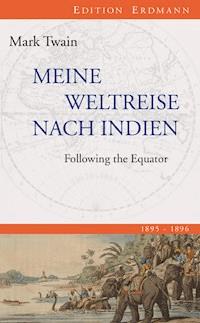0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Greenbooks editore
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Desde el puerto de Nueva York partió en 1867 la primera excursión de turismo moderno del momento, con rumbo a los sitios más clásicos del mediterráneo. En esta excursión se embarca Twain armado con su humor mordaz y su distintivo dominio del lenguaje con la idea de enviar crónicas de su viaje al diario que patrocinó su paseo, el Alta de California.
En Guía para viajeros inocentes, Twain habla de él mismo, de los antiguos maestros, de Miguel Ángel, los guías de turismo napolitanos o franceses, y de los Peregrinos y su recorrido a Tierra Santa.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Mark Twain
Mark Twain
GUÍA PARA VIAJEROS INOCENTES
Traducido por Carola Tognetti
ISBN 978-88-3295-799-0
Greenbooks editore
Edición digital
Octubre 2020
www.greenbooks-editore.com
Indice
I
II
III
IV
V
I
PRÓLOGO
Este libro constituye el relato de un viaje de placer. Si se tratase de registrar una solemne expedición científica, rezumaría esa gravedad, esa profundidad y esa impresionante incomprensibilidad que tan apropiadas resultan en las obras de ese tipo y que, al mismo tiempo, son tan atractivas. Pero, aunque sólo se trata del relato de una excursión, cumple un fin, que no es otro que el de sugerir al lector cómo, de manera muy probable, vería Europa y el Oriente si los mirase con sus propios ojos, y no con los de aquellos que han viajado a dichas zonas antes que él. No pretendo decirle a nadie cómo debe mirar los objetos interesantes allende el mar (eso ya lo hacen otros libros así que, aunque yo estuviese capacitado para hacerlo, no es necesario).No me disculparé por alejarme del estilo normal en los relatos de viajes, si se me acusa de ello, porque creo que he visto con ojos imparciales y estoy seguro de haber escrito, al menos, con sinceridad, ya sea sensato lo que digo o no.
En este libro incluyo extractos de algunas cartas que escribí para el Daily Alta California de San Francisco, ya que los propietarios de dicha publicación han renunciado a sus derechos y me han proporcionado los permisos necesarios. También adjunto algunas partes de otras cartas escritas para el Tribune y el Herald de Nueva York.
EL AUTOR
San Francisco, 1869
I
D
urante meses, en todos los periódicos de Norteamérica se habló de la Gran excursión de placer a Europa y Tierra Santa, sobre la que también se debatió
ante innumerables hogares de chimenea. Era una novedad en lo que a las excursiones se refiere (jamás a nadie se le había ocurrido algo igual), e inspiraba ese interés que siempre provocan las novedades atractivas. Iba a ser un pícnic de proporciones gigantescas. Los participantes, en lugar de llenar un desgarbado trasbordador con juventud y belleza, y con empanadas y rosquillas, y de remontar chapoteando cualquier riachuelo poco conocido para desembarcar sobre una hierba muy espesa y agotarse retozando arduamente durante todo un largo día de verano convencidos de que era divertido, ¡iban a zarpar en un gran barco de vapor, entre el ondear de las banderas y el tronar de los cañones, para disfrutar de unas vacaciones soberbias allende el ancho océano, en medio de climas desconocidos y en muchos territorios de renombre histórico! Surcarían durante meses el ventoso Atlántico y el soleado Mediterráneo; durante el día, recorrerían las cubiertas a saltitos, llenando el barco de gritos y risas, o leerían novelas y poesía a la sombra de las chimeneas, u observarían a la medusa y al nautilo, sobre la borda, y al tiburón, la ballena y los demás extraños monstruos de las profundidades; y por la noche, danzarían al aire libre, en la cubierta superior, en medio de una sala de baile que se extiende de un horizonte al otro, cuya cúpula es el cielo y sus lámparas no son otras que las estrellas y la magnífica luna. Bailar, pasear, fumar, cantar, cortejar, y examinar los cielos en busca de constelaciones que jamás puedan asociarse con la Osa Mayor, de la que tan hartos están. Y verían los buques de veinte armadas; las costumbres y los atuendos de veinte pueblos curiosos; las grandes urbes de medio mundo; ¡se codearían con la nobleza y conversarían amigablemente con reyes y príncipes, grandes mogoles y los señores ungidos de los imperios más poderosos!
Se trataba de una idea magnífica; era fruto del más ingenioso de los cerebros. Se le hizo una buena publicidad, pero no era necesario: su osada originalidad, lo extraordinario de su carácter, su seductora naturaleza y la inmensidad de la iniciativa provocaron comentarios en todas partes y le hicieron propaganda en todos los hogares de la tierra. ¿Quién iba a ser capaz de leer el programa de la excursión sin desear formar parte del grupo? Lo adjunto a continuación. Es casi como un mapa: no existe pasaje mejor para este libro.
EXCURSIÓN A TIERRA SANTA, EGIPTO, CRIMEA, GRECIA Y LUGARES DE INTERÉS INTERMEDIOS
Brooklyn, 1 de febrero de 1867.
Los abajo firmantes realizarán una excusión por los lugares arriba mencionados durante la próxima temporada y tienen el placer de
presentarle el siguiente programa:
Se seleccionará un vapor de primera clase, a las órdenes de la organización, capaz de alojar un mínimo de ciento cincuenta pasajeros, todos en camarote, en el que se dará entrada a un selecto grupo cuyo número no supere las tres cuartas partes de la capacidad total del buque. Estamos seguros de que dicho grupo podrá formarse en la vecindad, entre amigos y conocidos mutuos.
El vapor contará con todas las comodidades disponibles, lo que incluye biblioteca e instrumentos musicales.
A bordo habrá también un galeno experto.
Se zarpará de Nueva York alrededor del 1 de junio para cruzar el Atlántico siguiendo una agradable ruta intermedia que pasará junto al archipiélago de las Azores, para arribar a San Miguel en cuestión de diez días. Allí permaneceremos uno o dos días, gozando de los frutos y los paisajes inhabitados de dichas islas; después se continuará viaje hasta alcanzar Gibraltar en tres o cuatro días.
Allí invertiremos una o dos jornadas en visitar las maravillosas fortificaciones subterráneas, ya que el permiso para inspeccionar dichas galerías es fácil de conseguir.
Desde Gibraltar, costeando España y Francia, se llegará a Marsella en el plazo de tres días. Aquí se concederá tiempo suficiente, no sólo para visitar la ciudad, fundada seiscientos años antes del comienzo de la era cristiana, y su puerto artificial, el mejor del Mediterráneo entre los de su clase, sino también para visitar París durante la Exposición Universal, y la hermosa ciudad de Lyon, situada a medio camino y desde cuyas alturas, en un día claro, se divisan perfectamente el Mont Blanc y los Alpes. Aquellos pasajeros que deseen ampliar su tiempo de estancia en París pueden hacerlo, regresando por Suiza para tomar el vapor en Génova.
Desde Marsella a Génova se llega en una noche. Los excursionistas tendrán la oportunidad de recorrer la llamada «magnífica ciudad de los palacios» y visitar el lugar donde nació Colón, situado a doce millas de la urbe, siguiendo una hermosa carretera construida por Napoleón I. Desde allí, los excursionistas podrán elegir entre visitar Milán y los lagos Como y Mayor o Milán, Verona (famosa por sus extraordinarias fortificaciones), Padua y Venecia. O, en caso de que los pasajeros deseen visitar Parma (famosa por los frescos de Correggio) y Bolonia, podrán continuar por tren hasta Florencia, para reunirse con el vapor en
Livorno, lo que les permitiría pasar cerca de tres semanas entre las ciudades de Italia más famosas por su arte.
De Génova a Livorno se llega costeando en una noche y, una vez allí, habrá tiempo para visitar Florencia, sus palacios y galerías; Pisa, con su catedral y su torre inclinada, y Lucca con su anfiteatro y sus baños romanos. Florencia, que es la más lejana, está a unas sesenta millas de distancia en ferrocarril.
De Livorno a Nápoles (parando en Civitavecchia para dejar en tierra a quienes prefieran ir a Roma desde ese punto), se tardan alrededor de treinta y seis horas, siguiendo la costa italiana y pasando cerca de Caprera, Elba y Córcega. Se ha dispuesto que en Livorno se nos una un piloto de Caprera y, si es posible, se realizará una escala allí para visitar el hogar de Garibaldi.
Se podrá visitar (en ferrocarril). Roma, Herculano, Pompeya, el Vesubio, la tumba de Virgilio y, posiblemente, las ruinas de Paestum, además de los hermosos alrededores de Nápoles y su encantadora bahía.
El siguiente lugar de interés será Palermo, la ciudad más bonita de Sicilia, a la que se llegará en el plazo de una noche desde Nápoles. Allí pasaremos el día y al anochecer se pondrá rumbo a Atenas.
Bordeando la costa norte de Sicilia, atravesando el grupo de las Islas Eolias, a la vista de Stromboli y Vulcania, dos volcanes activos, cruzando el estrecho de Messina, a un lado Escila y al otro Caribdis, para seguir luego la costa este de Sicilia, divisando el monte Etna, bordeando la costa sur de Italia y las costas oeste y sur de Grecia, sin perder de vista la antigua Creta, subiendo por el golfo de Atenas y entrando en el Pireo, se llegará a Atenas en dos días y medio o tres. Después de demorarnos un tiempo aquí, cruzaremos la bahía de Salamina y le concederemos un día a Corinto, desde donde se continuará viaje hasta Constantinopla, atravesando las Islas Griegas, los Dardanelos, el Mar de Mármara, y la entrada del Cuerno de oro, para llegar en un plazo de cuarenta y ocho horas desde Atenas.
Al abandonar Constantinopla, saldremos cruzando el hermoso Bósforo, a través del Mar Negro hasta Sebastopol y Balaklava, travesía ésta que durará alrededor de veinticuatro horas. Nuestra intención es la de permanecer aquí dos días, visitando los puertos, las fortificaciones y los campos de batalla de Crimea; desde allí regresaremos cruzando el Bósforo, y haremos escala en Constantinopla para recoger a los que hayan preferido permanecer allí; se atravesará el Mar de Mármara y los
Dardanelos, bordeando las costas de la antigua Troya y de Lidia hasta llegar a Esmirna, punto que alcanzaremos en dos días, o dos días y medio, desde Constantinopla. Aquí nos detendremos lo suficiente como para visitar Éfeso, que se encuentra a cincuenta millas de distancia en ferrocarril.
Desde Esmirna y rumbo a Tierra Santa, nuestra ruta atravesará las Islas Griegas, pasando junto a la isla de Patmos, bordeando la costa de Asia, la antigua Panfilia y la isla de Chipre. Se llegará a Beirut en el plazo tres días. En Beirut se concederá tiempo para visitar Damasco y después el vapor continuará hasta Jaffa.
Desde Jaffa se visitarán Jerusalén, el río Jordán, el mar de Galilea, Nazareth, Betania, Belén y otros lugares de interés de Tierra Santa y aquí podrán regresar al vapor todos aquellos que hayan preferido realizar el viaje desde Beirut atravesando el país, pasando por Damasco, Galilea, Cafarnaúm, Samaria, el río Jordán y el mar de Galilea.
Al abandonar Jaffa, el siguiente punto de interés será Alejandría, a la que llegaremos en veinticuatro horas. Merecerá la pena visitar las ruinas del palacio de César, la Columna de Pompeyo, la Aguja de Cleopatra, las Catacumbas y las ruinas de la antigua Alejandría. El viaje hasta El Cairo, que se encuentra a ciento treinta millas de distancia en ferrocarril, puede hacerse en unas horas y, desde allí, se podrán visitar el emplazamiento de la antigua Memphis, los graneros de José y las Pirámides.
Desde Alejandría se pondrá rumbo de vuelta a casa, recalando en Malta, Cagliari (en Cerdeña) y Palma (en Mallorca), todos ellos magníficos puertos de encantadores paisajes y abundantes frutos.
En cada lugar pasaremos uno o dos días y, después de abandonar Palma al anochecer, se llegará a Valencia, en España, a la mañana siguiente. Aquí permaneceremos unos días, siendo como es la mejor ciudad de España.
Desde Valencia se continuará rumbo a casa, costeando España. Pasaremos a una milla o dos de distancia de Alicante, Cartagena, Palos y Málaga, para llegar a Gibraltar en el plazo de veinticuatro horas.
Aquí la estancia será de un día, para seguir luego viaje hacia Madeira, a donde se llegará en tres jornadas. El Capitán Marryat ha escrito: «No conozco otro lugar del planeta que asombre y deleite tanto al arribar a él por vez primera que Madeira». Aquí se hará una escala de uno o dos días que, si el tiempo lo permite, podría ampliarse.
Atravesando las islas y seguramente divisando el Pico de Tenerife, seguiremos un rumbo más al sur y cruzaremos el Atlántico entre las latitudes de los vientos alisios del nordeste, donde siempre se puede contar con un clima suave y agradable, y con un mar en calma.
Se hará escala en las Bermudas, que quedan en medio de nuestra ruta, a las que llegaremos en diez días desde Madeira. Después de pasar un breve período de tiempo con nuestros amigos los habitantes de las Bermudas, zarparemos por última vez rumbo al hogar, para llegar allí tres días después.
Ya se han recibido peticiones de grupos europeos que desean unirse allí a la Excursión.
El navío será, en todo momento, un hogar, en el que los excursionistas, en caso de enfermar, se verán rodeados de amables amigos y gozarán de consuelo y de todas las comodidades que puedan necesitar.
En caso de existir cualquier enfermedad contagiosa en alguno de los puertos incluidos en el programa, pasaremos de largo dicho puerto y lo sustituiremos por otro de interés.
El precio del pasaje se ha fijado en 1250$, en moneda, por cada pasajero adulto. La elección de camarote o del lugar a ocupar en la mesa se realizará por riguroso turno, teniendo en cuenta el orden de reserva de los pasajes. Ningún pasaje se considerará reservado hasta que el tesorero haya recibido un depósito del diez por ciento del precio total.
Los pasajeros podrán permanecer a bordo del vapor en todos los puertos, si así lo deseasen, sin que ello suponga gasto adicional alguno. Todos los desplazamientos en barca se harán a cargo de los responsables del navío.
Todos los pasajes deben estar pagados en su totalidad en el momento de retirarlos, de manera que resulte posible hacer los preparativos necesarios para zarpar en la fecha elegida.
Las solicitudes deben ser aprobadas por el comité antes de que se emitan los billetes, y pueden presentarse a cualquiera de los abajo firmantes.
Los pasajeros podrán transportar en el vapor, de vuelta a casa y sin cargo adicional alguno, cualquier artículo de interés o curiosidad que adquieran durante el viaje.
Nos parece que la suma de cinco dólares diarios, en oro, resultaría apropiada para satisfacer todos los gastos de viaje en tierra, y en los distintos lugares en los que los pasajeros puedan desear abandonar el vapor durante varios días.
El viaje puede ampliarse y la ruta ser variada en caso de producirse el voto unánime de los pasajeros.
Charles C. DUNCAN,
1 7 Wall Street, Nueva York.
R. R. G****** Tesorero.
COMITÉ PARA LA APROBACIÓN DE SOLICITUDES
Sr. D. J. T.// *****, Sr. D. R. R. G***** C. C. DUNCAN. COMITÉ PARA LA SELECCIÓN DEL VAPOR
Capitán W. W. S****, Perito de la Junta de Aseguradores
C. W. C******* Ingeniero consultor para los EE.UU. y Canadá. Sr.
D. J. T. H*****
C. C. DUNCAN.
P. D.: El magnífico y espacioso vapor Quaker City ha sido fletado para la ocasión y zarpará de Nueva York el 8 de junio. El gobierno ha enviado cartas en las que solicita que el grupo reciba un buen trato en el extranjero.
¿Qué le faltaba al programa para que resultase absolutamente irresistible? Nada que cualquier mente limitada fuese capaz de descubrir. ¡París, Inglaterra, Escocia, Suiza, Italia-Garibaldi! ¡Las Islas Griegas!
¡El Vesubio! ¡Constantinopla! ¡Esmirna! ¡Tierra Santa! ¡Egipto y nuestros amigos los habitantes de las Bermudas! Las gentes de Europa que desean unirse a la Excursión, enfermedades contagiosas que habrá que evitar, desplazamientos en barca a cargo de los responsables del navío, médico a bordo, la posibilidad de dar la vuelta al planeta si los pasajeros lo desean de forma unánime, el grupo seleccionado con rigidez por un despiadado «Comité para la aprobación de solicitudes», el vapor seleccionado con la misma rigidez por un igualmente despiadado «Comité para la
selección del vapor». La naturaleza humana no es capaz de resistirse a tentaciones tan desconcertantes. Me apresuré hasta el despacho del Tesorero y deposité mi diez por ciento. Me alegré al saber que aún quedaban unos pocos camarotes libres. Logré evitar un decisivo examen personal de mi carácter, a manos de tan inhumano comité, pero hice referencia a todas aquellas personas de alta posición que pude recordar, que formasen parte de la comunidad y que menos posibilidades tuvieran de saber algo acerca de mí.
Al poco tiempo emitieron un programa complementario en el que se exponía que a bordo del vapor se utilizaría la Plymouth Collection of Hymns. Entonces pagué el resto de mi pasaje.
Me entregaron un recibo y fui aceptado como excursionista de forma oficial. Aquello me hizo feliz, pero no era nada comparado con la novedad de haber sido
«seleccionado».
Aquel programa complementario también daba instrucciones a los excursionistas para que llevasen consigo instrumentos musicales ligeros con los que divertirse a bordo; sillas de montar para el viaje por Siria; lentes especiales para el sol y sombrillas; velos para Egipto; y ropas abundantes para su uso en el duro peregrinar por Tierra Santa. Además, se sugería que, a pesar de que la biblioteca del barco iba a proporcionar una buena cantidad de material para la lectura, no estaría mal que cada pasajero se agenciase unas cuantas guías, una Biblia y varios libros de viajes de calidad. Se adjuntaba una lista que, en su mayor parte, contenía libros relacionados con Tierra Santa, ya que Tierra Santa formaba parte de la excursión y parecía ser su elemento principal.
El reverendo Henry Ward Beecher [1] tenía que haber acompañado a la expedición, pero sus deberes más urgentes le obligaron a renunciar a la idea. Había otros pasajeros de los que sin duda se podía haber prescindido, y de los que se habría prescindido de buena gana. El teniente general Sherman también iba a formar parte del grupo, pero las guerras indias exigieron su presencia en las llanuras. Una actriz muy popular había apuntado su nombre en la lista de pasajeros del vapor, pero algo se interpuso y no pudo ir. El tamborilero del Ejército del Potomac desertó ¡y hete aquí que nos quedamos sin famosos!
Sin embargo, contaríamos con una batería de cañones del Ministerio de Marina (así anunciado) que usaríamos para responder a los saludos reales; y aún conservábamos el documento que había emitido el Ministro de Marina y por el que
«el general Sherman y su grupo» serían siempre bienvenidos en las salas y campamentos del viejo continente; aunque tanto el documento como la batería, creo yo, acabaron perdiendo buena parte de sus augustas proporciones originales. Pero ¿no seguíamos teniendo tan seductor programa, con su París, su Constantinopla, Esmirna, Jerusalén, Jericó y «nuestros amigos los habitantes de las Bermudas»? ¿Qué nos importaba?
II
E n varias ocasiones, durante el mes siguiente, me pasé por el 117 de Wall Street para preguntar cómo marchaba el arreglo y puesta al día del buque, a qué ritmose iban añadiendo nuevos nombres a la lista de pasajeros, a cuántas personas al día consideraba el comité «no selectas» y desterraba en medio del dolor y la tribulación. Me alegró saber que dispondríamos a bordo de una pequeña imprenta y que, a diario, íbamos a imprimir un periódico propio. Me alegré al enterarme de que nuestro piano, nuestro órgano y nuestro melodeón serían los mejores instrumentos de su clase que el mercado pudiese ofrecer. Me enorgullecí al observar que entre nuestros excursionistas había tres ministros del evangelio, ocho médicos, dieciséis o dieciocho damas, varios jefes militares y navales de título altisonante, una buena colección de
«Profesores» de distinto tipo y un caballero ¡que llevaba retumbando tras su nombre, de un tirón, «COMISIONADO DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA EUROPA,
ASÍA Y ÁFRICA»! Me había preparado con especial cuidado para ocupar un puesto secundario en aquel navío, debido al material tan extraordinariamente selecto que sería capaz de pasar a través del ojo de la aguja de semejante Comité de aceptación; me había adiestrado para encontrarme con un imponente despliegue de héroes navales y militares y para ocupar un puesto aún más secundario debido a ello; pero con total franqueza afirmo que no estaba preparado para algo tan apabullante.
Bajo tal avalancha titular me sentí como una cosa hecha pedazos, arruinada. Dije que si semejante potentado tenía que ir en nuestro barco, bueno, pues que fuese, pero que, en mi opinión, si a los Estados Unidos les parecía necesario enviar a un dignatario de tal tonelaje al otro lado del océano, sería de mejor gusto y más seguro, dividirlo en secciones y cargarlo por partes en varios buques.
Ah, si hubiese yo sabido entonces que sólo era un simple mortal y que su misión no consistía en nada más abrumador que recolectar semillas, batatas poco comunes, coles extraordinarias y ranas mugidoras especiales para ese pobre, inútil, inocente y mohoso viejo fósil que es la Institución Smithsonian, me habría yo sentido muchísimo más tranquilo.
Durante aquel mes memorable disfruté de la felicidad que me proporcionaba el dejarme llevar, por una vez en mi vida, por la marea de un gran movimiento popular. Todo el mundo se iba a Europa; yo también me iba a Europa. Todo el mundo iba a ir a la famosa Exposición Universal de París; yo también iba a ir a la Exposición Universal de París. Las compañías navieras sacaban, de los distintos puertos del país, del orden de cuatro o cinco mil americanos a la semana. Si durante aquel mes me tropecé con una docena de individuos que no iban a ir a Europa en breve, ahora mismo no soy capaz de recordarlo. Paseé bastante por la ciudad con un tal Sr. Blucher, un joven que también se había apuntado a la excursión. Era confiado, bondadoso, sencillo, sociable; pero no era una lumbrera. Tenía unas ideas de lo más extraordinario acerca de este éxodo europeo y, al final, llegó a pensar que la nación
entera hacía las maletas para emigrar a Francia. Un día entramos en una tienda de Broadway, donde él adquirió un pañuelo, y cuando el tendero le dijo que no tenía cambio, el Sr. B. le contestó:
—No importa, ya se lo pagaré en París.
—Es que yo no voy a París.
—¿Cómo… qué es lo que he entendido que ha dicho usted?
—He dicho que no voy a París.
—¡Que no va a París! ¡Que no…! Pero, entonces, ¿a dónde rayos va a ir usted?
—A ningún sitio.
—¿A ningún sitio de verdad? ¿Ningún sitio que no sea éste?
—Ningún otro sitio excepto éste: me quedaré aquí todo el verano.
Mi camarada cogió sus compras y salió de la tienda sin decir una palabra más: salió con una expresión de ofensa en el rostro. Cuando ya habíamos remontado la calle, rompió su silencio y dijo de manera impresionante:
—Era mentira, ¡ésa es mi opinión!
En su momento, el navío estuvo listo para recibir a los pasajeros. Me presentaron al joven caballero que iba a compartir camarote conmigo, y resultó ser inteligente, de carácter alegre, desinteresado, lleno de impulsos generosos, paciente, considerado y asombrosamente amable. Ni uno solo de los pasajeros que navegaron en el Quaker City se negará a refrendar lo que acabo de decir acerca de él. Escogimos un camarote de lujo por delante de la rueda, a estribor, bajo cubierta. Dentro había dos literas, una luz mortecina y deprimente, un lavabo con una palangana, y un cajón alargado, suntuosamente acolchado, que debía hacer las veces de sofá, en parte, y de lugar donde esconder nuestras cosas. A pesar de la presencia de todo este mobiliario, aún quedaba sitio para menearse dentro, pero no para menear a un gato dentro, al menos no con total seguridad para el gato. Sin embargo, la habitación era grande para un camarote, y resultaba satisfactoria en todos los aspectos.
Se decidió que el barco zarparía determinado sábado de principios de junio.
Un poco después del mediodía de tan destacado sábado, llegué al buque y subí a bordo. Todo era bullicio y confusión. (No sé dónde habré visto yo antes este comentario). El muelle estaba atestado de carruajes y personas; los pasajeros llegaban sin cesar y subían a bordo; las cubiertas del navío quedaban bloqueadas por los baúles y las maletas; los grupos de excursionistas, ataviados con trajes de viaje poco atractivos, andaban como alma en pena bajo la llovizna, tan lánguidos y desconsolados como un pollo que muda el plumaje. La gallarda bandera se hallaba izada, pero también estaba bajo el hechizo general y colgaba mustia y descorazonada junto al mástil. En conjunto, ¡se trataba del espectáculo más triste que imaginarse pueda! Era una excursión de placer, y resultaba imposible negarlo porque así lo afirmaba el programa y ése era el calificativo que aparecía en el billete, pero lo cierto es que no era ése el aspecto general.
Por fin, superando los golpes, el estruendo, los gritos y el silbido del vapor, se
oyó la orden de ¡Suelten amarras! Se produjo una repentina carrera hacia las pasarelas, los visitantes bajaron brincando a tierra, las ruedas se revolucionaron y zarpamos. ¡Había comenzado el pícnic! Dos hurras muy suaves se elevaron de la empapada multitud del puerto; contestamos discretamente desde las resbaladizas cubiertas; la bandera hizo un esfuerzo por ondear y fracasó; la «batería de cañones» no se pronunció: la munición estaba de viaje.
Llegamos soltando vapor hasta el final del puerto y allí echamos el ancla. Seguía lloviendo. Y no sólo llovía, sino que había tormenta. Nosotros, sin ayuda, podíamos ver que «fuera» el mar estaba tremendo. Debíamos esperar, en el tranquilo puerto, hasta que la tormenta amainase. Nuestros pasajeros procedían de quince estados distintos; sólo unos pocos habían salido antes al mar; estaba claro que no sería buena idea enfrentarlos a una tempestad de las grandes hasta que se acostumbrasen a andar por el barco. Al anochecer, los dos remolcadores de vapor que nos habían acompañado, con un grupo de jóvenes neoyorquinos a bordo bien cargados de champagne que deseaban despedirse de uno de los nuestros a la antigua y como es debido, se marcharon y nos quedamos solos ante el abismo. Un abismo de cinco brazas y bien anclados al fondo. Y ya puestos, bajo una lluvia imponente. Aquello era placer con ganas.
Resultó un alivio de lo más apropiado que sonase el gong que anunciaba la reunión de creyentes para rezar. La primera noche de sábado de cualquier otra excursión de placer habría estado dedicada al whist y al baile; pero someto al criterio de cualquier mente imparcial si hubiese resultado de buen gusto que nosotros nos dedicásemos a semejantes frivolidades, teniendo en cuenta todo aquello por lo que habíamos pasado y el estado mental en el que nos encontrábamos. Nos habríamos lucido en un velatorio, pero no en ninguna otra situación más alegre.
Sin embargo, el mar siempre produce una influencia alentadora; y aquella noche, en mi litera, mecido por el pausado oleaje y acunado por el murmullo de las lejanas rompientes, pronto perdí la conciencia de todas las horribles experiencias vividas aquel día y de las perjudiciales premoniciones relativas al futuro.
III
T odo el domingo fondeados. La tormenta había amainado bastante, pero no así el mar. Seguía lanzando sus espumosas colinas al aire, «fuera», como podíamos ver perfectamente gracias a los catalejos. No resultaría apropiado dar comienzo a una excursión de placer en domingo; no podíamos ofrecer aquellos estómagos inexpertos a un mar tan despiadado como aquél. Debíamos quedarnos quietos hasta el lunes. Y eso hicimos. Pero repetimos las reuniones de creyentes; y así, por supuesto, nos hallábamos tan perfectamente preparados para «entregarla» como lo habríamos estado en cualquier otro lugar.Aquel sabbat por la mañana madrugué y me presenté temprano a desayunar. Sentía el deseo, perfectamente natural, de observar larga, imparcial y adecuadamente a los pasajeros, en un momento en el que deberían sentirse libres de toda afectación, es decir, durante el desayuno, si es que dicho momento se da alguna vez en la vida del ser humano.
Me alegró sobremanera ver tanta gente mayor, casi debería decir, tanta gente venerable. Una sola mirada a las largas hileras de cabezas bastaba para pensar que todo era gris. Pero no lo era. Había un número bastante tolerable de jóvenes, y otro número aceptable de caballeros y damas que no estaban comprometidos con la edad, ya que en realidad no eran ancianos, pero tampoco jóvenes.
A la mañana siguiente levamos anchas y salimos al mar. Era una felicidad saber que nos íbamos después de tan pesado y desalentador retraso. Me pareció que nunca antes había visto tanta alegría en el aire, tanta viveza en el sol, tanta belleza en el mar. Entonces me sentí satisfecho con el pícnic y con todo lo relativo a él. La totalidad de mis instintos viperinos habían muerto en mi interior; y mientras América se desvanecía ante mis ojos, creo que un espíritu caritativo creció ocupando el lugar de aquéllos, y era tan ilimitado, en aquel momento, como el ancho océano que lanzaba sus gigantescas olas contra nosotros. Deseaba expresar mis sentimientos, deseaba elevar mi voz y cantar; pero no sabía ninguna canción, por lo que tuve que renunciar a la idea. Es posible que el barco saliese ganando.
Se había levantado una brisa agradable, pero el mar seguía muy picado. No era posible pasear sin jugarse el cuello: en un momento determinado el bauprés intentaba aniquilar al sol en mitad del cielo y, al siguiente, pretendía arponear un tiburón en el fondo del mar. ¡Qué sensación tan curiosa es la de sentir el tajamar del barco hundirse rápidamente bajo tus pies y ver la proa elevarse a lo más alto entre las nubes! Aquel día lo más seguro era agarrarse a una barandilla y no soltarla; caminar resultaba un pasatiempo demasiado precario.
Debido a alguna feliz circunstancia, no me mareé. Y era algo de lo que enorgullecerse. No siempre me había salvado en ocasiones anteriores. Si hay algo en este mundo que haga que un hombre se convierta en un ser particular e insufriblemente engreído, es que su estómago se porte bien el primer día de
navegación, cuando casi todos sus compañeros están mareados. Al poco, un venerable fósil, tapado con un chal hasta la barbilla y vendado como una momia, apareció en la puerta de la camareta alta de la cubierta de popa, y el siguiente bandazo del barco lo arrojó a mis brazos. Le dije:
—Buenos días, señor. Hace un día agradable. Puso la mano sobre su estómago y dijo:
—¡Dios mío! —se alejó tambaleándose y cayó sobre la tela metálica que protegía una claraboya.
Poco después otro anciano caballero salió violentamente despedido desde la misma puerta. Le dije:
—Calma, caballero. No hay prisa. Hace un buen día, señor. También puso la mano sobre su estómago y dijo:
—¡Dios mío!
Y se fue vacilante.
Al poco, la misma puerta escupió otro veterano, que arañaba el aire en busca de un apoyo salvador. Le dije:
—Buenos días, señor. Hace un día agradable para disfrutar. Estaba usted a punto de decir…
—¡Dios mío!
Ya lo sabía yo. De todos modos, me había anticipado a él. Me quedé allí y los ancianos caballeros me bombardearon durante una hora, más o menos; lo único que conseguí sacarles fue el conocido «¡Dios mío!».
Después me alejé pensativo. Me dije «ésta es una buena excursión de placer. Me gusta. Los pasajeros no son parlanchines, pero sí que son sociables. Me gustan esos ancianos, aunque parece que todos tienen muy arraigado el vicio del ¡Dios mío!».
Yo sabía bien qué era lo que les pasaba. Estaban mareados. Y yo me alegraba. A todos nos gusta ver cómo se marean los demás cuando a nosotros no nos afecta. Jugar al whist a la luz de las lámparas del camarote en plena tormenta es agradable; pasear por el alcázar a la luz de la luna es agradable; fumar en la ventosa cofa del trinquete resulta agradable a quien no le dé miedo subir hasta allí; pero todo esto parece pobre y de lo más común si lo comparamos con la alegría de ver a la gente sufrir las miserias del mareo en un barco.
Durante la tarde reuní una buena cantidad de información. En un momento dado, me hallé escalando el alcázar en el instante en el que el tajamar del barco estaba en pleno cielo; iba fumando un puro y me sentía aceptablemente cómodo. Alguien exclamó:
—Vamos, hombre, eso no es cumplir las normas. Lea el cartel de ahí arriba
¡PROHIBIDO FUMAR A POPA DE LA RUEDA!
Era el capitán Duncan, jefe de la expedición. Me fui hacia proa, por supuesto. Vi un gran catalejo abandonado sobre la mesa de uno de los camarotes de la cubierta superior, tras la timonera, y fui a cogerlo: a lo lejos se divisaba un navío.
—¡Eh, eh, deje eso! ¡Suéltelo ahora mismo!
Y lo solté de inmediato. Le dije a un marinero de cubierta, pero en voz baja:
—¿Quién es ese pirata pasado de años, el de las patillas y la voz discorde?
—Es el capitán Bursley, segundo comandante y piloto.
Me entretuve un rato paseando por ahí y después, a falta de algo mejor que hacer, me puse a tallar una barandilla con mi navaja. Alguien dijo, con voz insinuante y admonitoria:
—Oiga usted, amigo, ¿no se le ocurre nada mejor que reducir el barco a astillas?
Parece mentira, hombre.
Di la vuelta y volví junto al marinero de cubierta.
—¿Quién es esa atrocidad animada de allí, bien afeitada y mejor vestida?
—Es el capitán L****, el propietario del barco. Es uno de los jefazos.
Pasado el tiempo acabé acercándome a la zona de estribor de la timonera y me tropecé con un sextante que habían dejado sobre un banco. Y yo pensé que, si con eso miden el sol, bien podría utilizarlo para ver aquel navío. Apenas me lo había llevado al ojo, cuando alguien me tocó en el hombro y me dijo con desprecio:
—Tendré que pedirle que me lo entregue, señor. Si desea saber algo relacionado con las mediciones del sol, tanto me da explicárselo, pero no me gusta que nadie toque ese instrumento. Así que si desea calcular algo… ¡A la orden, señor!
Y se marchó para contestar a la llamada que le hacían desde el otro lado. Yo busqué al marinero de cubierta.
—¿Quién es ese gorila de patas de araña, con esa pinta de mojigato?
—Es el capitán Jones, señor, el primer oficial.
—Bueno, nunca en mi vida había oído nada semejante. ¿Cree usted —y esto se lo pregunto de hombre a hombre— cree usted que podría atreverme a lanzar una piedra en cualquier dirección sin darle a algún capitán de este barco?
—No sé qué decirle, señor, creo que es probable que le atice al oficial de guardia, porque está allí de pie, en el medio.
Me fui abajo, meditabundo y algo desanimado. Pensaba: si cinco cocineros pueden estropear un potaje, ¿qué no harán cinco capitanes con una excursión de placer?
IV
S
eguimos surcando los mares valientemente durante una semana o más, y sin que surgiera conflicto de jurisdicción alguno entre los capitanes que merezca la pena mencionar. Los pasajeros pronto aprendieron a adaptarse a sus nuevas circunstancias, y la vida en el buque se convirtió en algo casi tan sistemáticamente monótono como la rutina de un cuartel. No quiero decir que resultase aburrida, ya que no lo era por completo, pero sí que encerraba mucha monotonía. Como siempre ocurre en el mar, los pasajeros pronto comenzaron a utilizar términos marinos, señal de que empezaban a sentirse en casa. Las seis y media ya no eran las seis y media para aquellos peregrinos de Nueva Inglaterra, del Sur y del valle del Misisipi, sino que eran las
«siete campanadas»; las ocho, las doce y las cuatro eran «las ocho campanadas»; el capitán no calculaba la longitud a las nueve, sino a «las dos campanadas». Hablaban con labia del «camarote de popa», el «camarote de proa», «babor y estribor» y el
«castillo de proa».
A las siete campanadas sonaba el primer gong; a las ocho era el desayuno, para aquellos que no estaban demasiado mareados y podían tomarlo. Después, todos los que estaban bien caminaban arriba y abajo, cogidos del brazo, una y otra vez, de un extremo al otro de la cubierta de paseo, disfrutando de las hermosas mañanas de verano, y los mareados salían arrastrándose, se apuntalaban a sotavento de los tambores de ruedas y se tomaban su deprimente té y su tostada, con pinta de sentirse muy mal. Desde las once hasta la hora del almuerzo, y desde el almuerzo hasta la cena, a las seis de la tarde, las ocupaciones y diversiones eran variadas. Algo se leía, y se fumaba y se cosía mucho, aunque los que se dedicaban a estas cosas no se mezclaban; había que vigilar a los monstruos de las profundidades y asombrarse con ellos; también había que escudriñar los navíos desconocidos a través de los prismáticos, y tomar sabias decisiones en relación a ellos; y más aún, todo el mundo se tomaba un interés personal en ocuparse de que la bandera fuese izada y bajada tres veces, como muestra de cortesía en respuesta a los saludos de dichos desconocidos; en la sala de fumar siempre había grupos de caballeros jugando al euchre, a las damas o al dominó, sobre todo al dominó, ese juego tan deliciosamente inofensivo; y abajo, en la cubierta principal, «a proa» —a proa de los gallineros y del ganado— teníamos lo que se denominaba «billar a caballo». El billar a caballo es un buen juego. Proporciona ejercicio activo, del bueno, hilaridad y emociones arrolladoras. Se trata de una mezcla de tejo y de petanca jugada con una muleta. En la cubierta se marca un gran diagrama de tejo y se numera cada uno de los compartimentos. Luego uno se separa unos tres o cuatro pasos, dejando unos anchos discos de madera ante él sobre la cubierta, a los que hay que lanzar hacia delante con una vigorosa estocada de la muleta. Si el disco se detiene sobre una de las líneas de tiza, no hay puntuación. Si se para en el recuadro número siete, vale siete puntos; en el cinco, cinco puntos, y así sucesivamente. Gana quien antes sume cien puntos y pueden jugar cuatro personas a
la vez. Es un juego que podría resultar muy sencillo en un suelo fijo, pero para nosotros jugarlo bien requería su ciencia. Teníamos que contar con que el barco se tambaleaba hacia la derecha o a la izquierda. Lo normal era hacer el cálculo pensando que el barco se tambalearía hacia la derecha, y que no ocurriese así. La consecuencia era que el disco se pasaba de largo todo el dibujo del tejo por un metro o dos, y que en un bando hubiese humillación y risas en el otro.
Cuando llovía, los pasajeros debían permanecer en la camareta, o al menos en los camarotes, y divertirse jugando a algo, leyendo, mirando por la ventana el ya familiar oleaje y cotilleando.
Sobre las siete de la tarde, la cena había terminado ya; luego seguía un paseo de una hora sobre la cubierta superior; después sonaba el gong y la gran mayoría del grupo se retiraba al camarote de popa (superior), un hermoso salón de entre quince y dieciocho metros de largo, a rezar. Los incorregibles llamaban a dicho salón «La Sinagoga». Las oraciones consistían en dos himnos de la Plymouth Collection y una breve plegaria, por lo que pocas veces duraban más de quince minutos. Los himnos se acompañaban con la música de un pequeño órgano, cuando el mar estaba lo bastante tranquilo como para permitir que el intérprete se sentase ante el instrumento sin que resultase necesario atarlo a la banqueta.
Después de las oraciones, la Sinagoga pronto adquiría el aspecto de una escuela de caligrafía. Nunca antes en un buque se había visto una imagen semejante. Tras las alargadas mesas de comedor, situadas a cada lado del salón, desparramados de un extremo al otro de las mismas, se sentaban entre veinte y treinta damas y caballeros, bajo las oscilantes lámparas, y durante tres o cuatro horas escribían diligentemente en sus diarios. ¡Ay de mí! ¡Que esos diarios tan prolijamente comenzados deban concluir de una forma tan poco convincente y sosa como hicieron la mayoría de ellos! ¡Dudo que haya un solo peregrino de tan nutrido grupo que no pueda mostrar cien páginas de diario relacionadas con las veinte primeras jornadas de travesía en el Quaker City, y estoy totalmente seguro de que ni siquiera diez de todos ellos serían capaces de mostrar veinte páginas de diario que relaten las siguientes veinte mil millas de viaje! En determinados períodos, se convierte en la mayor ambición del hombre el deseo de dejar constancia en un libro de todos sus actos; y se lanza a ello con el entusiasmo que le inculca la idea de que llevar un diario es el mejor pasatiempo del mundo, y el más placentero. Pero aunque sólo viva veintiún días, descubrirá que únicamente esas extrañas naturalezas que aúnan coraje, resistencia, dedicación al deber por amor al deber, y una determinación inquebrantable pueden osar aventurarse en empresa tan tremenda como la de llevar un diario sin sufrir una vergonzosa derrota.
Uno de nuestros jóvenes preferidos, Jack, un muchacho magnífico, con una cabeza llena de sentido común y un par de piernas que daba gusto ver, por su longitud, rectitud y finura, solía informar todas las mañanas acerca de su progreso, de la manera más entusiasta y enérgica, y decía:
—¡Oh, la cosa marcha formidable! —Era un tanto dado a la expresión coloquial
cuando se hallaba de buen humor—. Anoche escribí diez páginas de mi diario, y ya saben que la noche antes escribí nueve, y la anterior, doce. ¡Es que es tan divertido!
—¿Qué cosas encuentra usted que merezca la pena contar, Jack?
—Oh, de todo. La latitud y la longitud, cómo transcurre a diario el mediodía, y cuantas millas recorrimos en las últimas veinticuatro horas; todos los juegos de dominó y de billar a caballo a los que gano; las ballenas, los tiburones y las marsopas; el texto de los sermones de los domingos (porque eso tendrá su efecto en casa, claro está); los buques a los que saludamos y la nacionalidad a la que pertenecen; de qué lado sopla el viento, si el mar está picado, qué velas llevamos, aunque nunca llevamos ninguna, sobre todo porque siempre vamos con el viento en contra (me preguntó porqué será eso), y cuántas mentiras ha contado Moult. En fin, ¡todo! Lo tengo todo anotado. Mi padre me pidió que llevase un diario. Cuando lo termine, a mi padre no le bastarán mil dólares para hacerse con él.
—No, Jack; valdrá más de mil dólares… cuando lo termine.
—¿Lo cree así? ¿Lo dice usted de verdad?
—Sí, valdrá como poco mil dólares… cuando lo termine. Puede que más.
—Bueno, yo soy de la misma opinión. No es un diario cualquiera.
Pero muy pronto se convirtió en «un diario cualquiera» de lo más lamentable. Una noche en París, después de realizar un arduo esfuerzo durante todo el día haciendo turismo, le dije:
—Yo ahora me iré a pasear por los cafés, Jack, y así usted tendrá la oportunidad de escribir su diario, amigo mío.
Su rostro perdió el color. Me dijo:
—Bueno, no, no es necesario que se preocupe. Creo que no seguiré adelante con el diario. Resulta terriblemente aburrido. ¿Sabe? Me parece que llevo alrededor de cuatro mil páginas de retraso. No he escrito ni una sola palabra de Francia. Primero pensé en dejar Francia fuera y empezar de nuevo. Pero no es una buena solución, ¿no cree? El jefe me diría: «Vaya hombre, ¿es que no has visto nada en Francia?». No se lo iba a tragar, claro que no. Después pensé en copiar todo lo de Francia de una de las guías, como hace el viejo Badger, en el camarote de proa, que está escribiendo un libro, pero es que vienen más de trescientas páginas sobre el tema. Oh, además, creo que los diarios no sirven de nada, ¿y usted? No son más que una lata, ¿no le parece?
—Sí, un diario incompleto no sirve de gran cosa, pero un diario bien llevado vale mil dólares… cuando lo termine.
—¡Mil dólares!… pues, supongo que sí. Pero yo no lo terminaría ni por un millón.
Su experiencia no fue más que la experiencia de la mayor parte de los miembros, tan trabajadores, de la escuela nocturna del camarote. Si desean infligirle un castigo despiadado e inhumano a un joven, oblíguenle a escribir un diario al año.
Muchos recursos se emplearon para mantener a los excursionistas entretenidos y satisfechos. Se creó un club, formado por todos los pasajeros, que se reunía en la
escuela de caligrafía después de las oraciones para leer en alto cosas relacionadas con los países a los que nos aproximábamos y discutir la información así obtenida.
En varias ocasiones el fotógrafo de la expedición sacó sus imágenes transparentes y nos proporcionó un bonito espectáculo de linterna mágica. Sus paisajes eran casi todos de escenas extranjeras, pero entre ellos había un par de imágenes de casa. Anunció que «comenzaría su representación en el camarote de popa a las dos campanadas (las nueve de la noche) y mostraría a los pasajeros los lugares a los que iban a llegar»; lo cual estaba muy bien pero, por un gracioso accidente, ¡la primera imagen que se proyectó sobre el lienzo fue la del cementerio de Greenwood!
En varias noches estrelladas bailamos en la cubierta superior, bajo los toldos, y dimos muestra de nuestra genialidad de salón de baile al colgar de los puntales algunos de los faroles del buque. Nuestra música estaba formada por los compases bien mezclados de un melodeón un tanto asmático y propenso a recuperar el aliento en los momentos en los que debería atacar con fuerza, un clarinete que resultaba poco fiable en las notas agudas y demasiado melancólico en las graves, y un acordeón poco respetable que tenía una fuga por algún sitio y respiraba más alto de lo que graznaba (ahora mismo no se me ocurre un término más elegante). Sin embargo, el baile resultaba infinitamente peor que la música. Cuando el barco se balanceaba hacia estribor, todo el pelotón de bailarines embestía hacia estribor a la vez, y vomitaba en masa por la barandilla; y cuando se balanceaba a babor, se iban todos forcejeando hacia babor con la misma unanimidad de sentimiento. Los que bailaban el vals daban vueltas, muy precariamente, durante quince segundos y luego correteaban apresurados hacia la barandilla, como si su intención fuese la de tirarse por la borda. El reel de Virginia [2], tal y como se ejecutaba a bordo del Quaker City, tenía más de reel que cualquier otro que yo hubiese visto antes, y estaba tan lleno de interés para el espectador como de casualidades desesperadas y salvaciones por los pelos para el participante. Al final, renunciamos a los bailes.
Celebramos el cumpleaños de una de las damas con brindis, discursos, un poema y todo lo demás. También celebramos un simulacro de juicio. No hay barco que se haya hecho a la mar que no acabe celebrando un juicio de pega. Se acusó al sobrecargo de haber robado un abrigo del camarote número diez. Se nombró un juez, además de los secretarios, el pregonero, los agentes, los alguaciles, un fiscal y un abogado defensor; se citó a los testigos y, después de mucha recusación, se constituyó el jurado. Los testigos eran estúpidos, poco fiables y se contradecían, como todos los testigos. El fiscal y el defensor eran elocuentes, pendencieros y vengativamente groseros el uno con el otro, algo característico y propio de ellos. Al fin se presentó el caso y el juez lo remató con una decisión absurda y una condena ridícula.
Los caballeros y las damas jóvenes pusieron en práctica, varias noches, la representación de charadas, que acabó cosechando el éxito más rotundo de todos los experimentos realizados para divertirnos.
Se intentó organizar un club de debate, pero resultó un fracaso. En el buque no
había talento oratorio.
Todos nos divertíamos —creo que puedo afirmarlo sin temor a equivocarme— pero de forma un tanto discreta. Muy raras veces tocábamos el piano; tocábamos la flauta y el clarinete a la vez, y hacíamos buena música, eso es verdad, pero siempre tocábamos la misma vieja melodía; se trataba de una melodía muy bonita —¡qué bien la recuerdo!—, me pregunto cuándo me libraré de ella. Nunca tocábamos ni el melodeón ni el órgano, si no era durante la oración. Pero me estoy precipitando: el joven Albert sabía parte de una melodía que se titulaba algo así como «Qué dulce es saber que él es… o está… o como quiera que se llame» (no recuerdo el título exacto, pero era muy lastimero y lleno de sentimiento); Albert la tocaba casi todo el tiempo, hasta que acordamos con él que se contendría. Pero jamás nadie cantaba a la luz de la luna en la cubierta superior, y los cánticos de la congregación en misa no eran de categoría elevada. Me contenía al máximo y después me unía a ellos para intentar mejorarlos, pero eso animaba al joven George a cantar también, y el empeño fracasaba; porque la voz de George estaba empezando a cambiar, y cuando cantaba una lamentable especie de bajo, tendía a perder el control y sobresaltar a todo el mundo con un gallo de lo más discordante en las notas más agudas. Además, George no se sabía las melodías, lo que constituía otro inconveniente para sus representaciones. Yo le decía:
—Vamos, George, no improvise. Resulta de lo más egoísta. Provocará comentarios. Limítese a cantar Coronation, como los demás. Es una buena melodía, no puede usted mejorarla, y parece una falta de consideración.
—Pero si yo no intento mejorarla, estoy cantando como los demás; sólo sigo la partitura.
Y lo creía así de verdad; por lo que no podía culpar a nadie que no fuese él mismo cuando su voz se le quebraba en el centro, a veces, y le provocaba trismo [3].
Había quien, entre los incorregibles, atribuía los incesantes vientos contrarios a
nuestra angustiosa música de coro. Otros decían abiertamente que ya era arriesgarse bastante hacer una música tan espantosa, aún en sus mejores momentos; y que exagerar el delito al permitir que George ayudase era, sencillamente, como burlarse de la Providencia. Decían que el coro continuaría con sus lacerantes tentativas de afinación hasta que, un día de ésos, provocase una tormenta que enviase el barco a pique.
Incluso había quien gruñía porque se rezaba. El segundo comandante decía que los peregrinos no tenían caridad:
—Mírelos, todas las noches, a las ocho campanadas, rezando para que los vientos nos sean favorables, cuando saben tan bien como yo que el nuestro es el único barco que navega hacia el Este en esta época del año, pero que hay mil que navegan en dirección Oeste. Lo que para nosotros sería un viento favorable, para ellos lo sería en contra. El Todopoderoso hace que sople un viento favorable a mil navíos, y esta pandilla pretende que dé un giro completo y favorezca sólo a uno ¡que encima es un
barco de vapor! No tiene sentido, no tienen razón, no es de buenos cristianos, no es de almas caritativas. ¡Basta de tonterías!
V
C
onsiderándolo en general, como hacen los marinos, la travesía de diez días desde Nueva York a las Islas Azores resultó agradable, aunque no rápida, ya que
la distancia es tan sólo de dos mil cuatrocientas millas; pero agradable sí que fue. Cierto, tuvimos el viento en contra siempre, y experimentamos algunas tormentas que enviaron al cincuenta por ciento de los pasajeros a la cama, mareados, y provocaron que el buque pareciese deprimente y abandonado; tormentas que recordarán todos aquellos que las capearon en la tambaleante cubierta y recibieron las enormes extensiones de espuma que, de vez en cuando, saltaban en el aire desde la proa de barlovento y barrían el buque como una lluvia de truenos; pero en su mayoría disfrutamos de un tiempo cálido y veraniego, y de unas noches que aún eran mejores que los días. Vivimos el fenómeno de una luna llena situada siempre en el mismo lugar del cielo, todas las noches a la misma hora. El motivo de tan singular conducta por parte de la luna no se nos ocurrió al principio, pero sí después, cuando nos dimos cuenta de que cada día ganábamos alrededor de veinte minutos al avanzar hacia el Este a tal velocidad: todos los días ganábamos tiempo suficiente para mantenernos al ritmo de la luna. Para los amigos que habíamos dejado atrás se estaba convirtiendo en una luna vieja, pero para nosotros, Josués, permanecía en el mismo lugar y era siempre la misma.
El joven Sr. Blucher, que es del Lejano Oeste y éste es su primer viaje largo en barco, se sentía muy preocupado por los constantes cambios en la «hora del barco». Al principio estaba orgulloso de su reloj nuevo y solía sacarlo de inmediato cuando sonaban las ocho campanadas al mediodía, pero al cabo de un tiempo empezó a parecer que perdía la confianza en él. Siete días después de haber zarpado de Nueva York, salió a cubierta y dijo con gran decisión:
—¡Esta cosa es un timo!
—¿Qué es un timo?
—Este reloj. Lo compré en Illinois, me costó 150 dólares, y creí que era bueno.
¡Y por Dios que en tierra marcha bien! Pero, no sé por qué, aquí en el agua no mantiene el ritmo; a lo mejor se marea. Se salta horas. Funciona con regularidad hasta las once y media, y entonces, de repente, falla. He manipulado el registro del reloj para que vaya cada vez más rápido, hasta que he alcanzado el límite, pero no sirve de nada. Se distancia de todos los relojes del barco, y funciona maravillosamente hasta el mediodía, pero las ocho campanadas siempre se le adelantan diez minutos. Ya no sé qué hacer con él. Hace lo que puede, va a toda velocidad, pero de nada sirve. Y mire que no hay ni un solo reloj en el barco que marque mejor las horas que él, pero ¿y eso qué importa? Al oír las ocho campanadas, sin duda descubrirá que se ha retrasado diez minutos.
El barco ganaba una hora entera cada tres días, y aquel tipo intentaba que su reloj corriese lo bastante como para mantenerse a su ritmo. Pero, como él había dicho,
había forzado el registro al máximo y el reloj «iba a toda velocidad», por lo que a él no le quedaba más que cruzarse de brazos y contemplar cómo el barco ganaba la carrera. Lo enviamos a ver al capitán, quien le explicó el misterio de la «hora del barco» y dio descanso a su atribulada mente. Aquel joven nos había hecho muchas preguntas interesantes acerca del mareo antes de que zarpásemos, y quería conocer sus características y cómo podía saber si se había mareado o no. Lo descubrió en su momento.
Vimos los habituales tiburones, delfines, marsopas y compañía, por supuesto, y poco a poco los grandes bancos de carabelas portuguesas se fueron añadiendo a la lista de prodigios marinos. Algunas eran blancas y otras de un brillante color carmín. Se trata de una membrana de gelatina transparente que se extiende para atrapar el viento, y que tiene unos hilos de aspecto carnoso que miden entre treinta y sesenta centímetros que le sirven para mantenerse estable en el agua. Es un consumado navegante y tiene mentalidad de marinero. Riza su vela cuando amenaza tormenta o cuando el viento sopla muy fuerte, y la recoge por completo y se sumerge cuando hay vendaval. Suele mantener su vela húmeda y en condiciones de navegación dándose la vuelta y sumergiéndola en el mar durante un minuto. Los marinos dicen que este organismo sólo se encuentra en estas aguas, entre los paralelos 35 y 45 de latitud.
A las tres de la mañana del veintiuno de junio, nos despertaron y nos notificaron que las Islas Azores estaban a la vista. Les dije que, a las tres de la mañana, a mí no había isla que me resultase interesante. Pero vino otro perseguidor, y luego otro y aún otro más, y por fin, creyendo que el entusiasmo general no permitiría que nadie dormitase en paz, me levanté y salí a cubierta soñoliento. Ya eran las cinco y media y soplaba un crudo viento racheado. Los pasajeros se acurrucaban alrededor de las chimeneas y se parapetaban tras los ventiladores, todos ellos envueltos en ropajes invernales, con cara de dormidos e infelices en medio del despiadado vendaval y de la espuma que los calaba hasta los huesos.
La isla que se divisaba era Flores. Parecía tan sólo una montaña de barro que se elevaba entre las grises brumas. Pero según nos íbamos acercando a ella, salió el sol y la convirtió en algo hermoso: una masa de granjas verdes y de prados que crecía ladera arriba hasta alcanzar los cuatrocientos cincuenta metros de altura y cuyo contorno superior se mezclaba con las nubes. La acanalaban las empinadas y pronunciadas crestas y los angostos cañones la hendían y, aquí y allá en las alturas, los levantamientos rocosos tomaban la forma de almenas y castillos; y entre los claros de las nubes surgían anchos rayos de sol que pintaban la cima, la ladera y las cañadas con cintas de fuego, dejando en el medio franjas de oscuras sombras. ¡Era la aurora boreal del helado polo exiliada a un lugar de veraneo!
Rodeamos unos dos tercios de la isla, a cuatro millas de la costa, y se utilizaron todos los prismáticos del barco para resolver las disputas que surgían sobre si las manchas musgosas de las tierras altas eran arboledas o malas hierbas, o si las blancas aldeas situadas junto al mar eran villas realmente o tan sólo agrupaciones de lápidas
en el cementerio. Al final salimos a alta mar rumbo a San Miguel, y muy pronto Flores volvió a ser una elevación de barro, se hundió entre las brumas y desapareció. Pero para más de un pasajero mareado, fue un alivio volver a ver colinas verdes, y todos se sintieron más animados después de este episodio de lo que se podría imaginar, teniendo en cuenta lo escandalosamente temprano que se habían levantado.
Pero nos vimos obligados a cambiar nuestros planes con relación a San Miguel, ya que hacia el mediodía se levantó una tormenta que zarandeó y sacudió el barco de forma tal, que el sentido común indicaba la necesidad de salir corriendo en busca de refugio. Por eso pusimos rumbo hacia la isla más próxima del grupo: Faial (la gente de allí lo pronuncia Fai-al, y marca el acento en la primera sílaba). Echamos el ancla en el fondeadero de Horta, a media milla de la costa. La villa tiene entre ocho y diez mil habitantes. Sus casitas blancas como la nieve están acogedoramente enclavadas en un mar de vegetación verde y nueva, y ninguna aldea podría resultar más hermosa o más atractiva. Está situada en la depresión de un anfiteatro de colinas que miden entre noventa y doscientos metros de altura y que están cuidadosamente cultivadas hasta la cima, sin desperdiciar ni un solo centímetro de tierra. Todas las propiedades están divididas en pequeños recintos cuadrados, separados por muretes de piedra cuyo fin es proteger las cosechas de los terribles vientos destructores que allí soplan. Esos cientos de cuadrados verdes, ribeteados por los muros de lava negra, hacen que las colinas parezcan tableros de ajedrez gigantes.
Las islas pertenecen a Portugal, y todo en Faial tiene reminiscencias portuguesas. Pero de eso hablaremos más adelante. Un enjambre de barqueros portugueses, morenos, ruidosos, mentirosos, de los que no paran de encogerse de hombros y gesticular, con aros de latón en las orejas y el fraude en los corazones, treparon por los costados del barco y algunos de nosotros, en grupos, los contratamos para que nos llevasen a tierra a tanto por cabeza, la mejor manera de entenderse en cualquier país. Pisamos tierra bajo los muros de un pequeño fuerte, armado con baterías de piezas de doce y treinta y dos libras, que para Horta resultaba de lo más formidable pero que, en caso de que nos decidiésemos a atacarlo con uno de nuestros monitores [4] con torretas, iban a tener que trasladarlo tierra adentro si querían conservarlo en un sitio donde pudiesen ir a buscarlo en caso de necesitarlo otra vez. El grupo que esperaba en el embarcadero era de lo más ordinario: hombres y mujeres, niños y niñas, cubiertos de harapos y descalzos, sin peinar y sucios y, por instinto, educación y profesión, mendigos. Se apiñaron detrás de nosotros y ya nos resultó imposible, mientras permanecimos en Faial, librarnos de ellos. Caminábamos por el centro de la calle principal, y la chusma nos rodeaba y se quedaba mirándonos; a cada momento, alguna pareja emocionada se adelantaba a la procesión para poder, luego, darse la vuelta y observarla avanzar, como hacen los niños de las aldeas cuando acompañan al elefante de un circo en su paseo publicitario de calle en calle. A mí me resultó muy halagador formar parte de aquel gran éxito. Aquí y allá, en los umbrales de las casas, se veían mujeres con esas capuchas portuguesas tan de moda. La capucha es de un
tejido grueso y azul, va unida a una capa del mismo material y no podría ser más fea. Se eleva muy por encima de la cabeza, es muy ancha e insondablemente profunda. Queda como la carpa de un circo, y la cabeza de la mujer se oculta en ella, como lo hace la del hombre que apunta el texto a los cantantes, desde su concha de latón en el escenario de una ópera. No hay ningún tipo de adorno en tan monstruoso capote, como ellos lo llaman: no es más que un simple y feo pedazo de paño de un azul apagado, y la mujer no puede caminar con el viento en contra si lo lleva puesto; tiene que llevar el viento siempre de espaldas, o no salir. El estilo general del capote es el mismo en todas las islas, y lo seguirá siendo los próximos diez mil años, pero cada isla diferencia sus capotes lo suficiente como para que, con una sola mirada, el observador pueda saber de qué isla en concreto procede la mujer.
Los centavos portugueses, o reales, son prodigiosos. Para juntar un dólar son necesarios mil reales, y todos los cálculos financieros se realizan en reales. No lo sabíamos hasta que lo descubrimos por Blucher. Blucher dijo que se sentía tan feliz y tan agradecido por volver a estar en tierra firme que deseaba celebrar una fiesta. Nos contó que había oído decir que aquel lugar era barato y que estaba decidido a dar un gran banquete. Éramos nueve los invitados y disfrutamos de una cena excelente en el mejor hotel. En medio de la alegría producida por los buenos puros, el buen vino y las anécdotas aceptables, el dueño presentó la cuenta. Blucher la miró y le cambió el semblante. Volvió a mirarla para asegurarse de que sus ojos no lo habían engañado y entonces leyó los artículos en voz alta, titubeante, mientras las rosas de sus mejillas se convertían en cenizas:
Diez cenas, a 600 reales, ¡6000 reales! ¡Ruina y desolación! Veinticinco puros, a 100 reales, ¡2500 reales! ¡Oh, Santa madre de
Dios!
Once botellas de vino, a 1200 reales, ¡13 200 reales! ¡Ruega por nosotros!
TOTAL, ¡VEINTIÚN MIL SETECIENTOS REALES! ¡Que Dios nos
proteja! ¡No hay bastante dinero en todo el barco para pagar esta cuenta! Marchaos, dejadme a solas con mi miseria, amigos, soy un hombre arruinado.
Creo que jamás había visto yo un grupo más inexpresivo. Nadie era capaz de decir nada. Era como si todos nos hubiésemos quedado mudos. Lentamente, las copas de vino se fueron posando sobre la mesa, con su contenido intacto. Los puros cayeron, sin que nadie se diese cuenta, de unos dedos que ya no los sujetaban. Cada cual miraba a los ojos a su vecino, pero no hallaba ni un mísero rayo de esperanza, ni de aliento. Por fin se rompió tan espantoso silencio. La sombra de una decisión desesperada cayó sobre el semblante de Blucher como una nube; se puso en pie y
dijo:
—Patrón, esto es una estafa de la peor clase y nunca, jamás, la consentiré. Aquí tiene usted ciento cincuenta dólares, señor, y eso es cuanto me sacará. Prefiero ahogarme en mi propia sangre a pagarle un centavo más.
Recuperamos la moral, y el patrón la perdió, o al menos eso creímos nosotros. Desde luego, confuso sí que estaba, a pesar de que no había entendido ni una palabra de lo que se había dicho. Su mirada pasó varias veces del pequeño montón de monedas de oro a Blucher, y luego se marchó. Debió de ir a ver a algún americano, porque cuando volvió, traía su cuenta traducida a un idioma comprensible para cualquier cristiano. Decía así:
10 cenas, 6000 reales, o $6.00
23 puros, 2500 reales, o $2.50
1 botellas de vino, 13 200 reales, o $13.20 Total, 21 700 reales, o $21.70
La felicidad volvió a reinar sobre los invitados de Blucher. Incluso se pidieron más refrescos.
VI
C
reo que las Azores deben de ser muy poco conocidas en América. De todo el grupo que viajaba en nuestro barco, ni una sola persona sabía algo acerca de ellas. Algunos, muy versados en la mayoría de los demás países, no tenían más información sobre las Azores que el hecho de que eran nueve o diez pequeñas islas en medio del Atlántico, a poco más de medio camino entre Nueva York y Gibraltar. Y
punto. Esto me lleva a introducir aquí unos cuantos hechos relacionados con ellas.
La comunidad es, en su mayoría, portuguesa, es decir, lenta, pobre, holgazana, soñolienta, y vaga. Hay un gobernador civil, nombrado por el rey de Portugal, y también un gobernador militar, que puede asumir el poder supremo y suspender el gobierno civil según le plazca. Las islas tienen una población que ronda las 200 000 almas, casi en su totalidad portuguesas. La población está muy asentada porque el país ya tenía cien años cuando Colón descubrió América. La cosecha principal es el maíz, que cultivan y muelen tal y como lo hacían sus tatarabuelos. Aran la tierra con una tabla a la que le han puesto un regatón de hierro; sus insignificantes gradas las trazan tanto los hombres como las mujeres; unos pequeños molinos de viento muelen el maíz, diez fanegas al día, y hay un ayudante de vigilante encargado de alimentar el molino, y un vigilante jefe que se ocupa de que el otro no se duerma. Cuando el viento cambia, enganchan los burros y hacen girar la parte superior del molino hasta que las aspas quedan en la posición adecuada, en lugar de arreglar la conexión de manera que resulte posible mover las aspas y no el molino. Los bueyes son los encargados de separar el maíz de la espiga, pisándola, según la costumbre predominante en tiempos de Matusalén. No hay una sola carretilla en aquellas tierras: lo llevan todo sobre la cabeza, o en burro, o en una carreta con los laterales de mimbre y de ruedas hechas de madera maciza cuyos ejes giran con la rueda. En las islas no existe un solo arado moderno, ni una trilladora. Todos los intentos realizados para introducirlos han fracasado. El buen católico portugués se santigua y le ruega a Dios que lo proteja de cualquier blasfemo deseo de saber más de lo que sabía su padre.
El clima es templado; nunca nieva ni hiela, y yo no vi chimeneas en la villa. Los asnos, los hombres, las mujeres y los niños de la familia comen y duermen todos juntos, en la misma habitación, andan sucios, están plagados de bichos y son verdaderamente felices. La gente miente, engaña al desconocido, es terriblemente ignorante y prácticamente no venera a sus muertos. Los únicos portugueses bien vestidos de la colonia son los que componen la media docena de familias acomodadas, los Jesuitas y los soldados de la pequeña guarnición. El jornal de un obrero oscila entre los veinte y los veinticuatro centavos al día, y el de un buen mecánico supone casi el doble. Los cuentan en reales —de los que mil equivalen a un dólar— y eso les hace sentirse ricos y satisfechos. En las islas se daban unas uvas muy buenas, con las que se hacía un vino excelente que se exportaba. Pero una
enfermedad mató todas las cepas hace quince años y desde entonces no se ha vuelto a hacer más vino. Como las islas son, en su totalidad, de origen volcánico, la tierra es muy rica. Casi no queda ni un centímetro de terreno sin cultivar, y se producen dos o tres cosechas al año de cada artículo, pero no se exporta nada, excepto algunas naranjas, en su mayoría a Inglaterra. Aquí no viene nadie y nadie se marcha.
En Faial la gente no sabe lo que son las noticias. La sed de información es una pasión que tampoco conocen. Un portugués de inteligencia media me preguntó si nuestra guerra civil había terminado; porque —dijo— alguien le había dicho que así había sido, ¡o al menos creía recordar que alguien se lo había dicho! Y cuando un pasajero le dio a un oficial de la guarnición varios números del Tribune, el Herald y el Times, éste se sorprendió al hallar en ellos noticias de Lisboa más actuales que las que él acababa de recibir a través del pequeño vapor mensual. Le dijeron que las enviaban por cable. Nos dijo que sabía que, diez años antes, habían intentado tender un cable, ¡y que creía recordar que no lo habían conseguido!