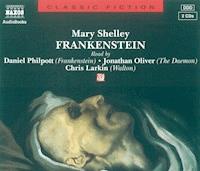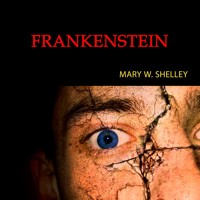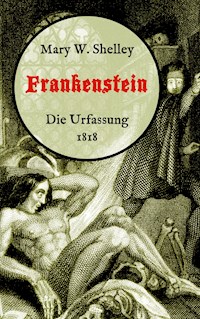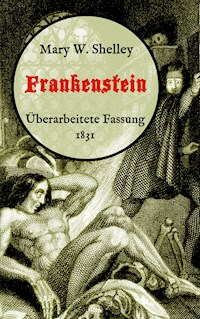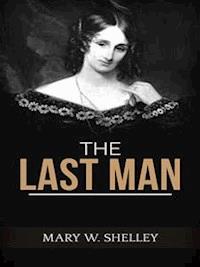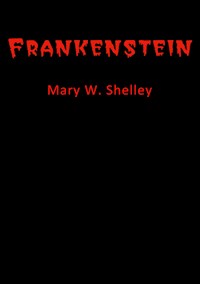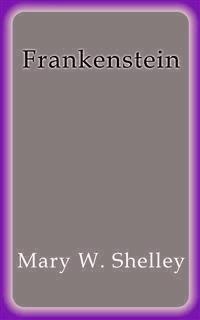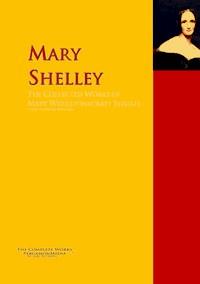10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Libros del Tiempo
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Los antólogos, como los traductores, son traidores por definición: si los segundos han de adaptar un idioma a las reglas y la música de otro, los primeros escogen una línea argumental y eligen aquello que mejor se amolda a sus intereses entre un número de posibilidades casi infinito para que otros les presten su voz. Así pues, este libro es solo una selección de la literatura que, desde mediados del siglo XVIII hasta las primeras décadas del siglo XX, habla del miedo al otro, como individuo o como grupo, del otro como monstruo, de la masa como monstruo, en clave de ciencia ficción. Porque, como dijo Ursula K. Le Guin, «los géneros literarios no son punto de partida, sino de llegada». Hay en estas páginas seres humanos que mutan, ya sea para bien o para mal, para hacer frente a los avatares de la vida y de la muerte; también sociedades que aspiran, para bien o para mal, al cambio. Mutaciones y distopías que, como se afirma en el prólogo, son «aspectos de una misma circunstancia: nuestra incapacidad de vivir pacíficamente en sociedad responsabilizándonos de nuestros actos y con la conciencia de que compartimos espacio con otros seres vivos, ya sea por amor o por supervivencia; y la incapacidad de tolerarnos a nosotros mismos tal como somos, la necesidad de que algo externo a nosotros nos permita volvernos definitivamente malos o definitivamente buenos». Jonathan Swift, Mary Shelley, Nathaniel Hawthorne, Edward Page Mitchell, Anna Bowman Dodd, Jules Verne, Leopoldo Alas «Clarín», Arthur Conan Doyle, Robert William Chambers, Alice W. Fuller, Jack London, Rudyard Kipling, H. G. Wells, Edith Nesbit y Valeri Briúsov. «El miedo, queridos amigos, es la base verdadera y la fundación de la vida moderna. Miedo de la creciente tecnología que mientras eleva nuestro estándar de vida, aumenta la probabilidad de una muerte violenta. Miedo de la ciencia que nos quita con una mano mucho más de los que nos da profusamente con la otra». Aldous Huxley «La ciencia ficción trata de la gran verdad de los tiempos contemporáneos: el cambio rápido. Es un género joven porque es la literatura de hoy; y, más que eso, la de mañana». Isaac Asimov «Por supuesto, toda distopía habla del presente». Margaret Atwood
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 557
Ähnliche
ÍNDICE
CUBIERTA
PORTADILLA
A LOS QUE DUDAN
PRÓLOGO
HE VISTO COSAS QUE NO CREERÍAIS
ENSAYO DEL ESTUDIANTE MARTINUS SCRIBLERUS SOBRE EL ORIGEN DE LAS CIENCIAS DIRIGIDO AL DOCTO DR. …, MIEMBRO DE LA ROYAL SOCIETY, DESDE LOS DESIERTOS DE NUBIA. Jonathan Swift (1667-1745)
EL MORTAL INMORTAL. Mary Shelley (1797-1851)
LA HIJA DE RAPPACCINI (DE LOS ESCRITOS DE AUBÉPINE). Nathaniel Hawthorne (1804-1864)
LA HIJA DEL SENADOR. Edward Page Mitchell (1852-1927)
LA REPÚBLICA DEL FUTURO: EL SOCIALISMO HECHO REALIDAD. Cartas de un noble sueco del siglo XXI a un amigo de Cristianía. Anna Bowman Dodd (1858-1929)
EN EL AÑO 2889. Jules Verne (1828-1905)
CUENTO FUTURO. Leopoldo Alas «Clarín» (1852-1901)
EL GRAN EXPERIMENTO KEINPLATZ. Arthur Conan Doyle (1859-1930)
EL REPARADOR DE REPUTACIONES. Robert W. Chambers (1865-1933)
UNA ESPOSA HECHA POR ENCARGO. Alice W. Fuller (¿?)
MIL MUERTES. Jack London (1876-1916)
LA RADIO. Rudyard Kipling (1865-1936)
EL IMPERIO DE LAS HORMIGAS. H. G. Wells (1866-1946)
LOS CINCO SENTIDOS. Edith Nesbit (1858-1924)
LA REPÚBLICA DE LA CRUZ DEL SUR. Valeri Briúsov (1873-1924)
NOTAS
CRÉDITOS
A Manuela Robla Valladares, mi madre: «en el silencio sordo del tiempo, gritan tus ojos».
A Jesús y Marta Casas Robla, mis hermanos, por su paciencia.
A Julià de Jòdar.
A LOS QUE DUDAN
Nuestra causa va mal.
La oscuridad aumenta. Las fuerzas disminuyen.
Ahora, después de haber trabajado durante tanto tiempo,
nos hallamos en una situación peor que al comienzo.
Sin embargo, el enemigo sigue ahí, más fuerte que nunca.
Sus fuerzas parecen acrecentadas y presenta un aspecto
invencible.
No se puede negar que hemos cometido errores.
Nuestro número se reduce. Nuestras palabras de orden
se encuentran en desorden. El enemigo
distorsiona muchas de nuestras palabras hasta hacerlas
irreconocibles.
Aquello que dijimos ahora parece falso: mucho o poco,
¿con qué contamos ya? ¿Somos lo que ha quedado,
marginados de la corriente de la vida?
¿Marcharemos hacia atrás, sin nadie que nos comprenda
y sin comprender a los demás?
¿No hemos tenido suerte?
Tú preguntas estas cosas. No esperes ninguna respuesta
salvo la tuya.
BERTOLT BRECHT
PRÓLOGO
El día en que murió mi madre llevaba medio año trabajando en esta antología. La plaga ya estaba en nuestra vida y el futuro de este libro era tan incierto como lo que las autoridades comenzaron a llamar «la nueva normalidad». Las autoridades sanitarias, de las que tanto nos habíamos mofado los fumadores cuando empezaron a aparecer etiquetadas en los paquetes de tabaco, nos dirigían. Todo parecía aún más irreal que en los quince relatos que componen este volumen, relatos sobre distopías y mutaciones, para mí dos aspectos de una misma circunstancia: nuestra incapacidad de vivir pacíficamente en sociedad responsabilizándonos de nuestros actos y con la conciencia de que compartimos espacio con otros seres vivos, ya sea por amor o por supervivencia; y la incapacidad de tolerarnos a nosotros mismos tal como somos, la necesidad de que algo externo a nosotros nos permita volvernos definitivamente malos o definitivamente buenos.
Meses antes de que muriera mi madre, yo me enfrentaba a cada uno de estos relatos y a sus autores, y, para poder situarlos mejor y comprender con qué intención los había reunido, hablaba con Julius según mi costumbre desde hace casi veinte años: una conversación que solo sucede en mi cabeza, aunque sin él no existiría este libro ni otros muchos libros y lecturas y canciones y composiciones y paisajes y… Ni sería lo que soy ni me atrevería a emprender trabajos como este. Decía, pues, que meses antes de que muriera mi madre conversaba con Julius, y esta era nuestra conversación distópica y mutante, y que algo tiene de real.
—Entiendo lo que me dices y agradezco las sugerencias, Julius, pero ya he tomado una decisión: antiutopías, como las llaman algunos, o distopías de la modernidad y la contemporaneidad temprana; a saber: se ha descubierto hace poco que el término «distopía» se utilizó por primera vez en 1748 en la acepción que nos interesa y que procede del griego dus- y topos, lo contrario de u- y topos-, es decir, y en palabras llanas, un lugar, entendido como sociedad compuesta por individuos —no la república independiente de mi casa, por así decirlo—, donde todo va mal, y reaparece en aquella famosa intervención de John Stuart Mill en el Parlamento inglés en 1868, para permanecer hasta nuestros días. El periodo de la antología abarcará desde mediados del siglo XVIII hasta más o menos 1918, fecha después de la cual muchos de los miedos que expresaban los autores distópicos se hicieron realidad tras la Primera Guerra Mundial y la Revolución bolchevique… La distopía, el paraíso perdido, la «representación ficticia de una sociedad futura de características negativas» —magnífico, como siempre, José María Merino en esta su definición para el DRAE—, manda, así que en esta línea cronológica intercalaré los relatos mutantes. Y lo mismo que hay viajes en el tiempo o a lugares ignotos o visitas a la Luna o extraterrestres, tampoco habrá vampiros ni hombres lobo…
—María, no sé si te has dado cuenta de que es más lo que queda fuera que lo que habrá dentro…
—La frontera es estrecha, lo sé. Quizá salga de manera tangencial alguno de esos temas. Pero no me interesa la ciencia ficción en sí, sino el género literario que algunos consideran subgénero de la ciencia ficción, que habla del miedo al otro, en persona o en grupo, y cómo se refleja en la literatura el análisis de la psicología de los grupos que deriva en esa masa conformista que tan bien analizó Elias Canetti. La masa como monstruo y el individuo como monstruo: en ese territorio estoy.
—¿Y relatos…? Está claro que, aunque te haya limitado tanto, novelas sí que le vienen a uno a la cabeza: El talón de hierro y La peste escarlata, de Jack London; La nube púrpura, de Shiel; El mundo perdido, de Conan Doyle; Una utopía moderna, de Wells; o El último hombre, de Shelley. Desde que la narrativa utópica, sobre todo entre los anglosajones, se convirtió en el género más popular de finales del XIX, el predominio de la novela en este género es apabullante. El libro de Edward Bellamy, Mirando atrás (1887), marcó un antes y un después. A partir de él, hay un sinfín de respuestas en contra o de émulos que no podrás abarcar y ni siquiera mencionar en el prólogo. No tienes espacio, y todas las grandes obras del género son posteriores al periodo que has elegido: Zamiatin, Huxley, Orwell, Bradbury, Asimov…
—Y Dick, Julius, el gran Dick, del que he tomado prestado el título; bueno, esto no es exacto: el título ya sabes que viene de esa maravillosa escena al final de Blade Runner, un clásico aún más clásico que la novela de Dick de la que procede. Y no solo el título, sino la idea de contraponer relatos de lo que he llamado «mutantes» por mi afición a los Watchmen y a los X-Men, que tanto deben a La isla del doctor Moreau de Wells, porque no son exactamente superhéroes al uso, sino que concitan el rechazo de los otros de una forma atávica que se relaciona con nuestros miedos primigenios, de cuando éramos «salvajes», y con el darwinismo y la vivisección que tanto influyeron en la literatura y en el pensamiento de finales del siglo XIX. Me interesaba confrontar estos seres considerados como regresivos y demoniacos con las antiutopías, pues si estas son un rechazo al otro como grupo, aquellos lo son al individuo como monstruo…
—Échale un vistazo a No place else, de Eric S. Rabkin et al. (Southern Illinois University Press, 1983), si tienes tiempo. Hace un análisis muy certero sobre el concepto de utopía. Traduzco a vuelapluma un fragmento: «Con frecuencia, el mundo utópico es un mundo pastoral en virtud de la exclusión de la tecnología», y un poco más adelante sigue con: «Ese jardín de nuestro pasado sirve de atractiva indulgencia imaginaria de una nostalgia característica de la época presexual en que estábamos protegidos y proveídos, en que las exigencias de nosotros mismos eran menos perturbadoras, y en que seguíamos más obedientemente los modelos que se nos imponían. Los utópicos suelen haber apreciado esa ecuanimidad pastoral…».
—Vale, vale, Julius… En cualquier caso, las utopías solo puedo tratarlas de una manera muy tangencial, aunque cualquier relato utópico podría haber formado parte de esta antología, puesto que toda utopía contiene una distopía, y viceversa…
—Pero ¡déjame terminar, que te has adelantado, como siempre! Sigue Rabkin: «Por el contrario, solemos reconocer las distopías en virtud de su naturaleza antipastoral y poslapsariana»… Esto último es importante: el lapsarianismo es la doctrina calvinista de los decretos del Dios cristiano para la caída y reprobación del género humano. Bien, sigo, no te impacientes: «Ya sea con obras de esperanza o con obras de alarma, ya sea con obras primordialmente de ficción o con obras primordialmente de proyecto, los escritores vuelven al lugar de origen, al jardín perdido, al Edén, nuestro hogar y nuestra esperanza atávicos».
—Pues… lo que yo decía, pero mucho mejor expresado, ¿no?
—Gracias por el libro de Gregory Claeys, Dystopia: A natural history (Oxford University Press, Oxford, 2017). Julius, es magnífico, muy esclarecedor. Me ha ayudado mucho a asentar conceptos y a justificar mis intuiciones, en los temas, en la antología y en el periodo seleccionado. Clasifica las distopías literarias en tres grandes épocas y, dentro de estas tres grandes épocas, señala los temas principales tratados en cada momento. Si no te aburro mucho…
—No, no, adelante… Estoy haciéndome la comida y te escucho mientras tanto.
—Y ¿qué comes hoy?
—Alcachofas rehogadas con ajo y pimentón, y pechuga de pavo cocida, aliñada con un poco de romero y aceite de oliva virgen…
—Yo aún no sé qué haré; me da una pereza infinita cocinar… En fin, que sigo. Te hablaba de la clasificación de Claeys, que voy a resumir ahora para no extenderme demasiado: las distopías del siglo XIX se ocupan principalmente del terror a los movimientos revolucionarios que quieren subvertir el sistema en favor de una mayor igualdad, del progreso científico que causa más mal que bien, del control eugenésico, y de la amenaza de la mecanización. Lo propio de este primer lugar en la clasificación es más la sátira que la distopía política. De ahí que la antología haya adquirido un tono de humor que, la verdad, no viene mal en los tiempos que corren; por aquello que decía Bergson de que la alegría es la señal de que la vida ha triunfado, en esta época de enfermedad, encierro y muerte, reírse puede ser sanador, ¿no? Bueno, que me disperso… Aquí, básicamente, es donde se mueve la antología, pues el resto de la clasificación, distopías del siglo XX y distopías del siglo XXI, no me compete. Solo quiero decir que el género distópico al uso, el que conocemos como tal, corresponde al siglo XX y a su obsesión contra el colectivismo asociado al fascismo y al comunismo, así como a que la máquina y la ciencia acaben dominando al hombre. Las distopías postotalitarias, a partir de la caída del Muro de Berlín, siguen preocupadas cada vez más por la confrontación entre humanidad y tecnología, con tramas cada vez más centradas en la pérdida de humanidad, identidad y libre albedrío, en sociedades enfocadas por completo en la productividad.
—… ¿Ves? Ni una palabra, te he escuchado como un bendito y ahora he de ser grosero: las alcachofas están listas y se enfrían. Así que ya hablaremos más tarde, ¿vale?
—¿Cómo va la cosa?
—Más o menos va cobrando forma. Julio Guerrero ha comprado los dos volúmenes de Lo mejor de la ciencia ficción del siglo XIX, publicados por Martínez Roca en 1983, ya sabes, los recopilados por Asimov, volúmenes que me están ayudando mucho, y también otro libro que me envió, Frankenstein Dreams, publicado por Bloomsbury en 2017. Aunque la mayoría de los relatos se salen de la selección, sí que aparecen algunos que me satisfacen. Se confirma ese tono satírico del que te hablé, al que están contribuyendo ahora mis preferencias, además del lapso de publicación. La sátira es común a las primeras antiutopías y mutaciones. No me disgusta, qué va; creo que, además de ser un libro entretenido, va a divertir a muchos…
—¿Cómo queda, pues, la selección?
—Uf, Julius, eso es muy largo de contar… ¿Te lo envío por correo electrónico?
—Vale, pero ¿no podrías adelantarme algo? No quiero solo los títulos, sino el discurso que contienen y la estructura del libro.
—De acuerdo… He decidido colocar una nota al pie al inicio de cada relato con algunas características, como el año de su primera publicación. Los autores de los relatos son bastante conocidos; no hacen falta muchas presentaciones, ni para los adeptos del género ni para los legos, así que he preferido dedicar más espacio a los relatos que a la presentación de sus autores. Están ordenados por fecha de publicación, y esta vez no hay bibliografía recomendada: es inabarcable en este contexto. Y…
—Vale, vale… ¿Autores, por favor?
—Vayamos por partes. Te cuento hoy algo de las mutaciones. Echarás de menos «El hombre de arena», de E. T. A. Hoffmann, uno de los primeros relatos sobre mutantes, prototipo del retrato de la monstruosidad moderna que aparecerá más desarrollado en narraciones más extensas como El extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde, de Stevenson, Drácula, de Bram Stoker, o Frankenstein, de Mary Shelley, que se publicó solo un año más tarde que el relato de Hoffmann. Hay algo en él que nos hace pensar en el Golem, el primer monstruo creado por el ser humano… Me divierte ese Nathaniel al que el inventor engaña con las gafas que le vuelven crédulo al pintárselo todo de color de rosa y, sobre todo, Olimpia, la autómata, porque cuando lo leo no puedo evitar ver a Luciana Serra en esa increíble representación de la ópera Los cuentos de Hoffmann, de 1981. Pienso en ti, que me mostrastre esa representación, y en Julio Ollero, que se fue con la plaga, que nunca perdió la sorpresa del niño, ni en su gusto para los libros, ni en el arte, ni en la vida… En fin, que me voy por las ramas: su lugar lo ocupa un relato menos conocido. El único cuento sobre la robótica como causante de sociedades distópicas es «Una esposa hecha por encargo», de la desconocida Alice W. Fuller, un relato satírico, muy interesante porque anticipa la inteligencia artificial y los usos domésticos del robot, y los incorpora al debate por los derechos de la mujer. Este le habría gustado a mi tía Conchi, que era una mujer independiente, bondadosa y muy creativa…
—¿Cómo que «era»? Pero ¿no es Conchita la que estaba en una residencia modélica que había conseguido evitar la plaga?
—Esa misma: se la ha llevado esperando la segunda dosis de la vacuna… Ya no resistieron más… En fin (esta falta de ganas, esta resignación, este miedo que tenemos, se resume bien en estas dos palabras que, lamentablemente, cada vez uso más como comodín para los puntos y aparte). Sigo con lo nuestro otro poquito, si aún quieres que te siga contando…
—Sí, claro, continúa…
—Como ni Frankenstein ni El último hombre caben en esta antología, y Mary Shelley no puede faltar, he elegido «El mortal inmortal», donde una pócima da la inmortalidad a un hombre, y lo único que consigue es que no aguante a su mujer y desee fervientemente la muerte. Hay una serie estadounidense que a mí me divierte, titulada Forever (2014), que tiene algo de este relato y de otro que también he incluido en la antología: «Mil muertes», de Jack London, cuyo protagonista no es que se vuelva inmortal, sino que es obligado a ser inmortal. Por cierto, el actor protagonista de la serie, Ioan Gruffudd, es el rostro cinematográfico actual de uno de los mutantes del universo Marvel: Mr. Fantástico… Estos relatos sobre la inmortalidad se los dedico a Manuel Arroyo-Stephens, que se reía de la muerte mientras los pájaros siguieran acudiendo a su jardín. Espero que los siga observando, allá donde esté…
—María… Perdóname, tengo que interrumpirte. He quedado a comer y se me hace tarde. Luego te llamo y seguimos. Shelley y London: ahí es nada. ¡Hasta luego!
—No puedo enrollarme mucho, Julius, que tengo trabajo sorpresa y he pasado tres horas en el taller de encuadernación, así que hoy he empleado en trabajar menos horas de las necesarias. Seguimos con las mutaciones, pues. Nathaniel Hawthorne, uno de los grandes del llamado terror gótico, firma «La hija de Rappaccini», un relato que sirvió de inspiración a varias mutantes del cómic, en el que una muchacha se vuelve letal al ser alimentada con plantas venenosas. Le sigue el gran Arthur Conan Doyle con «El gran experimento de Keinplatz», donde el autor de El mundo perdido, obsesionado por el espiritismo y la pervivencia del alma, realiza un ejercicio muy divertido que he considerado como «mutación transitoria». Algo parecido sucede en «La radio», de Kipling, donde, por las artimañas de la tecnología, el protagonista transmuta en… ¡poeta! Por último, la famosa escritora de libros infantiles y juveniles, Edith Nesbit, firma «Los cinco sentidos», una transformación que abre las puertas de la percepción sensorial al horror, y cuya heroína es la mujer que desconfía de la muerte… Este relato es para Julia Montejo, a quien la plaga le ha dejado secuelas extrasensoriales muy poco deseables… Y, ahora, te tengo que dejar…
—Ese relato lo conozco y me hace pensar instantáneamente en «El entierro prematuro», un relato terrorífico de Poe publicado en 1844. Seguro que Nesbit lo conocía, aunque la obsesión de Poe por los enterrados en vida no era ni es de su exclusividad… Pero, perdona, no te entretengo más. Estoy deseando saber cómo queda la parte distópica.
—Uf, vaya día llevo… Hace tanto frío que estoy congelada, como la protagonista del cuento de Edward Page Mitchell, «La hija del senador», y parezco Onetti, trabajando metida en la cama… Sí, esto es una distopía, lo de Mitchell, no lo mío… Hay, entre otras cosas, en este relato, una etnia oriental que ha conquistado los Estados Unidos (la guerra comercial, pues, se resuelve a favor de China; los inmigrantes han pasado por encima de los WASP; son radicalmente vegetarianos) y existe la criogenización temporal, algo que a nosotros nos vendría bien para sortear la plaga… y para proteger a aquellos a los que se ha llevado, como Ricardo Mendiola, al que le habría divertido que charláramos del veganismo y animalismo del relato mientras dábamos cuenta de un buen lomo embuchado. Este relato enlaza de manera retorcida en mi mente con «La hija de Rappaccini» y con el relato catastrofista medioambiental de H. G. Wells «El imperio de las hormigas».
—¿Hormigas? Pero ¿eso no queda algo fuera del tema?
—Puede que tengas razón, pero las hormigas de Wells son especiales, están organizadas y dispuestas a tomar la tierra, como una plaga provocada por el daño que el ser humano hace a la naturaleza… Además, tanto tú como yo somos fanáticos de Cuando ruge la marabunta, aunque esta película no está basada en el relato de Wells, sino en «Leiningen versus the ants», un relato de 1938 de un tal Carl Stephenson.
—¿Y Swift? ¿Te sirvió la recomendación?
—¡Claro! Es el autor y el relato que abren la antología, aunque la autoría no está clara. Es una gamberrada muy parecida, en ciertos aspectos, a Los viajes de Gulliver, que no habría sido capaz de entender del todo sin el libro que me enviaste, Homeless dogs and melancholy apes, de Laura Brown (Cornell University Press, Ithaca, Nueva York, 2010). «Ensayo del estudiante Martinus Scriblerus sobre el origen de las ciencias» nos habla de un pueblo perdido y oculto de sabios salvajes sin cuya intervención la humanidad está abocada a la degeneración. Swift es para Javier Reverte, en su viaje interestelar…
—¡Cuánto me alegra que te haya servido el libro! Me daba miedo decirte que lo había comprado para ti… Como siempre me riñes y te pones hecha una furia.
—¡Es que mi casa es pequeña, y no cabe nada más! Además, voy a empezar a practicar el miesvanderroheísmo extremo: menos es más… Pero, esta vez, de verdad. Y si no, esperaré a ver si hay alguna funeraria clarividente que empiece a ofrecer funerales egipcios o vikingos. No hay nada más enojoso que dejar un rastro detrás de nosotros, otra huella más. Por eso me gusta especialmente el relato de Anna Bowman Dodd (un millón de gracias por ayudarme con la traducción), «La república del futuro: El socialismo hecho realidad», aparte, claro está, de por ser uno de los descubrimientos de la antología y uno de los relatos, junto con el de Briúsov, «La República de la Cruz del Sur» (gracias, mil, por ayudarme también con este), que mayor justificación le dan a la antología. El de Bowman es una muestra excelente de lo que apunté, al principio, en la clasificación cronológica de género: una distopía política al uso contra el socialismo utópico owenista de las tantas que invadieron la narrativa estadounidense desde mediados hasta finales del siglo XIX. Interesante por la defensa del papel tradicional de la mujer y del liberalismo al uso como preservadores de los valores de la familia y de la sociedad estadounidense de los blancos, que se repite hasta nuestros días trumpistas (¿y el asalto al Capitolio? ¿No es alucinante lo distópico que fue? ¡Tiemblo después de haber reído!)… ¡Phyllis Schlafly del mundo, yo os absuelvo! Bueno, me acabo de exceder, pero las que han visto la serie Mrs. America, estrenada el fatídico año del inicio de la plaga, me entenderán… En el relato de Bowman, la gente se aburre porque trabaja pocas horas, mientras que, en el de Briúsov —un trabajador, un voto—, los habitantes de una ciudad polar se ven aquejados de una enfermedad fatídica, la de la contradicción, que los impele a hacer justo lo contrario de lo que piensan. La plaga, en sumo grado contagiosa e imparable, intenta contenerse con hospitales específicos para los contagiados, con barracones de aislamiento… Los pacontraria, como diría mi abuelo, de este relato, encarnan el terror primario a la pérdida de humanidad, a la regresión a la bestialidad.
—Esos dos relatos son divertidísimos. Están plagados de premoniciones… Nada hay más aterrador que esa unión del neoliberalismo y el neoconservadurismo que se intuye en estas y otras distopías al uso, y que no es más, me parece, que la perfección del totalitarismo, el sinsentido de la burocracia llevado al extremo para aislarnos aún más del semejante… Como dice Mark Fisher en Capitalist realism (John Hunt Publishing, 2009) («realismo capitalista», un gran concepto, por cierto, que define bien en qué se ha convertido nuestra cultura), «los afectos que predominan en el capitalismo reciente son el miedo y el cinismo».
—… Ya, como el de Jules Verne, en otro sentido: «En el año 2889», en el que el cuarto poder, gracias a la tecnología más avanzada y virtual, controla el mundo… Ojalá tuviera espacio para insistir en esa línea más política… Pero ya sabes que no puedo, ni quiero. Los relatos hablan por sí solos. Ya lo verás cuando te los envíe, Julius, para que ejerzas de primer lector.
—Lo entiendo, lo entiendo. Mi entusiasmo me pierde. Tengo muchas ganas de hincarle el diente al conjunto. Entonces, ¿es todo?
—Quedan dos relatos: «Cuento futuro», de Clarín, una rareza a modo de farsa sobre la moralidad y la religión que está situada en un futuro muy similar a la España convulsa de finales del siglo XIX, en que, para acabar de una vez por todas con el hastío, se propone, en vez del Diluvio, el suicidio universal, y «El reparador de reputaciones», de Robert W. Chambers, ambientado en un futuro distópico en los Estados Unidos, donde los afroamericanos tienen su propio Estado y se ha conseguido acabar con los judíos, y donde ese suicidio higiénico está avalado y asistido por ley. El tema principal de dicho relato es la locura del inadaptado. ¿Qué opinas?
—Que espero que guste, tiene buena pinta, y espero que no te hayas pasado de páginas, eso que tanto te preocupa…
—Hola, Julius. Lo de la nevada del siglo es inenarrable. Me asomo a los balconcillos y la calle es el caos: gente resbalando, coches cubiertos de nieve, la calzada convertida en hielo, la basura acumulada que contrasta con la limpieza aparente del blanco níveo. Me ha costado un triunfo quitar la nieve acumulada para que no hubiera desprendimientos, pero, si miro hacia arriba, sobre los aleros hay como una ola congelada y amenazante… que no tardará en desplomarse por secciones. En fin, que voy a encerrarme en espera de tu veredicto: ¿has podido leer lo que te envié? ¿Qué te parece?
—He visto lo de la nevada. Ni se te ocurra moverte de casa. He leído que hay miles de personas atendidas por fracturas en los hospitales. Lo que faltaba… ¿Que qué me parece? Te has adelantado, justo acabo de escribir mis reflexiones para que no se me olvidaran y tenía ya listo el correo para enviártelas. ¿Te lo leo?
—¡Sí, claro!
—Ya me conoces, es un poco largo…
—No importa, no importa, de verdad. Ya lo leeré más tarde. Me gusta cuando lees, porque estoy como ausente…
—Muy graciosa, tú y tus maneras de leonesa sin romanizar… Bueno, dice así: «Cuando el lector se enfrenta a este maelstrom civilizatorio, a esta vorágine de desórdenes de la personalidad y destinos fatídicos, de catástrofes ambientales y criaturas rebelándose contra sus dominadores, de desplazamientos geográficos y bárbaras anticipaciones, de cuerpos lacerados y búsqueda de la inocencia perdida, de doctrinas salvíficas y espíritus condenados, de pretensiones de eternidad y pesadillas delirantes, de gobiernos fantasmales y organizaciones de comedia bufa, de terribles premoniciones y humor despiadado…, al cerrar el libro, el lector permanece estupefacto, como si estuviera contemplándose en el espejo de la locura que negamos a diario. No por casualidad, la mayoría de estos relatos tiene lugar en el seno de las sociedades modernas más avanzadas, en que las contradicciones entre el progreso y el bien común, entre la ciencia y el libre albedrío, entre la masificación y la libertad individual, entre la paz social y el silenciamiento de la alteridad generan la búsqueda de un nuevo orden moral, producto de un pasado obsoleto en busca de un futuro que resulta ser, la mayoría de las veces, una implacable y desoladora caricatura invertida del presente». ¿Coincides conmigo?
—Uf… ¿Puedo usar tus palabras para el texto de contracubierta…?
El día en que murió mi madre yo intentaba, mientras traducía, acotar la selección inicial de relatos. Dos meses y medio más tarde, este es el resultado. Suelo desear a los lectores que disfruten de la lectura, pero esa palabra tan vital, «disfrutar», se ha vuelto ajena a mi vocabulario. Así que, hasta que algo, no sé: un olor reencontrado e identificado, el movimiento del mar, las hojas de los álamos en otoño, el vuelo de los vencejos, o la sonrisa de mi madre, que permanece en sus fotografías, consigan devolvérmela, desearé que los lectores utilicen este libro para pensar qué quieren ser —mutantes, sí; héroes, no— y en qué clase de sociedad quieren vivir.
HE VISTO COSAS QUE NO CREERÍAIS
Mutaciones y distopías
en la ciencia ficción temprana
ENSAYO DEL ESTUDIANTE MARTINUS SCRIBLERUS SOBRE EL ORIGEN DE LAS CIENCIAS DIRIGIDO AL DOCTO DR. …, MIEMBRO DE LA ROYAL SOCIETY, DESDE LOS DESIERTOS DE NUBIA1*
JONATHAN SWIFT (1667-1745)
Entre todas las investigaciones que han sido realizadas por los curiosos e inquisitivos, no hay ninguna más digna de merecer una mente docta que la fuente de la que manan las artes y las ciencias, que nos elevan sobre lo vulgar, los países en los que surgieron y los canales por los que han sido transportadas. Al igual que aquellos que nos las trajeron por primera vez, consiguiendo que alcanzaran por medio del viaje los lugares más remotos de la tierra, puedo vanagloriarme de tener ciertas ventajas al escribir esto desde los desiertos de Etiopía, esas llanuras de arena que han enterrado el orgullo de ejércitos invasores, y de estar quizá en este instante con mis pies dieciocho metros por encima de la tumba de Cambises; una soledad en la que ni Pitágoras ni Apolonio penetraron jamás.
Es acuerdo universal que las artes y las ciencias nos fueron legadas por los egipcios y los indios, pero de quién las recibieron ellos es todavía una incógnita. El periodo de tiempo más antiguo en el que los estudiosos intentan rastrearlas es el inicio de la monarquía asiria, en que sus creadores eran adorados como dioses. Es, por tanto, necesario remontarse a tiempos aún más remotos, y adquirir cierto conocimiento de su historia, para hallar cualquier evidencia sobre las artes y las ciencias, por oscura y discontinua que sea, en los autores de la Antigüedad.
Ni Troya ni Tebas fueron los primeros imperios. Tenemos mención, aunque no relatos, de un pueblo guerrero anterior conocido como los pigmeos. No puedo por menos que convencerme a mí mismo, por descripciones de Homero2, Aristóteles y otros, de su historia, guerras y revoluciones, y por la manera en que esos autores hablan de ellos como algo conocido, de que entonces formaban parte de los estudios de los doctos. Y, como todo lo que conocemos directamente de ellos es sobre sus logros militares en la defensa valiente de su país contra la invasión anual de un enemigo poderoso, no puedo dudar de que destacaron de igual manera en las artes del gobierno pacífico, aunque no hayan quedado indicios de sus instituciones civiles. Imperios igual de magníficos han sido engullidos en la ruina del tiempo, y ciertos hechos repentinos han provocado la total ignorancia de su historia. Si tuviera que hacer conjeturas, lo que parece haber sucedido a esta nación, la eliminación usual del pueblo por unas bandadas de aves monstruosas que, según la Antigüedad, los infestaban continuamente, no debería parecer más increíble que aquella otra sobre las Baleares agotadas por los conejos, Esmirna por los ratones3 o recientemente las Bermudas, casi despobladas a causa de las ratas4. Nada hay más sencillo de imaginar que a los escasos supervivientes de tal imperio retirados a la profundidad de sus desiertos, donde vivieron tranquilos hasta que fueron encontrados por Osiris en sus viajes para instruir a los humanos.
«Encontró en Etiopía —comenta Diodoro5— un tipo de pequeños sátiros, peludos en la mitad de su cuerpo, cuyo jefe Pan le acompañó en su expedición para civilizar a los humanos». De Pan, este gran personaje, tenemos una descripción curiosa en los autores antiguos, quienes le representan de forma unánime con barba desgreñada, pelo por todo el cuerpo, medio hombre, medio bestia, y caminando erecto con un cayado, la postura con la que su pueblo aparece ante nosotros hasta nuestros días. Y como la tarea principal a la que se dedicó fue civilizar a la humanidad, podría ser que los primeros principios de la ciencia los hubiéramos recibido de tal pueblo, al que los dioses, según Homero6, recurrían doce días al año para conversar con sus sabios y justos componentes.
Si desde Egipto procedemos a echar un vistazo a la India, encontraremos que su conocimiento deriva de la misma fuente. Estas nobles criaturas acompañaron a Baco hasta este país, en su viaje guiado por Sileno, a quien se describe con las mismas características y cualidades. «La humanidad ha sido ignorante durante toda su gran antigüedad —dijo Diodoro7 una vez que Sileno mencionó su nacimiento—, pero él tenía una cola en sus entrañas, como toda su progenie, en señal de su linaje». Allí establecieron una colonia que subsiste hasta nuestros días con las mismas colas. Desde entonces parecen comunicarse solo con aquellos hombres que se han retirado de la conversación sobre su propia especie a una vida de contemplación ininterrumpida. En verdad, estoy inclinado a creer que en medio de esas soledades instituyeron la muy celebrada orden de los gimnosofistas. Cualquiera que observe el escenario y las costumbres de sus vidas encontrará fácilmente que han imitado con toda la exactitud imaginable las formas y costumbres de sus maestros e instructores. Han de vivir en los bosques más frondosos, ir desnudos, sufrir en todo su cuerpo de exceso de pelo y ver crecer sus uñas hasta extensiones prodigiosas. Dice Plutarco8: «Comen lo que encuentran en los campos, su bebida es el agua y su cama está hecha de hojas o musgo». Y Heródoto9 nos cuenta que consideran un gran expolio matar demasiadas hormigas o seres rastreros.
Como consecuencia, vemos que los dos pueblos que se disputan el origen del conocimiento son los mismos que han tenido más contacto con esta ingeniosa gente. Aunque hayan disputado sobre cuál fue el primero en ser bendecido con el origen de la ciencia, se han confabulado para estar agradecidos a sus maestros comunes. Egipto es bien conocido por haberlos adorado desde antiguo en sus propias imágenes, y podemos suponer de manera creíble que la India ha hecho lo mismo por la adoración que le prestan en los últimos tiempos a la dentadura de uno de estos filósofos peludos10* y en justa gratitud, como pareciera, a la boca, de la cual reciben sus conocimientos.
Trasladémonos ahora a Grecia, donde encontramos a Orfeo regresando a Egipto con la misma intención que Osiris y Baco en sus viajes. Fue en este periodo cuando Grecia oyó por primera vez el nombre de los sátiros, o los tuvo por semidei. Y, por tanto, es ciertamente razonable concluir que se llevó consigo algunos de estos especímenes maravillosos, que también tenían un jefe de la línea de Pan, y de su mismo nombre, a quien Teócrito11 denominaba «rey». Si se nos permite, pues, contamos con dos de los informes más extraños de toda la Antigüedad. Uno es el de las bestias que seguían la música de Orfeo, que ha sido interpretado por su efecto domesticador de manera literal. El otro, en el cual debemos insistir, es la fabulosa historia de los dioses persiguiendo a las mujeres en los bosques bajo apariencias bestiales, que se comprende por el amor bien sabido que estos sabios tienen hacia nuestras féminas. Me preocupa que se objete que, según se dice, ellas han sido perseguidas en la forma de diferentes animales, a lo que responderemos que es difícil que las mujeres, bajo esas circunstancias, sepan a qué forma han de hacer frente.
Por todo lo dicho, altamente creíble, el mundo está en deuda con este antiguo y generoso pueblo, si no por sus héroes, al menos por el ingenio incontestable de lo antiguo. Uno de los casos más interesantes es el del gran genio de la mímica Esopo12, de cuya pertenencia a estos sylvestres homines podemos recabar una tesis de Planudes, quien dijo que «Esopo» significa lo mismo que «etíope», la etnia original de nuestro pueblo13*. Como segunda tesis podemos ofrecer su descripción: era bajo, deformado y casi salvaje. Hasta tal punto debía de haber vivido en el bosque que la benevolencia de su temperamento no consiguió que se adaptara a nuestras costumbres como para ir a la corte vestido. La tercera prueba es su agudo y satírico ingenio y, por último, su gran conocimiento de la naturaleza de los animales, junto al placer natural con el que hablaba de ellos en toda ocasión.
El siguiente ejemplo que podría ofrecer es Sócrates14. Primero, era tradición que su nacimiento fue distinto al del resto de los hombres; segundo, le daba reparo confesar cuál era su linaje, al ser calvo, de nariz plana, con ojos saltones y de pequeña estatura; tercero, adaptó ciertas fábulas de Esopo al verso, es bastante probable que ajeno a su respeto por los animales, en general, y al amor por su familia, en particular.
Con el paso del tiempo, las mujeres con quienes estos silvanos habrían cohabitado amorosamente rechazaron sus abrazos, por haber sido ilustradas por la humanidad o inducidas por el repudio de sus formas, así que nuestros sabios se vieron obligados a mezclarse con las bestias. Esto provocó de manera gradual que el pelo de los últimos creciera más que el de los anteriores. En una generación, alcanzó los brazos; en la siguiente, invadió sus cuellos; en la tercera, llegó a la altura de sus cabezas, hasta que la apariencia degenerada en la que hoy está inmersa la especie se vio completada.
Sin embargo, debemos considerar aquí que hubo unos pocos no afectados por la calamidad común. Existieron algunas mujeres desprejuiciadas de todas las edades, gracias a las cuales se evitó la total extinción de la especie original. También se ha de destacar que, en lo que respecta a los mezclados con las bestias, el rechazo a su naturaleza no fue completo, pues todavía tenían cualidades maravillosas, tal y como mostraron aquellos que siguieron a Alejandro en la India. ¡Cómo se ocuparon del Ejército y reconocieron sus órdenes! ¡Cómo se amoldaron a sus estrategias de marcha y combate! ¡Qué imitación se produjo allí de toda su disciplina! Su verdadera antigüedad persistía en una disposición a la guerra y en esa constitución de la que disfrutaban mientras todavía eran una monarquía.
Para seguir con Italia: en la primera aparición de estos filósofos salvajes, hubo algunos entre los menos mezclados que se dignaron hablar con los humanos, como atestigua el nombre Fauno15, de a fando16*, hablar. Ya que fue él quien salió de los bosques por odio a la tiranía y alentó al Ejército romano a luchar contras los etruscos que habrían restaurado en el trono a Tarquinio. Pero aquí, como en todo Occidente, hubo una gran época memorable en la que ellos empezaron a permanecer en silencio. Podemos situar este momento en un tiempo cercano al de Aristóteles, cuando el número, la vanidad y la locura de los filósofos humanos creció, por lo que las mentes humanas se volvieron demasiado perplejas como para recibir la más simple sabiduría de estos antiguos silvanos. Las preguntas de tal academia eran demasiado numerosas para ser adecuadas a su capacidad para responderlas, y demasiado intrincadas, extravagantes, solipsistas o perniciosas para no ser otra cosa que escarnio y desdén hacia ellos. Si algo sabemos de sus respuestas durante este periodo, es solo cuando están desprevenidos, capturados y limitados, como el gran profeta griego Proteo17*.
De acuerdo con esto, leemos sobre un filósofo encontrado cerca de Dirraquio en tiempos de Sila18, al que no pudieron persuadir con palabras de que les concediera sus enseñanzas, y solo mostró su poder con sonidos, relinchando como un caballo.
Pero durante el mandato de Augusto se realizó un intento de mayor éxito a cargo del genio inquisitivo del gran Virgilio, el cual, junto a Varo, los estudiosos suponen que es una de las personas reales que en la sexta Bucólica se menciona que fueron enviadas a capturar a un filósofo, sin duda, tan genuino de la especie como el viejo Sileno. Para convencerle de que fuera comunicativo —algo de cuya importancia Virgilio estaba al tanto—, no solo le ataron enseguida, sino que le atrajeron con el atento regalo de una linda doncella llamada Egle, que le hizo cantar de manera tan feliz como instructiva. En esta canción encontramos la doctrina de la creación, con toda probabilidad de la misma manera en que fue enseñada mucho antes, en el gran Imperio pigmeo, y varias de las fábulas jeroglíficas con las que redactaban y embellecían sus principios morales. Por esta razón, considero esta Bucólica un tesoro inestimable de la ciencia más antigua.
Durante el mandato de Constantino, sabemos de otro agujero en la red, a cuyo alrededor la gente se amontonaba para escuchar su sabiduría, que nos lleva a Alejandría19*. Pero, como recogió Amiano Marcelino, demostró ser mudo y solo enseñaba con la acción.
El último del que deberemos hablar, que parece pertenecer a la etnia verdadera, aparece en el encuentro entre san Jerónimo y san Antonio20 en el desierto. Al preguntarle por el camino que había seguido, este mostró su conocimiento y cortesía al señalar sin responder, por lo que también fue un filósofo mudo.
Estos son todos los indicios que hasta ahora he podido reunir sobre la aparición de tan gran y docta gente en vuestro lado del mundo. Pero si regresamos a los lugares primitivos, África y la India, encontraremos allí, incluso en nuestros días, muchas pistas de su conducta original y de su valor.
En África —como leemos en las colecciones del infatigable señor Purchas21*—, un grupo de ellos, cuyo jefe estaba inflamado de amor por una mujer, con poder marcial y estrategia, capturó un fuerte a los portugueses.
No obstante, he de abandonar a todos ellos para cantar las alabanzas de dos de sus reyes incomparables de la India. El primero fue Perumal el Magnífico, un príncipe muy estudioso y hablador, a quien dedicaron un templo en Malabar con sumo afán, un templo levantado sobre setecientas columnas no inferiores, según la opinión de Mafeo22, a las de Agripa en el Panteón. El segundo fue Hanumán el Maravilloso, su hijo y sucesor, cuyo conocimiento era tan grande que incluso hizo dudar a sus seguidores sobre si los especímenes más sabios podían alcanzar tal perfección y, por tanto, preferían imaginarlo a él y a su clase como un tipo de dioses con forma de simios. A él pertenecía la dentadura que los portugueses se llevaron de Bisnaga23* en 1559, por la cual los indígenas ofrecieron, de acuerdo con Linschoten24, la inmensa suma de setecientos mil ducados. No puedo dejar de mencionar con todo respeto a Oran Outang el Grande, el último de su linaje, cuyo destino infeliz fue caer en manos de los europeos. Oran Outang, cuya valía nos es desconocida porque era un filósofo mudo. Oran Outang, gracias a cuya disección el sabio doctor Tyson25 ha comprobado su sistema por el parecido entre el cuerpo del Homo sylvestris y el nuestro en aquellos órganos con los que se ejerce el alma racional.
Debemos ahora descender a considerar a esta gente como sumergidos en la bruta natura por su continuo comercio con animales. Incluso en este tiempo, ¡qué experimentos no nos permitiríamos para aliviar a algunos del mal humor y a otros de la impostura con una risa ocasional en la estación idónea! ¡Con qué disposición entraríamos en la imitación de todo aquello que es destacable de la vida humana! ¡Y qué noticias sorprendentes han dado Le Comte26 y otros sobre sus apetitos, movimientos, concepciones, afectos, diversas imaginaciones y sobre las habilidades de las que son capaces! Si bajo las desfavorables circunstancias actuales para su concepción y alimentación, y con la vida tan corta que se les ha asignado, exceden con mucho a los animales e igualan a cualquier hombre, ¿qué prodigios podríamos concebir en aquellos que fueron nati melioribus annis, esas primitivas, longevas y antediluvianas mantícoras que trajeron la ciencia al mundo?
Me enorgullece creer que este relato, enteramente de mi cosecha, ha perseguido el conocimiento desde una fuente que se corresponde con varias opiniones de los antiguos, pero no descubierta por ellos, ni, hasta hoy, por los genios más modernos. Y, ahora, ¿qué puedo decirle a la humanidad a la luz de este gran descubrimiento? ¿Qué, aparte de que deben aparcar su orgullo y considerar que algunos de los creadores de nuestra ciencia estaban entre las bestias? ¿Que estos, que fueron nuestros primeros hermanos el día de la creación, cuyo reino (como aquel del esquema de Platón) era gobernado por filósofos que crecieron en conocimiento en Etiopía y la India, son ahora mediocres y solo conocidos con el mismo nombre que la mantícora y el mono?
Por así decir, no tengo duda de que existen evidencias en sus desiertos nativos de que esta especie primigenia y menos corrompida todavía tiene poder. El dicho popular de los españoles «No hablarán por miedo a que los pongan a trabajar» es por sí solo evidencia suficiente si tenemos en cuenta cómo afectan a su modo de vida otras personas instruidas. En segundo lugar, estas criaturas observadoras, al haber sido testigos de la crueldad con la que se trató a sus hermanos indígenas, encontraron necesario no mostrarse como hombres, ya que podían protegerse, no solo del trabajo, sino también de la crueldad. En tercer lugar, podrían no haber encontrado ningún deleite en hablar con los españoles, cuyo talante serio y huraño es tan adverso a la alegría sincera y natural que suele acompañar al conocimiento. Pero ahora, cuando es posible que no se halle manera de motivar sus cualidades latentes, no puedo sino pensar que sería altamente recomendable para el mundo instruido, tanto para recuperar el conocimiento antiguo como para promover el futuro. ¿No sería posible encontrar algún método amable y creativo con el que ganarnos su simpatía? ¿No hay ningún pueblo en el mundo cuya evolución natural se haya adaptado para unirse a su sociedad y ganárselos por una amable similitud de costumbres? ¿No existe nación que pueda atraerlos con su distinguido civismo y, en cierta manera, fascinarlos con gestos asimilados? ¿Ninguna nación donde las mujeres, con libertades básicas y el mejor de los tratos, puedan obligar a estas adorables criaturas a un sensato regreso a la humanidad? El amor que siento por mi país de origen me inclina a desear que esta nación sea Gran Bretaña, pero, ¡ay de mí!, en nuestra desgraciada y dividida condición presente, ¿cómo podemos esperar que extranjeros de tan gran prudencia puedan expresar libremente sus sentimientos en medio de la violencia partidista y a tan gran distancia de sus amigos, familia y país? El cariño que le tengo a nuestro Estado vecino podría inclinarme a desear que fuera Holanda: Sed laeva in parte mamillae / nil salit Arcadico27*… Así pues, es de Francia de quien más esperamos esta restauración del conocimiento, cuyo último rey tomó las ciencias bajo su protección y las elevó a tan gran altura. ¿Podríamos confiar en que sus emisarios, tarde o temprano, tengan instrucciones no solo para invitar a hombres instruidos a su país, sino a doctos animales, como las antiguas mantícoras de Etiopía y la India? ¿No podrían los talentos de ambos adaptarse para la mejora de varias ciencias? Las mantícoras podrían educar héroes, estadistas y doctores; los babuinos, enseñar protocolo y etiqueta a los cortesanos; los monos, el arte de una conversación placentera y una afectación agradable a las damas y a sus amantes; los simios menos instruidos podrían formar comediantes y maestros de danza; y los titíes, a los pajes de la corte y a los jóvenes viajeros ingleses. Pero cómo distinguir a cada tipo para asignarle la tarea más apropiada a cada uno, eso se lo dejo al inquisitivo y penetrante genio de los jesuitas en sus misiones respectivas.
Vale & fruere28*.
EL MORTAL INMORTAL1*
MARY SHELLEY (1797-1851)
16 de julio de 1833
Este es un aniversario memorable para mí. ¡En él he completado mi año de vida trescientos treinta y tres!
¿El judío errante? Ciertamente, no. Más de dieciocho siglos han pasado sobre su cabeza. En comparación con él, soy un inmortal muy joven.
Así pues, ¿soy inmortal? Me he hecho esta pregunta día y noche durante trescientos treinta y tres años, y aún no puedo responderla. Hoy me detecté una cana en las cejas; eso significa seguramente decadencia. Aunque puede haber estado allí oculta trescientos años, ya que el pelo de algunas personas se vuelve blanco del todo antes de los veinticinco.
Contaré mi historia y quien la lea podrá juzgarlo por mí. Contaré mi historia y eso me ayudará a pasar unas pocas horas de una larga eternidad que se está volviendo aburrida. ¡Para siempre! ¿Puede ser? ¡Vivir para siempre! He oído de encantamientos en los que las víctimas son inducidas a un sueño profundo para despertar, tras cientos de años, tan frescos como siempre. He oído hablar de los Siete Durmientes, por lo que ser inmortal no debería ser tan pesado, pero, ¡oh!, el peso del tiempo sin fin… ¡El tedioso pasar de las horas por venir! ¡Qué feliz fue el fabuloso Nourjahad!2* Pero no es mi caso.
Todo el mundo sabe quién fue Cornelio Agripa3*. Su recuerdo es tan inmortal como sus artes me han hecho a mí. Todo el mundo ha tenido noticias también de su pupilo, quien, desprevenido, alimentó al loco demonio durante la ausencia de su maestro y fue destruido por él. La noticia, verdadera o falsa, de este accidente le causó muchos inconvenientes al renombrado filósofo. Todos sus estudiantes le abandonaron; sus sirvientes desaparecieron. No tenía a nadie que echara carbón a sus fuegos incesantes mientras dormía, ni a nadie que vigilara los colores cambiantes de sus medicamentos cuando estudiaba. Los experimentos fracasaron uno tras otro porque un par de manos eran insuficientes para completarlos. Los espíritus malignos se rieron de él por no ser capaz de conservar a un solo mortal a su servicio.
Yo era muy joven, y muy pobre, y estaba muy enamorado por aquel entonces. Había sido ayudante de Cornelio durante un año, aunque estaba ausente cuando el accidente ocurrió. A mi regreso, mis amigos me rogaron que no volviera a la morada del alquimista. Me estremecí al escuchar el terrible relato que contaban. No hizo falta una segunda advertencia, y cuando Cornelio vino a ofrecerme una bolsa de oro si me mantenía bajo su techo, sentí como si el mismo Satán me tentara. Mis dientes castañetearon, se me erizaron los cabellos y corrí tanto como mis rodillas temblorosas me lo permitieron.
Mis pasos vacilantes fueron directos al lugar adonde habían sido atraídos cada tarde durante dos años: un arroyo gentil y burbujeante de agua pura junto al que paseaba una muchacha de cabello negro cuyos ojos radiantes estaban fijos en el camino que yo acostumbraba a hollar. No recuerdo ni una hora en que no amara a Bertha. Habíamos sido vecinos y compañeros de juegos desde la infancia; sus padres, como los míos, eran humildes, pero llevaban una vida respetable, y nuestro cariño había sido una fuente de alegría para ellos. En una hora aciaga, una fiebre maligna se llevó a su padre y a su madre, y Bertha se quedó huérfana. Podría haber encontrado cobijo bajo el techo de mis padres, pero, por desgracia, la vieja dama del castillo cercano, rica, sin hijos y solitaria, manifestó su intención de adoptarla. Desde entonces, Bertha se vistió de seda, habitó en un palacio de mármol y se la consideró como alguien altamente favorecido por la fortuna. No obstante, en su nueva situación y entre sus nuevas relaciones, Bertha permaneció fiel al amigo de sus días más humildes. Visitaba a menudo la casita de campo de mi padre, y, cuando le prohibieron ir allí, iba directa al bosque cercano y se encontraba conmigo junto a la sombría fuente.
A menudo afirmaba no tener ningún deber hacia su nueva protectora que fuera tan inviolable como el que nos unía a nosotros. Con todo, yo era aún demasiado pobre para casarme, y en ella creció el cansancio de vivir atormentada por mi causa. Tenía un espíritu altivo e impaciente y se enfadaba por el obstáculo que impedía nuestra unión. Nos reunimos después de una ausencia durante la que fue acosada de continuo mientras yo estuve fuera. Se quejó de forma amarga y casi me reprochó que fuera pobre. Le respondí de modo precipitado:
—¡Soy pobre pero honrado! Si no lo fuera, ¡podría ser rico muy pronto!
Esta exclamación produjo un millar de preguntas. Temí impresionarla contándole la verdad, pero ella me la sacó, y después, mirándome con desdén, dijo:
—¡Finges amarme y tienes miedo de enfrentarte al diablo por mí!
Aduje que solo tenía miedo de ofenderla, mientras ella insistía en la magnitud de la recompensa que yo iba a recibir. Así alentado, y avergonzado por ella, guiado por el amor y la esperanza, riéndome de mis miedos recientes, regresé con pasos rápidos y corazón ligero a aceptar la oferta del alquimista y me incorporé inmediatamente a mi puesto.
Transcurrió un año. Me convertí en el poseedor de una no poco considerable suma de dinero. La costumbre había disipado mis miedos. Y pese mis inquietos desvelos, nunca había detectado la huella de una pezuña, y el silencio estudioso de nuestra morada no había sido perturbado jamás por aullidos demoniacos. Mis encuentros clandestinos con Bertha siguieron y la esperanza surgió en mi mente. La esperanza, pero no la alegría total, porque Bertha creía que el amor y la seguridad eran enemigos y se complacía en separarlos en mi pecho. Aunque de corazón sincero, era como una coqueta en la actitud. Yo estaba celoso como un turco. Me despreciaba de mil maneras y nunca reconocía que estaba equivocada. Me ponía furioso, y después me obligaba a pedirle perdón. A veces consideraba que no era lo suficientemente sumiso y entonces mencionaba la historia de algún rival favorecido por su protectora. Estaba rodeaba de jóvenes envueltos en seda, ricos y alegres. ¿Qué oportunidad tenía el estudiante mal vestido de Cornelio en comparación con ellos?
En una ocasión, el filósofo me requirió durante tanto tiempo que me fue imposible verla, como era mi deseo. Estaba enfrascado en un trabajo complicado y fui obligado a permanecer día y noche alimentando sus hornos y vigilando sus preparados químicos. Bertha me esperó en vano en la fuente. Su espíritu altivo se encendió ante mi negligencia, y cuando por fin logré robar unos pocos minutos destinados al sueño y esperaba recibir su consuelo, ella me recibió con desdén, me despidió con desprecio y juró que ningún hombre tendría su mano a no ser que pudiera estar por ella en dos sitios a la vez. ¡Se vengaría! Y en verdad lo hizo. En mi sucio retiro, escuché que había ido a cazar en compañía de Albert Hoffer. Albert Hoffer era uno de los favoritos de su protectora, y los tres pasaron a caballo frente a mi ventana llena de humo. Creí oírles mencionar mi nombre, seguido por una risa burlona mientras los ojos oscuros de ella miraban desdeñosos hacia mi casa.
Los celos, con todo su veneno y su miseria, se adueñaron de mi pecho. Derramé un torrente de lágrimas al pensar que nunca podría considerarla mía, y luego solté mil maldiciones contra su inconstancia. A pesar de todo, seguí removiendo los fuegos del alquimista y vigilando los cambios de sus pócimas incomprensibles.
Cornelio había estado atento a ellas durante tres días y sus noches, sin cerrar los ojos. El progreso de sus alambiques era más lento del que esperaba y, pese a su ansiedad, los párpados le pesaban. Una vez y otra apartaba de sí la somnolencia con una energía sobrehumana, y una y otra vez, ella volvía a robarle los sentidos. El alquimista miraba sus crisoles con anhelo.
—Aún no está listo —murmuraba—. ¿Ha de pasar otra noche antes de que esté terminado? Winzy, estate atento; tú eres de fiar; has dormido, muchacho, dormiste la pasada noche. Mira el matraz de cristal. El líquido que contiene es de un rosa pálido: en el momento en que empiece a cambiar de tono, despiértame. Hasta entonces, debo cerrar los ojos. Primero, se volverá blanco, después emitirá destellos dorados; pero no esperes hasta entonces: cuando el color rosa empiece a desvanecerse, levántame.
Casi no oí las últimas palabras, atenuadas como estaban por el sueño. Ni siquiera entonces quiso rendirse a la naturaleza:
—Winzy, muchacho —dijo de nuevo—, no toques el matraz, no lo acerques a tus labios: es un filtro, un filtro para curar el amor… No querrás dejar de amar a tu Bertha… ¡Cuidado con beber!
Y se durmió. Su cabeza venerable se hundió en su pecho y yo apenas oía su respiración regular. Durante unos minutos, miré el matraz: el tono rosa del líquido permanecía inalterado. Entonces, mis pensamientos vagaron: visitaron la fuente y se recrearon en un millar de escenas encantadoras que ya nunca se repetirían… ¡Nunca! Serpientes y víboras acudían a mi corazón mientras la palabra «nunca» se formaba en mis labios. ¡Muchacha falsa! ¡Falsa y cruel! Nunca me sonreiría como aquella tarde había sonreído a Albert. ¡Mujer indigna y detestable! No podía seguir sin vengarme… Vería cómo Albert expiraba a sus pies… Ella moriría por mi venganza. Había sonreído con desdén, triunfante; ella conocía mi miseria y su poder. Pero ¿qué poder tenía? El de provocar mi odio, mi absoluto desprecio, mi… ¡Oh, todo menos la indiferencia! ¿Podría lograrlo, podría mirarla con ojos fríos y darle mi amor a otra más justa y sincera? ¡Eso sí que sería una victoria!
Un resplandor brillante surgió ante mis ojos. Había olvidado la pócima del experto. La contemplé con asombro: destellos de una belleza admirable, más brillantes que los que emiten los diamantes cuando les da el sol, surgían de la superficie del líquido y extendían una estela del más fragante y agradable de los aromas sobre mis sentidos. El matraz parecía un globo de radiación vivo, encantador a la vista y aún más atrayente para el gusto. El primer pensamiento, provocado instintivamente por los sentidos más groseros, fue: Quiero, debo beber. Me llevé el recipiente a los labios. ¡Me curará del amor, de la tortura! Había engullido la mitad del licor más delicioso jamás probado por el paladar humano cuando el filósofo se desperezó. Vacilé, dejé caer el matraz; el fluido ardió y rebotó por el suelo mientras sentía que Cornelio me agarraba por el cuello y gritaba:
—¡Desgraciado! ¡Has destruido el trabajo de mi vida!
El filósofo desconocía por completo que yo había bebido una porción de su droga. Tenía la idea, y yo asentí de forma tácita, de que yo había alzado el matraz por curiosidad y de que, asustado por su luminosidad y los rayos de luz intensa que emitía, lo había dejado caer. Nunca le desengañé. Las llamas de la pócima se habían apagado, y el aroma había desaparecido. Él se fue calmando, como debe hacer un filósofo en las pruebas más duras, y me envió a descansar.
No intentaré describir el sueño glorioso y feliz que sumergió mi alma en el paraíso durante las horas restantes de aquella noche inolvidable. Las palabras atenuarían y volverían superficial la felicidad y la exaltación que había en mi pecho cuando me desperté. Flotaba en el aire, mis pensamientos estaban en el cielo. La tierra parecía el cielo y mi herencia era vivir en un trance delicioso. «Así es estar curado del amor —pensé—. Veré hoy a Bertha y ella encontrará a su enamorado frío y despreocupado, demasiado feliz para mostrar desdén, pero ¡qué absolutamente indiferente!».
Pasaron las horas. El filósofo, convencido de que había tenido éxito una vez, y creyendo que podría tenerla de nuevo, cocinó de nuevo la misma medicina. Se encerró con sus libros y remedios y yo tuve el día libre. Me vestí con esmero; me miré en un escudo viejo, pero pulido, que me servía de espejo. Pensé para mí que mi aspecto había mejorado notablemente. Me apresuré más allá de los límites de la ciudad, con alegría en el alma y la belleza del cielo y la tierra a mi alrededor. Dirigí mis pasos hacia el castillo; podía mirar sus torres altivas con el corazón ligero, pues estaba curado de amor. Mi Bertha me vio llegar desde lejos mientras subía por el camino. No sé qué impulso súbito animó su pecho, pero, al verme, bajó los escalones de mármol con un salto grácil como el de una corza y se apresuró a mi encuentro. Sin embargo, otra persona se había apercibido de mi presencia. La vieja bruja de alta cuna que se llamaba a sí misma «su protectora», pero que era su tirana, también me había visto. Renqueó jadeante por la terraza; un paje, tan feo como ella, la ayudaba a caminar y la abanicaba mientras ella se apresuraba a detener a mi bella muchacha.
—¿Adónde vas tan deprisa, mi señorita imprudente? ¡Vuelve a tu jaula; los halcones merodean!