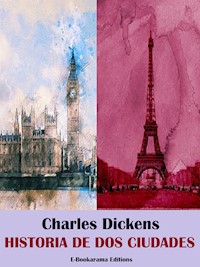
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: E-BOOKARAMA
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Spanisch
"Historia de dos ciudades" se encuentra entre las obras más conocidas de Charles Dickens y se trata de una novela histórica que se enmarca en los años de la Revolución Francesa. Sin embargo, lejos de ofrecer un retrato detallista de los años de la revolución en tierras francesas, Dickens se sirve de sus protagonistas para hablar de los temas que siempre le habían preocupado: la pobreza, la rectitud, la lealtad, el orgullo o la familia.
En "Historia de dos ciudades" se narra la vida de Charles Darnay, un francés emigrado a Londres en su juventud a causa del aborrecimiento que siente hacia su familia, de origen noble. En su huida ayuda a un expreso de La Bastilla y a su hija a salir del país, forjando una amistad que terminará en boda con la muchacha. Años después (justo durante los años de la Revolución Francesa), y debido a un lazo de amistad, se verá obligado a regresar a París poniendo en peligro su vida, ya que su aristocrática familia ha causado mucho sufrimiento a algunos de los revolucionarios más feroces… De ahí en adelante, una sucesión de acontecimientos pondrá en escena multitud de personajes que se relacionan con el protagonista de un modo u otro y que llevarán a la historia hacia su (como no podía ser de otra manera) turbio desenlace.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Charles Dickens
Historia de dos ciudades
Tabla de contenidos
HISTORIA DE DOS CIUDADES
Prólogo
Libro Primero. Resurrección
I. La época
II. El correo
III. Las sombras de la noche
IV. Preliminares
V. La taberna
VI. El zapatero
Libro Segundo. El hilo de oro
I. Cinco años después
II. Un espectáculo
III. Una decepción
IV. Felicitaciones
V. El chacal
VI. A centenares
VI. El señor Marqués en la ciudad
VIII. El señor Marqués en el campo
IX. La cabeza de Medusa
X. Dos promesas
XI. Un cuadro de compañerismo
XII. Un hombre fino y elegante
XIII. Un hombre nada fino y elegante
XIV. Un honrado comerciante
XV. Madame Defarge hace punto
XVI. Madame Defarge sigue haciendo media
XVII. Una noche
XVIII. Nueve días
XIX. Una consulta
XX. Una súplica
XXI. Ecos
XXII. El temporal no amaina
XXIII. El incendio no se apaga
XXIV. Hacia el peñasco imantado
Libro Tercero. El rastro de una tormenta
I. En secreto
II. La piedra de afilar
III. La sombra
IV. Calma en medio de la tormenta
V. El aserrador
VI. Triunfo
VII. Llaman a la puerta
VIII. Una partida de cartas
IX. Juego hecho
X. La sustancia de la sombra
XI. Penumbra
XII. Oscuridad
XIII. Cincuenta y dos
XIV. Madame Defarge concluye su labor
XV. Últimos ecos
Notas
HISTORIA DE DOS CIUDADES
Charles Dickens
E STA HISTORIA ESTÁ DEDICADA
A
LORD J OHN R USSELL,
EN RECUERDO DE
MUCHOS SERVICIOS PÚBLICOS
Y AMABILIDADES PRIVADAS
Prólogo
Cuando representaba, con mis hijos y amigos, la obra de Wilkie Collins Profundidades heladas, di forma por primera vez a la idea central de esta historia. Sentí un gran deseo entonces de personificarla en mí mismo; y tracé en mi imaginación, con particular interés y cuidado, el estado de ánimo que requeriría su exposición ante un espectador atento.
A medida que fui familiarizándome con la idea, ésta adquirió su forma actual. A lo largo de toda su ejecución, se apoderó completamente de mí; he verificado hasta hoy lo que se hace y se sufre en estas páginas, y por cierto que también yo lo he hecho y sufrido.
Cualquier referencia, por pequeña que sea, a las condiciones del pueblo francés antes o durante la Revolución es verdadera, y se basa en testimonios fidedignos. He tenido la esperanza de aportar algo a la visión popular y pintoresca de aquella terrible época, a pesar de que nadie puede esperar aportar nada a la filosofía del magnífico libro del señor Carlyle [1].
Libro Primero. Resurrección
I. La época
I
La época
Eran los mejores tiempos, eran los peores tiempos, era el siglo de la locura, era el siglo de la razón, era la edad de la fe, era la edad de la incredulidad, era la época de la luz, era la época de las tinieblas, era la primavera de la esperanza, era el invierno de la desesperación, lo teníamos todo, no teníamos nada, íbamos directos al Cielo, íbamos de cabeza al Infierno: era, en una palabra, un siglo tan diferente del nuestro que, en opinión de autoridades muy respetables, solo se puede hablar de él en superlativo, tanto para bien como para mal.
Reinaban en aquel tiempo en Inglaterra un rey provisto de robustas mandíbulas y una reina de cara muy fea, mientras se sentaban en el trono de Francia un rey provisto de unas mandíbulas no menos robustas y una reina de cara muy linda. Estaba más claro que el agua para todos los grandes del Estado que en uno y otro país se renovaba diariamente el milagro de la multiplicación de los panes, y que no cambiaría jamás el orden de cosas establecido.
Era el año de Nuestro Señor de 1775. Entonces como hoy se le habían concedido a Gran Bretaña revelaciones espirituales. Un profeta, que no era más que un guardia de corps, había anunciado que el día en que la señora Southcott [2] cumpliera los veinticinco años, un abismo, preparado ya para abrirse, se tragaría Londres y Westminster. Apenas habían transcurrido doce años desde que el espíritu de Cock Lane [3] hablara por conducto de las sillas y las mesas del mismo modo que nuestros modernos espíritus, lo cual es un argumento poco favorable para la originalidad de nuestro siglo. Se habían recibido en Inglaterra noticias de un orden menos espiritual relativas a cierto congreso formado en América por súbditos de la Gran Bretaña [4], y estas noticias adquirieron más importancia para los humanos que todas las comunicaciones transmitidas por las gallinas de Cock Lane.
Francia, menos favorecida en materia de espíritus que su hermana del escudo y el tridente [5], se deslizaba blandamente por una senda sembrada de flores, cantos y carcajadas, abrojos, llantos y gemidos; fabricaba papel moneda que se daba prisa en gastar. Bajo la guía de sus pastores cristianos, se divertía con actos de humanidad, como, por ejemplo, quemar vivo a un joven, después de cortarle ambas manos y arrancarle la lengua, por no haberse arrodillado, mientras llovía, al pasar una sucia procesión de monjes, a una distancia de cincuenta o sesenta metros [6]. Crecían entretanto en los grandes bosques de Francia y de Noruega árboles que el Leñador, el Destino, había marcado para ser talados con la idea de construir con sus tablas un cadalso de nueva invención, provisto de una cuchilla y un saco, y del cual debía conservar la historia un espantoso recuerdo [7]. También en aquellos días se albergaban bajo los cobertizos de algunos de los labradores que cultivaban las tierras de las cercanías de París toscos carros cubiertos de lodo, olfateados por los cerdos y que servían de cama a las gallinas, y que el Granjero, la Muerte, había elegido para convertirlos en proveedores del hacha revolucionaria. Pero el Leñador y el Granjero trabajaban en silencio y nadie oía el sordo rumor de sus pasos, aunque es verdad que bastaba sospechar sus preparativos para hacerse culpable de traición y de ateísmo.
En Inglaterra apenas había orden o seguridad suficientes para justificar la jactancia nacional. No pasaba una noche sin robos a mano armada y audaces asaltos en medio de la calle hasta en la misma capital; se habían puesto avisos en los parajes públicos para advertir que nadie saliese de la ciudad sin depositar sus muebles en el almacén de un tapicero para tener más seguridad de encontrarlos a su regreso; el ladrón nocturno se transformaba a la claridad del sol en mercader de la City [8] y, cuando era reconocido y acusado por su cómplice, lo prendía en virtud de su título de capitán, le cortaba sin cumplimientos la cabeza y huía a uña de caballo. El correo caía en emboscadas en las que lo esperaban siete bandidos; tres de éstos morían a manos del guarda que acompañaba la correspondencia y que, agotando sus municiones, era asesinado por los demás asaltantes, los cuales saqueaban el coche sin mayor obstáculo. El lord corregidor de Londres, a pesar de ser un poderoso potentado, se veía obligado a obedecer a un osado aventurero que le exigía la bolsa o la vida, y que despojaba al ilustre personaje en medio de sus numerosos lacayos. Los pilluelos robaban los broches de diamantes del pecho de los nobles lores hasta en los salones de la corte; los mosqueteros iban al barrio de Saint Giles a apoderarse de las mercancías de contrabando; la turba hacía fuego contra los mosqueteros y éstos contra la turba, y nadie se extrañaba de estos hechos que eran propios de la vida común. En tanto el verdugo estaba muy atareado y trabajaba que era un portento. Ya colgaba en largas hileras criminales de toda especie, ya estrangulaba el sábado al ratero preso el martes anterior; por la mañana marcaba a fuego en la prisión de Newgate la mano de docenas de personas, y por la noche ardían los libelos en la puerta de Westminster; hoy quitaba la vida a un horrible asesino, y mañana, a un miserable que había robado dos peniques al hijo de un colono.
Todas estas cosas, y mil más por el estilo, sucedían en Francia y en Inglaterra en el año de gracia de 1775; y mientras el Leñador y el Granjero trabajaban sin que nadie los viera, los dos monarcas de robustas mandíbulas y las dos reinas, la una fea y la otra bonita, marchaban con estruendo llevando con mano levantada y firme su derecho divino. De este modo conducía el año 1775 a sus majestades, y a millares de ínfimas criaturas —las criaturas de esta crónica, principalmente—, por las sendas que se abrían ante ellas.
II. El correo
II
El correo
Un viernes por la noche, a finales de noviembre, la carretera de Dover se extendía delante del primer personaje con quien hemos de trabar conocimiento en esta historia. Entre nuestro personaje y el horizonte se hallaba el coche del correo, que subía penosamente la escarpada falda del monte Shooter. Había tanto lodo en el camino, los caballos estaban tan cansados, la subida era tan rápida, la correspondencia abultaba tanto y eran tan hondos los carriles, que los pobres animales se habían parado ya tres veces con la idea subversiva de volverse a las caballerizas. Sin embargo, la acción combinada de las riendas, el látigo, el guardia y el cochero se opusieron en virtud de las leyes de la guerra a tan rebelde designio, y los caballos, lo cual prueba que los irracionales no están desprovistos de razón, se vieron obligados a capitular y a cumplir de nuevo con su deber.
Los cuatro escuálidos jamelgos se hundían en el lodo con la cabeza baja, y, dando sonoros resoplidos, resbalaban, caían y sudaban como quien lleva una carga superior a sus fuerzas. Cada vez que, después de una parada prudente, el conductor los obligaba a continuar la marcha, el caballo delantero, más amenazado por el látigo, sacudía violentamente la cabeza y parecía negar la posibilidad de que el coche llegase a la cima de la cuesta. Cada negativa de éstas hacía estremecer a nuestro viajero y le llenaba de dolorosa inquietud.
Una densa niebla cubría el valle, se arrastraba por la colina como un alma en pena que busca el descanso, se alzaba con lentitud y empujaba denodadamente en el aire sus frías y espesas ondas. La luz proyectada por los faroles del coche, aprisionada en un círculo de niebla, alumbraba apenas algunos palmos del camino, y el vapor que exhalaban los sudorosos caballos se confundía con la neblina que los rodeaba.
Había, además de este viajero, otros dos que subían andando lentamente la cuesta al lado del coche. Embozados hasta las cejas y calzados con botas hasta los muslos, ninguno de estos tres hombres, a juzgar por lo que llevaban descubierto, habría podido decir qué cara tenía su vecino, y lo que pensaba cada cual estaba tan oculto al pensamiento de los otros dos como sus rasgos físicos a los ojos de sus compañeros. En aquel tiempo era forzoso desconfiar de las personas que se encontraban en el camino, pues podían ser con mucha probabilidad bandidos o cuando menos adeptos a alguna cuadrilla de ladrones, y era muy común encontrar en cada casa situada al borde de las carreteras, mesón o taberna, desde el maestro de postas hasta el mozo de caballos, a algún pícaro asalariado por un capitán de bandoleros. En esto pensaba el guarda que acompañaba el correo de Dover aquella noche del mes de noviembre de 1775 mientras, de pie en la trasera del coche, y abrigado hasta los tobillos con la paja que le servía de alfombra, sujetaba, sin perderla de vista, una caja en la que un trabuco cargado descansaba sobre seis u ocho pistolas cargadas, y todo ello sobre un lecho de armas blancas.
El correo de Dover discurría según su pauta genuina, es decir, el guarda sospechaba de los viajeros, los viajeros sospechaban unos de otros, así como del guarda, todos sospechaban de todos, y el cochero solo se fiaba de sus caballos, aunque habría jurado en conciencia sobre los dos Testamentos que los pobres animales no podían arrastrar tanto peso.
—¡Caballos! —gritó el cochero—, un esfuerzo más y se acabarán vuestras penas. Arre, ¡perezosos! —Y añadió volviendo el rostro—: ¿Qué hora es, Joe?
—Las once y diez minutos —respondió el guarda.
—¡Misericordia! —exclamó el cochero con impaciencia—. Las once y diez, y aún no hemos subido la cuesta. ¡Arre, cobardes!
El caballo delantero, sorprendido por un violento latigazo en medio de sus más enérgicas negativas, hizo un nuevo esfuerzo, arrastró a sus tres compañeros, y el coche correo de Dover continuó a marchas forzadas mientras los tres viajeros se hundían en el barro, se detenían cuando se detenía el carruaje y se separaban unos de otros lo menos posible. Si alguno de ellos hubiera tenido la audacia de proponer a su vecino adelantarse algunos pasos en medio de la niebla y de la oscuridad, habría pasado por un ladrón y se habría expuesto a recibir un balazo.
Llegaron por fin a lo alto del cerro, los caballos tomaron aliento, y el guarda dejó su asiento para trabar el coche para la bajada y abrir la portezuela a los pasajeros para que subieran al carruaje.
—Joe, ¿qué ruido es ése? —dijo el cochero desde el pescante.
—¿Qué dices, Tom?
Los dos aguzaron el oído.
—Es un caballo que sube la cuesta al trote, Joe.
—A galope, Tom —dijo el guarda, dejando de sujetar la portezuela y volviendo a su sitio—. Caballeros, en nombre del rey, reclamo vuestro auxilio.
Con esta improvisada súplica, amartilló el trabuco y se puso a la defensiva.
El viajero que forma parte de esta historia iba a entrar en el coche, adonde se disponían a seguirle sus dos compañeros, y se quedó con el pie en el estribo mientras los otros dos se paraban detrás de él en el camino. Los viajeros miraron al guarda y al cochero. Éste volvió la cabeza, y el caballo de las negativas enderezó las orejas mirando de reojo con cierta inquietud.
La inmovilidad que siguió de pronto a la penosa marcha del coche aumentó el silencio y la calma fúnebre de la noche, y el aliento entrecortado de los caballos contagiaba al carruaje una especie de estremecimiento, y tal vez el corazón de los tres compañeros de viaje latía con suficiente fuerza para poder contar sus latidos. En todo caso era el silencio de unos individuos fatigados que no se atreven a respirar y cuyos latidos precipitaban el temor y la incertidumbre.
Un caballo subía la cuesta a escape y se acercaba por momentos al carruaje.
—¡Alto! —gritó el guarda con toda la fuerza de sus pulmones—. ¡Alto, o hago fuego!
Fue inmediatamente obedecido y del fondo de la niebla se oyó una voz ronca que gritaba:
—¿Es el coche correo de Dover?
—¿Y a vos qué se os da? —replicó el guarda.
—¿Es el coche correo de Dover?
—¿Por qué lo preguntáis?
—Necesito hablar con un viajero.
—¿Cómo se llama ese viajero?
—Señor Jarvis Lorry.
El individuo que estaba con el pie en el estribo del coche hizo un movimiento, y pareció decir que era él aquel viajero, pero el conductor, el guarda y los otros dos lo miraron con desconfianza.
—No deis un paso o sois hombre muerto —respondió el guarda a la voz que salía de la niebla—. Viajero llamado Lorry, ¿queréis hablar?
—¿Quién me llama? —preguntó éste con voz suave y vibrante—. ¿Quién necesita hablarme? ¿Sois vos, Jerry?
—Sí, señor Lorry, os traigo una carta de Tellsone.
(«No me gusta la voz de ese Jerry, si es que se llama Jerry —murmuró el guarda entre dientes—: su ronquera me da que sospechar»).
—Conozco a este hombre —dijo el viajero, dirigiéndose al guarda y saltando a tierra, ayudado, con mayor precipitación que cortesía, por los otros dos pasajeros, los cuales se apresuraron inmediatamente a subir al coche, cerrar la portezuela y levantar los cristales—. Podéis permitirle que se acerque —continuó el señor Lorry—; nada debéis temer.
«Es posible, pero eso no convencería a una nación entera», se dijo el guarda, en irritado soliloquio.
—¡Hola!
—¡Hola! —respondió Jerry, con la voz aún más ronca.
—¡Acercaos lentamente! ¿Me oís? Y, si lleváis pistolas en la silla, no apoyéis la mano en el arzón, porque os advierto que soy muy vivo de genio, y que, antes de que podáis hacer uso de vuestras armas, tendréis una bala dentro del cuerpo. Ahora que estáis avisado, veámonos las caras.
La silueta de un caballo y de su jinete se dibujó vagamente a través de la niebla y se acercó al coche. Cuando el mensajero llegó al lado del señor Lorry, paró el caballo y entregó un papel al viajero.
El animal respiraba con dificultad, y los dos estaban cubiertos de lodo desde los cascos del caballo hasta el sombrero del jinete.
—Guarda —añadió el viajero con calma—, os repito que nada debéis temer. Pertenezco a la Banca Tellsone, una de las más conocidas de Londres, y voy a París por negocios. ¿Tengo tiempo para leer esta carta? Habrá una corona de propina.
—Eso depende de lo que la carta diga… Si no es muy larga…
El señor Lorry se acercó al farol del coche, abrió la carta que tenía en la mano y leyó en voz alta la siguiente frase:
—«Esperad a la señorita en Dover». Ya veis que no es muy larga —dijo el señor Lorry al guarda. Y añadió dirigiéndose al emisario—: Diréis en casa que he respondido con la palabra «resucitado».
—¡Qué respuesta tan particular! —exclamó Jerry con su voz más ronca.
—Llevádsela, sin embargo, a esos señores y se convencerán así de que he recibido su carta. Buenas noches, Jerry; volved a casa lo antes posible.
Y, después de pronunciar estas palabras, el caballero abrió la portezuela y entró en el coche. Sus compañeros de viaje habían ocultado deprisa sus bolsas y relojes en sus anchas botas y fingían estar sumidos en el más profundo sueño. Cerrada la portezuela, continuó su marcha el carruaje, y al bajar por la pendiente se envolvió en una niebla cada vez más densa.
El guarda dijo en voz baja al cochero:
—Tom, ¿has oído esa respuesta?
—Sí.
—¿Qué te parece?
—No sé qué decirte; no la entiendo.
—Ni yo tampoco —respondió el guarda, sorprendido de la coincidencia de opinión con el cochero.
Cuando Jerry se quedó solo en medio de las tinieblas, desmontó para aliviar de su peso al caballo, y para limpiarse el lodo de la cara y sacudir el sombrero, en cuyas alas podían haberse depositado cerca de dos litros de agua. Tras esta doble operación, se volvió rumbo a Londres y empezó a bajar la pendiente llevando de las riendas el caballo.
—Después de lo que hemos corrido —le dijo al animal—, no me fiaré de tus cuatro patas hasta que estemos en Temple Bar [9]. —Y, tras una pausa, añadió—: ¡«Resucitado»! ¡Qué respuesta tan extraña! ¿¡Qué sería de ti, pobre Jerry, si resucitasen los muertos!? ¡Qué cuenta tan embrollada tendrías que arreglar con algunos de ellos!
III. Las sombras de la noche
III
Las sombras de la noche
Es muy asombroso, para quien se toma el trabajo de reflexionar sobre este punto, que los hombres estén constituidos de tal modo que son unos para otros un misterio impenetrable. Cuando entro en una ciudad populosa por la noche, pienso que cada una de las casas agrupadas en la sombra tiene secretos que le pertenecen, que cada uno de los aposentos que encierran tiene su propio secreto, y que cada uno de los corazones que laten en el pecho de sus miles de habitantes es un secreto para el corazón que está a su lado y que le es más querido. Hay en este misterio algo más terrible y desgarrador que la Muerte. No podré volver más las hojas de ese libro amado que esperaba en vano leer hasta el fin; ni sondearé más con la mirada esa agua profunda donde a la luz de los relámpagos vislumbré un tesoro. Estaba escrito que el libro se cerraría para siempre tan pronto como hubiera descifrado la primera hoja; estaba escrito que el agua en la que hundía mis ávidos ojos se cubriría con un hielo eterno en el momento en que la luz se reflejara en su superficie, y que me quedaría en la orilla, ignorando las riquezas que ocultaba. Mi vecino, mi amigo, ha muerto; la que amaba, la que era la alegría y la dicha de mi corazón, ha dejado de vivir, y su muerte es la inexorable continuidad del secreto que hubo siempre en el fondo de su alma, como hay uno en mí que me llevaré a la tumba. ¿Hay en alguno de los cementerios de esta ciudad por la que paso un durmiente más inescrutable de lo que sus habitantes, en su más íntima personalidad, son para mí, o yo para ellos?
En este asunto, su herencia natural e inalienable, el mensajero tenía exactamente las mismas prerrogativas que el rey, que el primer ministro o que el más rico comerciante de la capital. También cada uno de los tres viajeros encerrados en el coche correo de Dover era para los otros dos un misterio tan completo como si entre ellos se extendiera el territorio de todo un condado.
El bueno de Jerry trotaba entretanto camino de Londres, parándose en casi todas las tabernas, pero sentándose en un rincón sin pronunciar palabra y calándose el sombrero hasta los ojos, los cuales, por otra parte, estaban en completa armonía con estas medidas de prudencia. En efecto, sus ojos, negros en la superficie pero sin profundidad alguna, se acercaban uno a otro como si temieran que separándose cada cual por su lado fueran a verse sorprendidos en alguna actividad culpable; y las ojeadas que lanzaban por debajo de las alas de un sombrero de tres picos que era como un candil de garabato, y por encima de la inmensa manta que cubría el cuerpo del emisario desde las narices hasta las rodillas, tenían una expresión siniestra. Cuando quería beber, Jerry se descubría la boca con la mano izquierda, arrojaba en ella el licor con la mano derecha, y volvía a taparse apenas terminada la operación.
«No, Jerry, no —decía para sí mientras trotaba por la carretera rumiando la respuesta que llevaba a aquellos señores—, nada tiene que ver contigo tan diabólico negocio. ¡“Resucitado”! Por vida mía, casi diría, ¡Dios me perdone!, que el buen señor estaba bebido».
Esta respuesta le sumía en tanta incertidumbre que repetidas veces se quitó el sombrero para rascarse la cabeza. A excepción de en la parte superior del cráneo, calva y rasa como la palma de la mano, el mensajero tenía cabellos negros y recios como los de un cepillo, repartidos con desigualdad y dispersos en todas direcciones desde la base del occipucio hasta cerca de la raíz de sus narices anchas y chatas. Su erizada cabellera, que era como la obra de un herrero, remedaba con tal exactitud las púas que defienden el extremo de algunos muros, que los más hábiles saltarines no habrían aceptado a Jerry para jugar al pídola, pues lo habrían considerado el más peligroso de los hombres…
Mientras regresaba con la respuesta que debía dar al portero de noche en su garita a la puerta de la Banca Tellsone, las sombras de la noche formaron a sus ojos, al llegar a Temple Bar, extraños contornos, suscitados por el mensaje que había recibido; y a los de su caballo ciertas formas que nacían de sus temores y alarmas, muy abundantes a juzgar por los desvíos que hacía para alejarse de los fantasmas que veía en el camino.
Al mismo tiempo, el coche correo de Dover rodaba lentamente, rechinaba, chillaba, saltaba y agitaba con su traqueteo a los tres individuos misteriosos que llevaba en su interior. Es probable que las sombras de la noche se revelaran a estos señores, como al emisario y a su caballo, bajo la forma que les sugerían sus recelos y sus párpados hinchados por el sueño.
Entre las sombras que se cernían sobre el coche estaba la Banca Tellsone. El señor Lorry, con un brazo sujeto a la correa que le impedía caerse sobre su vecino, y le retenía en su puesto cuando el carruaje daba un salto demasiado brusco, se inclinaba hacia delante y balanceaba la cabeza con los ojos medio cerrados. Los faroles que centelleaban pálidamente a través de los cristales empañados y el cuerpo del viajero que estaba sentado enfrente de él se transformaron poco a poco en una casa de banca e hicieron un número prodigioso de transacciones. Las campanillas de los caballos se convirtieron en el ruido metálico de las monedas, y en menos de cinco minutos se pagaron más letras de cambio de las que la Banca Tellsone, a pesar de sus inmensas relaciones, pagaba en todo un día. Se abrieron después ante los ojos del señor Lorry los subterráneos del banco, llenos de valores y secretos importantes, que él conocía muy bien, y los recorrió con una vela en una mano y en la otra un manojo de llaves enormes, encontrándolos precisamente en el mismo estado que en su última inspección.
Pero, aunque continuaba en el edificio de los Tellsone y no había salido aún del coche, cuya presencia sentía vagamente como el dolor bajo el efecto del opio, no dejó de tener en toda la noche la impresión de que iba a París para desenterrar a un muerto y sacarlo del sepulcro.
Entre aquella multitud de caras lívidas que se alzaban en torno a él, ¿cuál era la del fantasma que iba a desenterrar? Las sombras de la noche no se lo indicaban. Todas aquellas caras eran las de un hombre de cuarenta y cinco años, y no se diferenciaban unas de otras más que por las pasiones que expresaban y el aire siniestro de sus facciones envejecidas y abrumadas. El orgullo, el desdén, la ira, el recelo, la tenacidad, la estupidez, la debilidad y la desesperación pasaban ante sus ojos uno tras otro, así como una variedad de mejillas huesudas, de tintes cadavéricos, de manos flacas y de esqueletos secos; pero en el fondo se veía siempre la misma figura, la misma cabeza prematuramente encanecida.
Por centésima vez dirigió nuestro viajero la siguiente pregunta al espectro:
—¿Cuántos años hace que estáis enterrado?
—Dieciocho —respondió el espectro que cien veces le había dado la misma respuesta.
—¿Habíais renunciado a la esperanza de volver al mundo?
—Hace mucho tiempo.
—¿Sabéis que vais a volver a la vida?
—Eso me han dicho.
—¿Estáis contento de volver a vivir?
—No lo sé.
—¿Tengo que traérosla o vendréis a buscarla?
Las respuestas que daba el espectro a esta pregunta eran contradictorias. Unas veces murmuraba con voz entrecortada:
—Hay que esperar; su presencia me mataría si la trajeseis muy pronto.
Otras veces decía con amor y prorrumpía en llanto:
—Llevadme a su lado.
O bien exclamaba con acento delirante:
—¿Qué queréis decir? No conozco a nadie; no os entiendo.
Después de este diálogo imaginario, el señor Lorry cavaba, cavaba, cavaba la tierra, ora con una azada, ora con una enorme llave, ora con las uñas, para liberar al desgraciado que debía volver a la vida. El espectro salía por fin con los cabellos y el rostro cubiertos de tierra, y volvía a caer de pronto reducido a cenizas.
El viajero se despertaba estremecido y bajaba el cristal para volver a la realidad al contacto con la lluvia y la niebla que le humedecían la frente y las mejillas. Pero, hasta con los ojos abiertos hacia el cielo encapotado y el resplandor trémulo de los faroles y el vallado del camino, veía en el campo las mismas formas que le perseguían dentro del coche. La Banca Tellsone real, los negocios reales del día anterior, los subterráneos reales del edificio, la carta real que había recibido y la respuesta real que había dado a Jerry… estaba todo ahí fuera. Y entre la niebla se alzaba un lívido espectro a quien volvía a preguntar:
—¿Cuántos años hace que estáis enterrado?
—Dieciocho.
—¿Estáis contento de volver a vivir?
—No lo sé.
Y cavaba, cavaba, cavaba la tierra hasta que uno de los viajeros, con un movimiento de impaciencia, le dijo con enojo:
—Cerrad esa ventanilla.
Y, volviendo a sujetar el brazo a la correa, se preguntaba quiénes podrían ser sus compañeros de viaje, y de conjetura en conjetura volvía a encontrar en las dos masas dormidas la Banca Tellsone y el espectro de ojos hundidos, y preguntaba:
—¿Cuántos años hace que estáis enterrado?
—Dieciocho.
—¿Habéis renunciado a la esperanza de volver al mundo?
—Hace mucho tiempo.
Estas últimas palabras vibraban aún en su oído, tan claramente como las palabras mejor pronunciadas que le hubieran dicho jamás, cuando se despertó de pronto y vio huir las sombras de la noche, espantadas por la primera luz del día.
Se asomó a la ventanilla y miró el resplandor que aparecía en oriente. Llamó su atención un surco donde el labrador había dejado el arado, y algunos pasos más allá un arbolillo cuyas ramas conservaban muchas hojas de un rojo encendido y de un amarillo de oro. La tierra estaba húmeda y fría, pero el cielo estaba sereno y el sol esparcía su luz fecunda y brillante.
—¡Dieciocho años! —murmuró el señor Lorry de cara al sol—. ¡Divino creador de la luz! ¡Enterrado vivo dieciocho años!
IV. Preliminares
IV
Preliminares
Cuando el coche correo llegó por la tarde sin tropiezo al término de su trayecto, el primer mozo de la Fonda del Rey Jorge abrió la portezuela con cierto respeto, porque en aquellos tiempos se tenía por una heroicidad venir de Londres en invierno con el correo y se felicitaba al viajero que tenía suficiente arrojo para atreverse a acometer tal empresa.
De nuestros tres personajes uno solo debía recibir el parabién por su audacia, pues los otros dos se habían apeado ya en la carretera para dirigirse a sus respectivos destinos. El interior del coche, con su paja húmeda, su mal olor y su oscuridad, parecía la caseta de un perro, y su ocupante, envuelto en una capa peluda, cubierto con una gorra de enormes orejas y lleno de lodo hasta el cogote, se parecía bastante a un perro grande.
—Mozo —preguntó el señor Lorry—, ¿sale mañana algún buque para Calais?
—Sí, señor; si el tiempo continúa así y el viento no es contrario, la marea será favorable y la aprovecharán a las dos de la tarde. ¿He de preparar una cama?
—No me acostaré aún, pero dadme un cuarto y enviad a buscar un barbero.
—Muy bien. Venid por aquí, caballero. Acompaña al señor a la Concordia, y sube la maleta y agua caliente. Encontraréis encendida la chimenea en la Concordia, caballero. Acompaña al señor y quítale las botas. Corre a buscar al barbero y hazle subir a la Concordia.
El cuarto llamado la Concordia, que se daba siempre a los viajeros que llegaban en el coche del correo, tapados hasta las orejas como iban, ofrecía la particularidad de que se veía entrar en él solo a un tipo de individuo, pero de él salían después los tipos más distintos. Así pues, otro mozo, dos mandaderas, varias criadas y el ama de la fonda iban y venían de la cocina y del cuarto de la ropa blanca al aposento de la Concordia cuando salió de él, dirigiéndose al comedor, un hombre de unos sesenta años vestido con un traje completo de paño de color marrón, un poco usado pero muy limpio, de excelente hechura y a la moda.
El comedor estaba desierto. Cerca de la chimenea había una mesita preparada, sin duda para el viajero del traje de color marrón, el cual se acercó a ella y se sentó junto al fuego en una inmovilidad tan completa como si fuera a ser retratado.
Era un hombre metódico y arreglado, o al menos lo parecía; con una mano en cada rodilla, como si prestase atento oído al tictac sonoro del grueso reloj que debajo de su chaleco medía la fuga del tiempo, parecía oponer su edad y su gravedad a los caprichos y al carácter efímero de las llamas. Tenía las piernas bien formadas y los pies, pequeños y elegantes, de lo cual, según creo, estaba orgulloso, porque sus medias de seda eran finas, nuevas y estaban tirantes sobre la piel, y sus zapatos indicaban igual esmero, pues, si bien las hebillas no eran de mucho valor, tenían en cambio una forma elegante; la camisa, aunque no de una finura equiparable a la riqueza de las medias, podía competir en blancura con la espuma de las olas. Cubría su cabeza una peluca rubia, rizada, lustrosa y bien ajustada que tenía la pretensión de representar cabellos que se hubieran tomado por seda o cristal hilado. Debajo de la graciosa peluca asomaba un rostro hábilmente impasible, pero animado por dos ojos brillantes y vivos, que probablemente en otro tiempo requirieron de su dueño gran energía y fuerza de voluntad para darles la calma y la reserva exigidas por la Banca Tellsone. Las mejillas tenían el tinte rosado de la salud, y el resto de la cara, aunque con algunas arrugas, no delataba indicio alguno de violentas pasiones. Tal vez los viejos solterones, empleados de confianza de la Banca Tellsone, no tenían los disgustos de los demás, y es posible que las preocupaciones de segunda mano, como la ropa de segunda mano, no sean muy duraderas.
Para completar su semejanza con un hombre que posa para un retrato, el señor Lorry cerró los párpados y se quedó dormido. Se despertó cuando le trajeron la comida, y le dijo al mozo volviéndose hacia la mesa:
—Diréis que se hagan todos los preparativos para recibir a una joven que vendrá esta noche. Preguntará por el señor Jarvis Lorry o tal vez por el agente de la Banca Tellsone, y me pasaréis el recado al momento.
—Está bien. ¿De la Banca Tellsone de Londres?
—Sí.
—No lo olvidaré. Tenemos con frecuencia el honor de tratar con esos señores cuando van o vienen de Londres a París, porque se viaja mucho en la Banca Tellsone.
—Tenemos en Francia un establecimiento tan importante como el de Inglaterra.
—Vos viajáis poco, pues me parece que no he tenido el honor de veros con tanta frecuencia como a los demás señores.
—En efecto, han pasado quince años desde mi último viaje a Francia.
—¡Quince años! En aquella época no estaba aún aquí; desde entonces la fonda ha cambiado de manos.
—Lo creo.
—Pero apostaría cualquier cosa, caballero, a que la Banca Tellsone estaba ya en auge, no digo hace quince años, sino hace cincuenta.
—Podríais triplicar el número, poner más de un siglo y medio, y no acercaros a la verdad.
El mozo abrió desmesuradamente la boca y los ojos, dio un paso atrás, se puso en el brazo izquierdo la servilleta que tenía en la mano derecha y miró al viajero mientras comía y bebía como si se hallara en lo alto de una torre o de un observatorio.
Cuando el señor Lorry acabó de comer, fue a dar un paseo por la playa. La pequeña ciudad de Dover, tortuosa y replegada sobre sí misma, parecía huir del mar y ocultarse en la colina como un avestruz espantado. La bahía daba la impresión de ser un desierto de agua que las olas, abandonadas a su capricho, solo trataban de destruir, pues se arrojaban contra la ciudad bramando, acometían con furia la costa y dispersaban al azar los restos que arrancaban de los peñascos. El aire que circulaba en torno a las casas situadas cerca de la playa olía tanto a marea que uno habría podido imaginar que los peces enfermos iban allí a bañarse como las personas delicadas van en verano a zambullirse en el mar. El puerto, donde se hacía entonces la pesca en pequeña escala, era por la tarde un lugar de paseo muy frecuentado, especialmente a la hora de la marea alta. Se veían allí oscuros negociantes, que en ninguna parte habían llegado a prosperar, y que hacían a veces fortunas inmensas e inexplicables, y era notable que nadie del vecindario mirase con buenos ojos a los faroleros.
Cuando la atmósfera, que por un momento había permitido distinguir las costas de Francia, se cargó al anochecer de una densa neblina, los pensamientos del señor Lorry tomaron también un tinte sombrío y, cuando se ocultó el sol, nuestro viajero, ya en la sala principal de la fonda, esperaba la cena en la misma actitud con que había esperado la comida, contemplando las ascuas de la chimenea donde se le aparecían mil fantasmas brillantes.
Después de cenar y apurar una botella de excelente vino de Burdeos, que produjo su efecto habitual confinando al olvido las inquietudes del alma, el señor Lorry suspendió su trabajo imaginario y descansó con completa calma. Hacía ya largo rato que saboreaba esta ociosidad llena de encanto, y acababa de llenar el último vaso con el satisfecho aspecto que puede ofrecer un caballero de cierta edad y tez lustrosa al llegar al fondo de la botella, cuando se oyó en la calle el ruido de un carruaje que se paraba delante de la puerta de la fonda.
—Es ella —dijo el señor Jarvis Lorry, dejando el vaso en la mesa sin haberlo probado.
Cinco minutos después entraba el mozo a anunciar que la señorita Manette acababa de llegar de Londres y preguntaba por el caballero de la Banca Tellsone.
—¿Tan pronto?
La señorita Manette había comido algo en el camino, no quería tomar nada, y manifestaba el más vivo deseo de ver inmediatamente al representante de la Banca Tellsone si era posible.
El representante de la Banca Tellsone tuvo que resignarse y obedecer y, vaciando el vaso, se arregló la peluca y siguió al mozo al aposento de la señorita Manette. Entró en una sala amueblada con un gusto muy lúgubre y llena de mesas de madera negra. La que ocupaba el centro, en la cual había dos bujías, había sido frotada tantas veces por la mano cuidadosa del ama que las dos luces, cuyo resplandor reflejaba con tinte oscuro, parecían arder en el fondo de un ataúd de caoba: debían exhumarse de la tumba si se quería que prestasen el más insignificante servicio.
Era tan difícil distinguir los objetos en medio de tal oscuridad que el señor Lorry, buscando a tientas el camino sobre la alfombra, supuso que la señorita Manette estaba aún en el aposento de al lado. Sin embargo, cuando se alejó de las dos bujías sepulcrales, vislumbró junto a la chimenea a una joven de no más de diecisiete años cubierta con una capa de viaje y que sostenía en la mano el sombrero que acababa de quitarse. Mientras contemplaba aquel lindo talle, delgado y estrecho, aquella profusión de cabellos de un rubio de oro, aquellos ojos azules que le interrogaban con afán, y aquel rostro puro, dotado de la facultad singular de contraerse vivamente, y cuya expresión actual participaba a la vez de la sorpresa, el embarazo, el temor y la curiosidad, el señor Lorry vio pasar de pronto ante sus ojos la imagen de una niña que había tenido en otro tiempo en sus brazos en el trayecto de Calais a Dover un día de invierno en que caía el granizo con violencia y el mar estaba borrascoso. La imagen se borró como un soplo en la superficie del espejo que había detrás de la joven, y cuyo marco formaba una guirnalda de pequeños cupidos negros, la mayor parte sin cabeza y todos lisiados, que ofrecían negras canastillas de fruta del Mar Muerto a negras divinidades del sexo femenino. El señor Lorry hizo a la señorita Manette un saludo muy galante.
—Dignaos tomar asiento, caballero —dijo una voz fresca y dulce con un ligero acento extranjero.
—Os beso las manos —respondió el señor Lorry, que hizo un segundo saludo con ademán respetuoso, y tomó asiento.
—Caballero —continuó la joven—, ayer me enviaron de la Banca Tellsone una carta con ciertas noticias… un descubrimiento…
—En efecto, señorita; se trata de noticias interesantes.
—Serán relativas a la modesta fortuna que me dejó mi padre. ¡Pobre padre a quien nunca he conocido! ¡Hace tantos años que murió…!
El señor Lorry se agitó en su silla y lanzó una ojeada de turbación a los cupidillos negros que rodeaban el espejo como si en sus canastillas hubiera alguna cosa que pudiera acudir en su auxilio.
—Según me dicen en la carta debo salir para París, donde encontraré a un representante de la Banca Tellsone que esos señores han tenido la bondad de enviar para acompañarme.
—Ése soy yo.
—Lo sospechaba, caballero.
La joven le saludó haciendo la profunda reverencia habitual en aquellos tiempos, con el deseo de manifestarle todo el respeto que le inspiraban su edad y su talento. El viajero se inclinó por tercera vez.
—He contestado a esos señores que siempre me han prodigado sus bondades —prosiguió la señorita Manette— que, ya que era necesario que viajara a Francia, tendría la más grata satisfacción, siendo huérfana y no teniendo quien pueda acompañarme, si se me permitía ponerme bajo la protección de tan digno caballero. Éste había partido ya de Londres, pero le enviaron un emisario para suplicarle que me esperase aquí.
—Me creía ya muy honrado con el encargo que se me había confiado —dijo el señor Lorry—, pero ahora tendré la más grata satisfacción en cumplirlo.
—Mil gracias, caballero; os estoy muy reconocida… Me dicen además en la carta que la persona en cuestión me comunicará los pormenores de este asunto y que probablemente me sorprenderán sus revelaciones. Estoy dispuesta a oírlas y tengo vivos deseos de saberlo todo.
—Es cierto —dijo el señor Lorry—, sabéis que debo en primer lugar… —Volvió a arreglarse la peluca, y después de unos momentos de silencio agregó—: Se da el caso de que este negocio es muy difícil, y no sé cómo empezar.
En su turbación, y no sabiendo cómo entrar en materia, el señor Lorry miró a la señorita Manette. El rostro de la joven tenía esa expresión característica de la que hemos hablado antes y que no era menos graciosa por ser tan singular.
—No me sois completamente desconocido, caballero —dijo ella, tendiendo la mano como para retener a una sombra huidiza.
—¿Me conocéis? —respondió el señor Lorry, sonriendo y tendiéndole los brazos.
La línea expresiva que se dibujaba entre las cejas de la joven, encima de una pequeña nariz femenina de extremada finura, se hizo aún más profunda, y la señorita Manette, que hasta entonces había estado de pie cerca de su sillón, se sentó con ademán pensativo. El anciano la contempló en silencio y le dijo, después de alzar la cabeza:
—Creo que mientras estemos en nuestra patria adoptiva debo hablaros como si fuerais inglesa.
—Hablad como gustéis.
—Soy un hombre de negocios, señorita, y el encargo que tengo que cumplir no es más que un negocio. Os suplico, pues, que me consideréis una simple máquina que habla, porque en verdad no soy otra cosa. Voy, por lo tanto, a contaros, si me lo permitís, la historia de uno de los clientes de nuestra casa.
—La historia de… —dijo la señorita Manette.
El señor Lorry manifestó que no comprendía el sentido de esta interrupción.
—Sí —respondió, con precipitación—, de uno de nuestros clientes; así es como llamamos en la banca a las personas con quienes estamos en relación. Era un francés, un hombre científico, un doctor en medicina muy distinguido…
—¿Nacido en Beauvais?
—Sí, como vuestro señor padre, y que gozaba, como el doctor Manette, de una gran reputación en París, donde había ido a establecerse. Allí tuve el honor de conocerlo. Nuestras relaciones eran simplemente de negocios, pero confidenciales. Me hallaba entonces agregado a nuestra casa de París…
—¿Puedo preguntaros en qué época, caballero?
—Hace veinte años, señorita. El doctor estaba casado con una inglesa, y estaba yo encargado de sus negocios. Toda su fortuna estaba, como la de muchos franceses, en manos de la Banca Tellsone, por lo que yo era su apoderado como el de muchos otros clientes. Me unían a él simples relaciones de negocios, señorita, en las que por nada interviene el sentimiento, y le trataba como a todas las personas que vienen a cobrar una letra de cambio o a depositar fondos, porque no tengo sentimiento alguno, no soy más que una verdadera máquina. Ese doctor…
—¡Estáis contando la historia de mi padre! —exclamó la señorita Manette levantándose—; recuerdo que, cuando murió mi madre, me llevasteis vos a Londres.
El señor Lorry cogió la trémula mano que se acercaba a la suya y, después de besarla con gracia respetuosa, hizo sentar otra vez a la joven, apoyó la mano izquierda en el brazo del sillón, y se sirvió de la derecha para frotarse la barba, arreglarse la peluca o subrayar sus palabras con el movimiento del índice.
—Tenéis razón, soy yo —dijo mirando a la joven, que no dejaba de mirarlo a él—. Ya veis que decía la verdad cuando afirmaba no hace mucho que no tengo el menor sentimiento y que las únicas relaciones que establezco con mis semejantes no son más que negocios, pues de lo contrario os habría vuelto a ver desde aquella época. Desde entonces habéis sido pupila de la Banca Tellsone, pero yo estaba encargado de otra clase de relaciones. ¡Sentimientos! No he tenido ni tiempo ni la suerte de experimentarlos, y he pasado toda mi vida cortando malezas pecuniarias. —Después de caracterizar así el uso de su vida, el señor Lorry se llevó las dos manos a la cabeza para arreglarse la peluca, operación completamente inútil, y recobró su actitud anterior—. Como decís muy bien, señorita —continuó—, esa historia es la de vuestro señor padre. Suponed ahora que el doctor no hubiera muerto entonces… Os suplico que os tranquilicéis… ¡Cómo os tiembla la mano!
La señorita Manette había cogido al señor Lorry de la muñeca y se la apretaba con fuerza convulsiva.
—Señorita, daos cuenta de que estamos hablando de negocios, tened más calma —dijo el caballero con voz cariñosa y retirando la mano izquierda del sillón para colocarla sobre los dedos suplicantes que le apretaban con fuerza—. Decía pues… —Y se interrumpió, desconcertado por la mirada de la joven—. Supongamos, como decía, no hace mucho —continuó, haciendo un esfuerzo para dominar su turbación—, supongamos que el señor Manette en vez de morir únicamente hubiera desaparecido, y que haya sido imposible encontrarle aunque se sospechara cuál era el lugar espantoso donde pudiera estar cautivo; supongamos que hubiera tenido por enemigo a uno de esos hombres del que hasta los más temerarios apenas hablan en voz baja y que en la otra parte del Canal gozan de un privilegio como es el de llenar una orden firmada en blanco, en virtud de la cual un desgraciado es arrojado a un calabozo donde muere en la desesperación y el olvido; supongamos que la esposa de ese desgraciado hubiera suplicado en vano al rey y a la reina, a los ministros, a la magistratura y al clero que le permitieran tener noticias de su marido, y la historia de vuestro señor padre será exactamente la del doctor de Beauvais.
—Continuad… continuad, por favor, caballero.
—Sí, voy a decirlo todo. ¿Tendréis valor para oírlo?
—Lo soportaré todo menos la incertidumbre.
—¡Muy bien! Tenéis más sangre fría, os domináis mejor. —El tono del señor Lorry desmentía sus palabras—. Consideradlo un negocio, un simple negocio que hay que cerrar. Continúo, pues. Si la esposa del doctor hubiera sufrido tanto pesar antes del nacimiento…
—¿De su hija?
—Precisamente. No os desconsoléis; se trata de un simple negocio. Si la esposa del doctor, queriendo evitar a su hija las angustias que padecía por los tormentos del cautivo, hubiera dicho a la niña, cuando ésta llegó a la edad de la razón, que su padre había muerto… por el amor de Dios, ¿por qué os arrodilláis?
—Para suplicaros que me digáis la verdad… ¡Sois tan bueno, caballero!
—Es un simple negocio, señorita. Me confundís. ¿Cómo queréis que me explique si me turbáis así? Es necesario que conservemos la sangre fría. Si tuvierais la bondad de preguntarme cuál es el total de nueve peniques multiplicados por nueve, o cuántos chelines contienen treinta guineas, estaría más tranquilo y podría contestaros mejor.
La señorita Manette recobró bastante el dominio de sí misma para tranquilizar al señor Lorry.
—¡Muy bien, señorita, muy bien! —repuso el anciano—. ¡Ánimo! Es un negocio muy serio. Vuestra señora madre tomó, pues, la resolución de ocultaros el encarcelamiento del doctor y, cuando murió de pesar, sin haber conseguido recibir noticia alguna de su marido, os legó un porvenir tranquilo y pacífico que os permitió crecer bella y grácil, sin que nublase vuestros juveniles años la inquietud devoradora que había desgarrado su corazón. —Al pronunciar estas palabras dirigió una mirada conmovida a los ondulantes cabellos de la señorita Manette, que se imaginaba prematuramente encanecidos por un dolor sin esperanza—. El doctor y su esposa —continuó— tenían una fortuna modesta, y hoy poseéis todo lo que les pertenecía. Nada hemos descubierto sobre este punto; no vais a buscar una cantidad ni unas tierras… —Se interrumpió de pronto al notar que los dedos de la joven le apretaban con más fuerza la muñeca, y al ver que las líneas expresivas de su frente manifestaban un sufrimiento y un horror profundos—. Se le ha encontrado —balbuceó el buen anciano—, vive aún. Está muy cambiado, muy viejo, no es más que una sombra, pero ¿cómo ha de ser? El caso es que vive. Un antiguo criado que vive en París le ha dado asilo, y con este objeto nos dirigimos a Francia, yo para cerciorarme de su identidad, si es posible reconocerle, y vos, señorita, para rodearle de cuidados y de amor.
Un estremecimiento recorrió todo el cuerpo de la joven, que dijo casi sin aliento:
—No voy a encontrar a mi padre, sino a un espectro.
—Todo lo sabéis ya, señorita, lo mejor y lo peor —dijo el señor Lorry dando cariñosas palmaditas a la mano de la joven—. Nada temáis. Partimos para Francia, donde os espera vuestro padre. El tiempo es magnífico; la marea, favorable; y nuestro viaje será corto y próspero.
—Yo era libre, era feliz —murmuró la señorita Manette como si hablase en sueños—, y su sombra no se me apareció nunca para acusarme de mi alegría.
—Debo añadir —dijo el señor Lorry, que acentuó sus palabras con la esperanza de atraer la atención de la joven—, debo añadir que el doctor ha cambiado de nombre. Es inútil preguntar por qué lo ha hecho, y es inútil averiguar si lo ha olvidado en su calabozo o si la detención que debía sufrir tenía un plazo determinado. La menor pesquisa sobre vuestro padre sería no solamente inútil, sino tal vez peligrosa, y es mucho más prudente no decir nada a nadie y volver inmediatamente a Londres con el antiguo preso. Yo mismo, escudado en mi doble cualidad de inglés y de agente de una casa muy importante para el crédito de Francia, me guardaré muy bien de hacer la menor alusión a este negocio. No llevo un solo escrito en que se mencione el hecho, y las cartas que deben abrirme ciertas puertas, las expresiones con que he de contestar, todo está comprendido en esta palabra: «Resucitado». Pero ¡no me oís! ¿Qué tenéis, señorita?
La joven se había desmayado, estaba completamente inmóvil contra el respaldo del sillón, con los ojos abiertos y el terror retratado en su rostro, y continuaba apretando con tanta fuerza el brazo del anciano que no atreviéndose éste a separarle los dedos por temor a hacerle daño, pidió auxilio sin moverse de su sitio.
Apareció en el aposento, adelantándose a los sirvientes de la fonda, una mujer pavorosa, de quien, aun en su agitación, observó el señor Lorry que era toda roja, y pelirroja, y que llevaba un vestido estrecho, y la cabeza cubierta con un extraordinario sombrero como una medida para granaderos [10] o —buena medida también— para un queso grande de Stilton. La mujer arrancó con violencia al representante de la Banca Tellsone de los dedos crispados de la joven, y le arrojó empujándole con la mano hasta la pared.
«¡Qué fuerza tan hercúlea! Esta mujer debió haber nacido hombre», pensó el señor Lorry al caer sobre la pared.
—¿Qué hacéis ahí? —gritó la robusta mujer dirigiéndose a los criados de la fonda—. ¿Por qué no vais a buscar vinagre en vez de mirarme como bobos? No soy tan hermosa para que os quedéis ahí pasmados. ¡Pronto! ¡Vinagre! ¡Un frasco de esencia! ¡Agua fría! —Mientras los criados corrían en busca de lo que se les pedía, la mujer del enorme sombrero colocaba a la señorita Manette en el sofá y la cuidaba con tanto cariño como destreza—. ¡Hermosa! ¡Querida hija mía! —murmuraba con voz conmovida y desplegando con orgullo la cabellera de la joven—. Y vos, caballero —exclamó volviéndose hacia el señor Lorry—, ¿no podíais darle vuestras noticias sin ponerla en este estado? ¿No veis su palidez, sus manos heladas, sus ojos muertos? ¿Así se porta un banquero con una niña delicada?
El señor Lorry, no sabiendo qué contestar en su turbación, apartó la mirada humilde y contrito, mientras la mujer hercúlea, que había vuelto a despedir a los criados, hacía volver en sí a la joven, y conseguía con sus caricias que apoyase la cabeza sobre sus fuertes hombros.
—Espero que se haya recobrado enteramente —murmuró el señor Lorry.
—No se debe a vos que el accidente no haya sido más grave. ¡Pobrecilla!
—¿La acompañáis a París? —preguntó el señor Lorry tras un nuevo silencio.
—¡Me gusta la pregunta! —replicó la mujer robusta—. Si estaba destinada a cruzar el mar, ¿creéis que la Providencia me hubiera hecho nacer en una isla?
No sabiendo tampoco qué decir, el señor Lorry se retiró a considerarlo.
V. La taberna
V
La taberna
Al descargar de un carro varios toneles de vino, uno de los más grandes rodó en medio de la calle; y, habiéndose roto los aros, el líquido manó a borbotones delante de una taberna.
Todos los vecinos habían suspendido su trabajo o su ocio para acudir al teatro de la desgracia y beber el vino derramado. Las piedras desiguales que cubrían la calle, que asomaban sus agudas puntas como si las hubieran arrojado al azar con el único fin de conspirar contra las costillas de los transeúntes, habían estancado el licor en pequeños charcos, todos ellos rodeados por un grupo de individuos más o menos numeroso que se empujaban con gran algazara. Algunos hombres arrodillados, formando un vaso improvisado con el hueco de sus manos, recogían el precioso líquido y se apresuraban a beberlo, o lo defendían de las mujeres que, inclinadas sobre sus hombros, se esforzaban en sorberlo antes de que se les cayese entre los dedos. Otros individuos, hombres y mujeres, hundían en los charcos vinosos pequeñas cazuelas de barro desportilladas, o los pañuelos a modo de esponjas, y las madres los exprimían después en la boca de los niños. Éstos construían a toda prisa diques de lodo para detener el vino que huía entre las piedras o, dirigidos por espectadores asomados a las ventanas, corrían para contener los canales que se formaban en nuevas direcciones. Algunos se habían apoderado de las duelas rotas del tonel, cubiertas de cieno, y las chupaban y mascaban con delicia. No quedó vino por recoger, y no solo vino, sino barro siquiera, pues éste desapareció con tanto cuidado que se diría que había pasado un barrendero por la calle, si tal milagrosa presencia hubiera sido conocida en el vecindario.
En la calle donde se había celebrado esta libación gratuita resonaban con gran estruendo las carcajadas, los gritos de alegría y las voces de hombres, mujeres y niños. Caracterizaban la diversión de la muchedumbre cierta grosería y mucha jovialidad, y se advertía en todos los grupos un espíritu de sociabilidad particular, así como un afán visible de aproximarse unos a otros, que, entre los menos desgraciados o en los más alegres, se expresaba con abrazos, brindis, apretones de manos y animadas cabriolas. Cuando el vino desapareció completamente, dejando entre las piedras los mil canales que habían trazado los bebedores, estas demostraciones cesaron tan repentinamente como habían empezado. El aserrador, cuya sierra había quedado en un tronco, fue a continuar su trabajo. La mujer que había dejado en el umbral de su puerta el brasero lleno aún de cenizas calientes, en las que trataba de calentarse los pies, las manos y a su niño de pecho escuálido, volvió a casa. Los trabajadores, que con los brazos desnudos, los cabellos sucios y llenos de polvo y la faz cadavérica, habían aparecido a la claridad de aquel día de invierno, volvieron a bajar a sus talleres y una tristeza sombría se apoderó otra vez de la calle, donde tal sentimiento parecía más natural que el sol y la alegría.
El vino era tinto, y se había derramado en una angosta calle del arrabal de Saint Antoine de París, manchando el suelo, y también muchas manos, caras, pies descalzos y zapatos de madera. El aserrador iba manchando de rojo los troncos que manejaba; la mujer que daba el pecho a su hijo llevaba en el rostro manchas rojas dejadas por el harapo que se había quitado de la cabeza para emplearlo como esponja; los que habían mascado las duelas enrojecidas del tonel tenían en torno a la boca las huellas que se ven en los labios de los tigres; y uno de aquellos hombres que estaban de buen humor, con un gorro de algodón que le caía sobre la espalda, mojó el dedo en el lodo vinoso y escribió en la pared la palabra «Sangre».
Habría de llegar un día en que la sangre correría sobre el empedrado de las calles y dejaría manchas rojas en la cara y en las manos de la mayor parte de los que allí se encontraban.
Después de que la nube, alejada un momento por un rayo fugitivo, oscureciera nuevamente la fisonomía de Saint Antoine, densas tinieblas envolvieron todo el arrabal: el frío, la suciedad, la ignorancia, la enfermedad y la miseria formaban el cortejo del bienaventurado patrón; nobles poderosos todos ellos, la última en particular. Individuos estrujados sin cesar entre piedras inexorables se estremecían en todos los rincones, entraban en las casas, salían de las esquinas, miraban las puertas y las ventanas y tiritaban en cada harapo agitado por el viento. La piedra inexorable que así los estrujaba no era la rueda del molino fabuloso que transforma a los ancianos en jóvenes, sino más bien a los jóvenes en viejos. La misma infancia tenía la figura envejecida y la voz hueca, y el Hambre había estampado su firma en las arrugas precoces de su rostro, así como en la máscara surcada de sus padres.
El Hambre se veía en todas partes: en los harapos tendidos en las cuerdas y ondeando en los palos que salían de cada ventana, en la paja, en los trapos y en los jergones donde dormía toda una familia. El Hambre repetía su nombre en cada brizna de serrín que arrojaba el aserrador, contemplaba a los transeúntes desde lo alto de las chimeneas frías y sin humo, y surgía del lodazal de la calle, entre cuyas inmundicias no se encontraba un solo resto de algo comestible. El Hambre se exhibía en la mesa del panadero y en cada pan moreno de su hornada escasa, se veía en el queso y en las morcillas de perro muerto que vendía el carnicero, y se oían crujir sus huesos descarnados entre las castañas tostadas en las ascuas, y en las pocas gotas de aceite depositadas en el fondo de la sartén donde chisporroteaban delgadas rebanadas de patata.
El Hambre se hospedaba en todos los repliegues de aquella calle tortuosa, llena de ofensa y porquería, y que desembocaba en otras calles, igualmente tortuosas, sucias y hediondas, pobladas de gorros de algodón y de harapos mugrientos, y en las que cada objeto visible, pálido, enfermizo o sórdido, parecía un presagio de desgracia. Se adivinaba, en aquellas fisonomías de animal acosado sin reposo ni tregua, que la fiera rabiosa se revolvería para atacar y devorar. Entre aquellos espectros abatidos que huían con gesto despavorido, se encontraban ojos que brillaban con fulgor siniestro, labios apretados, pálidos de rabia, y frentes contraídas cuyas arrugas torcidas y nudosas parecían cuerdas en recuerdo de la horca que podían sufrir y tal vez imponer. Se veía la imagen del Hambre en los rótulos de las tiendas, en los flacos pedazos de carne pintados sobre la puerta del carnicero, en la sombra de pan seco y negro que indicaba la panadería, en los bebedores que, estacionados en la puerta de la taberna, hacían viajes sobre sus vasos llenos de vinillo agrio, y que con miradas de fuego se inclinaban unos hacia otros para hacerse confidencias. Todo lo que se ofrecía a la vista era débil y pobre, a excepción de los instrumentos de trabajo y las armas. El filo de las cuchillas y de las hachas estaba brillante y afilado, los martillos del herrero eran pesados, y abundantes las escopetas y pistolas en la tienda del armero. La vía pública no tenía aceras, y el empedrado desigual, con sus márgenes de lodo y agua cenagosa, llegaba hasta las paredes. Por el contrario, el arroyo corría en medio de la calle, cuando corría, lo cual no sucedía sino después de un chubasco, cuando, tomando proporciones excéntricas, inundaba los pisos bajos y las bodegas. Encima del arroyo y a lo largo de la calle pendían de trecho en trecho toscos faroles atados a una cuerda, y por la noche, cuando el encargado de encenderlos los había bajado y subido, cierto número de luces ahumadas se balanceaban sobre las cabezas de un modo enfermizo, como si estuvieran sobre el agua. Es verdad que se agitaban sobre un mar borrascoso y que la nave y la tripulación estaban amenazadas por la tempestad.
Habría de llegar un día en que los espantajos descarnados que poblaban aquella región, después de tanto tiempo contemplando en su ociosidad y en su hambre al que encendía los faroles, pensarían en servirse de sus cuerdas y poleas para colgar hombres en vez de faroles y alumbrar con luz más viva las tinieblas de su espantosa situación. Pero ese día estaba aún muy lejano, y los vientos que pasaban sobre Francia sacudían en vano los jirones de estos espantajos, y las aves de voz dulce y rico plumaje no veían en ellos ningún aviso.
La tienda del tabernero, en cuyo umbral se había roto el tonel, ocupaba la esquina de la calle y parecía menos pobre que la mayor parte de sus vecinas. En la puerta se veía al tabernero, que, vestido con unos calzones verdes y un chaleco amarillo, había observado a la turba mientras se disputaba el vino derramado.
—¿Y a mí qué más me da? —dijo, encogiéndose de hombros cuando hubieron enjugado la última gota—. Quien rompe el vidrio lo paga; los que han causado la desgracia me darán otro tonel. ¡Gaspar! —gritó, dirigiéndose al hombre que escribía la palabra «sangre» en la pared—, ¿qué haces?
Gaspar le enseñó la palabra que acababa de escribir, y dio a su gesto una expresión significativa, como es muy común en las gentes del pueblo, pero no logró su objetivo y produjo un efecto contrario al que esperaba, como sucede también con frecuencia entre las personas de su condición.
—¿Te has vuelto loco? —le preguntó el tabernero, cruzando la calle. Cogió un puñado de lodo y borró el chiste de Gaspar—. ¿Para qué escribir esas palabras en público cuando hay otros sitios donde pueden grabarse?
Al terminar esta frase, el tabernero, tal vez con intención, colocó la mano izquierda sobre el corazón del artista. Éste se la estrechó, dio un salto prodigioso, descendió en una postura fantástica, cogiendo el zapato embarrado que había lanzado al aire, y se quedó inmóvil sobre la punta del pie. Era un bromista que parecía dispuesto a poner en práctica sus burlas.
—Vuelve a calzarte —dijo el tabernero—, llama vino al vino, y no se hable más del asunto.





























