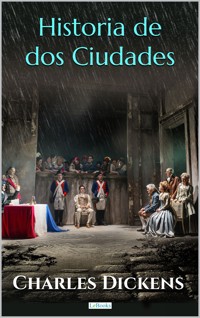
1,90 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lebooks Editora
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Charles Dickens (Portsmouth, Reino Unido, 1812 - Gad's Hill, id., 1870). Escritor británico, máximo exponente de la novela realista en Inglaterra, como lo fueron Stendhal, Balzac y Flaubert en Francia y Galdós y Clarín en España. Historia de dos ciudades ( A Tale of Two Cities) es una de las grandes novelas de Charles Dickens. En esta novela histórica se narra la vida en el siglo XVIII, en la época de la Revolución francesa. La historia se desarrolla en dos países: Inglaterra y Francia, y en las ciudades de Londres y París en la época de los albores de la Revolución francesa. La primera ciudad simbolizaría de algún modo la paz y la tranquilidad, la vida sencilla y ordenada; mientras la segunda representaría la agitación, el desafío y el caos, el conflicto entre dos mundos en una época en la que se anuncian drásticos cambios sociales.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 721
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Charles Dickens
HISTORIA DE DOS CIUDADES
Título original:
“A Tale of Two Cities“
1a edición
Isbn: 9786558941415
Sumario
PRESENTACIÓN
Sobre el autor.
Sobre la obra
PROLOGO
LIBRO PRIMERO - VUELTA A LA VIDA
I - EL PERÍODO
II - LA DILIGENCIA
III - LAS SOMBRAS DE LA NOCHE
IV - LA PREPARACIÓN
V - LA TABERNA
VI - EL ZAPATERO
LIBRO SEGUNDO - EL HILO DE ORO
I - CINCO AÑOS DESPUÉS
II - UNA VISITA
III - DECEPCIÓN
IV - ENHORABUENA
V - EL CHACAL
VI - CENTENARES DE VISITAS
VII - EL SEÑOR EN LA CIUDAD
VIII - EL SEÑOR EN EL CAMPO
IX - LA CABEZA DE GORGON
X - DOS PROMESAS
XI - ENTRE COMPAÑEROS
XII - EL CABALLERO DELICADO
XIII - EL SUJETO NO DELICADO
XIV - EL HONRADO MENESTRAL
XV - HACIENDO CALCETA
XVI - MÁS PUNTO DE MEDIA
XVII - UNA NOCHE
XVIII - NUEVE DIAS
XIX - UNA OPINIÓN
XX - UNA SÚPLICA
XXI - PASOS QUE RESUENAN
XXII - SUBE LA MAREA
XXIII - EL INCENDIO ADQUIERE INCREMENTO
XXIV - ATRAIDO POR LA MONTAÑA IMANTADA
LIBRO TERCERO - EL RUMBO DE LA TORMENTA
I - EN SECRETO
II - LA PIEDRA DE AFILAR
III - LA SOMBRA
IV - CALMA EN LA TORMENTA
V - EL ASERRADOR
VI - TRIUNFO
VII - VISITA INESPERADA
VIII - UNA PARTIDA ORIGINAL
IX - HECHO EL JUEGO
X - LA SUBSTANCIA DE LA SOMBRA
XI - SOMBRAS
XII - TINIEBLAS
XIII - CINCUENTA Y DOS
XIV - FIN DE LA CALCETA
XV - LOS ECOS SE APAGAN PARA SIEMPRE
PRESENTACIÓN
Sobre el autor.
Charles Dickens (Portsmouth, Reino Unido, 1812 - Gad's Hill, id., 1870). Escritor británico, máximo exponente de la novela realista decimonónica en Inglaterra, como lo fueron Stendhal, Balzac y Flaubert en Francia y Galdós y Clarín en España.
CHARLES DICKENS (1812-1870)
En 1822, con diez años, el pequeño Charles se trasladó con su familia de Kent a Londres, y dos años más tarde su padre fue encarcelado por deudas. El futuro escritor entró a trabajar entonces en una fábrica de calzados, donde conoció las duras condiciones de vida de las clases más humildes, a cuya denuncia dedicó gran parte de su obra.
Autodidacta, si se excluyen los dos años y medio que pasó en una escuela privada, consiguió empleo como pasante de abogado en 1827, pero aspiraba ya a ser dramaturgo y periodista. Aprendió taquigrafía y, poco a poco, consiguió ganarse la vida con lo que escribía; empezó redactando crónicas de tribunales para acceder, más tarde, a un puesto de periodista parlamentario y, finalmente, bajo el seudónimo de Boz, publicó una serie de artículos inspirados en la vida cotidiana de Londres (Esbozos por Boz).
El mismo año, casó con Catherine Hogarth, hija del director del Morning Chronicle, el periódico que difundió, entre 1836 y 1837, el folletín de Los papeles póstumos del Club Pickwick, y los posteriores Oliver Twist y Nicholas Nickleby. La publicación por entregas de prácticamente todas sus novelas creó una relación especial con su público, sobre el cual llegó a ejercer una importante influencia, y en sus novelas se pronunció de manera más o menos directa sobre los asuntos de su tiempo.
En estos años, evolucionó desde un estilo ligero a la actitud socialmente comprometida de Oliver Twist. Estas primeras novelas le proporcionaron un enorme éxito popular y le dieron cierto renombre entre las clases altas y cultas, por lo que fue recibido con grandes honores en Estados Unidos, en 1842; sin embargo, pronto se desengañó de la sociedad estadounidense, al percibir en ella todos los vicios del Viejo Mundo. Sus críticas, reflejadas en una serie de artículos y en la novela Martin Chuzzlewit, indignaron en Estados Unidos, y la novela supuso el fracaso más sonado de su carrera en el Reino Unido. Sin embargo, recuperó el favor de su público en 1843, con la publicación de Canción de Navidad.
Después de unos viajes a Italia, Suiza y Francia, realizó algunas incursiones en el campo teatral y fundó el Daily News, periódico que tendría una corta existencia. Su etapa de madurez se inauguró con Dombey e hijo (1848), novela en la que alcanzó un control casi perfecto de los recursos novelísticos y cuyo argumento planificó hasta el último detalle, con lo que superó la tendencia a la improvisación de sus primeros títulos, en que daba rienda suelta a su proverbial inventiva a la hora de crear situaciones y personajes, responsable en ocasiones de la falta de unidad de la obra.
En 1849 fundó el Houseold Words, semanario en el que, además de difundir textos de autores poco conocidos, como su amigo Wilkie Collins, publicó La casa desierta y Tiempos difíciles, dos de las obras más logradas de toda su producción. En las páginas del Houseold Words aparecieron también diversos ensayos, casi siempre orientados hacia una reforma social.
Entre sus inmortales novelas sobresalen títulos como:
“Oliver Twist” (1838), la historia de un huérfano que termina formando parte de un grupo de ladrones en Londres dirigidos por Fagin
“Nicholas Nickleby” (1839)
“Cuento De Navidad” (1843), la fantasía navideña con el protagonismo del avaro Scrooge
“David Copperfield” (1849)
“Tiempos Difíciles” (1854), historia de Revolución Industrial en una ciudad norteña inglesa
“Historia De Dos Ciudades” (1859), ambientada en la Revolución Francesa
“Grandes Esperanzas” (1860)
También escribió inúmeros cuentos.
Charles Dickens murió el 9 de junio de 1870 en la localidad de Higham, Kent. Tenía 58 años de edad. Está enterrado en la Abadía de Westminster.
Sobre la obra
Historia de dos ciudades (título original, A Tale of Two Cities) es una de las grandes novelas del escritor británico Charles Dickens. En esta novela histórica se narra la vida en el siglo XVIII, en la época de la Revolución francesa. La historia se desarrolla en dos países: Inglaterra y Francia, y en las ciudades de Londres y París en la época de los albores de la Revolución francesa. La primera ciudad simbolizaría de algún modo la paz y la tranquilidad, la vida sencilla y ordenada; mientras la segunda representaría la agitación, el desafío y el caos, el conflicto entre dos mundos en una época en la que se anuncian drásticos cambios sociales.
Se publicó en la revista All the Year Round (fundada por el propio Dickens) y apareció en 31 entregas semanales entre el 30 de abril y el 26 de noviembre de 1859.1 Historia de dos ciudades fue la primera narración de la revista con una aceptación notoria, lo que le permitió alcanzar una tirada de hasta 120 000 ejemplares y consolidar una media de 100 000 ejemplares por semana.
PROLOGO
Concebí las líneas generales de esta historia cuando representé con mis hijos y amigos el drama de Collin El Abismo Helado. Apoderóse entonces de mí el deseo firme de encarnar el drama en mi persona, y procuré asimilarme, con solicitud e interés especiales, el estado de ánimo necesario para hacer su presentación a un espectador dotado del espíritu de observación.
A medida que me fui familiarizando con la idea, fueron dibujándose y resaltando las líneas generales hasta llegar gradualmente a adquirir la forma que en la actualidad tienen. Hasta tal extremo se ha posesionado de mí el argumento durante su ejecución, ha dado tanta vida a todo lo que en estas páginas se ha hecho y sufrido, que puedo decir, sin incurrir en exageraciones, que todo lo he hecho y sufrido yo mismo.
Cuantas referencias haga, por ligeras que sean, a la condición del pueblo francés antes o durante la Revolución, serán exactas de toda exactitud, fundadas en los testimonios de personas dignas de fe absoluta. Ha sido una de mis aspiraciones añadir algo a los medios de inteligencia populares y pintorescos de aquella época terrible, bien que firmemente convencido de que no hay quien pueda añadir nada a la portentosa filosofía que encierra la obra admirable de Carlyle.
LIBRO PRIMERO - VUELTA A LA VIDA
I - EL PERÍODO
Erase el mejor de los tiempos y el más detestable de los tiempos; la época de la sabiduría y la época de la bobería, el período de la fe y el período de la incredulidad, la era de la Luz y la era de las Tinieblas, la primavera de la vida y el invierno de la desesperación. Todo lo poseíamos y nada poseíamos, caminábamos en derechura al cielo y rodábamos precipitados al abismo: en una palabra, era tan parecido aquel período al actual, que nuestras autoridades de mayor renombre están contestes en afirmar que, entre uno y otro, tanto en lo que al bien se refiere como en lo que toca al mal, sólo en grado superlativo es aceptable la comparación.
Un rey de bien desarrolladas mandíbulas y una reina de cara aplastada se sentaban sobre el trono de Inglaterra, y un rey de grandes quijadas y una reina de rostro hermoso ocupaban el de Francia. Los señores de los grandes almacenes de pan y de pescado de entrambos países veían claro como el cristal que el bien público estaba asegurado para siempre.
Era el año de Nuestro Señor de mil setecientos setenta y cinco. En un período tan favorecido, no podían faltar a Inglaterra las revelaciones espirituales. Recientemente había celebrado su vigésimo quinto natalicio la señora Southcott, cuya aparición sublime en el mundo anunciara con la antelación debida un guardia de corps, profeta privado, pronosticando que se hacían preparativos para tragarse a Londres y a Westminster. Hasta había sido definitivamente enterrado el fantasma de la Callejuela del Gallo, después de andar rondando por el mundo doce años, y de revelar a los mortales sus mensajes en la misma forma que los espíritus del año anterior, acusando una pobreza sobrenatural de originalidad, revelaron los suyos. Los mensajes únicos de orden terrenal que recibieron la Corona y el Pueblo ingleses, les llegaron de un congreso de súbditos británicos residentes en América, mensajes que, por extraño que parezca, han resultado de muchísima mayor transcendencia para la raza humana que cuantos recibió ésta por la mediación de cualquiera de los pollitos de la Callejuela del Gallo.
Menos favorecida Francia en lo referente a asuntos de orden espiritual que su hermana la del escudo y del tridente, rodaba con suavidad encantadora pendiente abajo, fabricando papel moneda y gastándolo que era un contento. Bajo la dirección de sus cristianísimos pastores, permitíase entretenerse, además, con distracciones tan humanitarias como sentenciar a algún que otro joven a que le cortaran las manos, le arrancaran con pinzas la lengua y le quemaran vivo, por el nefando delito de no haber caído de rodillas sobre el fango del camino, en un día lluvioso, para rendir el debido acatamiento a una procesión de frailes que pasó al alcance de su vista, bien que a distancia de cincuenta o sesenta varas. Es muy probable que, cuando aquel criminal fue llevado al suplicio, el leñador Destino hubiera marcado ya en los bosques de Francia y de Normandía los añosos árboles que la sierra debía convertir en tablas que servirían para construir aquella plataforma movible, provista de su cesto y su cuchilla, que tanta y tan terrible celebridad ha conquistado en la historia. Es asimismo muy posible que, en los rústicos cobertizos anejos a las casuchas de los labradores de las cercanías de París, se hallasen en el mismo día, resguardados de las inclemencias del tiempo, las primitivas carretas, llenas de salpicaduras de fango lamidas por los cerdos y sirviendo de percha a las aves de corral, que el labriego Muerte había seleccionado para que fueran las carrozas de la Revolución. Verdad es que, si bien el Leñador y el Labriego trabajaban incesantemente, su labor era silenciosa y no había oído humano que percibiera sus pasos sordos, tanto más, cuanto que abrigar algún recelo de que aquellos estuvieran despiertos era tanto como confesarse a la faz del mundo ateo y traidor.
En Inglaterra, apenas si quedaba un átomo de orden y de protección bastantes para justificar la jactancia nacional. La misma capital era todas las noches teatro de robos a mano armada y de crímenes los más osados y escandalosos. Pública y oficialmente se avisaba a las familias que no salieran de la ciudad sin llevar antes sus mobiliarios a los almacenes de los tapiceros, únicos sitios que les ofrecían alguna garantía. El que a favor de las sombras de la noche era bandolero, parecía honrado mercader de la ciudad a la luz del sol, y si alguna vez era reconocido por el comerciante auténtico a quien se presentaba bajo el carácter de «capitán», disparábale con la mayor frescura un tiro que le enviaba a otro mundo mejor y ponía pies en polvorosa. La diligencia-correo fue asaltada por siete bandoleros, de los cuales mató a tres la guardia, la cual a su vez fue muerta por los cuatro restantes «a consecuencia de haberse quedado sin municiones»: a continuación, la diligencia fue robada concienzuda y tranquilamente.
El altísimo y poderosísimo alcalde mayor de Londres fue secuestrado y obligado a vivir durante algún tiempo en Turnham Green por un esforzado bandido, quien tuvo el honor de desbalijar a criatura tan ilustre en las barbas de su numerosa escolta y no menos numerosa servidumbre. En las cárceles de Londres reñían los prisioneros fieras batallas con sus carceleros, a los cuales obsequiaba la majestad de la ley con sendos arcabuzazos. En los propios salones de la corte, manos habilidosas libraban a los más altos señores de las cruces de brillantes que adornaban sus cuellos. Penetraron los mosqueteros en San Gil en busca de contrabando, y el populacho hizo fuego contra los mosqueteros, y los mosqueteros hicieron fuego sobre el populacho, sin que a nadie se le ocurriera pensar que semejante suceso no fuera incidente de los más comunes y triviales de la vida. A todo esto, el verdugo, siempre en funciones, siempre atareado, no bastaba a acudir a los distintos puntos en que era necesario, hoy dejando pendientes de sus cuerdas grandes racimos de criminales y mañana ahorcando a un ladrón vulgar, que penetró el jueves en la casa del vecino, y emprendió el viaje a la eternidad el sábado siguiente; para quemar hoy en Newgate docenas de personas, y mañana centenares de folletos en la puerta de Westminster Hall; para enviar hoy a la eternidad a un desalmado feroz, y hacer mañana lo propio con un mísero raterillo que robó seis peniques al hijo de un agricultor.
Todas estas cosas, y mil otras por el estilo que podría referir, eran el pan nuestro de cada día en el bendito año de mil setecientos setenta y cinco sin que fueran obstáculo para que, mientras el Leñador y la Labriega proseguían su silenciosa labor, los dos mortales de las desarrolladas quijadas y las dos de cara aplastada y hermosa, respectivamente, llevaran a punta de lanza sus divinos derechos. Así conducía el año de mil setecientos setenta y cinco a Sus Grandezas y a los millones de criaturas insignificantes, entre ellas las que han de figurar en la crónica presente, a sus destinos respectivos, por los caminos que ante sus pasos estaban abiertos.
II - LA DILIGENCIA
El que recorría el primero de los personajes que han de jugar papel de mucha importancia en la historia presente, la noche de un viernes de noviembre, era el de Dover. Seguía el viajero a la diligencia, mientras ésta avanzaba pesadamente por el repecho de la colina Shooter. Subía caminando entre el barro pegado a la caja desvencijada del carruaje, y a su lado iban los demás compañeros de viaje, no ciertamente movidos del deseo de hacer ejercicio, poco agradable dadas las circunstancias, sino porque rampa, arneses, fango, diligencia y caballos eran tan pesados, que éstos últimos habían declarado ya tres veces sus deseos de no seguir adelante, amén de otra que intentaron dar media vuelta, con el propósito sedicioso de volverse a Blackheath. Las riendas y la fusta, el postillón y el guarda, puestos de acuerdo, hubieron de dar lectura al artículo del Reglamento de Campaña que asegura que nunca, ni en ningún caso, tendrán razón los animales brutos, gracias a lo cual capituló el tiro y se resignó a cumplir con su deber.
Bajas las cabezas y trémulas las colas procuraban abrirse paso por entre los mares de espeso barro que cubrían el camino, tropezando aquí, dando allá un tumbo espantoso, cayendo no pocas veces y tambaleándose siempre. Cuantas veces el mayoral les concedía algún descanso, el caballo delantero sacudía violentamente la cabeza y cuantos objetos la adornaban con aire doctoral y enfático, cual si su intención fuera negar que la diligencia pudiera llegar a lo alto de la loma; y cuantas veces aquel hacía restallar el látigo, el viajero de quien vengo hablando levantaba asustado la cabeza, como hombre a quien arrancan bruscamente de sus meditaciones.
Mares de vapor acuoso en forma de espesa niebla cubrían todas las hondonadas y se deslizaban pegados a la tierra semejantes a espíritus malignos que buscan descanso y no lo encuentran. La niebla era pegajosa y muy fría, y avanzaba formando graciosos rizos y masas onduladas que se perseguían y alcanzaban como se persiguen y alcanzan las olas cuando el mar está movido. Era lo suficientemente densa para encerrar en un círculo estrechísimo la claridad que derramaban los faroles del carruaje, hasta impedir que se vieran los chorros de vapor que los caballos lanzaban por las narices y que iban a aumentar el caudal de los que llenaban la atmósfera.
Dos viajeros, además del que he mencionado, subían trabajosamente la rampa siguiendo a la diligencia. Los tres llevaban subidos hasta las orejas los cuellos de sus abrigos y los tres usaban botas muy altas. Ninguno de ellos hubiera podido decir si sus compañeros de viaje eran guapos o feos, jóvenes o viejos; tan cuidadosamente recataban sus semblantes, y no estará de más añadir que, si imposible era a los ojos del cuerpo divisar la seña corporal más insignificante, aun lo era más a los ojos del espíritu conjeturar las del alma, es decir, las intenciones que cada uno de ellos pudiera abrigar. En aquellos felices tiempos, los viajeros eran altamente reservados y evitaban con gran cautela hacer confianza en personas desconocidas, pues cualquier compañero de diligencia o de camino podía resultar un bandolero o un cómplice de bandoleros, señores que abundaban que era una bendición, pues todas las tabernas y posadas contaban con cosecha no escasa de soldados a sueldo del «capitán», cuyas huestes nutrían todos sin excepción, comenzando por el posadero y terminando por el último mozo de cuadra. En esto precisamente iba pensando el guarda de la diligencia-correo de Dover la noche de aquel viernes del mes de noviembre de mil setecientos setenta y cinco, mientras aquélla subía trabajosamente la rampa de Shooter, sentado en la banqueta posterior del carromato que le estaba reservada, dando furiosas patadas sobre las tablas para evitar que sus pies quedaran transformados en bloques de hielo y puesta la mano sobre un arcabuz cargado, que coronaba un montón de seis u ocho pistolas de arzón, también cargadas, a las cuales servía de base otro montón de machetes y puñales perfectamente afilados.
En el viaje al que la presente historia se refiere, ocurría en la diligencia de Dover lo que invariablemente sucedía en todos los viajes: el guarda sospechaba de los viajeros, los viajeros sospechaban entre sí y del guarda, unos a otros se miraban con recelo, y en cuanto al postillón, sólo de los caballos estaba seguro: es decir, que con plena conciencia hubiera jurado por el Antiguo y el Nuevo Testamento, que el ganado no servía para la faena a que estaba destinado.
— ¡Ap! ¡Ap! — gritó el postillón. — ¡Arriba, perezosos! ¡Un tironcito más, y os encontráis en lo alto de esa maldita colina! ¡Oye, Pepe!
— ¿Qué hay? — contestó el guarda.
— ¿Qué hora crees que será?
— Por lo menos, las once y diez.
— ¡Ira de Dios! — gritó el postillón. — ¡Las once y diez y no estamos en la cresta de Shooter! ¡Ap.… ap.…! ¡Ah, ladrón!
El caballo delantero, cuyos lomos recogieron el terrible latigazo con que el postillón acompañó sus últimas palabras, avanzó con decisión por la rampa, arrastrando a sus tres compañeros. La diligencia continuó dando tumbos, escoltada por los tres viajeros que tenían buen cuidado de no separarse de ella, haciendo alto cuando la diligencia lo hacía y avanzando al paso de la misma, siempre atentos a no adelantarse ni a quedar rezagados, sabedores de que, si tales hubieran hecho, habrían corrido riesgo inminente de recibir un arcabuzazo como bandoleros.
Dominó al fin la pendiente el pesado carromato: los fatigados caballos hicieron nuevo alto para tomar aliento y el guarda saltó al camino para echar los frenos a las ruedas y abrir la portezuela a fin de que montasen los viajeros.
— ¡Pepe! — murmuró el postillón, bajando la cabeza y la voz.
— ¿Qué hay, Tomás? — contestó el guarda.
— Me parece que se nos acerca un caballo al trote, Pepe.
— A mí me parece que viene a galope, Tomás — replicó el guarda, soltando la portezuela y encaramándose de un salto a su sitio. — ¡Caballeros, favor al Rey y a la Justicia!
Lanzado el llamamiento, empuñó su arcabuz y permaneció a la defensiva.
Hallábase el viajero a quien se refiere esta historia sobre el estribo, dispuesto a entrar en la diligencia, y los dos restantes continuaban en la carretera dispuestos a seguirle. El primero continuó en el estribo, y como consecuencia, sus dos compañeros de viaje hubieron de permanecer en la carretera. Los tres paseaban sus miradas desde el postillón al guarda y desde el guarda al postillón, y escuchaban. El postillón había vuelto atrás la cabeza, el guarda hizo lo propio, y hasta el caballo delantero aguzó las orejas y miró atrás, para no ser nota discordante.
El silencio consiguiente a la cesación del rodar del vehículo, añadido al silencio de la noche, hizo que en la cima de la colina reinara un silencio solemne. El jadear de los caballos comunicaba al coche un movimiento trémulo que le daba apariencias de monstruo dominado por intensa agitación. Latían con fuerza tal los corazones de los viajeros, que probablemente no hubiera sido imposible oír sus latidos, pero si esto no, al menos la quietud solemne de la escena evidenciaba que sus personajes contenían el aliento, o no le tenían para respirar, y que sus pulsaciones eran rápidas por efecto de la expectación.
Retumbaban en el silencio de la noche los cascos del caballo que subía la rampa a galope furioso.
— ¡Eh! ¡Alto quien sea! — rugió el guarda con voz de trueno. — ¡Alto, o hago fuego!
Cesó el desenfrenado galopar y rasgó los aires una voz de hombre que preguntó:
— ¿Es esa la diligencia de Dover?
— ¡Eso lo veremos más tarde! — replicó el guarda. — ¿Quién es usted?
— ¿Es la diligencia de Dover? — insistió la voz.
— ¿Para qué quiere usted saberlo?
— Porque si lo es, he de hablar con uno de sus pasajeros.
— ¿Qué pasajero?
— El señor Mauricio Lorry.
Inmediatamente manifestó el viajero de quien venimos hablando que Mauricio Lorry era él. El guarda, el postillón y sus dos compañeros de viaje le dirigieron miradas de desconfianza.
— ¡Cuidado con moverse! — intimó el guarda. — Tenga usted presente que si cometo un error, lo que me ocurre algunas veces, no habrá en el mundo quien sea capaz de repararlo. Caballero llamado Lorry, ¡conteste con verdad a mis preguntas!
— ¿Qué pasa? — preguntó el interpelado, con voz ligeramente temblorosa. — ¿Quién es el que me busca? ¿Jeremías, tal vez?
— Si ese individuo es Jeremías, maldito lo que me gusta la voz de Jeremías — gruñó el guarda entre dientes. — No me agradan las voces tan broncas.
— El mismo, señor Lorry — respondió el del caballo.
— ¿Qué pasa?
— Despacho de allá para usted: T. y Compañía.
— Conozco al mensajero, guarda — dijo Lorry, saltando desde el estribo al camino, ayudado, y no con suavidad, por sus dos compañeros de viaje, que tiraron de la esclavina de su abrigo, montaron inmediatamente, cerraron la portezuela y subieron el cristal. — Puede acercarse: respondo de él.
— ¿Y de ti quién responde? — se preguntó el guarda por lo bajo. — ¡A ver! — continuó con voz tonante. — ¡Escuche el del caballo!
— ¡Concluye pronto! — replicó Jeremías, con voz más ronca que antes.
— ¡Avance usted al paso...! ¿Me entiende? Y si en la montura lleva pistoleras, procure tener las manos muy lejos de ellas. Tenga presente que me pinto solo para cometer errores, y que, cuando los cometo, siempre toman la forma de plomo. Venga usted para que nos veamos las caras.
No tardó en dibujarse entre la niebla la forma de un caballo con su jinete, que a paso lento se acercó al pasajero que esperaba junto al estribo. Detuvo el jinete su cabalgadura, miró al guarda y alargó al pasajero un papel doblado. Jadeaba el jinete al respirar, y tanto él como su caballo estaban cubiertos de barro, desde los cascos del último hasta el sombrero del primero.
— ¡Guarda! — llamó el pasajero con tono confidencial.
— ¿Qué se ofrece? — respondió con sequedad el tremebundo guarda, puesta la diestra sobre la caja del arcabuz, la izquierda sobre el cañón y los ojos sobre el jinete.
— Puede usted estar completamente tranquilo — repuso Lorry. — Pertenezco al Banco Tellson, entidad de Londres que seguramente conoce usted. Asuntos de importancia me llevan a París. Tome usted una corona para echar un trago... ¿Puedo leer esto?
— Si lo lee, despache usted cuanto antes, caballero.
Lorry desdobló el papel, y leyó, primero para sí y a continuación en voz alta:
«Espere en Dover la visita de la señorita.»
— Ya ve usted que el mensaje no es largo, guarda — añadió Lorry. — Conteste usted a quien le envía, Jeremías, la palabra siguiente: «Resucitado».
Jeremías dio un salto sobre la montura.
— ¡Vaya una contestación endiabladamente extraña! — exclamó, sacando el registro más bronco de voz.
— Repita usted esa palabra, y los que le envían sabrán que ha cumplido la misión que le confiaron. Puede usted emprender el regreso... Buenas noches.
Diciendo estas palabras, el pasajero abrió la portezuela y entró en el carruaje, sin que por galantería le diera la mano ninguna de sus compañeros de viaje, los cuales habían escondido, mientras tenía lugar el incidente mencionado, sus bolsillos y relojes en sus botas y fingían dormir profundamente, sin duda con objeto de evitar ocasiones que dieran lugar a ocupación más activa que el sueño.
Rechinó de nuevo el coche y gimió más lastimeramente que nunca al emprender el descenso de la colina. El guarda colocó su arcabuz sobre el montón de pistolas, bien que asegurándose antes de que las que, en calidad de suplementaria, pendían del cinto, estaban en su lugar, sacó de debajo del asiento una cajita que contenía algunas herramientas de cerrajero, dos velas, eslabón, pedernal y yesca. Hombre previsor, llevaba cuanto era necesario para encender, con facilidad y seguridad relativas (si estaba de suerte) los faroles del coche en unos cinco minutos, si aquéllos se apagaban o eran apagados, como ocurría en los viajes más de una vez.
— Tomás — llamó el guarda con voz baja.
— ¿Qué quieres, Pepe?
— ¿Oíste la lectura del papel?
— La oí.
— ¿Y la contestación?
— También.
— ¿Y qué sacas en limpio, Tomás?
— Absolutamente nada, Pepe.
— ¡Mira qué casualidad! — exclamó el guarda. — Otro tanto me sucede a mí.
Jeremías, luego que quedó a solas con la niebla que le envolvía, echó pie a tierra, no ya sólo para dar algún descanso a su rendido corcel, sino también para limpiar los salpicones de barro que llenaban su cara y para bajar las alas de su sombrero, que contenían, así como medio galón de agua. Luego permaneció en medio de la carretera, y cuando dejó de oír el ruido del rodar de la diligencia, dio media vuelta y emprendió el regreso a pie diciendo a la yegua que montaba:
— Después del galope que te has dado desde el Temple, amiga mía, no me fío mucho de tus manos hasta tanto que lleguemos a camino plano... «¡Resucitado...!» ¡Contestación que podrá entender el infierno, pero no Jeremías...! Lo que sí te aseguro, Jeremías, es que, si resucitar se pusiera en moda, ¡te verías en el mayor de los aprietos en que te has visto en tu endiablada vida!
III - LAS SOMBRAS DE LA NOCHE
Digno de detenidas reflexiones es el fenómeno de que todos los seres humanos llevan en su constitución la necesidad de ser secretos impenetrables entre sí. Cuantas veces entro durante la noche en una gran ciudad, maquinalmente y sin darme cuenta comienzo a pensar que todas y cada una de las casas que forman el ingente y apretado racimo que se alza ante mis ojos encierran su secreto peculiar, que todas y cada una de las habitaciones de las casas encierran su secreto peculiar, y que todos y cada uno de los corazones que palpitan en los cientos de miles de pechos que las habitan, es un secreto profundo para el corazón encerrado en el pecho más inmediato. El fenómeno tiene algo de pavoroso, algo de común con la muerte. El corazón de la persona que me es querida me parece libro cuyas hojas estoy volviendo y a cuyo final no podré llegar jamás: me parece ingente masa líquida en cuyas profundidades insondables he entrevisto, a la luz que momentáneamente las ha penetrado, tesoros ocultos y mil secretos que han excitado mis ansias por saber; pero una voluntad inmutable ha decretado que no pueda leer más que la página primera del libro, que la masa líquida se cuaje y trueque en masa eternamente helada, mientras la luz jugueteaba sobre su superficie y yo la contemplaba desde la orilla, ignorante de lo que en su fondo encerraba. Ha muerto mi amigo, ha muerto mi vecino, han muerto mis amores, y con ellos murieron los anhelos de mi alma, porque su muerte trajo consigo la consolidación inexorable, la perpetuación del secreto que encerraban aquellas individualidades, como la muerte sellará para siempre el mío, sepultándolo conmigo en la tumba. ¿Duerme, acaso, en ninguno de los cementerios de las ciudades que visito, muerto cuya personalidad íntima sea para mí más inescrutable que las de los vivos que afanosos y solícitos recorren sus calles, más de lo que la mía lo es para todos ellos?
Por lo que a este particular se refiere, la herencia natural, herencia imposible de enajenar, del jinete mensajero, era la misma del rey, la misma del primer ministro de Estado, la misma del comerciante más opulento de Londres. Otro tanto sucedía con los tres viajeros encerrados en los angostos límites de una diligencia vieja y destartalada. Cada uno de ellos era un misterio impenetrable para su compañero, tan impenetrable como si en coche propio hubiera viajado, solos y con una nación de por medio entre coche y coche.
Montó el mensajero a caballo y emprendió el regreso a trote corto, deteniéndose en todas las tabernas y mesones del camino para refrescar la garganta, pero sin trabar conversación con nadie y procurando llevar siempre el sombrero hundido hasta los ojos. Con éstos se armonizaba perfectamente la precaución, pues eran negros y muy juntos uno a otro; tan juntos, que no parecía, sino que temían que alguien los saltase uno a uno si los encontraba separados. Eran de expresión siniestra, a la que tal vez contribuyera la circunstancia de que brillaran entre un sombrero, que más que sombrero parecía escupidera triangular, y una especie de tabardo que arrancaba de los ojos y terminaba en las rodillas con su portador. Cuando éste se detenía para beber, separaba con la mano izquierda el tabardo lo indispensable para verter en la boca el líquido con la mano derecha, y no bien había terminado de beber, lo subía otra vez.
— ¡No, ¡Jeremías, no! — murmuraba el mensajero, machacando siempre el mismo tema. — Jeremías no puede estar conforme con eso... Eres un hombre honrado, Jeremías, un comerciante que no puede aprobar esa clase de negocios... ¡Resucitado! ¡Que me aspen si el señor Lorry no estaba borracho cuando me dio semejante recado!
Tan perplejo le traía la palabreja, que con frecuencia se quitaba el sombrero para rascarse despiadadamente la cabeza; y ya que de la cabeza hablo, diré que, excepción hecha de la coronilla, completamente calva, desaparecía bajo una masa de pelo áspero que por la espalda descendía hasta los hombros y por delante crecía hasta el arranque de su ancha y roma nariz. Semejaba la cabeza obra de un herrero, caballete de muro erizado de espesas púas, que los aficionados al juego de a la una la mula, hubieran mirado con terror respetuoso, considerándolo seguramente el salto más peligroso que el hombre pudiera dar en el mundo.
Tienen las sombras de la noche caprichos verdaderamente extraños. Al mensajero, mientras regresaba con el misterioso recado que debía entregar al vigilante nocturno del Banco Tellson, para que aquel lo transmitiera a su vez a sus superiores jerárquicos, eran muertos resucitados, fantasmas salidos de las tumbas, al paso que para la yegua que montaba, eran caballos corriendo sin descanso. Para los tres inescrutables viajeros que ocupaban el interior de la diligencia, mientras ésta saltaba y daba tumbos sobre los baches del camino, las sombras de la noche tomaban las formas de los pensamientos que sus respectivas imaginaciones elaboraban.
Puede decirse que el Banco Tellson se había trasladado a la diligencia. Para el empleado del mismo, asido con una mano a una correa, gracias a la cual podía evitar una colisión con su vecino cada vez que el vehículo saltaba, y cuenta que saltaba con desesperante frecuencia, las angostas ventanillas del coche, el farol del mismo, que por aquéllas filtraba débiles resplandores, y el bulto negruzco del viajero que tenía ante sus ojos medio cerrados, eran el Banco, en el cual estaba haciendo infinidad de operaciones a cuál más afortunadas. El ruido que hacían los arneses antojábasele tintineo de moneda con la que pagaba letras, valores y cheques con rapidez vertiginosa. No tardó en trasladarse con la imaginación a las cámaras subterráneas, cuyos secretos conocía tan bien, y armado de sus grandes llaves abría la enorme caja, que encontraba tan intacta, tan repleta, tan sólida como la dejara la vez última que tuvo ocasión de verla.
Pero dominando a la imagen del Banco, que le acompañaba siempre, y a la de la diligencia, que no le dejaba, sentía otra idea fija, tenaz y persistente, que le embargó durante toda la noche. Su viaje tenía por objeto sacar a alguien de la tumba.
Ahora bien; lo que las sombras de la noche no determinaban, era cuál de entre el número infinito de caras que pasaban en procesión interminable ante sus ojos era la de la persona enterrada. Eran, empero, todas ellas caras de un hombre de cuarenta y cinco años próximamente, y diferían sobre todo en las pasiones que cada una de ellas reflejaban y en las palideces lívidas que las caracterizaban. Ante los medios cerrados ojos del viajero desfilaron unas tras otras caras que eran espejo de orgullo, de menosprecio, de desafío, de obstinación, de sumisión, de dolor, caras de mejillas hundidas, color cadavérico, flacas y demacradas, pero las líneas generales de todas ellas eran las mismas, de la misma manera que todas aparecían encuadradas en una cabellera prematuramente blanca. Docenas, cientos de veces preguntó al espectro el soñoliento viajero:
— ¿Cuándo te enterraron?
— Hace casi diez y ocho años — contestaba invariablemente los espectros.
— ¿Habías perdido toda esperanza de volver a ver la luz del día?
— Ha mucho tiempo.
— ¿Sabes que vas a resucitar?
— Eso me dicen.
— ¿Supongo que te interesará vivir?
— No puedo decirlo.
— ¿Querrás que te la presente? ¿Vendrás conmigo a verla? Las contestaciones que los distintos espectros daban a esta pregunta última diferían mucho y hasta se contradecían entre sí.
— ¡Espera! — exclamaban unos con voz entrecortada. — ¡Moriría si la viera tan de repente!
— ¡Llévame en seguida! — contestaban otros, derramando mares de lágrimas. — ¡Me muero por verla!
— ¡No la conozco! — respondían otros espectros, mirando asombrados a quien les preguntaba. — ¡No sé de qué me hablas! No comprendo.
El viajero interrumpía estos discursos imaginarios para cavar, cavar sin tregua ni descanso, ora con la azada, ora con la pala, tan pronto con una llave inmensa como con sus propias uñas, en sus ansias por desenterrar al que sepultaran prematuramente. Rendido al fin, falto de fuerzas caía de bruces sobre la tierra removida, y al contacto de ésta con su frente, despertaba sobresaltado y bajaba el cristal de la ventanilla para que los zarpazos de la niebla y de la lluvia le hicieran pasar de lo soñado a lo real.
No conseguía, empero, su objeto. Flanqueando el camino, huyendo ante el incierto resplandor de los faroles del coche, veía las mismas imágenes vivificadas por su excitada fantasía. Ante sus ojos se alzaba el Banco Tellson, sus manos pagaban letras y cheques, recorría las cámaras subterráneas, visitaba la caja, y de pronto le salían al paso los fantasmas de rostro lívido y cabellera blanca, y se repetía el interrogatorio anterior:
— ¿Cuándo te enterraron?
— Hace casi diez y ocho años.
— ¿Supongo que te interesará vivir?
— No puedo decirlo.
Y vuelta a cavar, y a cavar, y a cavar, hasta que uno de sus compañeros de viaje le indicó, con modales un tanto bruscos, que subiera el cristal de la ventanilla.
Quiso entonces fijar sus pensamientos en sus dos compañeros de viaje; mas no tardó en olvidarlos para volver a ensimismarse en los del Banco y de la tumba.
— ¿Cuándo te enterraron?
— Hace casi diez y ocho años.
— ¿Habías perdido las esperanzas de que te desenterrasen?
— Hace muchísimo tiempo.
Sonaban aún en sus oídos estas palabras, tan claras y distintas como jamás las oyera en su vida cuando se percató de pronto de que las sombras de la noche habían huido avergonzadas ante los esplendores del nuevo día.
Bajó la ventanilla y contempló el brillante disco del sol. Clavado en el surco de un campo inmediato al camino vio un arado. Más allá se divisaba un soto lleno de árboles, en cuyas ramas quedaban muchas hojas a las cuales el astro rey daba tonos rojos y dorados. La tierra estaba húmeda, el cielo despejado y el sol se alzaba solemne, plácido, rutilante, hermoso.
— ¡Diez y ocho años! — exclamó el viajero, puestos sus ojos en el sol. — ¡Dios mío... Dios mío! ¡Enterrado en vida durante diez y ocho años!
IV - LA PREPARACIÓN
Cuando llegó la diligencia a Dover, a su tiempo y sin tropiezo, el mayordomo en jefe del Hotel del Rey Jorge se apresuró a abrir la portezuela, como tenía por costumbre. Supo dar a su acto cierto aire solemne y ceremonioso, y a fe que lo merecía, pues digno era en verdad de todos los parabienes y enhorabuenas el venturoso viajero que, en pleno invierno, acometía y acababa felizmente una hazaña tan erizada de peligros como un viaje en diligencia desde Londres hasta Dover.
No pudo felicitar el fino y cumplido mayordomo más que a un solo viajero, sencillamente porque uno solo venía en el carruaje: los restantes habíanse quedado en sus destinos respectivos. El interior de la diligencia, sucio, lleno de paja y mal oliente, más que otra cosa parecía obscura perrera, y el señor Lorry que lo ocupaba, cuando salió, sacudiéndose las pajas y las inmundicias que cubrían su indumentaria, envuelto en un abrigo viejo y sucio, cubierto con un sombrero apabullado y calzando botas altas cubiertas de fango, más que hombre parecía perro de raza gigante.
— ¿Saldrá mañana barco para Calais, mayordomo? — preguntó.
— Saldrá, señor, si continúa el buen tiempo y sopla viento favorable. ¿Desea cama el señor?
— No pienso acostarme hasta la noche; pero necesito habitación y un barbero.
— ¿Y el almuerzo a continuación, señor? Muy bien... Por aquí, señor. ¡La Concordia para este caballero...! ¡El equipaje de este caballero a la Concordia...! ¡Agua caliente a la Concordia!... ¡Qué suba inmediatamente un barbero a la Concordia!... En la Concordia encontrará usted, señor, una lumbre agradable.
La habitación conocida por el nombre de la Concordia, que invariablemente se destinaba a uno de los viajeros llegados por la diligencia, ofrecía un interés especial. Nadie advirtió jamás la diferencia más insignificante entre los diferentes personajes que en ella entraron, pues nunca ojo humano distinguió otra cosa que un levitón de viaje, puesto sobre unos zapatos ordinariamente sucios, y coronado por un sombrero casi siempre viejo y apabullado; pero si en la Concordia entró siempre el mismo individuo al parecer, salieron de ella en el transcurso de los años hombres de todas las edades, tipos, figuras y cataduras. No es, por tanto, de admirar, que la casualidad llevase al trayecto comprendido entre la Concordia y el comedor, a dos mayordomos, tres camareros y varias criadas, amén de la propia dueña del establecimiento, los cuales estaban entregados a diversas faenas domésticas, cuando de la habitación mencionada salió un caballero de unos sesenta años, vistiendo traje de color obscuro, casi nuevo y muy bien conservado, y luciendo unos puños cuadrados muy grandes, aunque no más grandes ni más cuadrados que las carteras que adornaban sus bolsillos.
El caballero del traje obscuro se dirigió al comedor, y fue el único que aquella mañana se sentó a la mesa. Habían colocado ésta junto a la chimenea, y al amor de la lumbre se sentó nuestro viajero, puesta una mano sobre cada rodilla, esperando que le sirvieran el almuerzo, en actitud tan rígida y compuesta, que no parecía, sino que para que le hicieran un retrato había tomado asiento.
Parecía hombre metódico y ordenado. Allá en las profundidades del bolsillo de su chaleco dejaba oír su voz potente y sonora un reloj de tamaño extraordinariamente grande, cuya gravedad y longevidad incontestables semejaban protesta ruidosa y elocuente contra la ligereza y futilidad del fuego que en la chimenea ardía. Buenas pantorrillas tenía el caballero, y es posible que de ellas estuviera envanecido, a juzgar por las medias que las encerraban, del tono mismo que su traje, de punto muy fino y perfectamente ajustadas. Sus zapatos, que adornaban hermosas hebillas, si bien eran de clase corriente, revelaban la mano de un zapatero hábil y ducho en su oficio.
Perfectamente ajustada a su cabeza llevaba una peluca pequeña, muy fina y ligeramente rizada, cuya peluca, de suponer es que fuera de cabello, aunque, a decir verdad, más parecía hecha de filamentos de seda o de cristal. En cuanto a su camisa, si en finura no podía competir con las medias, en cambio en blancura rivalizaba con la de las crestas de las olas que mansas venían a besar la arena de la playa inmediata, o con la de las velas que mar adentro brillaban a los rayos del sol. Prestaban animación a aquella cara de expresión tranquila, mejor dicho, a aquella cara inexpresiva, pues la mano persistente de la costumbre había borrado de ella la expresión, dos ojos de mirar penetrante, aunque un poquito blandos, que en años pasados debieron dar no poco trabajo a su dueño, antes que consiguiera domarlos y darles aquella expresión de reserva impenetrable y de compostura que era la característica de todos los empleados del Banco Tellson. En la cara, de color sano, aunque surcada de numerosas arrugas, no habían dejado huellas las ansiedades e inquietudes, quizá porque los viejos solterones empleados en el Banco Tellson jamás se ocuparon más que en asuntos de otras personas, y esos asuntos se parecen a los guantes usados, que entran y salen sin esfuerzo.
El señor Lorry concluyó por dormirse. Despertó cuando le sirvieron el almuerzo y dijo al camarero que le servía:
— Deseo que preparen habitación para una señorita, que probablemente llegará hoy, no sé a qué hora. Es posible que pregunte por el señor Mauricio Lorry, aunque pudiera también ocurrir que lo haga por el señor del Banco Tellson: en uno y otro caso, páseme aviso.
— Está muy bien, señor. ¿El Banco Tellson de Londres, señor?
— Sí.
— Con frecuencia nos ha cabido el honor de servir a los caballeros de ese Banco, señor, en los repetidos viajes que hacen entre Londres y París, y viceversa. ¡Ah! ¡El Banco Tellson y Compañía viaja mucho, señor!
— Cierto. Nuestra casa es tan francesa como inglesa.
— Pero si no me equivoco, usted no suele viajar mucho, señor.
— Muy poco desde hace algunos años. Habrán pasado ya... quince desde que no he ido a Francia.
— No estaba yo aquí en aquella fecha, señor... Ni yo ni ninguno de los que hoy estamos. El Hotel del Rey Jorge tenía otros dueños, señor.
— Tal creo.
— En cambio apostaría sin temor a perder, que una casa como el Banco Tellson y Compañía viene prosperando y floreciendo, no diré ya desde quince años atrás, sino de cincuenta.
— Puede usted apostar y decir ciento cincuenta, sin temor a perder y con conciencia de que se aproxima mucho a la verdad.
— ¡Ciento cincuenta años!
Abriendo desmesuradamente los ojos y haciendo de su boca una O perfecta, el camarero adoptó la postura clásica, pasó la servilleta desde el brazo derecho al izquierdo y quedó callado, mirando cómo comía y bebía el viajero, conforme vienen haciendo desde tiempo inmemorial los camareros de todos los siglos y países.
Terminado el almuerzo, el señor Lorry salió a dar un paseíto por la playa. No se divisaba desde ella la pequeña e irregular ciudad de Dover, excepción hecha de sus tejados que, metidos entre picachos de canteras calizas, semejaban gigantesca ostra marina. Era la playa un desierto erizado de peñascales y plagado de escollos, donde la mar hacía lo que se la antojaba, y lo que se la antojaba invariablemente era destruir. Casi de continuo rugía contra la ciudad, bramaba contra los farallones, embestía contra los peñascos que pretendían oponerse a su paso y los derribaba con estruendo. Respirábase en las casas un olor tan fuerte a pescado, que no parecía, sino que los habitantes de las aguas salían de éstas para curar en las casas sus enfermedades, de la misma manera que las personas enfermas suelen buscar la salud en los baños de mar. Algunos, muy pocos, se dedicaban a la pesca en aquellas aguas, y si durante el día la playa estaba siempre desierta, en cambio por la noche se veían personas que clavaban sus miradas inquietas en la inmensidad del mar. Comerciantes insignificantes a los que nunca se veía hacer un negocio, realizaban de pronto fortunas inmensas que no tenían explicación racional, y era muy de notar que nadie, por aquellos lugares, podía sufrir la presencia de una luz, de la que huían como del demonio.
A medida que declinaba la tarde, y el aire, tan diáfano y transparente durante el día, que hubo momentos en que se divisaban perfectamente las costas de Francia, se saturaba de vapores y nieblas, se entenebrecían también los pensamientos del señor Lorry. Cuando, llegada la noche, se sentó al amor de la lumbre del comedor para esperar que le sirvieran la comida, como esperara aquella mañana que le sirvieran el almuerzo, su imaginación cavaba, cavaba sin descanso.
No perjudica la salud de un buen cavador una botella de añejo clarete, aunque acaso sea rémora a su actividad, si es cierto, como dicen, que el clarete, sobre todo si es bueno y añejo, inocula en quien lo bebe tendencia marcada a la suspensión de toda clase de trabajos corporales. El señor Lorry había suspendido hacía largo rato todas sus operaciones y acababa de verter en el vaso el último líquido que quedaba en la botella, revelando su rostro toda la satisfacción que pueda revelar un caballero entrado en años que acaba de ver el fondo de una botella, cuando hirió sus oídos el rápido rodar de un carruaje que penetraba en la angosta callejuela y se detenía dentro del patio del hotel.
— ¡La señorita! — exclamó Lorry, dejando sobre la mesa el vaso que iba a llevar a sus labios.
Momentos después entraba en el comedor el camarero y anunciaba que la señorita Manette, recién llegada de Londres, deseaba ver al caballero del Banco Tellson.
— ¿Tan pronto?
— La señorita Manette ha tomado un refrigerio en el camino, y lo único que ahora desea con verdadero anhelo es ver sin pérdida de momento al caballero del Banco Tellson, siempre que éste tenga agrado en visitarla.
No quedó otro recurso al caballero del Banco Tellson que vaciar el vaso haciendo un gesto de estólida desesperación, ajustar su sedosa peluca a sus orejas y seguir al camarero, que le guio a la habitación de la señorita Manette. Era una estancia de grandes proporciones, muy obscura, tapizada de negro, como una capilla ardiente, y amueblada con objetos de tonos obscuros, entre los cuales podían contarse una porción de mesas, todas pesadas y todas negras. Sobre la del centro, untada, como todas las otras, mil veces con aceite, había dos candelabros, negros también, cuya luz no bastaba a disipar las tinieblas que reinaban como dueñas y señoras en la estancia.
Tan densa era la obscuridad, que el señor Lorry, mientras avanzaba caminando sobre una alfombra, bastante deteriorada, por cierto, supuso que la señorita se encontraría en alguna habitación contigua, y en esa creencia persistió hasta que, después de dejar a sus espaldas los dos candelabros, tropezó con una persona que de pie le estaba esperando, entre la mesa y la chimenea. Era una joven de unos diez y siete años de edad, vestida de amazona, cuyas manos sostenían aún por la cinta el sombrero de paja que llevó durante el viaje. Al fijar sus ojos en aquella carita diminuta, perfectamente ovalada y de líneas graciosas, encuadrada en una masa abundante de cabellos de oro, dos ojos azules salieron al encuentro de los suyos, mirándoles con mirada penetrante y expresión que no era de perplejidad, ni de asombro, ni de admiración, ni de alarma, aunque probablemente participaba de las cuatro. En la imaginación del señor Lorry, al apreciar las facciones que delante tenía, surgió la figura de una niña que muchos años antes había llevado en sus brazos en un viaje de travesía por aquel mismo canal con tiempo frío y mar extraordinariamente gruesa. Disipóse la imagen casi con tanta rapidez como se borró la mancha producida por el aliento en la no muy limpia cornucopia colocada a espaldas de la joven, y encerrada en un marco que ofrecía una procesión de cupidos negros sin cabeza muchos y todos cojos o mancos, los cuales ofrecían canastillas negras llenas de frutas del Mar Muerto a unos ídolos negros del género femenino, y se inclinó profunda y solemnemente ante la señorita Manette.
— Sírvase tomar asiento, caballero — dijo una voz clara y musical, con acento extranjero, aunque apenas perceptible.
— Beso a usted la mano, señorita — contestó el señor Lorry, haciendo otra reverencia, a la usanza antigua, antes de tomar asiento.
— Ayer recibí una carta del Banco, caballero, en la que me decían que se había sabido... o descubierto...
— La palabra es lo de menos, señorita: una y otra expresan la idea.
—... Algo acerca de los escasos bienes que dejó mi pobre padre, a quien he tenido la desventura de no conocer...
Lorry se revolvió en la silla, y dirigió miradas angustiosas a la fúnebre procesión de cupidos negros, cual, si esperara encontrar en las absurdas canastillas que llevaban, la luz que le negaba su inteligencia.
—... Y que, en consecuencia, era de todo punto necesario que hiciera un viaje a París, donde habría de ponerme en contacto con un caballero del Banco, enviado a la capital de Francia para ese objeto.
— Ese caballero soy yo, señorita.
— Lo suponía, caballero.
La niña hizo una reverencia llena de gracia (en aquellos tiempos hacían reverencias las señoritas). El caballero se inclinó profundamente.
— Contesté al Banco que si las personas que llevan su benevolencia para conmigo hasta el punto de aconsejarme, consideraban que era necesario el viaje, iría desde luego a Francia, pero que, en atención a que soy huérfana y no tengo amigos que puedan acompañarme, estimaría como favor especial que me permitieran colocarme, durante el viaje, bajo la protección del digno caballero con quien había de ponerme en contacto en París. El caballero había salido ya de Londres, pero creo que le enviaron un mensajero rogándole que me esperase aquí.
— Me consideré feliz al recibir el encargo, y me lo consideraré mucho más cumpliéndolo, señorita — contestó el señor Lorry.
— Muchísimas gracias, caballero; crea usted que se las doy de corazón. Me anunció el Banco que el caballero me explicaría los detalles del asunto, y que fuera preparada a recibir noticias de índole sorprendente. He hecho todo lo posible para prepararme, y puede estar seguro de que siento verdaderos anhelos por saber de qué se trata.
— Lo encuentro muy natural — respondió Lorry. — Sí... perfectamente natural... Yo...
Hizo una pausa, ajustó nuevamente su peluquín a las orejas, y repuso al fin:
— Lo cierto es que resulta tan difícil principiar...
Y no principió. En su indecisión sus miradas se encontraron con las de su interlocutora. En la frente de ésta se dibujaron algunas arrugas, su rostro varió de expresión, y su mano se alzó hasta la altura de los ojos, cual si deseara apoderarse de alguna sombra que ante ellos acababa de cruzar.
— ¿Nos habremos visto alguna vez, caballero? — preguntó.
— ¿Lo cree usted así? — interrogó Lorry, extendiendo los brazos y sonriendo.
La línea delicada y fina que se había dibujado entre las cejas de la niña se hizo más profunda y enérgica al sentarse ésta en la silla junto a la cual había permanecido en pie hasta entonces. Lorry la contemplaba silencioso, y cuando al cabo del rato la joven alzó de nuevo sus ojos, apresuróse aquél a preguntar:
— Supongo que en su patria de adopción deseará usted que le trate y hable como a señorita inglesa; ¿no es verdad, señorita Manette?
— Como usted guste, caballero.
— Soy hombre de negocios, señorita Manette, y he recibido el encargo de tratar y llevar a feliz término un negocio. Cuando escuche usted de mis labios todos los detalles con aquél relacionados, no vea usted en mí más que una máquina habladora, pues en rigor, máquina habladora soy. Con su permiso, señorita Manette, referiré a usted la historia de uno de nuestros clientes.
— ¡Historia!
Parece que Lorry debió tomar una palabra por otra, pues no bien repitió su interlocutora la palabra historia, repuso con apresuramiento:
— Sí, señorita: de uno de nuestros clientes. Los que nos dedicamos a los negocios bancarios solemos llamar clientes a todos nuestros conocimientos. El cliente a que me refiero era un caballero francés, hombre de mucho talento y grandes dotes intelectuales... un médico.
— No sería de Beauvais, ¿eh?
— Precisamente de Beauvais. Lo mismo que el señor Manette, su padre de usted, el caballero en cuestión era de Beauvais: lo mismo que el señor Manette, su padre de usted, era una notabilidad en París, donde tuve el honor de conocerle. Nuestras relaciones fueron lisa y exclusivamente de negocios, pero confidenciales. Me hallaba yo a la sazón en nuestra casa francesa, y hace de esto... ¡friolera! ¡veinte años!
— En aquel tiempo... Perdone usted mi curiosidad, caballero, pero desearía saber...
— Hablo de veinte años atrás, señorita. Casó con una dama inglesa... y yo era uno de sus fideicomisarios. El Banco Tellson manejaba todos sus negocios, como los de casi todos los caballeros y familias francesas. De la misma manera que fui fideicomisario de aquel caballero, lo soy o lo he sido de docenas de clientes de la casa. Son puras relaciones comerciales, señorita, libres de amistad, libres de interés, libres de afecto, relaciones en las cuales nada hay que se parezca a sentimiento. En el curso de mi vida, he pasado de unas a otras sin que ninguna dejara rastros ni casi recuerdos en mí, exactamente lo mismo que despacho con los innumerables clientes que diariamente se acercan al Banco con objetos tan variados. En una palabra, señorita: yo no tengo sentimientos, yo no tengo afecto a nadie, yo soy una máquina, yo soy un...
— Pero es que me está usted refiriendo la historia de mi padre, caballero, y principio a sospechar que, cuando murió mi madre, que solamente dos años sobrevivió a mi padre, dejándome huérfana y sola en el mundo, fue usted el que me llevó a Inglaterra. Casi me atrevería a asegurar que fue usted.
El señor Lorry tomó la diminuta mano que llena de confianza buscaba las suyas, y la llevó con cierto aire de ceremonia a sus labios.
— Yo fui, en efecto, señorita Manette — contestó Lorry. — El hecho de que desde entonces nunca más haya vuelto a ver a usted, la convencerá de la exactitud de mis palabras, la convencerá de la verdad con que aseguré ha poco que no tengo sentimientos, y que cuantas relaciones mantengo o he mantenido con mis semejantes han sido exclusivamente de negocios. ¡No! ¡Nada de sentimentalismo! Usted ha sido desde entonces la pupila del Banco Tellson, y yo he tenido sobrado quehacer también desde entonces trabajando en los asuntos del Banco Tellson. ¡Sentimientos! ¡Me falta tiempo y voluntad para permitirme el lujo de tenerlos! He pasado mi vida entera moviendo y dando vueltas a masas inmensas de dinero.
Hecha esta descripción singular de sus rutinas diarias, el señor Lorry alisó con entrambas manos su sedosa peluca, operación innecesaria, pues era imposible alisarla más de lo que estaba, y volvió a tomar su actitud anterior.
— Hasta ahora, señorita, lo que acabo de narrar es, conforme a adivinado usted, la historia de su padre. Las diferencias vienen ahora. Si su padre no hubiese muerto cuando murió... ¡No se asuste usted! ¡Si está temblando como la hoja en el árbol!
Era cierto. La joven temblaba convulsivamente y, sin articular palabra, alargó entrambas manos en actitud suplicante.
— ¡Por favor, señorita...! — exclamó Lorry con extremada dulzura. — Domínese usted... Calme esa agitación... ¿Qué tienen que ver aquí los sentimientos?... Estamos hablando de negocios... Ya ve usted: decía...
La mirada que la niña dirigió al narrador le descompuso tan por completo, que vaciló, tartamudeó, hubo de hacer una pausa bastante prolongada, y al fin repuso:
— Decía que si el señor Manette no hubiese muerto, que si en vez de morir hubiera desaparecido inesperada y silenciosamente, evaporándose, por decirlo así, que si no hubiera sido empresa imposible adivinar el pavoroso lugar donde habría sido sepultado, aunque sí llegar hasta él, si hubiera tenido la desgracia de acarrearse la animadversión de algún compatriota suyo, investido de un poder que los hombres más valientes de mi tiempo no se atrevían a mencionar sin temblar, el poder de llenar órdenes o decretos firmados en blanco, en virtud de las cuales fácil era condenar a prisión y olvido temporal o perpetuo a cualquier mortal, si la esposa de ese caballero hubiera implorado compasión del rey, de la reina, de la corte, del clero y de la nobleza, solicitando noticias de su marido ausente, sin conseguir ablandar ningún corazón, entonces la historia del doctor de Beauvais que estoy refiriendo sería en efecto la de su padre de usted.
— ¡Por Dios santo, caballero, dígame más!
— A eso voy: ¿pero cuenta usted con valor bastante para escuchar lo que yo diga?
— Todo lo puedo soportar menos la incertidumbre en que me dejan sus palabras.
— Habla usted con calma... y seguramente está ya sosegada: ¡magnífico! — continuó Lorry, con expresión que desmentía sus últimas palabras. — Estamos hablando de negocios... nada más que de negocios. No vea usted en lo que digo más que un negocio... que puede hacerse... que, según todas las probabilidades, saldrá bien. Sigamos: si la buena señora del doctor, dama de valor excepcional y de gran presencia de espíritu apuró dolores, sufrimientos tan acerbos, a consecuencia de lo que acabo de manifestar, antes que viniera al mundo su hijo...
— ¡El hijo era hija, caballero!...
— ¡Bueno...! ¿Qué más da? El sexo no altera el negocio... Digo, señorita, que, si la pobre dama sufrió dolores tan acerbos antes que naciera su hija, que a fin de impedir que llegase hasta ésta la triste herencia de sus agonías, la amamantó y educó en la creencia de que su padre había muerto... ¡No se arrodille usted, por Dios vivo...! ¡En nombre del Cielo!... ¿Por qué cae de rodillas a mis pies?
— ¡Para suplicarle que me diga la verdad...! ¡Por piedad, señor, nada me oculte!...
— Todo se lo diré... ¡Pero cálmese usted, por lo que más quiera! Estamos tratando un... un... negocio, señorita, y sus extremos me confunden... y no es posible... no puedo tratar negocios con acierto si confunden y obscurecen mis ideas. Veamos de despejar la cabeza. Si usted puede decirme ahora mismo... por ejemplo, cuántos peniques suman nueve monedas de a nueve peniques una, o cuántos chelines son veinte guineas, tranquilizará mucho mi espíritu, pues será prueba palpable de la calma y serenidad del suyo.
Sin contestar directamente a este llamamiento, la niña se dejó alzar del suelo y volvió a sentarse con tal compostura, que comunicó a su interlocutor el valor que principiaba a faltarle.
— ¡Muy bien! ¡Así...! ¡Mucho valor! ¡Negocio y nada más que negocio! Se le presenta un negocio, negocio positivo, de rendimientos. Su madre, señorita Manette, adoptó con usted la norma de conducta que antes he insinuado. Cuando murió... creo que de pesadumbre... sin haber cesado ni por un instante de buscar a su marido, y sin llegar a averiguar nada, dejó a usted, niña de dos años, en camino de crecer hermosa, feliz, sin penas, libre de la nube negra que hubiera amargado su existencia, si al morir la hubiese revelado la historia de su padre, sin poder añadir si éste había muerto en la cárcel o si continuaba enterrado en el calabozo, sufriendo las torturas del sepultado en vida.
Pronunció las últimas palabras posando una mirada de compasión infinita sobre los cabellos de oro que tenía delante, cual, si a sí mismo se dijera que, gracias a la compasiva reserva de la madre, no abundaban en aquellos las hebras de plata.
— Sabe usted perfectamente que sus padres no disfrutaron de una gran fortuna, y que, la que poseían, pasó a su madre y a usted. Por lo que a dinero y bienes materiales se refiere, no se han hecho descubrimientos nuevos; pero...
Sintió el narrador que manos delicadas oprimían con fuerza sus muñecas, y dejó de hablar. La expresión del rostro de la niña era de pena y de horror.
— Pero ha sido encontrado... él. Vive, sí... muy cambiado... lo considero probable; destrozado, hecho una ruina, reducido a sombra de lo que fue... es posible; pero vive, y debemos abrigar esperanzas de que mejorará. Su padre ha sido llevado a la casa de un antiguo criado suyo, que reside en París, y a su encuentro vamos nosotros: yo, para identificarle, si puedo; usted, para abrazarle, para devolverle la vida, el cariño, la calma y el descanso.
La niña se estremeció de pies a cabeza. Trémula, conmovida, con voz extraña, cual de la quien habla en sueños, dijo:
— ¡Voy a ver su fantasma!... ¡Su fantasma!... ¡No a él!
Lorry desprendió con suavidad las manos que atenaceaban su brazo.
— ¡Calma, calma, señorita! — dijo. — Ya pasó todo. Conoce usted todo lo bueno y todo lo malo. Vamos al encuentro del desventurado caballero, injustamente castigado, y después de un viaje feliz por mar, seguido de otro no menos venturoso por tierra, tendrá muy en breve el dulce placer de abrazarle.
— ¡He vivido tranquila, he vivido feliz, y nunca me ha perseguido su fantasma! — exclamó la niña con el mismo tono de voz que antes.





























