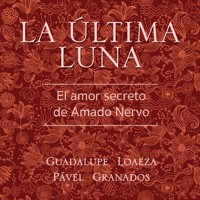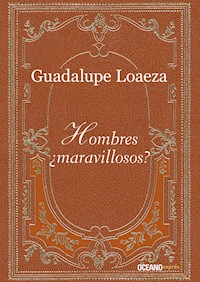
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Océano exprés
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Crónica
- Sprache: Spanisch
Únicos, emprendedores, conquistadores, creativos, ingeniosos, fuertes, perseverantes… Personajes célebres comparecen en estas páginas bajo la mirada irónica y curiosa de una de nuestras más exitosas cronistas. Una mirada fresca a los hombres que han dejado huella a lo largo del tiempo. Guadalupe Loaeza se adentra con paso firme en el mundo masculino para traer hasta nosotros, con su habitual ingenio, el retrato de individuos de diferentes épocas y países cuya energía creativa, inteligencia o capacidad de liderazgo les aseguró un lugar en la memoria colectiva. En estas páginas encontramos a figuras como: Charles Chaplin, Carlos Gardel, Juan Gabriel, Eugène Ionesco, Albert Camus, Octavio Paz, Federico Fellini, Woody Allen, Pedro Infante y Cantinflas entre otros muchos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 541
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
A mis cinco hombres maravillosos: a Enrique, mi marido, a mi padre, a Diego y Federico, mis hijos, y a mi nieto Tomás
DEDICATORIA: TACHI PAPÁ, HOMBRE ¡MARAVILLOSO!
Querido abuelo:
Tenía justo un año cuando te fuiste para siempre. No sé si te acuerdas de mí. Para entonces eras abuelo de muchos nietos (José Antonio, Manuel, Jorge, Antonio, Luis Manuel, Alejandro, Margarita, Dolores, Antonia, Eugenia, Natalia, Enriqueta y Enrique), por lo que te ha de resultar muy difícil tenernos a todos presentes. Habría que considerar también que para 1946, año en que nací, tal vez te encontrabas enfermo, quizá hasta en cama. Pero si te digo cuál es la única seña particular que tengo, quizá me recuerdes mejor. Estoy segura que cuando nos presentaron te sonreí; a lo mejor en esos momentos te percataste de un hoyuelo que se me hace en la mejilla izquierda. ¿Ya te acordaste? Bueno, pues ésa soy yo, tu nieta número siete de los hijos de Enrique y Lola.
El que seguro no me has de haber sonreído en el momento de las presentaciones has de haber sido tú. Siempre he escuchado decir que eras muy serio. ¿Te acuerdas que en El Pino, como llamábamos a la casa familiar paterna ubicada a tan sólo una cuadra de la alameda de Santa María, siempre decían: “Los niños hablan hasta que se apaga la vela”? Jamás vi el cirio famoso. No existía. Bonita forma tenía la familia Loaeza Garay para callar a los niños. Si supieras que ahora hasta votan. Sí, ellos también votan en unas elecciones especiales; además, la ONU les ha decretado una carta de derechos, por eso opinan con mucha seguridad acerca de todo: política, ecología, problemas sociales, economía, etcétera. Hoy existen niños tan precoces que hasta parecen enanos. Lo que pasa es que en tu época no existía la televisión. Un aparato muy extraño cuya imagen entra a la intimidad de tu casa y que te conecta las veinticuatro horas del día con mundos maravillosos pero también aterradores. Por ejemplo: hay un programa que se llama Big Brother, en el que sigues minuto a minuto todo lo que hace un grupo de adultos que actúa como niños pero muy, muy mal educados. Esa emisión, Tachi papá, tú no la soportarías ni un minuto. Es más, si pudieras verla, te aseguro que te volverías a morir.
Antes de ir a lo nuestro, me permito poner a tus órdenes a un tataranieto que se llama Tomás, hoy de ocho meses y que es el bebé más bonito que existe en todo el planeta. Tiene los ojos azules como tú y un carácter de oro de dieciocho kilates. Todo el día sonríe, come de maravilla y ama la vida cada hora del día. Él es el primer vástago de Federico, mi segundo hijo. Tuve tres, dos hombres y una mujer. Por cierto, hace apenas unos días les mostré una fotografía que nos hizo favor de entregar Manuel Cárdenas, en donde apareces como a los treinta y tantos años. Estás sentado en un sillón, vestido de una forma muy elegante con un saco tres cuartos de raya de gis (¿era una levita?) que se abotona nada más con un botón en la parte superior. El cuello de la camisa blanca, como de estilo “palomita”, sobresale ligeramente de la solapa. Tus maravillosos bigotes atildados y cuyas puntas peinabas hacia arriba, hacen juego con tus pobladas cejas. Se aprecia tu frente amplia y despejada. La mirada es, sin duda, la de un hombre inteligente, sobre todo la de alguien exageradamente seguro de sí mismo. Pero lo más llamativo de todo es tu actitud. ¡Qué dignidad, qué elegancia, qué porte tiene el doctor Antonio Arturo Loaeza mientras sostiene entre sus manos un bastón con un puño de oro puro! Dice Antonia, mi hermana que sí conociste (por ella sé casi todo de ti), que te pareces al barón Robert de Montesquiou uno de los personajes que inspiraron a Marcel Proust, un verdadero sibarita cuya característica física era su tipo tan aristocrático. Yo le dije que más bien le dabas un aire al poeta zacatecano Ramón López Velarde, y exclamó: “Ay, no, para nada. Pobre de mi abuelo. Tachi papá parece un verdadero marqués o un conde”. Todavía no terminaba de abrir el sobre que nos había entregado tu nieto consentido, con la fotografía, cuando ya le estaba telefoneando a cada una de mis hermanas: “No, no, no te puedes imaginar la foto de Tachi papá. No, no, no te imaginas. Te vas a ir de espaldas. Parece como personaje de película de Visconti. ¡Qué personalidad! ¡Qué clase! Ahora me explico todo. La tienes que ver. Vamos a amplificarla y a sacarle muchas copias para que todos sus nietos tengamos una foto de nuestro abuelo”.
Coincido por completo con Antonia (la llamaron así por ti); tanto que compré un marco especial de plata y coloqué tu foto a un lado de la de tu esposa, Concha Garay Berea, en donde aparece vestida con esas modas copiadas directamente de la Mode Ilustrée de principios de 1900. El vestido es bellísimo, lleno de pliegues, olanes y moños. Ella también tiene una actitud muy señorial. Entiendo perfectamente el que te hubieras enamorado de la señorita Garay. Tengo entendido que tú y mi abuela se casaron el 9 de junio de 1899. Que ¿cómo lo sé? Porque entre unas cartas viejas de mi padre que encontré había una firmada por Ricardo Suárez Gamboa que decía así: “Querido Antonio: Acepta mis ardientes votos por tu eterna felicidad. Nadie con más derecho que tú es acreedor a ella. Buen hijo, buen hermano y excelente amigo, harás un esposo ejemplar. Tengo a mi padre operado de un tumor del cuello y no pude acompañarte esta mañana. Sé tan dichoso, como yo mismo me lo deseara a mí. Te abraza tu amigo que siempre te ha querido bien”.
Si naciste en Durango en 1871, entonces cuando te casaste tenías veintiocho años. Hacía cinco que te habías titulado de médico cirujano en la Escuela de Medicina que estaba en la plaza de Santo Domingo. Tu tesis tiene un título de verdad interesante: Contribución al estudiodel catarro gastrointestinal (¿que estornudarán los intestinos cuando una tiene gripe?). Dime abuelo, ¿es cierto que al terminar tu carrera te fuiste a vivir a Europa? ¡Qué suertudo! Seguramente eras de los pocos, poquísimos mexicanos que tenían el privilegio de viajar al extranjero. Sobre todo si eran asiduos lectores de Amado Nervo, quien ya para entonces publicaba en varios diarios. En 1895, en su artículo “En este país”, escribe unas reflexiones que llaman la atención, pues con los años cambia por completo de parecer. Entonces él todavía no viajaba a Europa: “Ya he dicho a todos los padres de familia, amigos míos, que no envíen a sus hijos a Europa. Tras de ser inútil y costoso, es nocivo. París pone su sello en esas imaginaciones juveniles, y México no puede borrarlo [...] ¿Que París es muy bonito? Pues entonces, padres desnaturalizados, ¿cómo quieren ustedes que la pobre criatura que vivió en el cerebro del mundo viva sin enfermarse de tristeza en este país que será, cuando más, el intestino del globo terráqueo? Allá hay muchos teatros, y muchos boulevards, y muchas escenas paradisiacas. Aquí, ni lo último. El vicio es un pobre vicio vergonzante que va de trapillo por calles apartadas. Allá todo el mundo habla francés; hasta en los cafés cantantes lo hablan. Aquí empezamos porque no hay cafés cantantes. Aquí no hay nada... ¡Este país!”.
Creo que tu estancia empezó a partir de 1895. ¿Te das cuenta que entonces éramos 12,632,427 habitantes? ¿Sabes cuántos somos ahora: más de cien millones? Vivir en París en esa época ha de haber sido maravilloso. Si te quedaste más de tres años, entonces tuviste tiempo de tener muchas novias. ¿Cuántas? Si te veías como estás en la fotografía, has de haber sido el típico inspirador de grandes pasiones. ¿Cuántas? Me emociona imaginar a mi abuelo en la Francia de la Belle Époque. Lo veo dirigiéndose a la Escuela de Medicina de París, que estaba en Saint-Germain-des-Prés, muy cerca de la estatua de Danton; yendo al Moulin Rouge, donde se bailaba el can-can, y recitando de memoria aquello que escribió Nervo acerca de las parisinas:
Mujeres que sólo se ven
aquí, como cisnes, pasar,
y prometedoras de un bien
que no tiene par...
Prestigio de flores de lis,
perfume de labios en flor...
¡París! ¡Oh, París! ¡Oh, París!
¡Invencible amor!
También imagino al abuelo visitando los museos para conocer los nuevos cuadros de Toulouse-Lautrec o de Monet. Lo imagino leyendo el periódico sentado muy a gusto en una de las mesas del Café du Dome y tomando una copa de ajenjo. Y lo imagino paseando por los Jardines de Luxemburgo y asistiendo a una cita de amor en un cafecito de la Rive Gauche. ¡Qué envidia! Dime abuelo, ¿conociste al doctor Pasteur? ¿Llegaste a ir a una de sus conferencias? Estoy loca, ¿verdad que para entonces él ya había muerto? Bueno, pero tal vez conociste a su viuda, ella también fue todo un personaje puesto que se encargó de comercializar muchos de los productos que había desarrollado su marido. De lo que sí estoy segura es de que tu profesor en París se llamaba el doctor Babinski, que le da el nombre al reflejo de la cosquilla en la planta del pie para diagnosticar algún problema neurológico y que te daba clases de padecimientos del sistema nervioso. Me pregunto si era judío. Si lo era, entonces en esos años, ha de haber estado sumamente indignado con el caso Dreyfus. Seguro que entonces no se hablaba de otra cosa en todos los diarios franceses más que del capitán Alfred Dreyfus, acusado en 1894 de espionaje a favor de Alemania y condenado a prisión perpetua en la Isla del Diablo. ¡Qué injusticia! ¡Y todo era por su condición judía! ¿Estabas todavía en París cuando el periódico L’Aurore publicó el “J’accuse” de Émile Zola, donde le pide al presidente Félix Paure que revise el proceso Dreyfus? El escritor francés ya había publicado “La lettre a la jeunesse” (7 de enero de 1898) donde al dirigirse a los jóvenes se pregunta: “Est-ce que la jeunesse est capable de déjà étre antisémite?”. Asimismo les suplica que piensen por ellos mismos en lugar de aceptar todas las convenciones del gobierno. A raíz de esta publicación se creó una nueva corriente de jóvenes intelectuales, entre los que estaba nada menos que Marcel Proust. Entonces este caso había dividido no nada más a los intelectuales sino a toda la opinión pública francesa: los “dreyfusards”, que luchaban por la justicia y la verdad, y los “antidreyfusards”, que según ellos estaban por la razón del Estado y la unidad de la patria. Como leí en uno de los números de la Ilustración Francesa, que por cierto heredó tu nieta Antonia, a propósito de la muerte de Dreyfus el 12 de julio de 1935, a los setenta y seis años: “Avant la guerre mondiale, l’affaire Dreyfus aura été le plus grand événement de l’histoire contemporaine”. Si te lo escribo en francés, es porque sé que lo llegaste a dominar muy bien. Que lo leías y escribías casi a la perfección. ¡Bravo, gran-père! Fíjate abuelo que en la lápida de la tumba de Dreyfus, que está en el panteón Montparnasse, su familia mandó a escribir las declaraciones que hiciera Émile Zola durante el proceso ante el jurado. Dicen: “No quise que mi país se mantuviera en la mentira y en la injusticia. Un día Francia me agradecerá haberle salvado su honor”. Pobre Zola, porque después de haber publicado su famosísimo “J’accuse”, tuvo que pagar tres mil francos de multa y pasar todo un año en la cárcel. Te confieso que cada vez que evoco el suceso me decepcionan los franceses. Fíjate qué tan soberbios son que de hecho nunca lo declararon inocente, sino que le otorgaron un perdón presidencial.
Ahora cuéntame, abuelo, qué sentiste cuando viste la Tour Eiffel por primera vez. Cuando llegaste a la Ciudad Luz apenas hacía seis años de haberse inaugurado en la Exposición Universal. Según Nervo, había mucha gente que la “injuriaba”, que porque no era arquitectónica, ni bella, ni nada. Sin embargo al poeta sí le gustó y mucho, incluso le escribió algo precioso que dice: “La Torre Eiffel no pretende más que una cosa: estar cerca del azul; es una interrogación de hierro sobre el abismo, es un enorme signo de admiración ante las estrellas impasibles”. Dime si te subiste. ¿Y qué viste desde esas alturas? ¿En qué o en quién pensaste en ese momento? “Ah, pero qué nieta tan metiche”, quizá pienses. Tienes razón, soy una entrometida incorregible. Dime ¿a quién te recuerdo? Tú y yo sabemos a quién, ¿verdad? Lo que sucede, abuelo, es que soy escritora, por eso mi imaginación suele volar y volar. A veces ni yo misma la puedo parar...
Después de París te fuiste a Berlín, capital de Alemania desde 1870, es decir veinticinco años después de tu arribo; para entonces una simple capital que pretendía transformarse en una metrópoli cuyo progreso económico, de entonces, era sorprendente. Las empresas más importantes y las familias más pudientes se habían trasladado a Berlín. Todos los jóvenes alemanes de la época se querían ir a vivir allá porque los museos se habían enriquecido bajo el reinado del emperador Guillermo; el teatro, la literatura y la pintura estaban en pleno apogeo. Te apuesto que entre clases y clases de tu profesor Krause te dabas tus buenas escapadas. No sé por qué imagino que las berlinesas de esa época nada tenían que ver con las parisinas de las que te habías des-pedido. Con seguridad, las primeras muy ordenadas y eficaces, pero medio antipáticas, ¿verdad? Dice el escritor austriaco Stefan Zweig en su libro El mundo de ayer, y que estuvo en Berlín en la misma época que tú, que “las mujeres asistían a las funciones teatrales con vestidos de mal gusto, confeccionados por ellas mismas”. Describe a su casera mal encarada. Siempre que tenía que pagar su mensualidad le cobraba por separado todo aquello que había hecho excepcionalmente: coser un botón o quitar una mancha de tinta de su escritorio. Había meses que por la adición de todos sus esfuerzos sumaba hasta ochenta pfennigs de renta. Estoy segura que dado tu carácter no has de haber congeniado para nada con la disciplina y la rigidez teutónicas.
Oye abuelo, ¿y tu pequeña herencia te alcanzaba para todas tus necesidades incluyendo tus diversiones?
Según el mismo Nervo los jóvenes que regresaban de Europa “ven con tristeza que ni la Europa culta entró en ellos, ni ellos trajeron de esa Europa otra cosa que gérmenes de profundo hastío por todo lo que no es París, y de desprecio profundo para todo lo que es México”. Dime, al regresar a tu patria, ¿alguna vez sentiste ese hastío del que habla Nervo? ¿Verdad abuelo que a ti sí te entró la Europa culta porcada uno de tus poros? A tal grado fue así que a tus hijos los educaste volcados hacia la cultura. Sé que siempre les hablabas de todos los beneficios que habías recibido de esa estancia en Europa. Además, sé que tú jamás sentiste desprecio profundo para todo lo que era México. Al contrario, una de tus obsesiones era servir a la patria. No en balde heredaste de tus antepasados un gran sentido patriótico. Lo más chistoso de todo es cómo cambia de parecer nuestro poeta una vez que el periódico El Imparcial lo envía, precisamente a París, como vocero. Entonces sí se vuelve loco por esa ciudad “que llenaba sus oleadas de palacios hasta las riberas del infinito; París, que no acaba, que no podía acabar, que no tenía límites [...] París, que no sólo era cerebro, sino vísceras y miembros del universo”. ¿Qué te parece la declaración de amor? Te voy a confesar algo, abuelo: yo desde hace mucho también vivo e-na-mo-ra-da de París. ¿Qué tanto me habré enamorado en una época no muy remota que hasta un día le pedí, y por escrito, que se casara conmigo? Será porque lo conocí desde jovencita y de alguna manera es mi primer amor serio. Será porque me adoptó de inmediato y desde entonces no me ha soltado; o será porque en alguna otra vida fui una sufragista furiosa que luchaba porque las francesas pudieran votar y así contribuir, aunque hubiera sido con un granito de arena, para que Francia se convirtiera en el país que es. No quiero imaginar la locura de amor que habría padecido si lo hubiera conocido durante la Belle Époque.
No puedo creer que a tu regreso a México todavía estaba en el poder Porfirio Díaz. Le faltaba muy poquito tiempo para reelegirse por ¡quinta ocasión! No lo puedo creer. Además llegaste en un mal momento: Limantour acababa de firmar los contratos para la conversión de la deuda extranjera de México. Si retornaste a nuestro país a mediados de 1898, entonces tal vez participaste en el concurso de la Academia Nacional de Medicina, en el que se proponía un estudio estadístico de la mortalidad en la capital precisamente por un mal del que te ocupaste en tu tesis, por las afecciones gastrointestinales. Tenías que informarte qué había sucedido en los últimos diez años, sus causas y los medios higiénicos que debías recomendar para disminuirla. Dime, abuelo, que sí participaste en el concurso y que ganaste el primer premio que consistía en 500 pesos. Dime que con ese dinero te casaste y que con lo que sobró, mi abuela y tú se fueron de luna de miel hasta Cuernavaca en ferrocarril, ruta recién inaugurada con destino hasta Iguala.
Abuelo, cuando pienso todo lo que viviste, te juro que se me pone la carne de gallina. Veamos nada más algunos episodios de la historia de México y mundial: las tres décadas que duró el porfirismo, la Revolución mexicana, la primera guerra mundial, la Revolución rusa del 17, la guerra cristera, la guerra de España, la segunda guerra mundial y la gran marcha de Mao. Me impresiona que hayas sido testigo del cambio de siglo XIX al XX. Tú viste nacer la luz eléctrica, el automóvil, el teléfono, el cine, la radio, la penicilina, el psicoanálisis, la aeronáutica, los rayos X, la radiactividad, la cafiaspirina, la navaja de afeitar y el refrigerador. ¿Quién te iba a decir, cuando venías de Durango a estudiar medicina en una diligencia en que te tuvieron que amarrar de los brincos que pegaba el vehículo y los baches del camino, que verías todos estos adelantos? Seguramente, abuelo, escuchaste cantar en México a Enrico Caruso, a Ángela Peralta y a Fanny Anitúa, tu paisana. Fanático de los toros como eras, sé que tu primer ídolo fue Ponciano Díaz. Después Antonio Fuentes, luego tu gran amigo, Ricardo Torres Bombita, y Cagancho. Lo más probable es que hayas visto torear a Manolete, a Gaona, a Lorenzo Garza, a Silverio Pérez, al Soldado y a otros muchos más cuyos nombres se me escapan en estos momentos. Probablemente viste bailar a la Pavlova y a Isadora Duncan. Has de haber entonado canciones de Guty Cárdenas, de Ricardo Palmerín (Tín Larín, como le decías) y, sobre todo, de Agustín Lara. Aunque no sabías bailar, dime, abuelo, que sí bailaste con mi abuela los tangos de Santos Discépolo y que cantaste junto con Carlos Gardel. Tengo entendido que no te gustaba mucho el cine pero, sin embargo, quiero pensar que te rías mucho con las películas mudas de Charlie Chaplin, Harold Lloyd, Buster Keaton y Harry Langdon. ¿Quién era tu “vampiresa” predilecta? ¿Theda Bara o Clara Bow o Gloria Swanson o Mae West? ¿Te gustaba Josephine Baker? Dime si mi abuela estaba enamorada de Rodolfo Valentino...
En 1905, recién fundado el Hospital General, te convertiste en jefe del servicio de medicina interna. Estoy segura que fuiste invitado a la inauguración que se llevó a cabo el 5 de febrero de ese mismo año. ¿Saludaste a don Porfirio? ¿Qué te dijo? Porque seguro te reconoció. ¿Qué impresión causó el resumen de tu trabajo sobre el paludismo que presentaste en el Congreso del Centenario?; empiezas diciendo: “La solemnidad inmensa de este augusto recinto, nacido de las titánicas facultades artísticas nacionales, bajo el impulso del actual poder público, sobrecoge mi espíritu, tanto más, cuanto que está destinado por el mismo Supremo Gobierno, para que en él se verifiquen los más culminantes torneos científicos y así ha sucedido en efecto”. Dios mío qué estilo tan solemne y elocuente, abuelo. Si entiendo bien, Díaz no te caía mal. ¿Cómo que Supremo Gobierno? Ya sé que así se llamaba, sin embargo, no deja de llamarme la atención. Tu pieza oratoria se tituló “Estudios acerca del paludismo”. Después de que mencionas los adelantos científicos en relación a este padecimiento, leo un párrafo que me gusta mucho y que dice: “Y existe otra razón para estar ante el Supremo Gobierno, para mí la absoluta, la que sobrepongo y sobrepondré en mi vida a todos mis temores, a todas mis deficiencias, aun al amor de mis padres, de mi esposa, de mis hijos, esa razón, señores, es la patria”. ¡Qué bonito! Creeme que ya nadie habla así, pero lo que es peor, ya nadie piensa así. Dices que para glorificar su independencia se verifican los estudios que estabas haciendo en esos momentos sobre el paludismo y “entonces sí, mis humildes fuerzas se agigantan, hasta donde mi corto espíritu lo permite; me siento capaz de todo, es decir, capaz de verificar cuanto yo puedo”. ¡Qué bonito! Líneas abajo les anuncias a tu “ilustrado auditorio” una magnífica noticia: “que la enfermedad que me ocupa es enteramente curable, y curable con seguridad, con absoluta seguridad, tanto, que la medicina con la cual se cura el paludismo es de las sustancias que pueden ostentar con justicia el título de específica, y como si esto no fuera bastante para convencer a los espíritus incrédulos, respecto de la utilidad de la ciencia médica, hay más, señores, hay mucho más”. ¡Qué vehemencia y que pasión por lo que estabas haciendo, abuelo! Más adelante recurres a una metáfora espléndida para ejemplificar, desde los tiempos prehispánicos, la lucha contra esta dolencia. Más que metáfora es una fábula que consagra uno de sus más interesantes capítulos a la Hidra: “Monstruo de nueve cabezas que habitaba las orillas del lago Lerna, con esto se indicaba que las orillas de los pantanos son mortíferas, porque la Hidra segaba, como ninguna otra fiera, numerosas vidas, como siega el paludismo; por eso Hércules el fuerte, fue mandado a destruirlas y aún cuando con trabajos mil lo logró, ayudado al decir de la leyenda, de su escudero favorito. Iolaus, quien le curaba las heridas inferidas por aquellas nueve cabezas, que ni terminadas se agotaron, porque vinieron otra dos, que aumentaron los trabajos de Hércules, ascendiendo cuando al fin triunfó, hasta ser uno de los dioses. El ascenso si se refiere a que la Hidra sea únicamente el paludismo, no fue merecido, porque viene superviviendo con la humanidad, hasta nuestros días, y la Hidra, está allí en pie, segando como entonces numerosas vidas, que le arrebatan hoy de un modo descisivo, Laverán y Ross y todos sus colaboradores”. ¡Qué literario, me gusta, me gusta mucho! Gracias a tu discurso sé que Charles Louis Alphonse Laverán, médico francés, y Ronald Ross, inglés, fueron dos sabios, dos premios Nobel y dos gigantes de la ciencia; los descubridores, precisamente, del parásito que causa la enfermedad. Estoy segura, abuelo, que tus palabras impresionaron mucho a don Porfirio, a lo mejor mientras hablabas hasta pensó que deberías de formar parte de su gabinete. Además, seguramente él ya tenía conocimiento de tus trabajos de avanzada que efectuaste en el hospital San Andrés y en el Instituto Médico Nacional. No en balde después de unos años ingresaste en la Academia Nacional de Medicina, donde fuiste secretario general dos veces. Sé, abuelo, que los médicos más distinguidos de México han estado allí y para tu mayor satisfacción te puedo decir que también fue miembro tu nieto Manuel Cárdenas Loaeza. Algo muy importante has de haber tenido que ver en esa designación. ¿Y sabes qué, abuelo? Estoy casada con un médico. Se llama Enrique y es epidemiólogo y patólogo. De haberlo conocido te hubieras llevado tan bien con él. Él es como tú, igual de inteligente, austero, discreto, profesional y amante de la cultura.
Abuelo, cómo me hubiera gustado conocerte. De estar vivo te hubiera llevado al Pino a mi nieto Tomás. Sentados en el saloncito que tenía mi tía Concha al entrar a su recámara, mientras tomábamos una taza de té y Tomás jugara con su muñeco Hulk, te hubiera preguntado mucho sobre los toros, a propósito de nuestros antepasados que tomaron parte contra la intervención francesa y de cómo conociste a Tachi mamá, la abuela. Pero sobre todo, hubiéramos hablado de tu hijo Enrique, mi papá. Por cierto, el otro día encontré el discurso que le escribiste para cuando se recibió de abogado. Si me permites te lo voy a transcribir, para que revivas esos momentos de tanta felicidad:
“Hay momentos en la vida de los hombres, en que se produce inmensa satisfacción en medio de los sinsabores que la vida misma nos acarrea constantemente.
”Los momentos a que aludo son tan excepcionales y fugaces, que cuando se verifican, nos dejan verdaderamente atónitos. Yo confieso a ustedes que el Todopoderoso permite para mí, padre de Enrique, la realización de esta dicha, al ver que en buena parte por su propio esfuerzo ha logrado obtener el honroso título de abogado, en los tribunales de nuestra República. Pero ese esfuerzo, Enrique, no habría sido tan completo si no lo hubiese guiado un mentor tan honorable, tan bondadoso, y tan sabio, como lo ha sido cerca de ti, mi respetado y querido amigo, el señor licenciado don Antonio Pérez Verdía. Solamente estando al tanto de los hechos relativos a tu vida, Enrique, se puede asegurar que el señor licenciado, así como sus apreciables hijos Jacobo y Enrique, y no menos cada uno de los distinguidos abogados del despacho Pérez Verdía, ayudaron a la formación de tu carácter, manteniéndote siempre en el trabajo, siempre en las actividades de abogado, y lo que es más, siempre en el papel de caballero, para lo cual es indispensable todo el ascendiente de persona tan meritoria, como lo es usted señor licenciado Pérez Verdía.
”Igualmente han sido de eficaz ayuda para ti, Enrique, la bondadosa amistad y los consejos, así como el vivo ejemplo de amigos nuestros como lo son los señores aquí presentes, al igual que mis familiares, para cada uno de los cuales tengo el mismo afecto y agradecimiento por la razón que acabo de emitir.
“Por eso señores, al estimar en lo que vale la presencia de ustedes, bajo el techo de este hogar, que es todo vuestro, con lo cual completan la felicidad de Enrique y la mía, invito a todos a levantar las copas para saludar al nuevo abogado y terminaré diciendo a éste, que quiero dejarles a ustedes mismos como ejemplos vivos de honradez, de laboriosidad y de talento, pues yo, como su padre, deseo sean ésas las normas con las cuales atraviesa la existencia. Señores mucha salud y felicidad. Salud y dicha, señor licenciado Enrique Loaeza.”
¡Qué bonitas palabras! ¡Qué orgulloso te has de haber sentido, abuelo, en ese día tan importante! Sin embargo, hay algo en el texto que me salta. La completa omisión de mi madre. Si mal no recuerdo, ella fue, no sé si como novia o ya como esposa, fundamental para que mi padre se recibiera como abogado. Tengo entendido, incluso, que era mi mamá la que pasaba en limpio sus apuntes y que se rehusaba a salir a cualquier parte para que mi padre no se distrajera. Incluso mi mamá me contó un día que en varias ocasiones lo había encerrado en su habitación, como lo hiciera la novia de González Bocanegra, para que terminara de escribir la letra del himno nacional. Finalmente, mi padre escribió su tesis gracias a mi mamá, de lo contrario, abuelo, no se hubieran casado, lo cual hubiera sido una verdadera tragedia para tu hijo, quien por cierto estaba locamente enamorado de su prometida y única novia por siete años. En fin, no quisiera entrar en este tipo de detalles estériles. Lo importante es el apoyo, el reconocimiento, pero especialmente, el amor paterno con que pronunciaste ese discurso tan emotivo.
¿Qué tal era el Tachi papá como maestro de la facultad? Si te pregunto es porque desde que regresaste de Europa en 1898 fuiste, después de haber ganado varios concursos, docente de la cátedra de clínica interna propedéutica. Y de 1910 a 1928 también fungiste como profesor de clínica médica en la misma escuela. El caso es que entre tu consultorio (que también estaba en tu domicilio), tus clases, tus visitas al hospital, tus investigaciones, tus trabajos y monografías y tus congresos por toda la república no has de haber tenido mucho tiempo libre, salvo para tu familia y los toros. ¡Qué abuelo tan prolífico!
¿Me creerás, abuelo, que me da tristeza despedirme de ti? Has de saber que, entre varias interrupciones, te escribí esta carta a lo largo de tres días. Creo que en ese tránsito me acerqué a ti, lo cual nunca me había sucedido antes. En otras palabras, me gustó estar a tu lado en ese lapso, porque no nada más te redescubrí sino que te sentí cercano. De hecho es la primera vez en mi vida que me dirijo a un abuelo. Ahora me falta hacerlo con el materno, don Rafael Tovar y Ávila, que también, en su estilo, fue todo un personaje. ¿Te acuerdas de él? Un hombre trabajador, honesto y de principios bien sólidos.
Ah, se me olvidaba decirte que si decidí escribirte esta misiva tan larga era porque quería abrir mi libro que llamé Hombres ¿maravillosos? Es evidente que por lo que a ti se refiere, no vienen al caso los signos de interrogación; en su lugar, pondría varios de admiración, aunque la Real Academia de la Lengua no lo permita. Así, mira: Tachi papá, hombre, ¡¡¡maravilloso!!!
Saludos a la abuela, a mi padre y, de paso, no te olvides por favor de saludarme también a mi madre. Estoy segura que los cuatro se encuentran en el cielo, discutiendo sobre lo mal que lo está haciendo el pobre de Vicente Fox. Aunque tu hijo fue fundador del PAN, seguro que nunca hubiera votado por él y ni mucho menos tú.
¿Por qué? Porque es el hombre más alejado de la cultura que conozco.
Te quiere y está orgullosísima de Tachi papá, tu nieta (la del hoyuelo en la mejilla izquierda), Guadalupe.
Hombres de leyenda
BELL, UN CLOWN DE VERDAD
¡Qué falta nos hace en estos momentos tan siniestros que vive el país el payaso Ricardo Bell! ¡Cuánto nos hubiera hecho reir con sus ocurrencias y sus mímicas! Él, que siempre llevaba en su repertorio chistes adaptados a las circunstancias. De no haber muerto en 1911 en Nueva York, ¡cuánta alegría nos hubiera traído con sus mil y tres caras grotescas que sabían burlarse tan bien de la tristeza! ¡Cómo se hubiera burlado de los priístas! Junto con su compañero Pirrimplín, el payaso enano, seguramente les hubiera dedicado un número especial.
Porque como dice Armando de Maria y Campos en su libro Lospayasos poetas del pueblo. El circo en México: “Con él se fue una de las más brillantes épocas del circo en América y el payaso más personal que hizo el México de Porfirio Díaz. Muy inteligente, todo un psicólogo, habría triunfado en la política, porque tenía el don de conocer a las multitudes y sabía conmover el corazón del pueblo”. Pero, desafortunadamente, ni Bell ni Pirrimplín viven, así es que ahora los mexicanos nos tenemos que conformar con las “payasadas” de los funcionarios, con sus declaraciones “payasas” y con los “payasos” que vemos a diario en la televisión y en la prensa, sin olvidar, naturalmente, a los “payasitos” que encontramos en cada esquina de la ciudad de México.
Después de haber visto en su imaginación a los poneys, a la hiena que imita la voz humana, a los tigres de Bengala (éstos los facilitó Jorge Hank Rohn), al elefante asiático, con su trompa educada para sacar los objetos de las bolsas con gran habilidad, a las primorosas avestruces, al león mexicano de la Sierra Madre, al leopardo de Indostán y a cincuenta y tres artistas más, me permito presentarles al payaso Bell. El amigo tan antiguo como querido.
Nadie como él los hará reir con sus carcajadas. Porque como opinan sabios, galenos y aun personas que no lo son, el mejor remedio contra el spleen y la hipocondría se encuentra en los espectáculos públicos. De mejores resultados será la medicina si ponen atención a todo lo que leerán aquí. He aquí, pues, al inolvidable... ¡Ricardo Bell!
“Antes de dar inicio a nuestro espectáculo, permítanme presentarme ante ustedes. Nací en Londres el 10 de enero de 1858. Desde mis primeros años pisé la pista en los más elegantes circos de Europa. Mi debut lo hice en Lyon, Francia, a los dos años. ¡Oh!, recuerdo a mis hermanos: el mayor, Jack, me presentó ante el público llevándome cargado en su brazo izquierdo; esto fue en el año 1861, en el gran Circo Chiarini. Los atronadores aplausos, la música, las luces, etcétera, no me hicieron vacilar y fui aceptado en mis débiles trabajos acrobáticos. Desde entonces comenzaron mis continuos viajes por el mundo: Italia, España, San Petersburgo y las principales poblaciones de Europa.
“En 1866 nos embarcamos en San Petersburgo vía Liverpool, con destino a Nueva York. Pocos días después de nuestro arribo a esa elegante y populosa ciudad, nos embarcamos para Cuba, y un año después, es decir, en el 1869, tuve el placer de pisar por primera vez este hermoso y hospitalario país, donde he formado mi hogar con mi familia.”
(Se escuchan aplausos y el payaso Bell se dispone, en una de las pistas del circo imaginario, a representar una de sus pantomimas más famosas: “La acuática”. Y para ayudarlo un poquito, el periódico El Monitor Republicano nos lo describe: “Allí va Bell, más gordo que un hipopótamo, la madrina muy gruesa también, Pirrimplín, vestido de inglés con su caña de pescar, un gendarme que para una ballena, los tres ratas de la Gran Vía, etcétera. De repente, Bell y Pirrimplín caen al agua y los demás invitados, por socorrerlos, van a dar al lago: hasta la misma novia, con todo su blanco velo, es sumergida en las ondas. Esto da lugar a las escenas más cómicas. La pantomima es vistosa; las decoraciones, los trajes y, sobre todo, aquella cascada natural que se despeña entre rocas y flores, forman un agradable conjunto; los episodios cómicos, los chistes de Bell, las desgracias de Pirrimplín, contribuyen a hacer más chistosa la escena aquella, verdaderamente acuática”.)
Y mientras el payaso Bell sigue haciendo reir en la imaginación de los lectores, los invito a escuchar la voz de la viuda de Ricardo Bell, la señora Francisca Peyrés: “Nací en Barcelona, en 1860. Mi padre era valenciano y mi madre francesa. Siendo muy pequeña, nos trasladamos a Santiago de Chile en donde mi padre tuvo un hipódromo. En aquella ciudad conocí a Bell siendo una niña. ‘Si no te portas bien’, me decían, ‘no te llevaremos el domingo a ver a Ricardito’, como le llamaban allá... Y poco después me casaba con él, antes de cumplir diecisiete años. Desde entonces, nunca me separé de él hasta su muerte, acompañándolo por todo el mundo. Tuvimos veinte hijos. En 1885, fuimos contratados para México por los hermanos Orrín, llegamos por Acapulco y, habiéndonos asegurado de que nos convenía más continuar el viaje a la capital por tierra, desembarcamos allí. ¡Cuál no sería nuestra sorpresa al enterarnos de que no existía ferrocarril! Teniendo la fecha fija para el debut, emprendimos el camino a caballo, con niños, nanas, equipajes, etcétera.
“Tardamos veinte días de larguísimas jornadas, pasando noches a campo raso, para llegar a Cuernavaca, desde donde en diligencia, continuamos hasta la capital... Pocos días después ¡nació mi cuarto hijo! En 1910 nos trasladamos a Estados Unidos, donde murió, un año después. Apenas repuestos un poco de esta tremenda pena, organizamos una gira por Centro y Sudamérica con la compañía de espectáculos de los Hermanos Bell, presentando variedades, conjuntos musicales, cuadros plásticos, actos de ventriloquía, etcétera. Con esa misma compañía y esos espectáculos, reapareció en México la Familia Bell, en 1920, haciendo una brillante temporada en el Teatro Iris.”
“Confía, trabaja y espera”
En su libro sobre Ricardo Bell, Armando de Maria y Campos dice: “Por un curioso fenómeno, producto de la época demócrata y aristócrata a un mismo tiempo, el payaso Bell que tan cerca estaba de los niños y del pueblo en la pista, vivía alejando de unos y de otros en su vida privada. El clown Bell era, en su vida particular, don Ricardo Bell. Se le veía cruzar por las principales calles de la metrópoli convertido en un verdadero gentleman: jaquet negro, chaleco de seda de fantasía, pantalón a rayas claras, relucientes zapatos de charol, sombrero alto y monoculo. El espeso bigote —nieve sobre la boca rica en gracia— cuidadosamente peinado, y alisado hacia atrás, y el cabello cano que, en la pista, se convertía en cucurucho de azúcar sobre la frente del genial payaso. La aspiración siempre de Bell, cuyo lema fue ‘confía, trabaja y espera’, era la de independizarse de los Orrín y formar con sus hijos y nietos por venir un gran circo propio.
“Generosa aspiración que logró el primero de septiembre de 1906, día del solemne bautismo artístico del Gran Circo Ricardo Bell, que se instaló en terrenos del exhospicio, en la actual avenida Juárez.”
Sylvia Bell de Aguilar, hija de Francisca P. de Bell y Ricardo Bell Guest, novena hija del matrimonio, que nació el 18 de marzo de 1895 y contrajo matrimonio con Luis G. Aguilar, escribió un libro precioso que se llama Bell. Gracias a sus 218 páginas con relatos, críticas periodísticas y fotografías, entramos a un universo mágico lleno de encanto y nostalgia. Por ejemplo, en el periódico El Imparcial, el 2 de marzo de 1910, la autora reproduce la siguiente nota: “Jamás se ha exhibido algo que no pueda presenciar el alma de cristal de un niño o el espíritu honesto de una dama. Nunca indecencia alguna brota de labios, eternamente sonrientes, de Ricardo Bell, lo que prueba cómo se puede reir sin obscenidad, sólo por la maravilla de un gesto cómico, por la sátira educadora, por la crítica, la ironía accesible y honda y las frases ingeniosas. Sin una gota de veneno, puso todo el iris en la gracia”.
En el último capítulo del libro, Bell aparece en una pequeña nota de Agustín Barrios Gómez, quien reproduce una carta, muy conmovedora y tierna, que escribió una niña el mismo día que murió el payaso. Éste es el último párrafo: “Hazme el favor de escribir a papá y conténtalo. ¿Acaso allá en el cielo donde tú estás no tienes ya la risa que tanto hizo gozar y olvidar a los que estamos tristes acá en la tierra? Y mándame un beso muy tronado, como el que me diste la última vez que nos vimos, y dile a Nelly que si ya no se acuerda de la paloma y que mi mamá le manda un beso y yo no le mando nada porque es muy mala conmigo. Contéstame pronto y acepta ésta en nombre de todos los niños que te lloran y de los viejos que quieren volver a reir contigo como se rieron antes. Un beso y un abrazo de tu amiga que te quiere ver.
“PD: El perico aquel que decía: ‘¡Ricarrrrrrdito Bell!’ se cayó en la tina del baño y se ahogó, pero no creas que lloré por él, yo sólo lloro por ti. María Luisa Rubio.”
Desde este año, y después de haber padecido tanto en nuestro país, le preguntamos igualmente a Bell: “¿Acaso allá en el cielo donde tú estás no tienes ya la risa que tanto hizo gozar y olvidar a los que estamos tristes acá en la tierra?”.
[Se cierra el telón. La función ha terminado.]
CANTINFLAS FRENTE A SAN PEDRO
–Buenas tardes —dijo Cantinflas al encontrarse frente a san Pedro a las puertas del cielo.
—Buenas tardes hijo mío —contestó san Pedro sentado en una enorme silla. Sobre sus rodillas sostenía un libro enorme y grueso. A su lado, un ángel con la espada de la justicia en la mano y, en la otra, una balanza para sopesar las buenas y las malas acciones.
—¿Ya me reconoció? —le preguntó el actor.
—Me temo que no, ¿quién eres?
—Ay, mire cómo será. Nomás míreme de perfil.
—¿Cuál es tu nombre, hijo mío?
—¡No le digo! Todo el mundo sabe quién soy. Nomás pregúntele a este angelito, ¿o será angelita? Tal vez trabajó conmigo en una de mis películas.
El ángel parecía no inmutarse; sus ojos veían hacia donde ven todos los ángeles, hacia los pensamientos de Dios.
—Si no me dices tu nombre, no sabré si abrirte las puertas del cielo o no.
—Ay, pus por ai hubiéramos empezado. Soy Cantinflas.
—¿Cantinflas? ¿El mimo mexicano? Ése murió hace muchos años. Creo que fue por los años cincuenta. Era un cómico genial que hacía reir a todo su pueblo. Comenzó actuando en las carpas y luego hizo varias películas. En mi libro dice que fue un hombre comprometido, un gran luchador sindicalista. Formó la anda. Pero le repito, Cantinflas murió en los primeros cincuenta.
—¿Qué pasó chato? Si todavía hoy me están haciendo homenajes. ¿A poco no se enteró? ¿Que hasta aquí no llegan las noticias? Ahorita millones y millones de estadunidenses, mexicanos, rusos, chinos, alemanes, franceses, costarricenses, argentinos, irlandeses, jamaiquinos y hasta esquimales están llorando a su Mario Moreno, Cantinflas.
—¿Dijiste Mario Moreno? Ah, ése sí lo tengo. Ya te están esperando hijo mío.
—Ya ve abuelito. Anúncieme por favor e indíqueme por dónde está la puerta principal pa entrar a los santos cielitos.
—Te equivocas hijo mío. Van al cielo todos los que en vida cumplieron con los Mandamientos de la Ley de Dios. Aquí en mi libro, en la letra M, dice: “Mario Alfonso Moreno Reyes, nacido el 12 de agosto de 1913 y muerto a los setenta y nueve años el martes 20 de abril de 1993 a las 21:15 horas en la ciudad de México. No entrará al paraíso de delicias, donde los santos gozan con Dios de felicidad perfecta y perdurable”.
—Con todo respecto san Pedrito, o está usté bien mal informado o necesita anteojos. Si quiere, le presto los míos. Me los compré en los Estates. Mario Moreno y Cantinflas es lo mismito. Como quien dice que yo soy ambos dos. Yo Mario Moreno Reyes, soy Cantinflas, actor de cuarenta y nueve películas, el ídolo del pueblo mexicano y de toditita América Latina.
—Yo no he visto ninguna de esas cuarenta y nueve películas que dices que filmó Cantinflas. La única película que conozco es la de Mario Moreno Reyes. Y ésa no creo que la conozcan muchos mortales. Aquí en este libro aparecen todas sus palabras, acciones y omisiones y aun sus más secretos pensamientos, que sirvieron como materia de su juicio personal. Aquí dice que Mario Moreno fue profundamente soberbio. Que en la tierra se creía Dios. Que al único que adoraba y amaba sobre todas las cosas era a él mismo. Que cualquier persona que estaba a su alrededor le tenía que agradecer el honor de trabajar para él. Creía que podía comprar lo que fuera a quien fuera en el mundo. Aquí dice que Mario Moreno era macho, jugador, mujeriego, prepotente, egoísta y fanfarrón. Que le tenía mucho miedo a envejecer y que era capaz de cualquier cosa para no verse viejo. Que conforme pasaban los años, fue comprando un rostro cada vez más joven. Cuando Mario Moreno se hizo millonario en dólares, se mandó construir casas lujosísimas, departamentos, ranchos y condominios en Estados Unidos. Y en cada una de estas propiedades, tenía cuadros, muchas pinturas, caricaturas, fotografías de su persona, porque él adoraba ver su imagen reproducida varias veces en todos los cuartos de las casas. Y como sus salas siempre eran muy espaciosas, allí colgaban los cuadros. Aquí dice que varias veces le dio la espalda a su pueblo, haciéndole creer lo contrario. Siempre que se encontraba con una persona humilde, desempeñaba el papel del hombre sencillo y bueno. Siempre vivió en absoluta contradicción. En tanto profesionalmente su imagen era la de un pobre peladito, él vivió en un lujo apabullante. Incluso llegó a anunciar la tarjeta de crédito Carnet, argumentando que deseaba que todos los pobres gozaran de los privilegios de esta tarjeta. Era prepotente, grosero y cada vez que podía pontificaba. No obstante que hacía alarde de su profundo patriotismo, durante años sacó al extranjero mucho dinero. En Estados Unidos tenía muchas cuentas bancarias. En Las Vegas, apostaba cantidades exorbitantes. Sin embargo, cuando regresaba a su país, criticaba a los malos mexicanos que tenían este tipo de comportamiento. ¿Por qué? Porque para él su imagen era primordial. “El único que la puede manejar soy yo”, decía orgulloso. Pero seguramente ignoraba que la imagen de su alma aparecía al final de sus días retratada minuto a minuto en este libro. El verdadero Mario Moreno Reyes era sumamente racista. No le gustaban “los prietitos”. En el fondo de sí mismo, se sentía más atraído por la gente “blanca”. Siempre se enamoraba de mujeres rubias o de tez muy clara. Con los políticos era muy barbero. Se entrevistó con el presidente de su país y lo llenó de elogios. A pesar de su tacañería, les hacía regalos a los políticos. Sobre todo a aquéllos de los cuales después se podía servir. Con sus familiares no era ni tan cercano ni tan generoso. Para que él estuviera contento, éstos tenían que hacer lo que él decía. Siempre les dio órdenes, de qué hacer en la navidad, en los cumpleaños. Aquí aparecen las listas de regalos a personas importantes. Aquí están las fotografías de un hijo muy solitario que, bien a bien, no sabía cómo era su padre. Si como les hacía creer a los demás, o como él lo percibía con su corazón triste. Tal vez era el único niño mexicano que no reía de los chistes de Mario Moreno. Aquí también están las fotos de las mujeres que hizo sufrir. A una llamada Miroslava, primero la hacía reir y luego llorar, para entonces llevarle serenatas cuyas canciones decían palabras de amor. Como tenía alma de actor podía hacer llorar o reir a la gente cuando quería y como quería. No obstante haber tenido muchas mujeres, nunca se enamoró de alguna. No podía, vivió demasiado enamorado de sí mismo. Entre todas, tal vez la que más sufrió fue Joyce Jett, una estadunidense que lo conoció muy bien después de haber convivido con él más de veintidós años. Aquí hay muchas hojas dedicadas al lío que tuvo con ella y con la justicia de ese país. En Houston no pudo comprar a la ley. Tuvo que pagar mucho dinero para remediar sus faltas. Pero no nada más lo demandó una de sus exmujeres, sino incluso su exnuera. ¿Este Mario Moreno eres tú, hijo mío?
El actor se veía desencajado. Estaba sumamente pálido. Sin embargo, en sus labios se dibujaba una extraña sonrisa.
—No hay derecho, chato. Sea como sea, y diga lo que usted diga, yo tengo mi conciencia tranquila. Oiga, ¿y en su librito no aparece mi entierro? Sépase mi distinguido que el pueblo mexicano se volcó con mi desaparición. Más de 200 mil personas me despidieron con las lágrimas en los ojos. Yo era parte de ellos. Hacía y seguiré haciendo reir a ricos, pobres, ancianos, niños, mujeres, poderosos y a muchos enfermos que ya no tienen esperanza. Siempre fui pueblo. Creé un personaje único y auténtico con el que se podían identificar todos los mexicanos sin importar la clase social. Yo era un mexicano para cada uno de ellos. Claro que después hice dinero, pero gracias a mi trabajo, a mi esfuerzo y constancia. Y naturalmente, también contribuyó que supe manejarlo muy bien. Me puede decir san Pedrito, ¿qué tiene esto de malo? El pueblo de México siempre me creyó. Durante muchos sexenios votaron por mí para que fuera su presidente. Creían más en mis palabras que en las de los diputados, senadores, gobernadores y presidentes. Se identificaban conmigo. Sabían que no estaban solos. Obtuve muchos honores internacionales. Fui miembro honorario de la policía guatemalteca, de la colombiana. Doctor honoris causa de la universidad de Michigan. Fui designado el barrendero número uno de la ciudad de México. Si no me hubiera petateado, me hubieran entregado el premio Príncipe de Asturias. Hice muchas donaciones. Ayudé a mucha gente, a sobrinos, a compadres necesitados. Obtuve muchos Arieles. Dormí en la Casa Blanca, una de mis mayores gratificaciones. No me vaya a reprochar mi racismo porque era blanca, ¿eh? ¿Qué, usted ha oído hablar de una casa negra? (Al decir esto, el ángel sonrió no obstante seguía viendo hacia los pensamientos de Dios.) Me recibieron reyes y presidentes de todas partes del mundo. Cantinflas fue siempre el representante del mexicano humilde que quiere superar sus problemas. En el Teatro Chino de Hollywood hay una losa con mi nombre. Mi vida fue un esfuerzo constante de superación. En mi velorio estuvo el presidente de la República. “Verdaderamente hijo del pueblo”, afirmó conmovido. Fueron Muñoz Ledo, Carlos Monsiváis, Cuauhtémoc Cárdenas. Con mi muerte, mi país recibió condolencias de Fujimori, Alfredo Cristiani, del presidente de Ecuador y de Venezuela. Jamás perdí la fe en los míos, ni ellos en mí. Yo le apuesto que cada uno de los cien millones que habitan en mi país, cada uno de ellos, ha visto por lo menos una película mía. Ay, Dios, san Pedro, ¿qué usted no cree en la sinceridad de un pueblo, cuando le llora a su gran ídolo? Ellos me querían y me creían. Mire usted, durante dos días y medio que duró mi velorio en Gayosso, en el teatro Jorge Negrete y en el Palacio de Bellas Artes, se hicieron colas interminables de miles de personas que esperaban horas y horas bajo la lluvia nada más para ver a su Cantinflas metido en una caja. No, no me puede negar que el pueblo de México me quería y, lo que es más importante, me creía. Mire, si me deja pasar le regalo mi Cartier de puritito orégano, porque tengo la impresión de que usted no sabe ni el día en que vivimos. Este relojito tiene calendario y segundero. Entonces ¿qué... ?
De pronto el ángel justiciero se acercó a san Pedro y le dijo algo al oído. San Pedro asintió con la cabeza y comentó:
—Ahora entiendo. El Mario Moreno que tengo frente a mí y el Cantinflas son la misma persona. Me parece increíble. Espero que al que lloraban era a Cantinflas y no al Mario Moreno que aparece en mi libro. Hijo mío, ¡cuánto los has confundido! Ellos lloraban a un Cantinflas mítico, el mismo que yo recordaba y que creía que ya estaba en el cielo. Bueno, pero es que, además, sé que el pueblo de México es uno de los más nobles del mundo. Es él el que más me conmueve. Debo de creer entonces que hay dos Cantinflas, el de antes y el de después. El del cine de blanco y negro y el de a colores. El auténtico y el de la Columbia Pictures.
—Ay, mire cómo es. Con razón me está pasando lo que me está pasando. Ahora resulta que soy dos Cantinflas y un Mario Moreno, nefasto. ¿Qué, así nos llevamos? Bueno, pongamos en el caso que así sea. Esto quiere decir que, como en todos los humanos, en mí hay muy bueno y malo. Bueno, pero en la balanza, ¿qué pesa más? Lo bueno, ¿no? Mire, ya no nos hagamos más líos, porque vamos acabar peleándonos. Y eso de pelearse con san Pedro, la verdad es que por eso sí me voy a condenar. ¿Por qué no me lleva con el mero mero para explicarle mi caso? Le apuesto lo que quiera a que lo convenzo. A lo mejor hasta me deja entrar con mi credencial de la anda número 2. Si me anuncia como Cantinflas, va a ver que sí me recibe.
—Tu caso, hijo mío, ya está decidido. No entrarás al cielo.
—Oiga usted, es que no hay derecho. En su libro nada más cuentan las malas. ¿Dónde están mis buenas acciones, mis sufrimientos de cuando fui bolerito, mandadero, cartero a domicilio, aprendiz de torero y boxeador? A ver dígame si aparece por allí un niño desnutrido. Lo que tiene usted allí escrito parece dictado por mis peores enemigos. Mire mi san Pedrito, haber hecho reir a tanta y a tanta gente como yo la hice reir, eso debería de ser suficiente para que se me perdonaran mis pequeñas debilidades. “En el cielo está con Pedro”, escuché desde mi caja que dijo una señora a la salida de Gayosso. Y ahora resulta que se me niega la entrada a mí, a Cantinflas, que nunca se me negó nada en la tierra. Además, ¿cómo me puede juzgar si nunca ha visto una de mis películas, ni nunca me ha visto torear?
El actor se veía particularmente cansado y delgado. Su mirada era muuuuy triste.
—Pero compréndelo hijo mío, al que estoy juzgando no es a Cantinflas, sino a Mario Moreno Reyes.
—Pero compréndame usted también. Condenando a uno, condena al otro.
—Explícame hijo mío, ¿cómo es posible que hayas podido vivir con estos dos personajes tan opuestos?
—Y sin embargo, siempre se alimentaban uno del otro.
—Sí, pero desafortunadamente, Mario Moreno terminó contaminando a Cantinflas.
—Ay, mire cómo es. Pero como quien dice, el que salió triunfando fue Cantinflas. Porque, ¿sabe qué? El pueblo de México nunca va a olvidar a Cantinflas. Ahora que ya estoy bien muertito, Cantinflas está más vivo que nunca.
—De acuerdo, pero ¿qué vamos a hacer con Mario Moreno Reyes?
—Pues mandarlo al cielo.
—¿Tú crees que se lo ha ganado?
—Gracias a Cantinflas, sí. Ay, mire ¿por qué no me lo deja a mi criterio? Y así nos quitamos de problemas. Yo creo que lo que usted necesita desde hace muchos años son unas buenas vacaciones. ¿Por qué no se va unos diítas a las playas de Huatulco? Y yo mientras me quedo en su lugar para darle una manita en su chamba, que hablando con la verdad, está muy difícil.
Una vez más el ángel se aproximó al oído de san Pedro y le dijo unas palabras. San Pedro se puso muy pensativo. Cantinflas se limpió el sudor de las manos. Por primera vez en su vida Mario Moreno Reyes sintió miedo.
—Mira hijo mío. Contigo voy a hacer una pequeña excepción. Déjame ver tus películas. Tal vez cambie de parecer. Sin embargo, no te olvides que aún falta que pases por el juicio universal.
El ángel sonrió con cierta satisfacción al pensar que por fin vería las películas de Cantinflas.
—Y mientras tanto, ¿dónde me voy?
—No te preocupes, el ángel te llevará a una antesala. Allí esperarás hasta que te volvamos a buscar.
“Todo esto parece una buena cantinflada”, pensó Cantinflas mientras se retiraba en medio de las tinieblas seguido por el ángel de san Pedro.
PEDRO INFANTE NO HA MUERTO...
Entre la burguesía mexicana de la década de los cincuenta, escuchar a Pedro Infante o bien que una se sintiera atraída por Pedrito, era casi, casi un pecado.
Su auténtico estilo mexicanísimo y sus canciones estaban bien “para el pueblo”. Pero para personas con cultura, viajadas, y muy decentes, Pedro Infante no correspondía de ningún modo a los cánones establecidos.
Confesar entonces públicamente, entre esta burguesía, que a una le gustaba Pedro Infante, era casi como si hoy se admitiera que se siente una atraída por Hussein. Así de criminal, indecente e incomprensible, les hubiera parecido.
“Ay, mamacita, me gustas un titipuchal”
Con toda seguridad muchas damas de “la sociedad mexicana”se sentían más que atraídas por el actor, pero no lo manifestaban, por miedo a exponerse a que les dijeran: “¿Estás loca? Pero ¿cómo puedes decir algo semejante? Si ese actor es un pe-la-do, un corriente. Si no tiene ninguna educación. Es el prototipo del macho de pueblo. Sus canciones están bien para “La Charrita del Cuadrante”, para las sirvientas, camioneros, o plomeros. Pero ¿para la gente bien? ¡De ningún modo! ¿Cómo lo vas a comparar con Clark Cable, Gary Cooper o Cary Grant? Además sus películas siempre suceden en vecindades o en cantinas. ¿Te has fijado en sus enormes músculos? Parece que siempre le quedan chicas las camisas. ¿Sabes por qué dicen que actúa tan bien? Porque siempre hace el papel de peladito, y ésos naturalmente le salen a la perfección. Creo que hay una película donde interpreta a un carpintero, dicen que el papel le vino como anillo al dedo, porque él fue carpintero, o panadero o no sé de qué oficio. Creo que fue afilador de cuchillos. Encima, según él, sólo los pobres saben llorar. Tengo entendido que la letra de sus canciones siempre habla de engaño, de amores atormentados, de abandonos. La única canción decente que le he escuchado son “Las mañanitas”. Pero ¿cómo te puede gustar alguien tan cursi, que en lugar de decir boca, dice trompita? Al pelo le dice: greñero, mechas, plumero, pelos de elote. Al cuello lo llama pescuecito. ¿Te das cuenta? Además cuando quiere dar un beso, para la boca, entorna los ojos y dice: ‘Ay, mamacita, me gustas un titipuchal’. ¿Te parece bien eso? No me vas a decir que te gusta su bigotito y esa brillantina que usa. Cuando dizque sale trajeado, usa trajes horribles y sus corbatas son espantosas. ¿Te puedo dar un consejo? Mejor no digas que te gusta ese señor”. Todo esto hubieran dicho muchas de las esposas de Los Trescientos y Algunos Más.
En su libro Amor perdido, Carlos Monsiváis dice que los cincuenta son la década del pleito perdido. La pequeña burguesía se aburre del muralismo, le fastidia agasajarse culturalmente con las películas nacionales, observa los “rasgos arquetípicos con un dejo de falsa condescendencia, y se avergüenza de sus predilecciones más entrañables”.
Ahora que contemplo a la distancia toda esa época, me parece que esa gente que pensaba de ese modo, en realidad, tenía miedo de admitir que la personalidad de Pedro Infante, sobre todo a las mujeres, les movía algunas fibras emocionales muy secretas. Y, obviamente, el aceptarlo hubiera roto con esquemas y prejuicios que, para ellos, eran fundamentales. Según la burguesía mexicana de entonces, su educación, su supuesta cultura y sus tradiciones eran lo único que la diferenciaba de las masas. Para ellos, Pedro Infante estaba dirigido a las masas, a la chusma. “La pobreza la traigo en el alma”, cantaba el actor. “No cabe duda, yo nací con el santo de espaldas.” “Así somos los pelados, sufridos pero callados”, decía Pepe el Toro en Nosotros los pobres.
Sí, la reacción de este pequeñísimo sector de la sociedad mexicana ante los personajes que salían en Nosotros los pobres, con toda probabilidad habría correspondido a la que hubiera tenido la señora Colina y Bárcena magníficamente interpretada por Mimí Derba. No, Ismael Rodríguez no se equivocó, los ricos no conocían a los pobres, ni éstos a los primeros. A pesar de que esas dos películas se filmaron en los cuarenta, la relación entre las dos clases no ha cambiado mucho. Si Ismael Rodríguez se animara a dirigir el mismo tipo de películas, tal vez hoy las llamaría Nosotros los nacos y Ustedes los decentes. Ya no podría ponerle Nosotros los pobres, porque es bien sabido que “en este país ya no hay pobres....” Sin embargo, la mentalidad de esa gente bien de antes, se vio obligada a percibir las cosas de diferente manera.