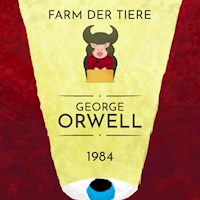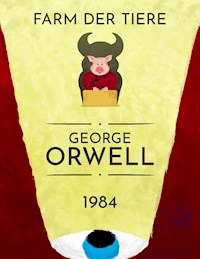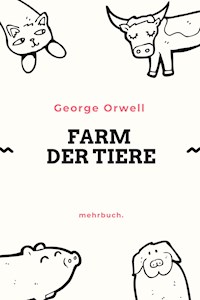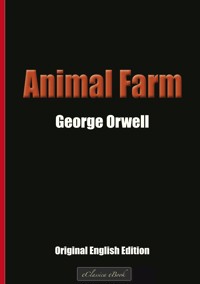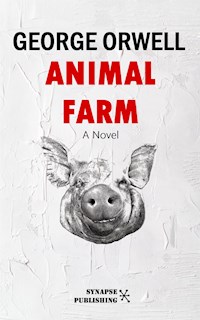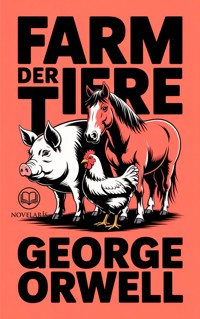Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Tolemia
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Spanisch
"Había viajado a España con el proyecto de escribir artículos periodísticos, pero ingresé en la milicia casi de inmediato, porque en esa época y en esa atmósfera parecía ser la única actitud concebible". Integrante de la delegación del International Labour Party (ILP), al que aun no estaba afiliado, y muy cercano al ideario anarquista, Orwell llegó a Cataluña en plena efervescencia revolucionaria, y, como todos los voluntarios británicos, se sumó a la milicia del POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista). Combatió en el frente de Aragón, donde si bien, dirá, "las verdaderas armas no eran los fusiles, sino los megáfonos", fue gravemente herido en la garganta y luego será testigo directo y víctima de los trágicos sucesos de mayo de 1937. Al igual que sus compañeros del POUM (cuyo máximo dirigente fue secuestrado y desaparecido, al parecer asesinado por agentes soviéticos), sufrirá la persecución por parte de los estalinistas y se verá obligado a huir de una España a la que había llegado henchido de idealismo y de la que partió cargado de amargura y consciente del enorme daño que el estalinismo provocaría a la causa revolucionaria. Es en 1938, cuando la guerra civil española todavía no había concluido, que relata esa experiencia que lo marcó a fuego. Considerado uno de los libros más significativos del siglo XX, Homenaje a Cataluña, en cuya versión original publicada en vida del autor está basada la presente edición, será el campo fértil en que germinarán sus dos obras más trascendentes: Rebelión en la granja y 1984. "La guerra de España –escribirá años más tarde– y otros acontecimientos ocurridos en 1936-1937 cambiaron las cosas, y desde entonces supe dónde me encontraba. Cada línea en serio que he escrito desde 1936 ha sido escrita, directa o indirectamente, contra el totalitarismo y a favor del socialismo democrático según yo lo entiendo" De ahí en más, Orwell debió soportar la abierta hostilidad de los sectores de la izquierda afectos a la Unión Soviética, que lo confenaron por sus críticas al Partido Comunista y las purgas de que serán víctima tanto los anarquistas como la llamada "oposición de izquierda". Al fin de cuentas, dice en su prólogo a Rebelión en la granja, "si la libertad significa algo, eso es el derecho a decirle a los demás lo que no quieren oír.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 422
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Reseña
Considerado uno de los libros más significativos del siglo XX, Homenaje a Cataluña, en cuya versión original está basada la presente edición, será el campo fértil en que germinarán sus dos obras más populares: Rebelión en la granja y 1984.
Índice
Reseña
Nota del editor
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Sobre el autor
Orwell, Clarence
Homenaje a Cataluña / Clarence Orwell.–1a ed revisada.–Gualeguaychú : Tolemia, 2020.
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga
ISBN 978-987-3776-16-8
1. Historia Política. I. Título.
CDD 946
Homenaje a Cataluña
George Orwell
Título original: Homage to Catalonia
Traducción: Ricardo Healey
Edición: Teodoro Boot
Conversión a eBook: Daniel Maldonado
ISBN 978-987-3776-16-8
Nota del editor
Esta edición está basada en la primera versión de Homage to Catalonia publicada en 1938, luego de ser rechazada por varias editoriales. Más tarde, todavía en vida del autor, en una edición posterior sería alterado en orden de algunos capítulos, con erratas y aclaraciones que aquí son recogidas en los pie de páginas.
La decisión de tomar como base la edición original, tal como el autor la preparó para ser enviada a imprenta por primera vez y no tal como se vio presionado a modificarla posteriormente, no sólo es un intento de recuperar la frescura con que estas páginas fueron escritas sino que expresa nuestro agradecimiento y es, a la vez, nuestro modesto homenaje a George Orwell a setenta años de su muerte.
T. B.
Homenaje a Cataluña
George Orwell
Capítulo 1
Nunca respondas al necio de acuerdo a su necedad, para no hacerte como él. Responde al necio según su necedad, para que no se tenga por sabio.
Proverbios, XXVI, 4-5
En los Cuarteles Lenin de Barcelona, el día previo a mi ingreso en la milicia, vi a un miliciano italiano, de pie ante la mesa de los oficiales. Era un joven de veinticinco o veintiséis años, de aspecto tosco, cabello amarillo rojizo y hombros poderosos. Su gorra de visera de cuero estaba inclinada sobre un ojo. Lo observaba de perfil, el mentón contra el pecho, contemplando con desconcierto el mapa que uno de los oficiales desplegaba sobre la mesa. Algo en su rostro me conmovió profundamente: era el rostro de un hombre capaz de matar y de dar la vida por un amigo, la clase de rostro que uno esperaría encontrar en un anarquista, aunque casi con seguridad era comunista. Había en él inocencia y a la vez ferocidad, y también la conmovedora reverencia que las personas ignorantes experimentan hacia aquellos que suponen superiores. Era evidente que no entendía nada del mapa, y parecía considerar su lectura una maravillosa hazaña intelectual. Casi no puedo explicármelo, pero en pocas ocasiones he conocido a alguien por quien experimentara una simpatía tan inmediata.
Mientras conversaban alrededor de la mesa, una observación reveló mi origen extranjero. El italiano levantó la cabeza y preguntó rápidamente:
–¿Italiano?1
Yo respondí en mi mal español:
–No, inglés. ¿Y tú?
–Italiano.
Cuando nos disponíamos a salir, cruzó la habitación y me apretó la mano con fuerza. ¡Resulta extraño cuánto afecto se puede sentir por un desconocido! Fue como si su espíritu y el mío hubieran salvado momentáneamente el abismo del lenguaje y la tradición y unirse en definitiva intimidad. Deseé que sintiera tanta simpatía por mí como yo sentí por él. Pero sabía que para conservar esa primera impresión no debía volver a verlo y, en efecto, así ocurrió. Uno siempre establecía contactos de ese tipo en España.
Menciono a este miliciano porque su imagen se ha mantenido muy viva en mi memoria. Con su raído uniforme y su rostro triste y feroz simboliza para mí la atmósfera especial de aquella época. Permanece asociado a todos mis recuerdos de aquel período de la guerra: las banderas rojas en Barcelona, los largos trenes que se arrastraban hacia el frente repletos de soldados andrajosos, las grises ciudades agobiadas por la guerra a lo largo de la línea de fuego, las trincheras barrosas y heladas en las montañas.
Esto sucedía hace menos de siete meses, a finales de diciembre de 1936, a pesar de que aquel momento me parece hoy remoto. Acontecimientos posteriores lo han esfumado hasta tal punto que podría situarlo en 1935, y hasta en 1905. Había viajado a España con la idea de escribir artículos periodísticos, pero me hice miliciano casi de inmediato, porque en esa época y en esa atmósfera parecía ser la única actitud concebible.
Los anarquistas seguían manteniendo el virtual control de Cataluña, y la revolución se encontraba en su apogeo. A quien estuviera allí desde el comienzo probablemente le debía parecer, incluso en diciembre o en enero, que el período revolucionario estaba tocando a su fin, pero viniendo directamente de Inglaterra, el aspecto de Barcelona resultaba tan sorprendente como irresistible. Por primera vez en mi vida, estaba en una ciudad donde la clase trabajadora tenía las riendas. Casi todos los edificios, cualquiera que fuera su tamaño, estaban en manos de los trabajadores y cubiertos con banderas rojas o con la rojinegra de los anarquistas; las paredes mostraban la hoz y el martillo y las iniciales de los partidos revolucionarios; casi todos los templos habían sido destruidos y sus imágenes, quemadas. Por todas partes, cuadrillas de obreros se dedicaban a demoler sistemáticamente las iglesias. En toda tienda y en todo café se veían letreros que proclamaban su nueva condición de servicios socializados; hasta los limpiabotas habían sido colectivizados y sus cajas estaban pintadas de rojo y negro. Camareros y dependientes miraban a los clientes cara a cara, tratándolos como a iguales. Las formas serviles e incluso ceremoniosas del lenguaje habían desaparecido. Nadie decía «señor», o «don» y tampoco «usted»; todos se trataban de «camarada» y «tú», y decían «¡salud!» en lugar de «buenos días». Ya desde los tiempos de Primo de Rivera la ley prohibía dar propinas. Tuve mi primera experiencia al recibir un sermón del gerente de un hotel por tratar de darle una propina a un ascensorista.
Los automóviles privados habían sido requisados, y los tranvías y taxis, además de buena parte del transporte restante, exhibían los colores rojo y negro. En todos los sitios había murales revolucionarios que lanzaban sus llamaradas en límpidos rojos y azules, frente a los cuales los pocos carteles de propaganda restantes parecían manchas de barro. A lo largo de las Ramblas2, la amplia avenida central de la ciudad constantemente transitada por una muchedumbre, los altavoces hacían sonar canciones revolucionarias durante todo el día y hasta muy avanzada la noche.
El aspecto de la multitud era lo que más me llamaba la atención. Parecía una ciudad en la que las clases adineradas habían dejado de existir. Con la excepción de un escaso número de mujeres y de extranjeros, no había personas «bien vestidas»; casi todo el mundo llevaba rústica ropa de trabajo, o bien mamelucos azules o alguna variante del uniforme miliciano, lo que resultaba extraño y conmovedor.
Había en todo esto mucho que no alcanzaba a comprender y que, en cierto modo, incluso no me gustaba, pero reconocí de inmediato la existencia de un estado de cosas por el que valía la pena luchar. De la misma manera, creía que los hechos eran tal como parecían, que me encontraba realmente en un Estado de trabajadores, y que la burguesía entera había huido, perecido o se había pasado al bando de los obreros; no me di cuenta
de que gran número de burgueses adinerados simplemente esperaban en las sombras y se hacían pasar por proletarios hasta que llegara el momento de sacarse el disfraz.
Además de todo esto, se vivía la atmósfera enrarecida de la guerra. La ciudad tenía un aspecto triste y desordenado, las aceras y los edificios necesitaban arreglos, de noche las calles se mantenían poco alumbradas por temor a los ataques aéreos, la mayoría de las tiendas estaban descuidadas y casi vacías. La carne era escasa y la leche prácticamente había desaparecido; faltaban el carbón, el azúcar y la gasolina, y el pan era casi inexistente.
En esos días las colas para conseguir pan con frecuencia alcanzaban cientos de metros. Sin embargo, por lo que se podía advertir, hasta ese momento la gente se mantenía contenta y esperanzada. No había desocupación y el costo de la vida seguía siendo extremadamente bajo; casi no se veían personas ostensiblemente pobres y ningún mendigo, exceptuando los gitanos. Por sobre todo, existía fe en la revolución y en el futuro, un sentimiento de haber entrado de pronto en una era de igualdad y libertad. Los seres humanos trataban de comportarse como seres humanos y no como engranajes de la maquinaria capitalista. En las peluquerías (los peluqueros eran mayoritariamente anarquistas) había letreros donde se explicaba solemnemente que los peluqueros ya no eran esclavos. En las calles, carteles llamativos aconsejaban a las prostitutas cambiar de profesión. Para cualquier miembro de la civilización endurecida y burlona de los pueblos de habla inglesa había algo realmente patético en la literalidad con que estos españoles idealistas tomaban las gastadas frases de la revolución.
En esa época las canciones revolucionarias, del tipo más ingenuo, relativas a la hermandad proletaria y a la perfidia de Mussolini, se vendían por pocos centavos. Con frecuencia vi a milicianos casi analfabetos que compraban una, la deletreaban trabajosamente y comenzaban a cantarla con alguna melodía adecuada.
Durante todo ese tiempo me encontraba en los Cuarteles Lenin con el objetivo, según me habían dicho, de recibir instrucción militar. Al unirme a la milicia, me comunicaron que sería enviado al frente al día siguiente, pero, en los hechos, tuve que esperar hasta que una nueva centuria estuviera lista.
Las milicias de trabajadores, reclutadas de apuro en los sindicatos al comienzo de la guerra, todavía no habían sido organizadas sobre una base militar común. Las unidades de comando eran la «sección», integrada por unos treinta hombres, la «centuria», por alrededor de cien, y la «columna» que, en la práctica, significaba cualquier número grande de milicianos.
Los cuarteles eran un conjunto de espléndidos edificios de piedra, con una escuela de equitación y enormes patios adoquinados, antiguos cuarteles de caballería, que habían sido tomados durante las luchas de julio. Mi centuria dormía en uno de los establos, junto a los pesebres, donde todavía podían verse los nombres de los caballos militares. Todos los corceles habían sido enviados al frente, pero el lugar todavía seguía oliendo a orín y avena podrida. De la semana que permanecí en los cuarteles, lo que más recuerdo es el olor a caballo, los temblorosos toques de corneta (nuestros cornetistas eran aficionados y no aprendí los toques españoles hasta que los escuché provenir de las líneas fascistas), el sonido en el patio de las botas claveteadas, los largos desfiles matutinos bajo el sol invernal y los locos partidos de fútbol, con cincuenta jugadores por bando, sobre la grava de la escuela de equitación.
Éramos unos mil hombres y una veintena de mujeres, además de las esposas de milicianos que se encargaban de cocinar. Todavía quedaban algunas milicianas, pero no muchas. En las primeras batallas pareció natural que lucharan junto a los hombres, como suele ocurrir en tiempos revolucionarios. Pero las ideas ya habían empezado a cambiar. A los milicianos les estaba prohibido acercarse a la escuela de equitación mientras las mujeres se ejercitaban, porque se reían y burlaban de ellas. Pocos meses antes nadie hubiera encontrado nada cómico en una mujer con un fusil en la mano.
Los cuarteles se encontraban en un estado general de desorden y suciedad. Lo mismo ocurría en cuanto edificio ocupaba la milicia, y parecía constituir uno de los subproductos de la revolución. En todos los rincones había pilas de muebles destrozados, monturas rotas, cascos de bronce, vainas de sables y alimentos pudriéndose. El desperdicio de comida, en especial de pan, era enorme. En nuestro barracón se tiraba después de cada comida una canasta llena de pan, hecho lamentable si se piensa que la población civil carecía de él.
Comíamos en largas mesas montadas sobre caballetes, en platos de hojalata siempre grasientos, y bebíamos de una cosa espantosa llamada porrón. Se trata de una especie de botella de vidrio, con un pico fino del que, al inclinarla, sale un delgado chorro de vino. De manera que resulta posible beber desde lejos, sin tocar el pico con los labios, y pasarlo de mano en mano. Cuando vi cómo se usaba, me declaré en huelga y exigí un vaso. Para mi gusto, se parecía demasiado a los orinales de cama de vidrio, sobre todo cuando estaban llenos de vino blanco.
Poco a poco se iban proporcionando uniformes a los reclutas, pero, como estábamos en España, todo se hacía de manera fragmentaria, de modo que nunca se sabía bien qué había recibido cada uno, y varias de las cosas más necesarias, como cartucheras y cargas de municiones, no se distribuyeron sino hasta el último momento, cuando el tren esperaba para llevarnos al frente.
He hablado del «uniforme» de la milicia, lo cual probablemente produzca una impresión errónea. No se trataba en verdad de un uniforme: quizá «multiforme» sería un término más adecuado. La ropa de cada miliciano respondía a un plan general, pero nunca era por completo igual a la de nadie. Prácticamente todos los miembros del ejército usaban pantalones de pana, y hasta ahí llegaba la uniformidad. Algunos llevaban polainas de cuero o pana, y otros, botines de cuero o botas altas. Todos llevábamos camperas de cremallera, algunas de cuero, otras de lana y ninguna de un mismo color. Las gorras eran de un tipo casi tan variado y numeroso como quienes las llevaban. Se acostumbraba adornar la parte delantera de la gorra con un escudo partidario y, además, casi todos llevaban alrededor del cuello un pañuelo rojo o rojinegro. Una columna de milicia en esa época ofrecía un aspecto realmente extraordinario.
Las ropas se distribuían a medida que salían de una u otra fábrica y, a decir verdad, no eran malas teniendo en cuenta las circunstancias. Con todo, las camisetas y las medias eran prendas de un algodón malísimo, totalmente inútiles contra el frío. Me espanta pensar en lo que los milicianos deben de haber soportado durante los primeros meses, antes de que las cosas comenzaran a organizarse. Recuerdo haber leído un periódico de sólo un par de meses antes, en el cual uno de los dirigentes del POUM,3 después de una visita al frente, manifestó que trataría de que «todo miliciano tuviera una manta». Una frase capaz de producir escalofríos a quien ha dormido alguna vez en una trinchera.
Durante mi segundo día en los cuarteles se dio comienzo a lo que paradójicamente se llamaba «instrucción». Al principio hubo escenas de gran confusión. Los reclutas eran en su mayor parte muchachos de dieciséis o diecisiete años, procedentes de los barrios pobres de Barcelona, llenos de ardor revolucionario pero completamente ignorantes respecto a lo que significaba una guerra. Resultaba imposible conseguir que formaran en fila. La disciplina no existía; si a un hombre no le gustaba una orden, se adelantaba y discutía violentamente con el oficial.
El teniente que nos instruía era un hombre joven, robusto y de rostro franco y agradable. Había pertenecido al ejército regular y los modales y un elegante uniforme le hacían conservar la apariencia de un oficial de carrera. Resulta llamativo que fuera un socialista sincero y ardiente. Insistía, aún más que los mismos soldados, en una completa igualdad social entre todos los grados. Recuerdo su gesto de dolor y sorpresa cuando un recluta ignorante se dirigió a él llamándolo «señor». «¡Qué! ¡Señor! ¿Quién me llama señor? ¿Acaso no somos todos camaradas?». No creo que esto facilitara su tarea.
En realidad, los reclutas novatos no recibían ningún adiestramiento militar que pudiera servirles para algo. Se me había dicho que los extranjeros no estaban obligados a tomar parte en la «instrucción» (observé que los españoles tenían la conmovedora creencia de que todos los extranjeros conocían más que ellos de asuntos militares), pero, naturalmente, me presenté junto con los demás. Sentía gran ansiedad por aprender a utilizar una ametralladora; era un arma que nunca había tenido oportunidad de manejar.
Con desesperación descubrí que no se nos enseñaba nada sobre el uso de armas. La llamada instrucción consistía simplemente en ejercicios de marcha del tipo más anticuado y estúpido: giro a la derecha, giro a la izquierda, media vuelta, marcha en columnas de a tres, y todas esas inútiles tonterías que aprendí cuando tenía quince años. Era una forma realmente extraordinaria de adiestrar a un ejército de guerrillas. Evidentemente, si se cuenta con sólo pocos días para adiestrar a un soldado, deben enseñársele las cosas que le serán más necesarias: cómo ocultarse, cómo avanzar por campo abierto, cómo montar guardia y construir un parapeto y, por encima de todo, cómo utilizar las armas. No obstante, esa multitud de criaturas ansiosas que serían arrojadas a la línea del frente casi de inmediato no aprendían ni siquiera a disparar un fusil o a quitar el seguro de una granada. En esa época ignoraba que el motivo de este absurdo era la total carencia de armas.
En la milicia del POUM la escasez de fusiles era tan desesperante que las tropas recién llegadas al frente no disponían sino de los fusiles utilizados hasta ese momento por las tropas a las que relevaban. En todos los Cuarteles Lenin creo que no había más fusiles que los utilizados por los centinelas. Al cabo de unos pocos días, aunque seguíamos siendo un grupo caótico según cualquier criterio sensato, se nos consideró aptos para aparecer en público.
Por las mañanas nos dirigíamos hasta los jardines de la colina situada más allá de la Plaza de España, que todas las milicias de partido, además de los carabineros y los primeros contingentes del recientemente formado Ejército Popular compartían para su adiestramiento. Allí, el espectáculo resultaba extraño y alentador. En cada sendero y en cada calle, entre los ordenados macizos de flores, se veían escuadras y compañías de hombres que marchaban erguidos de un lado para otro, sacando pecho y tratando desesperadamente de parecer soldados. Todos ellos carecían de armas y ninguno tenía el uniforme completo, aunque en la mayoría podía reconocerse fragmentariamente la indumentaria del miliciano.
Durante tres horas trotábamos de un lado a otro (el paso de marcha español es muy corto y rápido), luego nos deteníamos, rompíamos filas y nos lanzábamos sedientos sobre una pequeña tienda de alimentos, a media cuesta, que estaba haciendo una fortuna vendiéndonos vino barato.
Los españoles eran cordiales conmigo. Dada mi condición de inglés, yo constituía una suerte de curiosidad, y los oficiales de Carabineros me pagaban la bebida. Mientras tanto, siempre que se me presentaba la oportunidad acorralaba a nuestro teniente y le pedía a gritos que me instruyera en el uso de una ametralladora.
Solía sacar del bolsillo mi diccionario y lo asediaba con mi abominable español:
–Yo sé manejar fusil. No sé manejar ametralladora. Quiero aprender ametralladora. ¿Cuándo vamos aprenderametralladora?
La respuesta era invariablemente una sonrisa cansada y una promesa de que habría instrucción de ametralladoras «mañana». Por supuesto, «mañana» no llegaba nunca.
Al cabo de varios días, los reclutas aprendieron a marcar el paso, a ponerse firmes casi de inmediato, pero apenas si sabían de qué extremo del fusil sale la bala.
Cierta vez, un carabinero se acercó a nosotros mientras hacíamos un alto y nos permitió examinar el suyo. Resultó que, en toda mi sección, nadie, excepto yo, sabía siquiera cargar el arma y, mucho menos, apuntar con ella.
Durante ese tiempo yo tenía muchas dificultades con el idioma español. Fuera de mí mismo, sólo había un inglés en los cuarteles, y nadie, ni siquiera entre los oficiales, sabía una palabra de francés. No sirvió para facilitarme las cosas el hecho de que, cuando mis compañeros hablaban entre sí, lo hicieran por lo general en catalán. Sólo podía desenvolverme llevando a todas partes un pequeño diccionario que sacaba del bolsillo en los momentos de crisis. Pero prefiero ser extranjero en España y no en cualquier otro país. ¡Qué fácil resulta hacer amigos en España! Al cabo de uno o dos días, había una veintena de milicianos que me llamaban por mi nombre de pila, me enseñaban secretos y triquiñuelas y me abrumaban con su amistad.
No escribo un libro de propaganda y no deseo idealizar la milicia del POUM. El sistema de la milicia presentaba serias fallas, y los propios hombres dejaban mucho que desear, pues en esa época el reclutamiento voluntario comenzaba a disminuir y muchos de los mejores ya se encontraban en el frente o habían muerto.
Siempre había entre nosotros un cierto porcentaje de individuos completamente inútiles. Muchachos de quince años eran traídos por sus padres para que fueran alistados, evidentemente por las diez pesetas diarias que constituían la paga del miliciano y, también, a causa del pan que, como tales, recibían en abundancia y podían llevar a sus hogares.
Desafío a cualquiera a verse sumergido, como me ocurrió a mí, entre la clase obrera española –aunque debería decir la clase obrera catalana, pues aparte de unos pocos aragoneses y andaluces únicamente tuve contacto con catalanes– y a no sentirse conmovido por su esencial decencia y, sobre todo, por su franqueza y generosidad.
La generosidad de un español, en el sentido corriente de la palabra, a veces resulta casi embarazosa. Si uno le pide un cigarrillo, te obliga a aceptar todo el paquete. Y más allá de eso, existe generosidad en un sentido más profundo, una verdadera amplitud de espíritu que he encontrado una y otra vez en las circunstancias menos promisorias.
Algunos periodistas y otros extranjeros que viajaron por España han declarado que, en el fondo, los españoles se sentían amargamente heridos por la ayuda extranjera. Sólo puedo decir que nunca observé nada por el estilo. Recuerdo que unos pocos días antes de dejar los cuarteles, un grupo de hombres regresó del frente de permiso. Hablaban con excitación acerca de sus experiencias y manifestaban una ferviente admiración por los voluntarios franceses que habían luchado junto a ellos en Huesca. Los franceses eran muy valientes, afirmaban, y agregaban entusiasmados: «Más valientes que nosotros». Desde luego, manifesté mi desacuerdo, pero me explicaron que los franceses sabían más sobre el arte de la guerra, eran más expertos en las granadas, las ametralladoras y demás. El comentario es significativo: un inglés se cortaría una mano antes de decir algo semejante.
Los extranjeros que servían en la milicia usaban su primera semana para aprender a amar a los españoles e indignarse ante algunas de sus peculiaridades. En el frente, mi propia exasperación alcanzó algunas veces el rango de la furia. Los españoles son buenos para muchas cosas, pero no para hacer la guerra. Los extranjeros se sienten atribulados por igual ante su ineficacia, sobre todo ante su enloquecedora impuntualidad. La única palabra española que ningún extranjero puede dejar de aprender es mañana. Toda vez que resulta humanamente posible, los asuntos de hoy se postergan para mañana; sobre lo cual, incluso los españoles hacen bromas. Nada en España, desde una comida hasta una batalla, tiene lugar a la hora señalada. Por regla general, las cosas ocurren demasiado tarde, pero, ocasionalmente –por lo que uno ni siquiera puede confiar en esa costumbre–, suceden demasiado temprano. Un tren que debe partir a las ocho, normalmente lo hace en cualquier momento entre las nueve y las diez, pero tal vez una vez por semana, gracias a algún capricho del maquinista, sale a las siete y media. Esas cosas pueden resultar un poco pesadas. En teoría, admiro a los españoles por no compartir la neurosis del tiempo, típica de los hombres del norte, pero, por desgracia, sucede que yo mismo la comparto.
Después de interminables rumores, mañanas y demoras, de pronto, con dos horas de anticipación, cuando todavía nos faltaba recibir buena parte del equipo, nos dieron la orden de partir hacia el frente. Hubo formidables tumultos en el depósito de intendencia y muchísimos hombres tuvieron que irse con el equipo incompleto. Los cuarteles se poblaron súbitamente de mujeres que parecían haber surgido de la nada y que ayudaban a sus hombres a enrollar sus mantas y a preparar sus mochilas.
Resultó bastante humillante que una joven española, la esposa de Williams4, el otro miliciano inglés, tuviera que enseñarme a ponerme mi nueva cartuchera de cuero. Era una criatura amable, de ojos oscuros, intensamente femenina, que parecía destinada a pasarse la vida meciendo una cuna; sin embargo, había luchado valerosamente en las batallas callejeras de julio. En ese momento llevaba consigo un bebé, nacido justo diez meses después del estallido de la guerra y que quizá había sido concebido detrás de una barricada.
El tren debía partir a las ocho, y eran más o menos las ocho y diez cuando los oficiales sudorosos y agotados finalmente consiguieron formarnos en el patio. Recuerdo con toda nitidez la escena: el vocerío y la excitación, las banderas rojas flameando a la luz de las antorchas, las filas de milicianos con las mochilas a la espalda y su manta al hombro; los ruidos de las botas y de los platos de lata; luego un retumbante y finalmente exitoso siseo pidiendo silencio; y después un comisario político, de pie bajo un enorme estandarte rojo, dirigiéndonos un discurso en catalán. Por fin, nos condujeron hasta la estación por el camino más largo –unos seis o siete kilómetros–, a fin de exhibirnos a toda la ciudad. En las Ramblas nos hicieron detener; mientras una banda prestada para la ocasión interpretaba una o dos melodías revolucionarias. Una vez más, la repetida historia del héroe vencedor: gritos y entusiasmo, banderas rojas y banderas rojinegras por todas partes; multitudes cordiales cubriendo las veredas para echarnos una mirada, mujeres saludando desde las ventanas. ¡Qué natural parecía todo entonces! ¡Cuán remoto e improbable ahora!
El tren estaba tan lleno que casi no quedaba lugar en el suelo, por no hablar ya de los asientos. En el último momento, la mujer de Williams vino corriendo por el andén y nos alcanzó una botella de vino y un poco de ese chorizo colorado que tiene gusto a jabón y produce diarrea. Lentamente, el tren se puso en movimiento y salió de Barcelona en dirección a la meseta de Aragón, a la velocidad normal en tiempo de guerra, algo menor de veinte kilómetros por hora.
1. Español en el original (N. del T.)
2. La Rambla, o Las Ramblas, es una de las principales arterias de Barcelona y uno de los lugares más conocidos y frecuentados de la ciudad. Se trata de un paseo de 1,3 kilómetros que conecta la Plaza de Cataluña con el antiguo puerto.
3. POUM, Partido Obrero de Unificación Marxista, en catalán, Partit Obrer d’Unificació Marxista (N. del E.).
4. Bob Williams, galés integrante del contingente del ILP, casado con una española, que se alistó con su cuñado, Ramón.
Capítulo 2
Si bien muy alejada de la línea del frente, Barbastro tenía un aspecto lúgubre y desolado. Grupos de milicianos de raídos uniformes vagaban por las calles de la ciudad tratando de protegerse del frío. En un muro en ruinas descubrí un cartel del año anterior anunciando que tal día, «seis extraordinarios toros» serían matados en la arena. ¡Qué tristes eran sus pálidos colores! ¿Dónde estaban ahora los toros y los toreros? Ya ni en Barcelona había corridas. Por algún extraño motivo, los mejores matadores eran fascistas.
Mi compañía fue enviada en camión a Siétamo, y luego hacia el oeste, hasta Alcubierre, situada justo detrás del frente de Zaragoza. Siétamo había sido disputada tres veces antes de que en octubre los anarquistas terminaran por apoderarse de ella; la artillería la había reducido en parte a escombros y la mayoría de las casas estaban marcadas por las balas. Nos encontrábamos a quinientos metros sobre el nivel del mar. El frío era crudo y densos remolinos de niebla parecían surgir de la nada.
Entre Siétamo y Alcubierre, el conductor del camión se equivocó de camino (hecho corriente en la guerra) y anduvimos extraviados entre la niebla durante horas. Ya era de noche cuando finalmente llegamos a Alcubierre. A través de terrenos pantanosos, alguien nos guió hasta un establo de mulas, donde nos hicimos un hueco sobre la grava y no tardamos en quedarnos dormidos.
La grava es bastante buena para dormir cuando está limpia. No tanto como el heno, pero siempre mejor que la paja. Por la mañana descubrí que el lugar estaba lleno de migas de pan, trozos de periódicos, huesos, ratas muertas y latas vacías.
Ya estábamos cerca del frente, lo bastante cerca como para sentir el olor característico de la guerra, en mi experiencia, una mezcla de excrementos y alimentos en putrefacción. Alcubierre no había sido bombardeada y su estado era mejor que el de la mayoría de las aldeas cercanas a la línea de fuego. Con todo, creo que ni siquiera en tiempos de paz sería posible viajar por esa parte de España sin sentirse impresionado por la miseria propia de las aldeas de Aragón. Están construidas como fortalezas: una masa de casuchas hechas de barro y piedras, apiñadas alrededor de la iglesia. Ni siquiera en primavera es posible ver flores. Las casas carecen de jardines y sólo cuentan con patios donde flacas aves de corral resbalan sobre lechos de bosta de mula.
El tiempo era malo, con niebla y lluvia alternadas. Con el agua y el tránsito, los angostos caminos de tierra se habían convertido en barriales, en algunas partes de medio metro de profundidad, en los que las ruedas de los camiones patinaban a gran velocidad y los campesinos conducían sus desvencijados carros tirados por hileras de mulas, a veces de hasta seis animales. El constante ir y venir de las tropas había reducido la aldea a un estado de mugre indescriptible. Ésta no tenía ni había tenido nunca algo similar a un retrete o una alcantarilla. No había ni un solo centímetro cuadrado donde se pudiera pisar sin tener que mirar bien dónde se ponía el pie. Hacía ya mucho que la iglesia se usaba como letrina, y lo mismo ocurría con los campos en medio kilómetro a la redonda. Al evocar mis primeros dos meses de guerra, nunca puedo evitar el recuerdo de las costras de excrementos que cubrían los bordes de los rastrojos.
Transcurrieron dos días y todavía no nos entregaban los fusiles. Después de visitar el Comité de Guerra y observar la hilera de orificios en la pared –producidos por descargas de fusil, pues allí se había ejecutado a varios fascistas– uno ya conocía todo lo que de interesante contiene Alcubierre.
El frente estaba evidentemente tranquilo, pues venían muy pocos heridos. La principal causa de excitación fue la llegada de desertores fascistas, traídos bajo custodia. Muchas de las tropas enfrentadas a nosotros en esta parte del frente no eran en absoluto fascistas, sino desgraciados reclutas que estaban haciendo el servicio militar en el momento en que estalló la guerra y que sólo pensaban en escapar. Ocasionalmente, pequeños grupos de ellos trataban de llegar hasta nuestras líneas. Sin duda, muchos más lo habrían hecho si sus parientes no se hubieran encontrado en territorio fascista.
Pero estos desertores eran los primeros fascistas «verdaderos» que yo veía. Me sorprendió que no hubiera entre ellos y nosotros ninguna diferencia, con la excepción de que usaban monos de color caqui. Siempre llegaban muertos de hambre, lo cual era bastante natural después de estar ocultos uno o dos días en tierra de nadie, pero en cada oportunidad se señalaba ese hecho con tono triunfal como prueba de que las tropas enemigas estaban hambrientas. Y en cierto modo constituían un espectáculo penoso: un muchacho alto, de unos veinte años, de piel muy curtida por el viento, con la ropa convertida en harapos, en cuclillas junto al fuego, engullía con desesperación un plato de estofado a una velocidad pasmosa, mientras sus ojos recorrían nerviosamente el círculo de milicianos que lo observaban. Seguía creyendo, supongo, que éramos «rojos» sedientos de sangre y que lo fusilaríamos en cuanto hubiera terminado de comer. El miliciano armado que lo vigilaba le acariciaba el hombro tranquilizadoramente.
En una ocasión memorable, quince desertores llegaron de una sola tanda. Un individuo, montado en un caballo blanco, los conducía triunfalmente a través de la aldea. Me las ingenié para sacar una fotografía que resultó bastante borrosa y que más tarde me robaron.
En nuestra tercera mañana en Alcubierre llegaron los fusiles. Un sargento de rostro tosco y amarillento los distribuyó en el establo de mulas. Estuve a punto de desmayarme cuando vi el cachivache que me entregaron. Era un máuser alemán de 1896 ¡de más de cuarenta años de antigüedad! Estaba oxidado, con la guarnición de madera rajada, el cerrojo trabado y el cañón corroído e inutilizable.
La mayoría de los fusiles eran igual de malos, algunos de ellos incluso peores, y no se hizo el menor intento de asignar las mejores armas a los hombres que sabían utilizarlas. El más eficaz de los fusiles, de sólo diez años de antigüedad, fue entregado a un bruto de quince años a quien todos conocían como el «maricón».
El sargento dio cinco minutos de una «instrucción» que consistió en explicar cómo se carga el fusil y cómo se desarma el cerrojo. Muchos de los milicianos nunca habían tenido un fusil en las manos, y supongo que muy pocos sabían para qué servía la mira. Se distribuyeron cincuenta cartuchos por hombre; luego formamos fila, nos colocamos las mochilas a la espalda y partimos hacia el frente, ubicado a unos cinco kilómetros.
La centuria –ochenta hombres y varios perros– avanzó desordenadamente por la carretera. Cada compañía de la milicia contaba por lo menos con un perro como mascota. El desgraciado animal que marchaba con nosotros tenía marcadas a fuego, en letras enormes, las iniciales POUM, y trotaba a nuestro lado como si tuviera conciencia de que su aspecto no era del todo normal.
A la cabeza de la columna, junto a la bandera roja, el fornido comandante belga, Georges Kopp,5 montaba un caballo negro; un poco más adelante, un jovencito de la milicia montada hacía caracolear su caballo, subiendo al galope todas las cuestas y adoptando actitudes pintorescas en las partes más altas. Los espléndidos corceles de la caballería española, capturados en grandes cantidades al comienzo de la revolución, fueron entregados a los milicianos, quienes parecían empeñados en conducirlos a una rápida muerte por agotamiento.
La carretera discurría entre campos yermos y amarillos, intactos desde la cosecha del año anterior. Ante nosotros se levantaba la sierra baja ubicada entre Alcubierre y Zaragoza. Ya nos acercábamos al frente, a las granadas, las ametralladoras y el barro. Secretamente, sentía miedo. Sabía que en esos momentos la línea estaba tranquila, pero, a diferencia de la mayoría de los hombres que me rodeaban, tenía edad suficiente como para recordar la Gran Guerra, aunque no bastante como para haber luchado en ella. Para mí la guerra significaba estruendo de proyectiles y fragmentos de acero saltando por los aires; pero, por encima de todo, significaba lodo, piojos, hambre y frío. Es curioso, pero temía el frío mucho más que al enemigo. Este temor me había perseguido durante toda mi estancia en Barcelona; había incluso permanecido despierto durante las noches imaginando el frío de las trincheras, las guardias en las madrugadas grises, las largas horas de centinela con un fusil helado, el barro deslizándose dentro de mis botas.
De igual manera, admito que sentía una especie de horror al contemplar a los hombres junto a los que marchaba. Resulta difícil concebir un grupo más desastroso de gente. Nos arrastrábamos por el camino con mucha menos cohesión que una manada de ovejas; antes de avanzar cuatro kilómetros, la retaguardia de la columna se había perdido de vista. La mitad de esos llamados «hombres» eran niños, de dieciséis años como máximo. Sin embargo, todos se sentían felices y excitados ante la perspectiva de llegar por fin al frente.
A medida que nos acercábamos a la línea de fuego, los muchachos que en la vanguardia rodeaban la bandera roja comenzaron a dar gritos de «¡Visca POUM!», «¡Fascistas maricones!» y otros por el estilo, que tenían el propósito de dar una impresión agresiva y amenazante pero que, al salir de esas gargantas infantiles, sonaban tan patéticos como el llanto de los gatitos. Parecía increíble que los defensores de la República fueran esa turba de criaturas zarrapastrosas, armadas con fusiles antiquísimos que no sabían usar. Recuerdo haberme preguntado si de pasar un avión fascista por el lugar, el piloto se hubiera molestado siquiera en descender y disparar su ametralladora. Sin duda, desde el aire podría haberse dado cuenta de que estábamos lejos de ser verdaderos soldados.
Cuando el camino comenzó a internarse en la sierra, doblamos hacia la derecha y trepamos por un angosto sendero de mulas que ascendía por la ladera de la montaña. En esa región de España las colinas tienen una formación curiosa, en forma de herradura, con cimas planas y laderas muy empinadas que descienden hacia inmensos barrancos. En los sitios más elevados no crece nada, excepto arbustos achaparrados entre los que asoman los blancos huesos de la piedra caliza. Allí el frente no era una línea continua de trincheras, lo que hubiera resultado imposible en un terreno tan montañoso, sino simplemente una cadena de puestos fortificados, conocidos como «posiciones», colgados en la cumbre de cada colina.
En la distancia podía verse nuestra «posición» en la cresta de la herradura: una barricada irregular de sacos de arena, una bandera roja ondeando y el humo de las fogatas. Un poco más cerca, ya se percibía un hedor dulzón, nauseabundo, que se mantuvo en mi nariz durante semanas. Inmediatamente detrás de la posición, en una grieta, se habían arrojado los desperdicios de meses: un profundo y supurante lecho de restos de pan, excrementos y latas oxidadas.
La compañía a la que relevábamos se encontraba recogiendo su equipo. Los hombres habían permanecido en el frente durante tres meses; casi todos lucían largas barbas, tenían los uniformes cubiertos de barro y las botas destrozadas. El capitán a cargo de la posición salió arrastrándose de su refugio y nos saludó. Se llamaba Levinski, pero todos lo conocían por Benjamín, y aunque era un judío polaco hablaba francés como si fuera su lengua materna. Era un joven bajo, de unos veinticinco años, de tupido cabello negro y un rostro pálido y ansioso, permanentemente sucio en ese periodo de la guerra.
Unas pocas balas perdidas silbaban muy por encima de nuestras cabezas.
La posición era un recinto semicircular de unos cincuenta metros de diámetro, con un parapeto construido en parte con montones de piedra caliza y en parte con sacos de arena. Había treinta o cuarenta refugios subterráneos excavados en el terreno como cuevas de ratas.
Williams, su cuñado español y yo nos dejamos caer en el más cercano y de aspecto habitable. En alguna parte del lado opuesto resonaba intermitentemente un fusil, produciendo extraños ecos entre las colinas. Acabábamos de descargar los equipos y nos arrastrábamos fuera del refugio cuando se produjo otro disparo y uno de los chicos de nuestra compañía se abalanzó desde el parapeto con el rostro bañado en sangre. Al disparar su fusil, por algún motivo le había estallado el cerrojo. Las esquirlas de la recámara le habían dejado el cuero cabelludo hecho jirones. Nos iniciábamos con una baja, y, como se iba a hacer usual, causada por nosotros mismos.
Por la tarde hicimos nuestra primera guardia y Benjamín nos llevó a recorrer la posición. Frente al parapeto había un sistema de trincheras angostas, cavadas en la roca, con troneras muy primitivas hechas con pilas de piedra caliza. Doce centinelas estaban apostados en diversos puntos de la trinchera y por detrás del parapeto interior. Delante de la trinchera había alambradas, y después la ladera descendía hacia un precipicio aparentemente sin fondo; más allá se levantaban colinas desnudas, en ciertos lugares apenas peñascos abruptos, grises e invernales, sin vida alguna, ni siquiera un pájaro.
Espié cautelosamente por la tronera, tratando de descubrir la trinchera fascista.
–¿Dónde está el enemigo?
Benjamín hizo un amplio gesto con la mano y en un inglés espantoso me respondió:
–Por allí.
–Sí, pero ¿dónde?
De acuerdo con mis ideas sobre la guerra de trincheras, los fascistas debían de estar a unos cincuenta o cien metros. No podía ver nada; aparentemente, sus trincheras estaban muy bien escondidas. Con gran pesar seguí la dirección que señalaba Benjamín: en la cima de la colina opuesta, al otro lado del barranco, por lo menos a unos setecientos metros, se veía el diminuto borde de un parapeto y una bandera roja y amarilla. ¡La posición fascista!
Me sentí indescriptiblemente desilusionado: estábamos muy lejos de ellos y, a esa distancia, nuestros fusiles resultaban completamente inútiles. Pero, en ese momento, se produjo una gran conmoción: dos fascistas, figuritas grises en la distancia, ascendían torpemente la desnuda ladera opuesta.
Benjamín se apoderó del fusil que tenía más cerca, apuntó y apretó el gatillo. ¡Click! Un cartucho defectuoso; me pareció un mal presagio.
Los nuevos centinelas no habían acabado de ocupar su puesto cuando comenzaron a lanzar una terrible descarga contra nada en particular. Podía ver a los fascistas, diminutos como hormigas, moverse protegidos tras su parapeto, y a veces la manchita negra de una cabeza que se detenía por un instante, exponiéndose imprudentemente. Era evidente que no tenía sentido disparar. No obstante, en ese momento el centinela de mi izquierda, en actitud típicamente española, abandonó su puesto, se deslizó hasta mi sitio y comenzó a incitarme para que lo hiciera. Intenté explicarle que a esa distancia y con esos fusiles era imposible acertarle a nadie como no fuera por casualidad. Pero era un niño y siguió señalándome con el arma hacia una de las manchitas y sonriendo tan ansiosamente como un perro que espera que arrojen la piedra que ha de ir a buscar. Finalmente, coloqué la mira a setecientos y tiré. La manchita desapareció. Confío en que pasara lo bastante cerca como para hacerle dar un respingo. Era la primera vez en mi vida que disparaba un arma contra un ser humano.
Ahora que conocía el frente me sentía profundamente asqueado. ¡A eso le decían guerra! ¡Si apenas se entraba en contacto con el enemigo! No me preocupé por mantener la cabeza por debajo del nivel de la trinchera. Poco más tarde, sin embargo, una bala pasó junto a mi oído con un desagradable silbido y se estrelló contra la protección trasera. Confieso que me zambullí.
Toda la vida había jurado que no me agacharía la primera vez que una bala pasara sobre mi cabeza, pero el movimiento parece ser instintivo y casi todo el mundo lo hace, por lo menos una vez.
5. Ingeniero belga de origen ruso, fue comandante del 3er Regimiento de la División Lenin y posteriormente capitán de la 45ª Brigada Mixta del Ejército Popular. Tras la proscripción del POUM sería detenido y tras ser interrogado por la NKVD (Comisariado del Pueblo Soviético) remitido a prisión. Liberado 18 meses después, en 1939 consiguió llegar a Inglaterra (N. del E.).
Capítulo 3
Hay cinco cosas importantes en la guerra de trincheras: leña, comida, tabaco, velas y el enemigo. En invierno, en el frente de Zaragoza, eran importantes en ese orden, con el enemigo en un alejado último puesto. No siendo por la noche, durante la cual siempre cabía esperar un ataque por sorpresa, nadie se preocupaba por el enemigo. Lo veíamos como a remotos insectos negros que esporádicamente saltaban de un lado a otro. La verdadera preocupación de ambos ejércitos consistía en combatir el frío.
Debo decir, de paso, que durante mi estancia en España tuve ocasión de presenciar muy poca lucha. Estuve en el frente de Aragón desde enero hasta mayo, y entre enero y finales de marzo poco o nada ocurrió allí, excepto en Teruel. En marzo se produjo una lucha enconada en los alrededores de Huesca, pero yo desempeñé en ella un papel insignificante. Más tarde, en junio, tuvo lugar el desastroso ataque contra Huesca en el que, en un solo día, murieron varios miles de hombres, pero yo había sido herido y me encontraba lejos cuando eso ocurrió. Las cosas que uno normalmente considera como los horrores de la guerra rara vez me ocurrieron. Ningún avión dejó caer una bomba cerca mío, no creo que alguna granada haya explotado jamás a menos de diez metros de donde me encontraba, y apenas si una vez participé en una lucha cuerpo a cuerpo (debo decir que con una vez basta y sobra). Desde luego, a menudo estuve bajo un intenso fuego de ametralladora, pero por lo común a distancias muy grandes. Incluso en Huesca uno se encontraba por lo general a salvo, si tomaba precauciones razonables.
Allí arriba, en las colinas que rodean Zaragoza, se trataba simplemente de la mezcla de aburrimiento e incomodidad propias de la fase estacionaria de la guerra. Una vida tan monótona como la de un empleado de ciudad, y casi tan regular. Hacer guardia, patrullar; cavar; cavar, patrullar, hacer guardia. En la cima de cada colina, fascista o leal, un conjunto de hombres sucios y harapientos tiritaba en torno a su bandera e intentaba entrar en calor. Y durante todo el día y toda la noche, balas perdidas que erraban a través de valles desiertos y sólo por alguna remota casualidad acababan alojándose en un cuerpo humano.
Con frecuencia solía contemplar el paisaje invernal y maravillarme de la trivialidad de todo. ¡Qué absurda era una guerra así! Un poco antes, cerca de octubre, se había producido una lucha salvaje en esas colinas; luego, debido a la falta de hombres y armas, en particular de artillería, las operaciones a gran escala se volvieron imposibles, y ambos ejércitos se establecieron y enterraron en las cumbres ganadas. A la derecha teníamos una pequeña avanzada, también del POUM, y una posición del PSUC6 en la estribación de la izquierda, frente a una colina más alta con varios puestos fascistas salpicados en sus crestas.
La llamada línea zigzagueaba de un lado a otro, siguiendo un dibujo que hubiera resultado absolutamente incomprensible si cada posición no hubiese tenido una bandera. Las del POUM y del PSUC eran rojas, la de los anarquistas, roja y negra; los fascistas hacían ondear, por lo general, la monárquica (roja, amarilla y roja), pero en ocasiones usaban la de la República (roja, amarilla y morada), con una esvástica. Si se conseguía olvidar que cada cumbre estaba ocupada por tropas y, en consecuencia, cubierta de latas y excrementos, el escenario resultaba fascinante.
A nuestra derecha, la sierra torcía hacia el sudeste y se abría camino por el amplio valle que se extiende hasta Huesca. En medio de la planicie se divisaban unos pocos y diminutos cubos que parecían una tirada de dados; era la ciudad de Robres, en manos leales.
Por la mañana, con frecuencia el valle se encontraba oculto por mares de nubes, entre las cuales surgían las colinas chatas y azules, dando al paisaje un curioso parecido con un negativo fotográfico. Del otro lado de Huesca había aún más colinas de igual formación, recorridas por surcos de nieve cuyo dibujo se alteraba día a día. A lo lejos, los portentosos picos de los Pirineos, donde la nieve nunca se derrite, parecían emerger sobre el vacío. Abajo, en la planicie, todo parecía desnudo y muerto. Las colinas ubicadas frente a nosotros eran grises y arrugadas como la piel de los elefantes. El cielo estaba casi siempre vacío de pájaros. Creo que nunca conocí un lugar donde hubiera tan pocos pájaros. Los únicos que vi en alguna oportunidad fueron una especie de urraca, los pichones de perdices que nos sobresaltaban por la noche con su inesperado aleteo y, muy rara vez, los vuelos de algunas águilas que se desplazaban lentamente en lo alto, seguidas por disparos de fusil que no las inquietaban en lo más mínimo.
Por la noche, y cuando había niebla, se enviaban patrullas al valle que mediaba entre nosotros y los fascistas. La tarea no gozaba de popularidad, pues hacía demasiado frío y resultaba muy fácil perderse; no tardé en descubrir que podía conseguir permiso para integrar la patrulla tantas veces como quisiera.
En los enormes barrancos dentados no había senderos o huellas de ninguna clase; el camino podía encontrarse únicamente haciendo viajes sucesivos y observando, en cada oportunidad, las huellas aún frescas. A tiro de bala, el puesto fascista más cercano distaba del nuestro unos setecientos metros, pero la única ruta practicable tenía tres kilómetros. Resultaba bastante divertido errar por los valles oscuros mientras las balas perdidas volaban sobre nuestras cabezas como gallinetas sibilantes. Para estas excursiones, más propicias que la noche eran las nieblas densas, que solían durar todo el día y se aferraban a las cimas de las colinas dejando libres los valles.
Cuando uno se encontraba cerca de las líneas fascistas, debía arrastrarse a la velocidad de un caracol; era muy difícil moverse silenciosamente en esas laderas, entre los arbustos crujientes y las ruidosas piedras calizas.
Recién el tercer o cuarto intento conseguí llegar hasta el enemigo. La niebla era muy espesa, y me deslicé hasta la alambrada: podía oír a los fascistas charlar y cantar. Con gran alarma, advertí que varios de ellos descendían por la ladera en mi dirección. Me oculté detrás de un arbusto que de pronto me pareció muy pequeño, y traté de amartillar el fusil sin hacer ruido; por suerte, se desviaron y no llegaron a verme.
Junto a mi escondite encontré varios restos de la lucha anterior: cartuchos vacíos, una gorra de cuero con un agujero de bala, una bandera roja, evidentemente nuestra. La llevé de vuelta a la posición, donde fue convertida, sin ningún sentimentalismo, en trapos de limpieza.
En cuanto llegamos al frente me ascendieron a cabo, y tenía a mi cargo una guardia de doce hombres. No era una ventaja, especialmente al principio. La centuria era una turba no adiestrada compuesta en su mayoría por adolescentes. De tanto en tanto, uno se encontraba con criaturas de hasta once o doce años, por lo común refugiados del territorio fascista, que se habían alistado en la milicia como el modo más sencillo de asegurarse el sustento. Por lo general, eran empleados para tareas livianas en la retaguardia, pero en ocasiones se las ingeniaban para escurrirse hasta el frente, donde constituían una amenaza pública. Recuerdo que una de esas jóvenes bestias arrojó «en broma» una granada en el fuego encendido de un refugio.