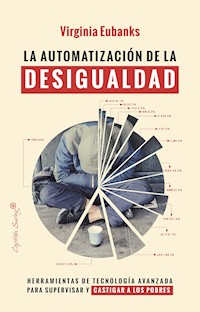
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CAPITÁN SWING LIBROS
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Ensayo
- Sprache: Spanisch
Una poderosa investigación sobre la discriminación basada en datos y cómo la tecnología afecta a los derechos civiles y a la equidad económica. Desde los albores de la era digital, la toma de decisiones en finanzas, empleo, política, salud y servicios ha experimentado un cambio revolucionario: sistemas automatizados, en lugar de humanos, controlan qué vecindarios se vigilan, qué familias obtienen los recursos necesarios o quién es investigado por fraude. Si bien todos vivimos bajo este nuevo régimen de datos, los sistemas más invasivos y punitivos están dirigidos a los pobres. Eubanks investiga el impacto de la minería de datos, las políticas del algoritmo y los modelos de riesgo predictivo aplicados a las personas pobres y de clase trabajadora en Estados Unidos. El país siempre ha utilizado su ciencia y tecnología de vanguardia para contener, investigar, disciplinar y castigar a los sintecho. El seguimiento digital y la toma de decisiones automatizadas ocultan la pobreza al público de clase media y le dan al Estado la distancia ética que necesita para tomar decisiones inhumanas: qué familias obtienen alimentos y cuáles mueren de hambre, quién tiene vivienda y quién permanece sin hogar y a qué familias divide el Estado. En el proceso, debilitan la democracia y traicionan los valores nacionales más preciados.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 469
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Nota de la autora
El 50 por ciento de los ingresos por derechos de autor de este libro se donarán al Juvenile Court Project de Pittsburgh, a los Servicios Legales de Indianápolis (Indiana) y a la red Los Angeles Community Action Network (LA CAN).
Nota de la traductora
Los estudios de investigación que Eubanks expone y analiza se centran en Estados Unidos, el ámbito de estudio de este libro. Con el fin de facilitar la lectura de la versión en español, he traducido los nombres de organismos, departamentos, programas públicos, etc.; únicamente he mantenido en su versión original los nombres de proyectos y programas privados. Con el mismo fin, he desglosado en español las siglas en el cuerpo del texto, en lugar de recurrir a ellas como hace Eubanks, pues las hay en abundancia y creo que el lector podría perderse. Sin embargo, dado que se trata de un ensayo basado en programas y estudios reales, la primera vez que aparecen las siglas correspondientes las he desglosado también en inglés en una nota al pie de página. Asimismo, he incluido un listado con todas ellas al final del libro por si se desea efectuar búsquedas para ampliar la información.
«Saludos de Saturnalia.Ceniza a las cenizas, polvo al polvo. Si no te acoge el manicomio, te acogerá la casa de los pobres».
Los asilos para menesterosos eran tan habituales que, a principios del siglo XX, a menudo ilustraban de manera ofensiva postales, algunas idealizadas, otras ominosas.
Introducción
Marcados
En octubre de 2015, una semana después de empezar a escribir este libro, cuatro tipos atracaron a quien es mi pareja desde hace trece años, Jason, un hombre brillante y cariñoso, cuando regresaba de la tienda del barrio situada en nuestra misma manzana en Troy (Nueva York). Jason recuerda que le pidieron un cigarrillo antes de recibir el primer golpe. Después de eso solo tiene fogonazos: despertarse en una silla plegable en un sótano, el propietario diciéndole que aguantara, unos agentes de policía interrogándolo y un momento borroso de luz y ruido durante el traslado en ambulancia.
Probablemente sea mejor que no se acuerde. Los atracadores le rompieron la mandíbula por una docena de sitios, le amorataron ambos ojos y le aplastaron una mejilla antes de largarse con los treinta y cinco dólares que llevaba en la cartera. Cuando salió del hospital, su cabeza tenía el aspecto de una calabaza podrida y deformada. Tuvo que esperar dos semanas, hasta que la hinchazón se redujera, para poder someterse a una operación de reconstrucción facial. El 23 de octubre, un cirujano plástico se pasó seis horas reparando los daños, reconstruyendo el cráneo de Jason con placas de titanio y diminutos tornillos para huesos y reconectándole la mandíbula para que pudiera cerrarla.
Nos asombró descubrir que ni la vista ni la audición de Jason habían quedado afectadas. Pese al tremendo dolor, él estaba de bastante buen humor. Solo perdió un diente. Nuestra comunidad se solidarizó con nosotros y no dejaron de traernos sopa y batidos. Y nuestras amistades organizaron una recaudación de fondos para ayudarnos con los copagos del seguro, los salarios perdidos y los demás gastos imprevistos derivados del trauma y la recuperación. Pese al horror y el miedo que tiñeron aquellas primeras semanas, nos sentíamos afortunados.
Entonces, pocos días después de la intervención quirúrgica, fui a la farmacia a recoger los analgésicos que le habían recetado y el farmacéutico me informó de que la receta había sido denegada. El sistema indicaba que no teníamos cobertura sanitaria.
Presa del pánico, llamé a nuestra entidad aseguradora. Tras bregar con el sistema de mensajes de voz y mantenerme a la espera, logré hablar con una empleada de atención al cliente. Le expliqué que nos habían rechazado la cobertura de medicamentos con receta. En tono amable y preocupado, la empleada de la aseguradora me indicó que el sistema informático no indicaba una «fecha de activación» de nuestra cobertura. «Qué extraño», contesté, porque habían cubierto el traslado de Jason a urgencias, de manera que la fecha de activación de nuestra cobertura sí debía constar en ese momento. ¿Qué había sucedido en el ínterin?
La empleada de la aseguradora me dijo que sin duda se trataba de un error, de un fallo técnico. Obró magia retrospectiva en la base de datos y restableció nuestra cobertura de medicamentos. Recogí los analgésicos de Jason más tarde, aquel mismo día. Sin embargo, no lograba quitarme de la cabeza la desaparición de nuestra póliza. Habíamos recibido las tarjetas de la compañía de seguros en septiembre. Y la aseguradora había abonado los gastos de los médicos de urgencias y los radiólogos por los servicios prestados el 8 de octubre. ¿Cómo podía faltar la fecha de suscripción?
Revisé nuestro historial de peticiones en el sitio web de la empresa aseguradora con el estómago hecho un nudo. Todas las peticiones previas al 16 de octubre se habían abonado. Pero todos los gastos por la cirugía de una semana después, que ascendían a más de 62.000 dólares, habían sido desestimados. Volví a telefonear a la aseguradora. Volví a bregar con el sistema de mensajes de voz y me mantuve a la espera. Y en esta ocasión no solo sentí pánico, sino también enfado. El empleado del servicio de atención al cliente no dejaba de repetirme que «el sistema decía» que nuestra póliza aún no estaba en vigor, así que no teníamos cobertura. Y cualquier petición recibida mientras estuviéramos sin cobertura sería rechazada.
Mientras intentaba comprender lo que había sucedido, tuve la sensación de que me hundía en la miseria. Me había incorporado a un nuevo empleo unos días antes del atraco y habíamos cambiado de empresa aseguradora. Jason y yo no estamos casados, y él está asegurado como mi pareja de hecho. Y apenas una semana después de habernos registrado con la nueva entidad aseguradora habíamos enviado peticiones por valor de decenas de miles de dólares. Era posible que la fecha de entrada en vigor de la póliza fuera el resultado de una tecla mal pulsada en un centro de atención telefónica. Pero el instinto me decía que un algoritmo nos había «marcado» para someternos a una investigación por fraude y que la empresa aseguradora había suspendido nuestros pagos hasta que la investigación concluyera. A mi familia le habían puesto una marca roja.
Desde el amanecer de la era digital, la toma de decisiones en materia de economía, empleo, política, salud y servicios sociales ha registrado cambios revolucionarios. Hace cuarenta años, casi todas las grandes decisiones que dan forma a nuestras vidas —a saber: si se nos ofrece un empleo, una hipoteca, un seguro, un crédito o un servicio gubernamental— las tomaban seres humanos. Solían utilizar procesos actuariales que los hacían pensar más como ordenadores que como personas, pero el criterio humano seguía imperando. En la actualidad hemos cedido gran parte de ese poder de toma de decisiones a máquinas sofisticadas. Sistemas de elegibilidad automatizados, algoritmos de clasificación y modelos de predicción de riesgos controlan qué barrios se someten a vigilancia policial, qué familias reciben los recursos necesarios, a quién se preselecciona para un empleo y a quién se investiga por fraude.
El fraude en la asistencia sanitaria es un problema real. Según el FBI, cuesta a las empresas, los asegurados y los contribuyentes cerca de 30.000 millones de dólares al año, aunque hay que aclarar que, en su inmensa mayoría, lo cometen los proveedores de servicios, no los consumidores. No recrimino a las empresas aseguradoras que utilicen las herramientas a su disposición para identificar las reclamaciones fraudulentas, ni siquiera para intentar predecirlas. Pero las repercusiones que tiene para una persona que le pongan una marca roja, sobre todo cuando conlleva la pérdida de servicios vitales, pueden ser catastróficas. Que te dejen sin seguro médico en el momento en el que más vulnerable te sientes, cuando alguien a quien amas sufre un dolor incapacitante, te hace sentir acorralado y desesperado.
Mientras batallaba con la aseguradora también tenía que hacerme cargo de Jason, que tenía los ojos cerrados a causa de la hinchazón y un dolor atroz en las cuencas. Le machacaba las pastillas —una combinación de antibióticos, analgésicos y ansiolíticos— y se las diluía en batidos. Lo ayudaba a asearse y a ir al baño. Encontré la ropa que llevaba la noche del atraco y me armé de valor para revisar los bolsillos tiesos por la sangre. Lo tranquilizaba cuando se despertaba con flashbacks. Y, agradecida y agotada a partes iguales, gestioné el efusivo apoyo de nuestros amigos y familiares.
Telefoneé al servicio de atención al cliente una y otra vez. Pedí hablar con los supervisores, pero los telefonistas me informaron de que solo mi jefe podía hablar con los suyos. Cuando finalmente pedí ayuda al personal de Recursos Humanos de mi empresa, se pusieron manos a la obra. En cuestión de días, nuestra cobertura médica se había «restablecido». Fue un alivio inmenso, y pudimos mantener todas las visitas médicas de seguimiento y la terapia programada sin temor a arruinarnos. Pero las peticiones que se habían gestionado durante el mes en el que misteriosamente estuvimos sin cobertura seguían viniendo denegadas. Tuve que corregirlas una a una, laboriosamente. Muchas de las facturas acabaron en el Departamento de Recaudaciones. Cada espantoso sobre rosa que recibíamos implicaba que teníamos que iniciar todo el proceso de nuevo: llamar al médico, a la entidad aseguradora y al Departamento de Recaudaciones. Corregir las consecuencias de una sola fecha ausente nos llevó un año.
Nunca sabré si la batalla de mi familia con la entidad aseguradora fue el desafortunado resultado de un error humano. Sin embargo, tengo razones para creer que un algoritmo que detectaba fraudes en la asistencia sanitaria nos seleccionó para ser investigados. Presentábamos algunos de los indicadores más habituales de fraude médico: nuestras solicitudes llegaron poco después de la apertura de una nueva póliza; muchas de ellas correspondían a servicios prestados de madrugada; entre los medicamentos que le recetaron a Jason figuraban sustancias controladas, como la oxicodona que le ayudaba a paliar el dolor, y teníamos una relación de pareja no tradicional que podía cuestionar la consideración de Jason como una persona dependiente de mí.
La empresa aseguradora me reiteró que el problema se debía a un error técnico, a unos dígitos ausentes en una base de datos. Pero eso es lo que pasa cuando te conviertes en la diana de un algoritmo: detectas una especie de patrón en el ruido digital, como si un ojo electrónico se hubiera posado en ti, pero no eres capaz de determinar exactamente qué sucede. No es obligatorio que te notifiquen que te han puesto una marca roja. Ninguna ley de transparencia obliga a las empresas a revelar los detalles internos de sus sistemas digitales de detección de fraude. Con la notable excepción de los informes crediticios, contamos con un acceso asombrosamente limitado a las ecuaciones, los algoritmos y los modelos que definen nuestras posibilidades en la vida.
Nuestro mundo está salpicado de centinelas de la información similares al sistema que puso a mi familia en el punto de mira de una investigación. Esos guardianes de la seguridad digital recopilan información sobre nosotros, infieren conclusiones sobre nuestro comportamiento y controlan el acceso a los recursos. Algunos son evidentes y visibles: hay cámaras de televisión de circuito cerrado en nuestras calles, los dispositivos de posicionamiento global de nuestros teléfonos móviles registran nuestros movimientos, drones de la policía sobrevuelan las protestas políticas… Pero muchos de los mecanismos que recopilan nuestros datos y supervisan nuestras acciones son piezas de un código invisible e inescrutable. Están incrustados en nuestras interacciones en las redes sociales, fluyen a través de las solicitudes de servicios gubernamentales y envuelven todos los productos que nos probamos o compramos. Están tan entreverados en el tejido de la sociedad que la mayor parte del tiempo ni siquiera nos damos cuenta de que nos observan y analizan.
Todos habitamos en este nuevo régimen de los datos digitales, pero no todos lo experimentamos de igual modo. Lo que hizo soportable mi experiencia familiar fue el acceso a la información, el uso discrecional del tiempo y la determinación personal que la gente de la clase media profesional a menudo da por sentados. Yo sabía lo suficiente sobre la toma de decisiones algorítmica como para sospechar de inmediato que nos habían marcado para investigarnos por fraude. El hecho de tener un horario laboral flexible me permitió pasar horas al teléfono batallando con la aseguradora. Y a mi empresa le preocupaba lo suficiente el bienestar de mi familia como para salir en mi defensa. En ningún momento creímos que nos denegarían el seguro médico y Jason recibió los cuidados que precisaba.
Además, contábamos con recursos materiales suficientes. Nuestros amigos consiguieron recaudar quince mil dólares netos para nosotros. Contratamos a un ayudante para facilitar la reincorporación al trabajo de Jason y utilizamos los fondos restantes para sufragar los copagos de la aseguradora, los ingresos perdidos y el incremento de gastos derivado de cosas como la comida y la terapia. Y cuando ese dinero caído del cielo se acabó, nos gastamos nuestros ahorros. Luego dejamos de pagar la hipoteca. Y finalmente contratamos una nueva tarjeta de crédito y acumulamos otros cinco mil dólares de deuda. Tardaremos tiempo en recuperarnos del peaje económico y financiero de aquella paliza y de la subsiguiente investigación de la aseguradora. Pero, visto con perspectiva, fuimos afortunados.
No todo el mundo sale tan bien parado cuando se convierte en diana de los sistemas digitales de toma de decisiones. Algunas familias no disponen de los recursos materiales y el apoyo comunitario que tuvimos nosotros. Muchas no saben que se las ha puesto en el punto de mira o no tienen ni la energía ni la experiencia necesarias para pelear cuando lo averiguan. Lo que quizá resulta más relevante es que el tipo de escrutinio digital al cual nos sometieron a Jason y a mí sucede a diario en el caso de muchas personas; no se trata de una anomalía única.
En su célebre novela 1984, George Orwell se equivocó en una cosa. El Gran Hermano no nos observa como individuos, sino como colectivo. La mayoría de las personas somos objeto de control digital en cuanto que integrantes de grupos sociales, no a título individual. Las personas de color, los migrantes, los grupos religiosos impopulares, las minorías sexuales, los pobres y otras poblaciones oprimidas y explotadas soportan una carga de control y rastreo muy superior a la de los grupos privilegiados.
Los colectivos marginados afrontan niveles más altos de recopilación de datos cuando acceden a prestaciones públicas, caminan por barrios sometidos a un fuerte control policial, entran en el sistema sanitario o cruzan fronteras nacionales. Dichos datos refuerzan su marginalidad cuando se utilizan para convertirlos en sospechosos y someterlos a un control adicional. A esos grupos, considerados indignos, se los somete de manera aislada a una política pública punitiva y a una vigilancia más intensa, y el ciclo vuelve a comenzar. Se trata de una especie de marca roja colectiva, un bucle de injusticia que se retroalimenta.
A título de ejemplo, en 2014, el gobernador republicano de Maine Paul LePage atacó a las familias de su estado que recibían magras prestaciones en metálico de la Asistencia Temporal a Familias Necesitadas (TANF)[1]. Dichas prestaciones se cargan en tarjetas de transferencia electrónica de beneficios (TBE), que dejan un registro digital de dónde y cuándo se retira el dinero. El Gobierno de LePage extrajo los datos recopilados por organismos estatales y federales y compiló una lista de 3.650 transacciones en las que los receptores de la TANF retiraron dinero en efectivo de cajeros automáticos en estancos, tiendas de venta de bebidas alcohólicas y puntos fuera del estado. Posteriormente, los datos se pusieron a disposición del público a través de Google Docs.
Las transacciones que suscitaron los recelos de LePage representaban solo el 0,03 por ciento del 1,1 millón de dólares retirado en efectivo durante aquel período; además, los datos únicamente indicaban dónde se había sacado ese dinero, no cómo se había gastado. Pero el gobernador utilizó esos datos públicos revelados para insinuar que las familias que recibían la TANF estaban defraudando a los contribuyentes invirtiendo sus prestaciones en comprar alcohol, boletos de lotería y cigarrillos. Tanto los legisladores como el público de la clase media profesional dieron por buena aquella información errónea tejida a partir de un tenue hilo de datos.
El poder legislativo de Maine presentó un proyecto de ley que obligaba a las familias receptoras de la Asistencia Temporal a Familias Necesitadas a guardar los recibos pagados en efectivo durante doce meses para facilitar las auditorías estatales de sus gastos. Los legisladores demócratas urgieron al fiscal general del estado a usar la lista de LePage para investigar y perseguir el fraude. El gobernador presentó un proyecto de ley para prohibir a los receptores de la TANF utilizar los cajeros automáticos de fuera del estado. Tales proyectos de ley eran imposibles de aplicar, por ser a todas luces inconstitucionales e inejecutables, pero eso poco importaba. Estamos hablando de escenografía política. El objetivo de aquellas propuestas legislativas no era su aplicación, sino estigmatizar los programas sociales y apuntalar el relato cultural de que quienes acceden a ayudas públicas son vagos, maleantes y adictos manirrotos.
El uso que LePage hizo de los datos de las TBE para rastrear y estigmatizar las decisiones de los pobres y la clase obrera no me sorprendió demasiado. En 2014 yo llevaba ya veinte años reflexionando y escribiendo acerca de tecnología y pobreza. Enseñaba en centros de tecnología comunitarios, impartía talleres sobre justicia digital para organizaciones de base, lideraba proyectos de diseño participativo con mujeres residentes en viviendas sociales y había entrevistado a centenares de trabajadores sociales y usuarios de los servicios de asistencia social y protección a la infancia acerca de sus experiencias con la tecnología gubernamental.
Durante mis diez primeros años de investigación, mantuve un optimismo precavido con respecto al impacto de las nuevas tecnologías de la información en la justicia económica y la vitalidad política de Estados Unidos. En el transcurso de mis investigaciones y en mis tareas organizativas descubrí que las mujeres pobres y de clase obrera de mi ciudad natal, Troy, en el estado de Nueva York, no vivían «al margen de la tecnología», al contrario de lo que otros expertos y responsables políticos asumían. Los sistemas con bases de datos eran omnipresentes en sus vidas, sobre todo en sus empleos de bajo salario, en el ámbito de la justicia penal y en el sistema de asistencia social. Ya a principios de la década de 2000, detecté multitud de tendencias preocupantes en mi ciudad natal: el desarrollo económico tecnológico estaba aumentando las desigualdades económicas, se estaban integrando sistemas de vigilancia electrónica intensiva en los programas de subvenciones y de viviendas sociales, y los legisladores prestaban oídos sordos a las necesidades y la experiencia de los pobres y la clase trabajadora. Pese a ello, mis colaboradores articulaban escenarios esperanzadores en los que las tecnologías de la información podían ayudarles a contar su historia, conectarlos con otras personas y reforzar sus asediadas comunidades.
Desde 2008, con la Gran Recesión, mi preocupación acerca de las repercusiones de las herramientas de tecnología avanzada sobre los pobres y las comunidades de clase obrera no ha hecho sino aumentar. La vertiginosa multiplicación de la inseguridad económica durante la pasada década ha ido acompañada de un auge igualmente rápido del uso de tecnologías sofisticadas basadas en datos en los servicios sociales: algoritmos predictivos, modelos de riesgo y sistemas automatizados de elegibilidad. Las ingentes inversiones en la gestión de programas públicos guiada por los datos se justifican en pro de la eficacia, de hacer más con menos y de conseguir que las ayudas lleguen a quienes verdaderamente las necesitan. Sin embargo, la incorporación de estas herramientas se está produciendo en un momento en el que los programas de ayudas a los pobres adolecen de la impopularidad de siempre. Y eso no es ninguna coincidencia. Las tecnologías de gestión de la pobreza no son neutrales. Están moldeadas por algo que tiene un gran predicamento en Estados Unidos: el temor a la inseguridad económica y la aporofobia, lo que, a su vez, da forma a las políticas y la experiencia de la pobreza.
Quienes aplauden el nuevo régimen de los datos rara vez reconocen el impacto que la toma de decisiones digital tiene sobre los pobres y la clase trabajadora. Esta miopía no es compartida por quienes ocupan los estratos más bajos de la jerarquía económica, que a menudo se ven como objetivos más que como beneficiarios de estos sistemas. A título de ejemplo, un día de principios de 2000 yo estaba sentada hablando con una madre joven receptora de ayudas sociales acerca de sus experiencias con la tecnología. Cuando nuestra conversación se desvió hacia las tarjetas de TBE, Dorothy Allen dijo: «Son geniales, salvo porque los servicios sociales las usan como dispositivo de rastreo». Seguramente puse cara de desconcierto, porque procedió a explicarme que la asistente social encargada de su caso solía revisar su historial de compras. Las mujeres pobres son los conejillos de Indias de las tecnologías de control, apuntó Dorothy. Y luego añadió: «Deberíais prestar atención a lo que nos pasa, porque vosotros seréis los siguientes».
La perspicacia de Dorothy fue premonitoria. El tipo de control electrónico invasivo que describió es hoy algo habitual en todo el espectro de clases sociales. Los sistemas de toma de decisiones y rastreo digitales se han convertido en algo rutinario tanto en el control policial como en la previsión política, el marketing, los informes crediticios, las sentencias penales, la gerencia de empresas, las finanzas y la administración de programas sociales. A medida que estos sistemas fueron ganando sofisticación y alcance se los empezó a catalogar como herramientas de control, manipulación y castigo. Cada vez resultaba más difícil encontrar personas que defendieran que las nuevas tecnologías de la información facilitaban la comunicación y brindaban nuevas oportunidades. En la actualidad, la opinión generalizada es que el nuevo régimen de los datos limita las oportunidades de los pobres y de la clase trabajadora, desmoviliza su organización política, restringe sus movimientos y recorta sus derechos humanos. ¿Qué ha sucedido desde 2007 para que los sueños y las esperanzas de tantas personas se hayan visto alterados? ¿Cómo es posible que la revolución digital se haya convertido en una pesadilla para tanta gente?
Para dar respuesta a estas preguntas, en 2014 me propuse investigar de manera sistemática el impacto de los sistemas tecnológicos de clasificación y monitorización sobre los pobres y la clase trabajadora de Estados Unidos. Escogí tres temas de investigación: un intento de automatizar los procesos de elegibilidad para las prestaciones del sistema de ayudas al bienestar de Indiana, un registro electrónico de los sintecho de Los Ángeles y un modelo de previsión de riesgos que promete predecir qué niños serán víctimas futuras de malos tratos o abandono en el condado de Allegheny (Pensilvania).
Los tres temas cubren distintos aspectos del sistema de servicios sociales: programas de subvenciones públicas como la Asistencia Temporal a Familias Necesitadas, el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP)[2] y el Medicaid en Indiana; servicios para sintecho en Los Ángeles, y servicios de protección a la infancia en el condado de Allegheny. Además, proporcionan diversidad geográfica: empecé en el condado rural de Tipton, en el corazón de Estados Unidos, pasé un año explorando los barrios de Skid Row y Sur-Central de Los Ángeles, y acabé hablando con familias residentes en los suburbios pobres de la periferia de Pittsburgh.
Escogí estos temas en concreto porque ilustran lo rápido que ha aumentado la complejidad ética y técnica de la toma automatizada de decisiones en la última década. El experimento de modernización de la elegibilidad para acceder a ayudas públicas implementado en Indiana en 2006 era harto sencillo: el sistema aceptaba solicitudes en línea de servicios, comprobaba y verificaba la renta y otros datos personales, y establecía los niveles de prestaciones. El registro electrónico de las personas sin techo que estudié en Los Ángeles, denominado «sistema de entrada coordinada», se estrenó como prueba piloto siete años más tarde. Aplica algoritmos informatizados para establecer correspondencias entre las personas registradas y los recursos de viviendas disponibles más adecuados en su caso. La Herramienta de Cribado de Familias de Allegheny,[3] estrenada en agosto de 2016, utiliza modelos estadísticos para proporcionar a los cribadores de denuncias telefónicas una puntuación de predicción de riesgo que les permite decidir si abrir o no investigaciones por maltrato o abandono infantil.
Acometí mi investigación en cada zona poniéndome en contacto con organizaciones que trabajaban en estrecha colaboración con las familias en las que dichos sistemas tenían un impacto más directo. En el transcurso de tres años realicé ciento cinco entrevistas, asistí a juicios en tribunales de familia, observé el funcionamiento de un centro de atención telefónica urgente para maltrato infantil, exploré registros públicos, entregué solicitudes relativas a la Ley de Libertad de Información, rebusqué en archivos de tribunales y asistí a docenas de reuniones comunitarias. Ahora bien, aunque consideraba importante partir del punto de vista de las familias pobres, no me detuve ahí. Hablé también con asistentes sociales, trabajadores familiares, legisladores, administradores de programas, periodistas, expertos y agentes de policía con la esperanza de entender la nueva infraestructura digital para la reducción de la pobreza desde ambos lados de los mostradores.
Y descubrí algo asombroso. En todo el país, las personas pobres y de clase obrera son la diana de las nuevas herramientas digitales de gestión de la pobreza, y a causa de ello afrontan consecuencias que suponen una amenaza para sus vidas. Los sistemas automatizados de elegibilidad para ayudas las desalientan de solicitar unos recursos públicos que precisan para sobrevivir y prosperar. Bases de datos integradas y complejas recogen su información más personal, con escasos parámetros de privacidad o seguridad, sin ofrecerles prácticamente nada a cambio. Algoritmos y modelos predictivos las etiquetan como inversiones de riesgo y padres problemáticos. Enormes complejos de servicios sociales, fuerzas del orden y vigilancia de vecindarios hacen visible hasta el último de sus movimientos y exponen sus conductas al control gubernamental, comercial y público.
Estos sistemas se están integrando en servicios sociales y humanos de todo el país a un ritmo vertiginoso, con escaso o nulo debate político acerca de sus repercusiones. La elegibilidad automatizada es hoy una práctica estándar en casi todas las oficinas de servicios sociales de Estados Unidos. La entrada coordinada es el sistema preferido para gestionar los servicios para los sintecho, con el Consejo Interagencial de Estados Unidos para Personas Sin Hogar y el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos a la vanguardia. Incluso antes de que se pusiera en funcionamiento la Herramienta de Cribado de Familias de Allegheny, sus diseñadores se hallaban en negociaciones para crear otro modelo de predicción de riesgos de maltrato infantil en California.
Y si bien donde tienen un impacto más destructivo y letal estos nuevos sistemas es en las comunidades de color de renta baja, lo cierto es que afectan a los pobres y la clase obrera de todo el espectro de colores de piel. Y aunque quienes padecen un mayor control mediante tecnologías avanzadas son los receptores de prestaciones sociales, las personas sin techo y las familias pobres, estos no son los únicos afectados por la expansión de la toma automatizada de decisiones. El uso generalizado de estos sistemas afecta a la democracia en general, a todos.
La toma automatizada de decisiones hace añicos la red de seguridad social, criminaliza a los pobres, intensifica la discriminación y compromete los valores más profundos de los estadounidenses. Reformula las decisiones sociales compartidas acerca de quiénes somos y quiénes queremos ser como problemas de ingeniería de sistemas. Y si bien las herramientas de toma de decisiones digitales de mayor alcance se ponen a prueba en lo que podríamos denominar «entornos con pocos derechos», en los que las expectativas de reclamar responsabilidades y la transparencia política son escasas, los sistemas diseñados originalmente para los pobres acabarán aplicándose a toda la población.
Las personas pobres y de clase baja de Estados Unidos hace tiempo que padecen una vigilancia invasiva, redadas a medianoche y políticas públicas punitivas que aumentan el estigma y las penurias de la pobreza. Durante el siglo XIX se las ponía en cuarentena en los asilos para menesterosos de los condados. Durante el siglo XX, los asistentes sociales las investigaron, y fueron tratadas como delincuentes en los juzgados. En la actualidad hemos forjado lo que he bautizado como «asilos digitales» a partir de bases de datos, algoritmos y modelos de riesgo. Y la nueva fórmula promete eclipsar el alcance y las repercusiones de todo lo anterior.
Al igual que innovaciones tecnológicas anteriores para la gestión de la pobreza, el rastreo digital y la toma automatizada de decisiones ocultan la pobreza a la población de la clase media profesional y brindan al país la distancia ética necesaria para tomar decisiones inhumanas: quién recibe comida y quién se muere de hambre, quién tiene vivienda y quién permanece sin hogar, y qué familias destruye el Estado. El asilo digital se inscribe en una larga tradición estadounidense. Tratamos a los pobres a título individual para eludir nuestra responsabilidad compartida de erradicar la pobreza.
[1]TANF: Temporary Assistance to Needy Families. (N. de la T.).
[2]SNAP: Supplemental Nutrition Assistance Pogram. (N. de la T.).
[3]AFST: Allegheny Family Screening Tool. (N. de la T.).
01
Del asilo para menesterosos
a la base de datos
«¡Voy a acabar en el asilo para pobres!».
Hoy en día, la mayoría de nosotros hablamos de los asilos para menesterosos, los hospicios y las casas de la caridad de manera puramente metafórica, pero hubo un tiempo en el que estos lugares eran una realidad cotidiana, además de instituciones muy temidas. En su máximo apogeo, los asilos para menesterosos aparecían en postales y en canciones populares. Las sociedades locales organizaban excursiones para los ciudadanos caritativos y los típicos curiosos. Existen aún ciudades y poblaciones por todo Estados Unidos con calles bautizadas en honor a las casas de la caridad que acogieron a pobres en otro tiempo. Así, encontramos Poor Farm Roads (vías de la Granja de Pobres) en Bristol (Maine) y Natchez (Misisipi); County Home Roads (vías de las Casas del Condado) en Marysville (Ohio) y en Greenville (Carolina del Norte); y Poorhouse Roads (vías del Asilo para Menesterosos) en Winchester (Virginia) y en San Mateo (California). Algunas de esas calles se han rebautizado para ocultar su pasado: así, la Poor House Road o «calle de la Casa de la Caridad» de Virginia Beach es hoy la Prosperity Road o «calle de la Prosperidad».
El asilo de pobres de mi ciudad natal, Troy, en Nueva York, se construyó en 1821. Y aunque la mayoría de sus residentes estaban demasiado enfermos o eran demasiado viejos o demasiado jóvenes para realizar tareas físicas, los internos capacitados trabajaban en una granja de sesenta y una hectáreas y en una cantera de las proximidades, de donde la institución obtuvo su nombre: Rensselaer County House of Industry (Casa de la Industria del Condado de Rensselaer). John Van Ness Yates, a quien el estado de Nueva York encargó llevar a cabo una investigación durante un año sobre el «Auxilio y asentamiento de los pobres» en 1824, utilizó el ejemplo de Troy para defender que el Estado debía construir un asilo para menesterosos en cada condado. Y se siguió su recomendación: en menos de una década se habían instituido cincuenta y cinco asilos municipales en Nueva York.
A pesar de las predicciones optimistas de que los asilos proporcionarían auxilio «económico y humanitario», lo cierto es que aquellas instituciones inspiraban terror entre los pobres y las personas de clase obrera, y con razón. En 1857, una investigación legislativa reveló que la Casa de la Industria confinaba a los enfermos mentales en cuarenta y una celdas de 2 por 0,6 metros durante períodos de tiempo ininterrumpido que podían alcanzar los seis meses. Y dado que dormían sobre paja y no contaban con instalaciones sanitarias, en invierno el cuerpo les quedaba recubierto de una mezcla congelada de paja y orines, de la que solo se desprendían «cuando se descongelaba», lo cual provocaba incapacidades permanentes.
«Las condiciones generales del asilo descritas son lamentables en todos los sentidos —publicaba el Troy Daily Whig en febrero de 1857—. El sistema de contratos, por el cual el mantenimiento de los menesterosos se cede al mejor postor, es en gran medida el responsable de ello. […] El sistema está podrido de arriba abajo». El director del asilo del condado, Justin E. Gregory, obtuvo el contrato de la Casa de la Industria prometiendo cuidar de sus pobres mediante la inversión de un dólar semanal por cada uno de ellos. El contrato, por su parte, le garantizaba poder hacer un uso ilimitado de los internos como mano de obra. Aquel año, la granja del hospicio generó dos mil dólares en beneficios a través de la venta de hortalizas cultivadas por pobres que se morían de hambre.
En 1879, el New York Times informó en portada de que un «círculo de asilos» estaba vendiendo los cadáveres de los internos de la Casa de la Industria fallecidos a médicos del condado para su disección. En 1885, una investigación por mala gestión sacó a la luz la malversación de veinte mil dólares del Departamento de Ayuda a la Pobreza del condado de Rensselaer, lo que forzó la dimisión del administrador del asilo, Ira B. Ford. En 1896, su sustituto, Calvin B. Dunham, se suicidó después de que se desvelaran nuevas irregularidades financieras.
En 1905, la Junta de Organizaciones Benéficas del estado de Nueva York abrió una investigación que reveló la existencia de abusos sexuales desenfrenados en la Casa de la Industria. La enfermera Ruth Schillinger declaró que un auxiliar médico llamado William Wilmot tenía la costumbre de propasarse con las pacientes. Los enfermos insistían en que Wilmot había violado a Mary Murphy, que sufría parálisis. «Al escuchar pasos en el pasillo, dijeron: “Ya está ahí de nuevo Wilmot” —testificó Schillinger—. Al día siguiente encontré a la mujer con las piernas separadas, y ella no podía abrirlas, porque era paralítica».[4]
En su defensa, John Kittell, el administrador de la Casa de la Industria y jefe de Wilmot, aseguró que su gestión había ahorrado al condado «unos cinco mil o seis mil dólares al año» al reducir los costes del cuidado de los enfermos. No se presentaron cargos contra Wilmot y no se adoptó ninguna medida para mejorar la situación hasta 1910. El asilo de Troy permaneció abierto hasta 1954.
Aunque los edificios de los asilos para menesterosos se han demolido, su legado pervive en los sistemas de toma automatizada de decisiones que enjaulan y atrapan a los pobres actuales. Bajo su lustre de alta tecnología, los sistemas de gestión de la pobreza —tanto la toma automatizada de decisiones como la minería de datos y los análisis predictivos— guardan un parecido asombroso con las casas de la caridad del pasado. Las herramientas digitales actuales se sustentan en opiniones punitivas y moralistas de la pobreza y configuran un sistema de contención e investigación con tecnologías avanzadas. El asilo digital disuade a los pobres de acceder a los recursos públicos; supervisa su trabajo, su gasto, su sexualidad y la crianza de sus hijos; intenta predecir su comportamiento futuro, y castiga y criminaliza a quienes no acatan sus dictados. Y, en el proceso, crea distinciones morales cada vez más afiladas entre los pobres que merecen recibir ayudas y los que no, con categorizaciones que demuestran nuestro fracaso como país a la hora de cuidarnos los unos a los otros.
Este capítulo ilustra cómo hemos llegado hasta aquí: cómo el asilo para menesterosos de ladrillo y cemento se metamorfoseó en sus descendientes basados en los datos. El periplo de todo el país desde el asilo para menesterosos municipal del siglo XIX hasta el asilo digital actual pone sobre la mesa un debate de una duración extraordinaria entre quienes desean erradicar y aliviar la pobreza y quienes culpan, encarcelan y castigan a los pobres.
El primer asilo para menesterosos de Estados Unidos se erigió en Boston en 1662, pero fue en la década de 1820 cuando el encarcelamiento de los indigentes en instituciones públicas se convirtió en el método principal aplicado en el país para regular la pobreza. El impulso para ello fue la catastrófica depresión económica de 1819. Después de un período de extravagante especulación financiera tras la guerra de 1812, el Second Bank of the United States estuvo a punto de declararse en bancarrota. Se hundieron negocios, los precios agrícolas cayeron en picado, los salarios descendieron hasta en un 80 por ciento y los precios inmobiliarios se desplomaron. Medio millón de estadounidenses, cerca de una cuarta parte de la población masculina adulta libre, perdieron sus empleos. Pero a los analistas políticos no les preocupaba tanto el padecimiento de los pobres como el auge del «pauperismo» o la dependencia de las ayudas públicas. Especial inquietud generaba la ayuda «externa» en forma de alimentos, combustible, atención médica, vestimenta y otros artículos básicos que se entregaban a los pobres «fuera» de los confines de las instituciones públicas.
Diversos estados encargaron informes acerca del «problema de la pobreza». En Massachusetts designaron a Josiah Quincy III para que elaborara uno de estos informes. Vástago de una influyente y acaudalada familia unionista, Quincy tenía la voluntad sincera de aliviar los padecimientos, pero consideraba que la pobreza era el resultado de los malos hábitos personales, no de los impactos económicos. Y resolvió esta contradicción planteando que existían dos clases de pobres. Los pobres «incapaces», escribió en 1821, eran «completamente incapaces de trabajar, ya fuera por su avanzada edad, por hallarse aún en la infancia, por estar enfermos o por padecer alguna debilidad corporal», mientras que los pobres «capaces» simplemente eran unos holgazanes.[5]
Para Quincy, la causa del problema de la pobreza eran las propias ayudas que se daban a los pobres, ayudas que se distribuían de manera indistinta entre incapaces y capaces. Sospechaba que ese auxilio indiscriminado destruía la industria y la economía de la «clase obrera de la sociedad» y creaba una clase de pobres permanentemente dependiente. La solución que planteaba consistía en denegar «todas las ayudas públicas, salvo si se reúnen las condiciones de admisión en una institución pública [el asilo para menesterosos]».[6]
Y su argumento sedujo a las élites. Se construyeron al menos 77 asilos en Ohio, 79 en Texas y 61 en Virginia. En 1860, Massachusetts contaba con 219 asilos, uno por cada 5.600 habitantes, y Josiah Quincy pudo disfrutar de su jubilación tras una dilatada y gratificante carrera política.
Desde buen principio, los asilos cumplían objetivos irreconciliables que comportaron un sufrimiento atroz y costes cada vez más elevados. Por un lado, eran una institución semivoluntaria que proporcionaba atención a ancianos, personas con salud delicada, enfermos, discapacitados, huérfanos y enfermos mentales. Por el otro, sus penosas condiciones tenían como fin disuadir a los trabajadores pobres de que solicitaran ayuda. Esa finalidad socavó de manera drástica la capacidad de la institución para proporcionar cuidados.
Se exigía a los internos que pronunciasen el «juramento de los pobres», que los despojaba de todos los derechos civiles básicos de los cuales disfrutaban (en caso de ser hombres blancos). Los internos no podían votar, contraer matrimonio ni ocupar cargos públicos. En los asilos se separaba a las familias porque los reformistas de aquel entonces creían que era posible redimir a los niños pobres poniéndolos en contacto con familias ricas. De ahí que se separara a los hijos de los padres y se los enviara, o bien como aprendices o criados domésticos, o bien a lugares remotos, en trenes de huérfanos, para ser empleados como mano de obra gratuita en granjas de pioneros.
Los asilos proporcionaban abundantes oportunidades para el enriquecimiento personal a sus administradores. Como parte de su salario, el administrador del hospicio podía hacer un uso limitado de los terrenos y de los internos como mano de obra. De ahí que muchas de las actividades diarias de la institución pudieran transformarse en negocios paralelos. A título de ejemplo, el administrador podía obligar a los internos a cultivar excedente de alimento para su comercialización o a realizar tareas de lavandería y remiendo adicionales con fines de lucro o bien cerrar contratos para enviar a los internos a trabajar como criados domésticos o como mano de obra agrícola.
Si bien algunos asilos eran relativamente apacibles, la mayoría de ellos estaban hacinados, mal ventilados y sucios, y resultaban insoportablemente calurosos en verano y mortalmente fríos en invierno. La atención sanitaria y la higiene eran inadecuadas y los enfermos carecían de provisiones básicas como agua, ropa de cama y prendas de vestir.
Ahora bien, aunque los administradores solían recortar gastos para ahorrar dinero, los asilos demostraron ser costosos. Los rendimientos prometidos por sus defensores requerían de una mano de obra sin discapacidades, pero el mandato de disuadir a los pobres «capaces» conllevaba en la práctica que la mayoría de los internos no estuvieran capacitados para trabajar. En 1856, cerca de una cuarta parte de los residentes en asilos para menesterosos de Nueva York eran niños; otra cuarta parte eran personas con trastornos mentales, ciegas, sordas o con retrasos de desarrollo, y el resto eran, en su mayoría, ancianos, personas enfermas, discapacitados físicos o madres pobres que estaban recuperándose de un parto.
A pesar de sus atroces condiciones, los asilos, en gran medida a causa de sus defectos, lograron generar en los internos una sensación de comunidad. Juntos trabajaban, soportaban el maltrato y el abandono, cuidaban de los enfermos, vigilaban los unos a los hijos de los otros, compartían comedor y dormían en dormitorios hacinados. Muchos utilizaban los hospicios de manera cíclica, por ejemplo entre las temporadas de siembra o durante las épocas de declive del mercado laboral.
Los asilos para menesterosos fueron una de las primeras instituciones públicas integradas en Estados Unidos. En su libro de 1899 The Philadelphia Negro, W. E. B. Du Bois indicaba que los afroamericanos estaban sobrerrepresentados en los asilos de la ciudad porque los supervisores de los pobres, exclusivamente blancos, se negaban a concederles ayudas externas. Desde Connecticut a California, abundan en los libros de registro de los asilos residentes descritos como negros, mulatos, chinos o mexicanos. La integración racial y étnica de las casas de la caridad tocaba la fibra sensible a las élites blancas nativas. Tal como recoge el historiador Michael Katz: «En 1855, un crítico neoyorquino lamentaba que “las clases pobres de todos los colores, edades y costumbres compartan comida, mesa y dormitorio”».[7]
Los asilos no eran ni prisiones para deudores ni lugares de esclavitud. Las personas arrestadas por vagabundeo, ebriedad, sexo ilícito o mendicidad podían ser confinadas a la fuerza en ellos, pero muchos residentes se internaban de manera técnicamente voluntaria. El asilo era un hogar de último recurso para los niños cuyas familias no podían mantenerlos, para viajeros que atravesaban una mala racha, para personas ancianas y sin amistades, para madres abandonadas, solteras o viudas, para enfermos y discapacitados, para esclavos libertos y para inmigrantes y otras personas que vivían en los márgenes de la economía. Aunque la estancia más habitual no acostumbraba a llegar al mes, los internos ancianos y discapacitados solían permanecer en ellos durante décadas. La tasa de mortalidad en algunas instituciones rondaba el 30 por ciento anual.[8]
Los defensores de los asilos argumentaban que la institución no solo proporcionaba cuidados, sino que, en paralelo, inculcaba los valores morales del ahorro y la laboriosidad. La realidad era que los asilos eran instituciones que sembraban el terror y que incluso aceleraban la muerte. Tal como el historiador de los trabajos sociales Walter Trattner ha escrito, los estadounidenses de las élites del momento «creían que la pobreza podía y debía erradicarse […] en parte permitiendo perecer a los pobres». El filósofo social del siglo XIX Nathanial Ware escribió, por ejemplo: «Humanidad aparte, iría en el mejor interés de la sociedad acabar con todos esos zánganos».[9]
Pese al trato cruel que se dispensaba en ellos y a su elevado coste, los asilos para menesterosos de los condados fueron el principal método de gestión de la pobreza en Estados Unidos hasta la depresión económica conocida como el Pánico de 1873. El auge económico de la posguerra se derrumbó bajo el peso de la corrupción de la edad dorada del país. La especulación desenfrenada derivó en una serie de quiebras bancarias y el pánico económico desencadenó otra crisis catastrófica. La construcción de líneas de ferrocarril descendió en casi un tercio, prácticamente la mitad de los hornos industriales del país cerraron y centenares de miles de trabajadores perdieron su empleo. Los salarios cayeron, el mercado inmobiliario se desplomó y se sucedieron ejecuciones hipotecarias y desahucios. Los Gobiernos locales y las gentes corrientes reaccionaron estableciendo comedores sociales y casas con alojamiento gratuito, y distribuyendo dinero en efectivo, comida, ropa y carbón.
La gran huelga ferroviaria de 1877 dio comienzo cuando los trabajadores de la línea de Baltimore y Ohio supieron que iban a recortarles el sueldo de nuevo (a la mitad del salario de 1873), mientras que los accionistas del ferrocarril se llevaban a casa un dividendo del 10 por ciento. Los trabajadores ferroviarios se apearon de sus trenes, desacoplaron los motores e impidieron el traslado de mercancías a través de los territorios. Tal como explica el historiador Michael Bellesiles en 1877: America’s Year of Living Violently, cuando se envió a la policía y el ejército con bayonetas y ametralladoras Gatling a poner fin a las protestas, los mineros y los trabajadores de los canales se declararon también en huelga en solidaridad. Medio millón de trabajadores, entre jornaleros, capitanes de barcazas, mineros, fundidores, operarios de fábricas y empleados en conserveras, acabaron abandonando sus empleos para sumarse a la primera huelga general de la historia de Estados Unidos.
Bellesiles explica que en Chicago los checos y los irlandeses, por lo general adversarios étnicos, se infundían ánimos mutuamente. En Martinsburg (Virginia Occidental), trabajadores ferroviarios blancos y negros cerraron juntos la estación. Las familias obreras de Hornellsville (Nueva York) enjabonaron las vías de la línea ferroviaria de Erie y cuando los trenes «esquiroles» intentaron ascender una montaña, perdieron tracción y regresaron marcha atrás a la ciudad.
La crisis económica también afectó a Alemania, Austria-Hungría y Gran Bretaña. Para hacerle frente, los Gobiernos europeos instauraron el estado del bienestar moderno. En cambio, en Estados Unidos, los analistas de la clase media avivaron los temores a una lucha de clases y a una «gran oleada comunista».[10] Tal como habían hecho tras el pánico de 1819, las élites económicas blancas reaccionaron a la creciente militancia de los pobres y la clase obrera atacando el bienestar. En esta línea, se preguntaron: ¿cómo puede comprobarse la legitimidad de las necesidades en una casa de huéspedes comunitaria? ¿Es viable obligar a trabajar y proporcionar sopa gratis al mismo tiempo? En respuesta a ello, un nuevo tipo de reforma social, el movimiento de la caridad científica, perpetró un ataque sin cuartel contra las ayudas públicas a los desfavorecidos.
La caridad científica, que pretendía ser una beneficencia con base científica, exigía el uso de métodos más rigurosos y fundamentados en datos para diferenciar a los pobres que merecían recibir ayudas de los que no. Las investigaciones en profundidad practicadas proporcionaban un mecanismo de clasificación moral y control social. Cada familia pobre se convirtió en un «caso» irresuelto; en los primeros años, la Sociedad de Organizaciones Benéficas incluso recurrió a policías municipales para investigar las solicitudes de ayuda. Así nació la asistencia social individualizada.
Los servicios de asistencia social daban por sentado que los pobres no eran testigos de fiar; por ello corroboraban sus relatos con la policía, los vecinos, los comerciantes del barrio, los curas, los maestros de escuela, las enfermeras y otras instituciones de ayuda. Tal como recogió Mary Richmond en Social Diagnosis, su manual de 1917 sobre procedimientos de los servicios de asistencia social, «la fiabilidadde las pruebas en las que [los asistentes sociales] basan sus decisiones debería someterse al mismo control riguroso que las pruebas legales que presenta un abogado».[11] Por defecto, la caridad científica trataba a los pobres como delincuentes.
Quienes trabajaban en la caridad científica aconsejaban llevar a cabo una investigación en profundidad de las solicitudes de asistencia porque consideraban que existía una división hereditaria entre los blancos pobres que la merecían y los que no. Proporcionar asistencia a los segundos sencillamente les permitiría sobrevivir y reproducir una prole genéticamente inferior. Para los reformistas de clase media de la época, como el trabajador social científico Frederic Almy, el diagnóstico social era imprescindible porque «no se trata igual a las flores que a las malas hierbas».[12]
El foco que el movimiento ponía en la herencia estaba influido por el movimiento de la eugenesia, sumamente popular a la sazón. La vertiente británica de la eugenesia, capitaneada por sir Francis Galton, instaba a la reproducción programada de las élites por sus «cualidades nobles». Ahora bien, en Estados Unidos, los partidarios de la eugenesia no tardaron en desviar su atención hacia la eliminación de lo que consideraban las características negativas de los pobres: su escasa inteligencia, su propensión a la delincuencia y su sexualidad sin restricciones.
La eugenesia creó la primera base de datos de pobres. Desde el laboratorio financiado por la Carnegie Institution en Cold Spring Harbor, Nueva York, y desde las oficinas de registros eugenésicos estatales que se extendían desde Vermont hasta California, se envió a científicos sociales por todo Estados Unidos a recabar información acerca de la vida sexual, la inteligencia, los hábitos y la conducta de los pobres. Rellenaron extensos cuestionarios, sacaron fotografías, tomaron huellas digitales con tinta, midieron cráneos, contaron niños, dibujaron árboles genealógicos y cumplimentaron libros de registro con descripciones como «imbécil», «bobo», «ramera» y «dependiente».
La eugenesia fue un elemento importante de la ola supremacista que barrió Estados Unidos en la década de 1880. Se institucionalizaron las leyes de Jim Crow y se aprobaron leyes de inmigración restrictivas para proteger a la raza blanca de «amenazas externas». La eugenesia tenía como fin limpiar la raza colocando un foco clínico sobre lo que el doctor Albert Priddy denominaba la «clase holgazana, ignorante e indigna de blancos antisociales del Sur».[13] Tanto la eugenesia como la caridad científica acumularon centenares de miles de estudios de casos de familias en lo que George Buzelle, secretario general de la Oficina de Organizaciones Benéficas de Brooklyn, catalogó como un esfuerzo por «clasificar a todas las familias humanas en función de su intelecto, desarrollo, mérito y demérito, y etiquetarlas para su indización y archivo».[14]
El movimiento fusionaba las inquietudes de las élites acerca de la pobreza entre los blancos con los temores ante una inmigración creciente y las creencias racistas de que los afroamericanos eran una raza inherentemente inferior. Las manifestaciones populares de la teoría eugenésica reprodujeron y alimentaron estas distinciones: se expulsó a los afroamericanos, los blancos adinerados descendientes de noreuropeos ocuparon el pináculo de la jerarquía eugenésica y todos cuantos se situaban en los estratos intermedios fueron considerados sospechosos. En los concursos para seleccionar a la «familia más apta» celebrados en las exposiciones eugenésicas de las ferias estatales siempre se imponían personas con piel de alabastro. Las hordas con dificultades económicas, representadas como desagües del tesoro público, solían racializarse: los linajes genéticos «degenerados» siempre tenían la piel oscura, cejas bajas y rasgos anchos.
Tal vez las restricciones generalizadas a la reproducción fueran el destino inevitable de la caridad científica y la eugenesia. Es célebre el dato de que, en el caso de Buck contra Bell,que legalizó la esterilización involuntaria, el magistrado de la Corte Suprema Oliver Wendell Holmes escribió: «Lo mejor para el mundo es que, en lugar de esperar a ejecutar a la prole degenerada por delinquir o dejarlos morirse de hambre por su incapacidad, la sociedad evite que quienes son manifiestamente indignos perpetúen la especie. El principio que sustenta la vacunación obligatoria es lo bastante amplio para cubrir el corte de las trompas de Falopio».[15] Y aunque la práctica cayó en desgracia a la luz de las atrocidades cometidas por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, la eugenesia se saldó con más de sesenta mil esterilizaciones obligatorias de personas pobres y de la clase obrera de Estados Unidos.
A diferencia de los asilos integrados de manera intermitente, la caridad científica consideraba la pobreza de los afroamericanos un tema aparte de la pobreza blanca y, según el historiador social Mark Peel, «desatendía de manera más o menos deliberada lo que los estadounidenses de finales del siglo XIX denominaban el “problema de los negros”».[16] De ahí que el movimiento ofreciera unos recursos mínimos a un reducido número de pobres blancos «que los merecían». Aplicaban técnicas de investigación y tecnología puntera para desalentar la solicitud de ayudas por parte de cualquier otra persona. Y cuando todo lo demás fallaba, la caridad científica recurría a la institucionalización: quienes no se consideraban lo bastante puros para recibir su caridad o lo bastante fuertes para valerse por sí mismos eran enviados al asilo.
El movimiento de la caridad científica contaba con multitud de nuevos inventos: el asistente social, la investigación para la concesión de ayudas, los registros eugenésicos y el mecanismo de intercambio de información. Aprovechaba lo que tanto abogados como académicos y doctores consideraban la ciencia empírica más sofisticada de su época. La caridad científica reclamaba una práctica fundamentada en pruebas para distinguirse de lo que sus defensores consideraban los planteamientos políticos ingenuos, sentimentales y corruptos del pasado para la concesión de asistencia a los necesitados. No obstante, las herramientas de tecnología avanzada y los argumentos científicos del movimiento solo eran en realidad sistemas para restar poder a los pobres y a la clase trabajadora, privándolos de sus derechos humanos y de su autonomía. Si el asilo era una máquina que desviaba a los pobres y a la clase trabajadora de las ayudas públicas, la caridad científica fue una técnica que dio alas a la negación plausible entre las élites.
Al igual que los hospicios que la precedieron, la caridad científica imperó en la gestión de las ayudas a los pobres durante dos generaciones. Sin embargo, este potente movimiento no sobrevivió a la Gran Depresión. En el punto álgido de esta última, se calcula que entre trece y quince millones de estadounidenses perdieron sus empleos, con una tasa de paro que rozaba el 25 por ciento en todo el país y que llegó al 60 por ciento en algunas ciudades. Familias que habían formado parte de una sólida clase media antes del crac recurrieron a la asistencia social por primera vez en su vida. La ya de por sí borrosa frontera entre quienes merecían recibir ayuda y quienes no se desvaneció frente a la emergencia nacional.
Conforme la Gran Depresión se agravó en los años 1930 y 1931, la caridad científica quedó desbordada. Las colas de personas esperando comida se multiplicaron, las familias desahuciadas se hacinaron en apartamentos compartidos y posadas municipales, y los programas de ayuda de emergencia se desmoronaron frente a las abrumadoras necesidades de la población. Pobres y trabajadores protestaron por el deterioro de sus condiciones de vida y se unieron para ayudarse mutuamente.
Miles de parados se organizaron para saquear comercios; los mineros robaron y distribuyeron carbón de contrabando. Había colas de racionamiento de pan, de sopa y de col. Tal como describen Frances Fox Piven y Richard Cloward en Regulating the Poor, los manifestantes hostigaron a los organismos de asistencia locales formando piquetes a sus puertas, increpándolos y negándose a marcharse hasta que entregasen dinero y artículos de consumo a las multitudes congregadas. Quienes se declararon en huelga de alquiler resistieron a las ejecuciones hipotecarias y los desahucios y revirtieron los cortes de gas y electricidad. En 1932, los 43.000 manifestantes del Bonus Army[17] acamparon cerca del Capitolio, en parcelas libres y a orillas del río Potomac.
Franklin D. Roosevelt llegó a la presidencia durante esta oleada de descontento ciudadano y restituyó de manera masiva la concesión de ayudas externas mediante la Administración Federal de Ayuda de Emergencia (FERA),[18] un programa que distribuía artículos de consumo y dinero en efectivo a las familias necesitadas. Su Gobierno creó asimismo programas de empleo, como el Cuerpo Civil de Compensación (CCC)[19] y la Administración de Obras Civiles (CWA),[20] mediante los cuales se empleó a parados en proyectos de mejora de las infraestructuras, en construcción de instalaciones públicas, en la Administración gubernamental y en servicios de asistencia sanitaria, educación y arte.
El New Deal invirtió la tendencia hacia la caridad privada y, en torno a principios de 1934, programas federales como la FERA, el CCC y la CWA ayudaban a veintiocho millones de personas proveyendo empleo y ayudas económicas. Dichos programas tuvieron la capacidad de proporcionar ayuda a tantas personas en tan poco tiempo porque se invirtieron los fondos públicos necesarios (4.000 millones de dólares en el caso de la FERA) y porque se abandonaron las investigaciones en profundidad lideradas por los asistentes sociales de la caridad científica.
Como había ocurrido durante las depresiones de 1819 y 1873, sus detractores culparon a los programas de ayuda de crear dependencia de la asistencia social. El propio Roosevelt tenía serias reticencias con respecto a involucrar al Gobierno federal en la provisión de ayudas directas. De hecho, no tardó en capitular ante la reacción violenta de las clases medias y clausuró la FERA, el programa que proporcionaba dinero en efectivo y artículos de consumo, para sustituirlo por la Administración para el Progreso de las Obras (WPA).[21] Frente a las protestas de algunos de los miembros de su gabinete, que exigían la creación de un departamento federal de bienestar, la Administración pasó de distribuir recursos a incentivar el empleo.





























