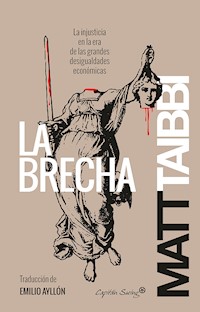
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CAPITÁN SWING LIBROS
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Ensayo
- Sprache: Spanisch
Durante las dos últimas décadas, en Estados Unidos se ha asistido a un curioso misterio estadístico: la pobreza aumenta, el crimen disminuye y la población reclusa se duplica. Sin embargo, no todo el mundo pasa por la cárcel. Gracias a un sistema judicial diseñado a la medida del nuevo culto a la riqueza y el poder, la gran mayoría de los delincuentes de cuello blanco han logrado eludir la cárcel desde que empezó la crisis financiera, mientras que pobres y miembros de minorías étnicas acaban en prisión de manera casi automática. La desigualdad de ingresos se traduce en desigualdad ante la justicia cuando analizamos quién es objeto de persecución penal y quién no. El fraude de las clases privilegiadas se lleva por delante el 40 por ciento de la riqueza mundial, pero nadie va a la cárcel; en los barrios pobres de las grandes ciudades, decenas de miles de personas son detenidas al cabo del año por el delito de estar en la calle. Esta brecha es la que permite el fraude masivo e impune. Taibbi propone un viaje por ambas caras del sistema de justicia: por un lado, casos como el sorprendente saqueo de Lehman Brothers que precedió al colapso financiero de 2008, o como la conspiración de un grupo de multimillonarios, gerentes de fondos de alto riesgo, para arruinar a una compañía rival. Por el otro, las redadas de inmigrantes promovidas por un sistema de bienestar que trata a sus beneficiarios como ladrones.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 823
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Introducción
A lo largo de los últimos veinte años más o menos, en Estados Unidos hemos asistido a la propagación de un extraño misterio estadístico. Presten atención a estas tres noticias y miren a ver si a ustedes les cuadran.
Primera: la cifra de crímenes violentos lleva casi dos décadas descendiendo de manera muy acusada. Según datos del FBI, cuando alcanzó su máximo en 1991 había 758 delitos violentos por cada cien mil habitantes. En 2010, esa cifra había caído a 425 delitos por cada 100.000 habitantes, un descenso de más del 44%.
La reducción afectaba a todo tipo de delitos graves, desde asesinatos hasta agresiones, pasando por violaciones y robos a mano armada. Los gráficos que representan este descenso muestran una caída sostenida y prolongada; no un salto de año a año, sino un desplome interanual constante.
Segunda: aunque los índices de pobreza se redujeron considerablemente en los años noventa, lo que tal vez permitiría explicar la caída en el número de delitos violentos, dichos índices crecieron de forma abrupta en los años dos mil. A comienzos de esa década, los niveles de pobreza rondaban el 10%. En 2008 habían subido hasta el 13,2%. En 2009 el porcentaje era del 14,3. En 2010, del 15,3.
Todo esto cuadra con lo que la mayoría de los norteamericanos de a pie sabían, y saben, de manera intuitiva. A pesar de lo que nos cuentan del inicio de la recuperación; a pesar de lo que las subidas en las Bolsas parecen indicar, la economía está peor en términos generales; en general, los salarios bajan y, en general, hay menos dinero.
Pero a lo largo de todos estos años, los delitos violentos han disminuido y a día de hoy siguen disminuyendo. En contra de lo que podría pensarse, más pobreza no ha generado más criminalidad.
La tercera noticia que no encaja es que durante el mismo periodo de tiempo la población reclusa estadounidense se ha multiplicado exponencialmente. En 1991 había alrededor de un millón de norteamericanos entre rejas. En 2012 su número superaba los 2,2 millones, un incremento de más del 100%.
De hecho, la población reclusa de nuestro país es, a día de hoy, la mayor de toda la historia de la civilización humana. En Estados Unidos hay más personas en libertad condicional o encarceladas (en torno a seis millones en total) de las que hubo nunca en los gulags de Stalin. Por si les sirve de algo: ahora mismo hay más personas negras en la cárcel que esclavos en el momento álgido de la esclavitud.
Díganme si este silogismo tiene algún sentido:
La pobreza aumenta;
Los delitos disminuyen;
La población reclusa se duplica.
No cuadra, a menos que haya una explicación alternativa. A lo mejor todos estos nuevos presos no violentos responden a algún objetivo de política nacional. A lo mejor todos ellos han infringido alguna regla social no escrita. Pero ¿cuál?
Mientras estaba en San Diego documentándome para este libro, me contaron una historia increíble.
Estaba investigando un programa municipal conocido como P100, que permite al Estado inspeccionar con carácter preventivo la casa de cualquier persona que solicite una ayuda. Al parecer, las autoridades buscan pruebas de que el o la solicitante tiene un trabajo no declarado o un novio que puede pagar las facturas; pruebas, en definitiva, de que está mintiendo para defraudar al contribuyente unos míseros cientos de pavos al mes.
Una mujer vietnamita, refugiada y víctima de violación recién llegada a Estados Unidos, solicitó la ayuda a los servicios sociales de San Diego. Un inspector se presentó en su casa, irrumpió en el apartamento y empezó a rebuscar entre sus pertenencias. En un momento dado, abrió el cajón de la ropa interior y se puso a examinar las prendas que allí había. Con un gesto de desprecio, y sirviéndose de la punta del lápiz, sacó unas bragas muy sexys, al tiempo que miraba a la mujer con ojos acusadores. Si no tenía novio, ¿para qué quería aquellas bragas?
Esta imagen, la de un inspector de servicios sociales sujetando despectivamente unas bragas con la punta del lápiz, expresa un montón de cosas a la vez. La principal es desprecio. Se da a entender que alguien que está sin blanca, hasta el punto de tener que pedir ayuda al contribuyente, no debería tener relaciones sexuales, y mucho menos unas bragas sexys.
La otra idea que está aquí presente es que si uno es así de pobre, ha de renunciar a cualquier pretensión de privacidad o dignidad. El solicitante de ayudas es menos persona, puesto que es económicamente dependiente (y, por lo general, inmigrante no bienvenido, procedente de un país pobre, y al que habría que echar a patadas), y por lo tanto tiene menos derechos.
Por muy ofensiva que sea esta imagen, su extraña lógica resulta irresistible para muchos estadounidenses, cuando no para la mayoría de ellos. Y aun cuando no estemos de acuerdo con ella, la entendemos perfectamente. Y esto es lo que resulta llamativo, el hecho de que todos la entendamos. Cada vez es más habitual que en nuestro fuero interno andemos calculando quién tiene derecho a qué y quién no. Ya no es aquello tan sencillo de que todos somos iguales ante la ley. Ahora todos sabemos que hay algo más.
Cuando era muy joven, en la época en que el imperio soviético se desmoronaba, me fui a estudiar ruso a Leningrado. Una de las primeras cosas de las que me di cuenta en aquella ruina inservible y delirante de país es que había dos tipos de leyes: las escritas y las no escritas. Las leyes escritas eran absurdas, a menos que violaras alguna de las no escritas, momento en el cual aquéllas se volvían importantísimas.
Así, por ejemplo, la posesión de dólares o de cualquier otra divisa fuerte en teoría estaba prohibida, pero no conocí a ningún soviético que no las tuviera. Lo que pasaba es que el Estado era muy selectivo a la hora de aplicar la legislación contra el libre cambio. Así, podían detener al adolescente farsovshik (comerciante en el mercado negro) que cambiaba sombreros de piel de conejo por pantalones vaqueros en mi residencia universitaria por llevar tres dólares en el bolsillo, pero un funcionario municipal podía caminar tranquilamente por la avenida Nevsky con un flamante traje Savile Row sin que le pasara nada.
Todo el mundo asumía de manera implícita esta hipocresía, a un nivel casi podría decirse que físico, muy por debajo del control consciente. Para un ruso de la época soviética, su día a día como ciudadano implicaba estar haciendo permanentemente este tipo de cálculos. Pero en el instante en que a la gente se le permitió pensar y cuestionar en voz alta las leyes no escritas, fue como si todo el país despertase de un sueño, y el sistema se desmoronó en cuestión de meses. Aquello sucedió delante de mis narices, entre 1990 y 1991, y no lo he olvidado.
Ahora me siento como si estuviera viviendo el mismo proceso al revés. Igual que los soviéticos despertaron de un engaño, veo ahora cómo mi propio país se deja atrapar por una ilusión. Resulta inquietante comprobar cómo la gente está empezando a sentirse cómoda en esta especie de hipocresía oficial. Es llamativo, por ejemplo, que nos estemos volviendo insensibles a la idea de que los derechos no son absolutos, sino algo de lo que se disfruta según una escala variable.
Para decirlo sin rodeos, en el punto extremo de dicha escala —como, pongamos, en una aldea afgana o pakistaní— hay gente que consideramos que no tiene ninguna clase de derechos. Gente que puede ser asesinada, o detenida por tiempo indefinido, y que carece de cualquier tipo de amparo legal, de la Convención de Ginebra para abajo.
Incluso aquí, a nivel interno, esa idea está encontrando respaldo. Después del atentado del maratón de Boston hubo una fugaz controversia en la que llegamos a preguntarnos explícitamente si, cuando se les capturase, a los sospechosos chechenos había que leerles o no sus derechos. Por muy furioso que uno pudiera estar —y, como bostoniano que soy, mi deseo era que al responsable de aquello, fuera quien fuera, lo arrojaran al agujero más hondo que tuviéramos a mano—, fue un momento tremendamente interesante de nuestra historia. Fue la primera vez en que de verdad dudamos de si un sospechoso tenía pleno derecho a un proceso legal con todas las garantías. Ni siquiera los repeinados bustos parlantes de la televisión sabían la respuesta. Teníamos que pensárnoslo.
Por supuesto, en el otro extremo de la escala están los magnates de los negocios, los altos ejecutivos de compañías como Goldman, Chase y GlaxoSmithKline, hombres y mujeres que, en el fondo por una cuestión política, no van a pasar nunca por un juzgado, y casi dará igual la gravedad de los delitos que hayan podido cometer en el ejercicio de su actividad. Ni que decir tiene que esto es un escándalo, y los pocos norteamericanos que prestaron atención a noticias como la suspensión del procedimiento contra el banco HSBC por blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, o la no imputación del banco suizo UBS por haber manipulado los tipos de interés, estaban fuera de sí de la indignación ante semejantes injusticias.
Pero lo verdaderamente inquietante de estas noticias es que en algún lugar que escapa al control del intelecto, a nivel visceral, quienes las siguen entienden por qué estas historias acaban como acaban. Del mismo modo que hemos aprendido muy rápido a aceptar la idea de que ahora Estados Unidos tortura y asesina a determinados extranjeros (y tal vez a algún que otro norteamericano) de manera rutinaria, y hemos dejado de manifestarnos en Washington para protestar por el hecho de que estas cosas se hagan en nuestro nombre, hemos aprendido a aceptar la idea de que algunas personas simplemente tienen más derechos que otras. Algunas personas van a la cárcel y otras no. Y todos lo entendemos.
En un primer momento me sentí atraído por este tema porque, después de cubrir durante años casos de corrupción económica para la revista Rolling Stone, estaba interesado en saber cómo era posible que estos poderosos delincuentes de cuello blanco eludieran cualquier tipo de castigo por lo que parecían ser delitos sumamente graves. Se ha convertido ya en un lugar común, pero lo cierto es que desde 2008 ningún ejecutivo de alto rango de ninguna entidad financiera ha entrado en la cárcel, ni uno solo, por ninguno de los delitos sistémicos que han destruido el 40% de la riqueza mundial. Aun después de que JPMorgan Chase accediera a pagar más de 13.000 millones de dólares por diversos delitos, y de que la prensa económica expresara su indignación ante los nuevos planes gubernamentales, supuestamente agresivos, para regular Wall Street, el principio básico seguía vigente: nadie iba a la cárcel. Nadie.
¿Y eso por qué? Muy pronto me di cuenta de que era imposible responder a esta pregunta sin preguntarse al mismo tiempo quién sí va a la cárcel en este país, y por qué. Sobre todo cuando las cifras son tan crudas: pocos o ninguno por un lado, y millones, por el otro.
Algunas respuestas son obvias, mera cuestión de números. Las grandes empresas tienen buenos abogados, la mayoría de los delincuentes comunes no, y los fiscales tienen pavor a entablar largas batallas judiciales contra gigantes bancarios que disponen de recursos infinitos, cuando pueden anotarse sin esfuerzo una victoria tras otra acusando a narcotraficantes de tres al cuarto, ladrones de coches y similares. Una vez obtiene unos cuantos triunfos aplastantes de este tipo, la burocracia judicial empieza a tender inexorablemente a las condenas rápidas y fáciles, y a huir de las largas y costosas guerras de desgaste que se libran en los tribunales.
Sin embargo, no cabe duda de que hay algo más, algo que conecta a un nivel más profundo con la mentalidad americana. Sentimos un intenso odio hacia el débil y el pobre, y el correspondiente temor servil por el rico y el triunfador, y estamos construyendo una Administración a la medida de esos sentimientos.
En nuestro odio hacia el dependiente, en el furibundo ataque de Mitt Romney contra «el 47%», ese porcentaje de ciudadanos que, según él, «se sienten víctimas» y son «incapaces de hacerse responsables de sus propias vidas»; en el desprecio del aguador por el sediento hay un elemento clave de la psicología nacional. Muchos de los debates nacionales acaban siendo, a uno u otro nivel, debates sobre hasta qué punto debemos tolerar a la ciudadanía «improductiva». Incluso el juicio contra George Zimmerman acabó degenerando en una discusión nacional sobre si el asesinado, Trayvon Martin, era el tipo de persona que tenía derecho a ir tranquilo por la calle o si, por el contrario, pertenecía a una clase molesta y estaba unos cuantos peldaños por debajo en esa escala variable de derechos; alguien que se merecía... en fin, lo que quiera que le pasara.
Lo raro es que la discordancia en las estadísticas de población reclusa —el porcentaje abrumadoramente grande de presos que son pobres, de color o ambas cosas— normalmente se justifica diciendo que los habitantes del gueto son los que cometen los crímenes, que es en esos barrios donde está la delincuencia; y la incapacidad para llevar ante los tribunales a los ejecutivos de empresas corruptas por los delitos que han podido cometer, diciendo que sus infracciones no son verdaderos delitos, sino meras faltas éticas, acciones desafortunadas desde un punto de vista moral, pero no punibles desde un punto de vista legal. El propio presidente Obama insinuó algo así en la infame entrevista que concedió al programa 60 Minutes.
Sin embargo, en la práctica, tal y como iba a comprobar en mi viaje de años por el sistema de justicia norteamericano, las cosas son muy distintas.
Sí, hay un montón de delitos violentos en los barrios pobres. Y sí, es ahí donde tiene lugar la mayor parte de la violencia con armas de fuego. Pero la trayectoria penitenciaria de la mayoría de los pobres que van a la cárcel, ya sea para un día o para diez años, empieza el día en que son encarcelados por la infracción más leve que quepa imaginar. ¿Qué les parecería pasar una noche en la cárcel por estar en posesión de un rotulador fluorescente, o por liarse un cigarrillo, o por ir a comprar un bote de ketchup a la tienda de la esquina sin llevar encima el carné de identidad?
Los pobres van a la cárcel por hacer las mismas cosas que hacen los ricos en algún momento de sus vidas, normalmente cuando son adolescentes: emborracharse y caerse, drogarse, mear en un callejón, meterse en el patio de un vecino, quedarse dormidos en un vagón del metro, gritarle a un novio o a una novia, saltar una valla. Sólo que cuando ellos hacen estas cosas, están rodeados por mil policías que vigilan cada uno de sus movimientos.
Por otra parte, las infracciones supuestamente menores por las que los banqueros no merecen ir a la cárcel resulta que no son tan menores. Cuando un empleado del mencionado gigante de la banca británico, el HSBC —cuyos ejecutivos al final llegaron a un acuerdo que les permitía eludir la cárcel por el mayor caso de lavado de dinero de la historia de la banca—, empezó a preguntarse cómo era posible que personas que figuraban en listas de criminales o de terroristas hubieran podido abrir cuentas en la entidad, descubrió algo raro. En muchos casos, se habían añadido comas o puntos a los nombres para eludir los sistemas de detección automática del banco.
«Eso es algo que sólo ha podido hacerse a propósito, y ha tenido que hacerlo un empleado del banco», declaró.
¿Quién merece un castigo más severo: alguien con formación universitaria que, a sabiendas de lo que hace, ayuda a un delincuente o a un terrorista a abrir una cuenta en un banco, o un joven que ha dejado el instituto y se queda dormido en el metro?
La nueva América dice que el segundo. Se ha dejado convencer al cabo de una larga evolución, a lo largo de la cual el imperio de la ley poco a poco ha sido sustituido por unas burocracias gigantescas y arbitrarias diseñadas para criminalizar el fracaso, la pobreza y la debilidad, por una parte, y para proteger la fuerza, la riqueza y el éxito, por la otra.
Todavía seguimos teniendo juicios con jurado, jueces honrados y elecciones libres, todas las características superficiales de una democracia libre y eficaz. Sin embargo, debajo de esa superficie hay una burocracia barroca y viciada que, en gran medida (no del todo, pero en gran medida), mantiene separados a ricos y pobres por medio de miles de minúsculas desigualdades apenas visibles.
Por ejemplo, aunque se trate de juicios libres y justos, a la hora de decidir quién es imputado por determinados delitos y quién no, está claro que intervienen cálculos muy poco imparciales: ¿qué acusado va a la cárcel y cuál se libra pagando una multa? ¿Qué infractor acaba teniendo antecedentes penales y cuál consigue un acuerdo con el Estado sin tener que reconocer comisión de delito? ¿Qué ladrón tiene que pagar la indemnización de su bolsillo y a cuál se le permite que sea la empresa para la que trabaja la que pague la cuenta? ¿En qué barrios hay miles de policías patrullando las calles y en cuáles no hay ni uno solo?
Aquí es donde se oculta el nuevo despotismo, en estas miles de decisiones arbitrarias que rodean nuestro sistema, por lo demás transparente, de juicios con jurado y derechos escrupulosamente leídos a los sospechosos. Resulta, pues, que este vasto mecanismo extrademocrático está compuesto de grandes y pequeñas injusticias, desde influyentes conceptos de alcance nacional, como la doctrina de los efectos colaterales del fiscal general, Eric Holder, que concede indulgencia circunstancial a empresas «de importancia sistémica», hasta atropellos más modestos y localizados, como el caso de los fiscales de Nueva York que infringen el procedimiento de los juicios rápidos para conseguir declaraciones de culpabilidad de acusados pobres que no pueden pagar una fianza.
La mayoría de la gente entiende hasta cierto punto este estado de cosas, pero no es de verdad consciente de cuánto ha empeorado, porque vive exclusivamente en uno de los lados de la ecuación. Si uno ha crecido en un medio acomodado, lo más probable es que no sepa lo fácil que es para un pobre dar con sus huesos en la cárcel, muchas veces por hacer las mismas estupideces que uno mismo ha hecho de crío. Y si no tienes un duro y tampoco tienes mucho mundo, lo más probable es que no tengas ni idea de la magnitud de los líos criminales de los que los poderosos y las personas bien relacionadas pueden librarse, delante de las mismas narices de la policía para ricos.
En este asunto no se trata de argumentar. Se trata de ver y entonces los hechos hablan por sí mismos. Sólo que hemos organizado las cosas de tal manera que el problema es invisible para la mayoría de la gente. A no ser que uno se ponga a investigar.
Yo me he puesto a investigar.
Consecuencias no deseadas
Martes, 9 de julio de 2013. Hace un calor asfixiante en Nueva York. Me encuentro en una abarrotada sala, en la duodécima planta de un juzgado, apretujado en un banco de madera repleto de abogados y espectadores sudorosos. Asisto a un acontecimiento verdaderamente poco habitual en los anales de la justicia norteamericana contemporánea: el juicio contra un banco.
El escenario en el que tiene lugar esta anomalía es el juzgado municipal del número 100 de Centre Street, un viejo y destartalado edificio situado en el corazón de la ciudad, a tiro de piedra de la maraña de relucientes rascacielos que albergan a los grandes poderes financieros de Wall Street.
Se trata de una vista previa. Los acusados —diecinueve individuos más la propia entidad— han presentado recurso de sobreseimiento. Que yo sepa, no hay periodistas acreditados, a pesar de lo histórico del momento. Porque sí, estamos ante un momento histórico. Esta querella, interpuesta por el fiscal de distrito del condado de Nueva York, Cyrus Vance junior, es el único procedimiento contra un banco entablado en todo Estados Unidos desde el hundimiento de la economía mundial en 2008. (En realidad, es el primero desde comienzos de los años noventa.)
¿Y quién es el acusado? ¿Citigroup? ¿Goldman Sachs? ¿Wells Fargo? ¿JPMorgan Chase? ¿Bank of America? Al fin y al cabo, todas estas entidades se han visto implicadas en un sinfín de escándalos desde que dio comienzo la crisis financiera de 2008, desastre provocado por una oleada de fraudes criminales que destruyó en torno al 40% de la riqueza mundial en menos de un año, y que ha afectado prácticamente a todo el mundo en el orbe industrializado. Si alguna vez ha habido una avalancha de delitos de cuello blanco que pidiera a gritos una persecución penal, ninguna como el periodo de fraudes al que asistimos desde mediados de la primera década de este siglo. Y sería perfectamente lógico que los acusados procedieran de alguna de estas entidades, puesto que todas ellas, y otra media docena más de megafirmas que, como ellas, eran «demasiado grandes para caer», habían pagado ya cientos de millones de dólares en acuerdos civiles por prácticamente todos los delitos y fraudes conocidos.
Además, parece ser que el fiscal Vance había tenido en otra ocasión a todas estas compañías de Wall Street en el punto de mira. El año anterior había llegado a enviar citaciones a Goldman y otras entidades, así que a buen seguro uno de aquellos bancos con sede en los enormes rascacielos situados unas pocas manzanas más al sur tenía que ser el acusado en el juicio.
Pues no. La entidad que se sentaba en el banquillo de los acusados no era una firma de Wall Street, sino un banco radicado en la dirección contraria, un poco más al norte: un diminuto banco local de propiedad familiar con sede en Chinatown llamado Abacus Federal Savings Bank.
Como símbolo de las pretensiones del gobierno de sanear el sector financiero, el Abacus ofrece una estampa bien curiosa. En lugar de un monolito de cincuenta plantas de acero y cristal, la sede del banco es un insípido edificio gris de seis plantas, aprisionado entre dos tiendas de comestibles en el extremo sur de la legendaria calle neoyorquina de Bowery, la capital, en tiempos, de la pobreza norteamericana.
Este es el banco que hoy se sienta ante el tribunal, llevado a la cruz para expiar los muchos pecados del sector financiero. La jueza, su señoría Renee White, es una legendaria cascarrabias, una fantasmagórica mujer de pelo naranja y largo cuello de tortuga que parece enfadada no sólo por tener que estar escuchando un recurso de sobreseimiento, sino, en general, por tener que estar en el planeta Tierra.
De hecho, antes de que la vista diera comienzo, le había soltado un ladrido a una joven china que había tenido la osadía de agachar la cabeza casi hasta el suelo para dar un sorbo, a hurtadillas, a la botella de agua que traía en su bolso, en un intento por combatir el sofocante calor. «¡Nada de refrigerios! —gritó la jueza—. ¡A este juzgado se viene comido!».
La joven, obediente, volvió a guardar la botella en el bolso. La jueza White alargó el cuello y lanzó una mirada asesina. Un fornido alguacil, haciendo lo que tantos otros alguaciles —esto es, actuando como el brazo ejecutor de los antojos de su juez—, se acercó por allí con cara de pocos amigos para asegurarse de que la botella de la discordia había desaparecido.
«¿Siempre es así?», murmuré, sin dirigirme a nadie en concreto.
«¿A qué te refieres? —contestó un abogado que estaba delante de mí—. Hoy está de buen humor».
La jueza White frunció el ceño y procedió a la tediosa tarea de recolocar la sala. Sentó a los acusados que hablaban cantonés a su izquierda, a los mandarino-parlantes a su derecha y dejó a un traductor en medio de cada uno de los desconcertados grupos.
Algunos de los imputados eran encargados de crédito de bajo nivel, inmigrantes en su mayoría, que en el momento de la detención podían tener no más de veintiún años o podían pasar de los setenta. Ninguno de ellos era precisamente rico. Ninguno de ellos era un ejecutivo millonario tipo Jamie Dimon o Lloyd Blankfein. Más bien eran, en su mayoría, inmigrantes chinos que vestían blusas baratas y trajes raídos, gente que hablaba poco o nada de inglés y que, pálidos por la vergüenza y la confusión, se arremolinaban en torno a sus respectivos traductores.
Muchos de estos genios del crimen ganaban la modesta cantidad de 35.000 dólares anuales en el momento de ser detenidos por participar en lo que la acusación calificó como un importante entramado de falsificación de solicitudes de crédito hipotecario, que su banco, el Abacus, acababa vendiendo a Fannie Mae, la entidad semiestatal de gestión de hipotecas.
¿De qué se acusaba a estas diecinueve personas? El juicio se había presentado ante el tribunal y ante la opinión pública (sobre todo por parte del fiscal Vance) como un caso relacionado con la crisis financiera, lo que colocaba al banco en el papel de chivo expiatorio por el colapso de 2008. Vance presumía de que aquélla era la primera imputación de un banco en Nueva York desde la crisis del Bank of Credit and Commerce International en 1991 y, de manera sutil, comparaba al Abacus con las ya mencionadas superestrellas del rescate financiero como Citigroup y Bank of America —a todas luces, los verdaderos malos de la crisis financiera—, al alertar de que al final podía ser que el contribuyente tuviera que pagar por los delitos del Abacus. «Si algo hemos aprendido de la reciente crisis hipotecaria —declaró—, es que en algún momento estas tramas se acaban descubriendo y son los contribuyentes quienes cargan con el muerto».
Vance se aseguró de apretar bien las tuercas a los acusados, lo suficiente para hacerles saber lo rabioso que estaba «el pueblo» por la crisis económica. En una insólita escena ocurrida más o menos un año antes, el 31 de mayo de 2012, el fiscal había obligado a los diecinueve acusados del Abacus a presentarse ante el tribunal para conocer la imputación y los había mandado encadenar, para regocijo de la prensa, no sólo de pies y manos, sino entre sí.
Aquella fantasmagórica cuerda de perplejos inmigrantes había sido conducida al interior de la sala como una gigantesca y parsimoniosa serpiente. Parecía una escena sacada de la cárcel afgana de Bagram o de la prisión de Guantánamo; sólo faltaban las capuchas.
Por increíble que parezca, tres de aquellos diecinueve esposados ya habían comparecido previamente para la lectura de la acusación y habían quedado en libertad bajo fianza. Aquel día, la fiscalía les había pedido que se presentasen voluntariamente ante el tribunal, y ellos habían venido, sin tener ni idea de lo que les esperaba. Cuando llegaron, Vance los hizo esposar y encadenar de nuevo y los hizo desfilar hasta la sala para una nueva lectura de cargos, simplemente para que las cámaras lo grabasen.
«No soy precisamente un blando con los delincuentes —afirma Kevin Puvalowski, abogado encargado de la defensa del Abacus y exfiscal federal antidrogas—, pero he visto acusados para los que se pedía la pena de muerte tratados con más dignidad».
El mismo día en que tuvo lugar esta insólita instantánea propagandística, el fiscal Vance había vuelto a comparecer en rueda de prensa y había calificado el proceso contra el Abacus como un golpe directo contra el tipo de conductas que habían provocado la crisis financiera. «Todavía estamos aprendiendo las lecciones de esta crisis», declaró muy serio. Y, en su limitada cobertura del caso, la mayoría de la prensa suscribió la idea de que el juicio contra el Abacus apuntaba al corazón de la crisis financiera. «La acusación contra el banco y sus empleados saca a la luz el tipo de tramas que condujeron a la crisis financiera de 2008 —afirmaba TheNew York Times en una crónica típica—, cuando el riesgo de impago por parte de los prestatarios se disimulaba y se repercutía a los inversores».
En cuanto al fiscal, consiguió de la prensa lo que quería: un trofeo. A partir de entonces, las crónicas de periódicos como The Wall Street Journal se referirían a Vance como el fiscal de distrito que «imputó a un banco por fraude hipotecario».
Pero este caso no tenía nada que ver con la crisis financiera. De hecho, bastaba con leer el texto de la acusación para ver que los ilícitos destapados en el Abacus estaban muy relacionados con las especificidades e idiosincrasias de la población inmigrante de Chinatown. Aunque no se incluía el cargo de evasión fiscal, era un tema que planeaba de fondo. Estaba claro que muchos de los solicitantes de aquellas hipotecas, que trabajaban en la comunidad inmigrante china y cobraban en efectivo, no habían querido declarar todos sus ingresos.
De hecho, tras la imputación del Abacus me llegaron rumores, procedentes de una fuente policial con muchos años de experiencia en el barrio, según los cuales algunos de los clientes del banco podían estar implicados en una trama de falsificación de productos de marca, cosa que no podía sorprender a nadie cuando es imposible pasear por Chinatown sin tropezarse en cualquier sitio con alguien que te vende un bolso de Prada o un Rolex de imitación salidos del maletero de un coche.
Así pues, el verdadero delito parecía consistir en que los clientes del Abacus podían permitirse pagar una hipoteca, pero no querían decir cómo exactamente. En otras palabras, que habían declarado menos ingresos de los que realmente tenían.
Había también un extraño componente racial en este caso. De manera apenas velada, la acusación daba a entender que los altos cargos del Abacus animaban a los prestatarios a cometer fraude en sus solicitudes porque sabían que podían confiar en que éstos acabarían pagando, basándose en el tópico, muy extendido, de que los chinos, como los malvados Lannister de Juego de Tronos, siempre pagan sus deudas. La acusación del fiscal Vance más o menos venía a decir esto en voz alta, pues afirmaba que la dirección del Abacus «engañó a los empleados diciéndoles que la baja tasa de morosidad de los préstamos concedidos por la entidad hacía que la exactitud de la documentación que justificaba las operaciones resultara irrelevante».
Si esta idea era correcta, era de suponer que los titulares de las hipotecas del Abacus pagaban sus préstamos. Y de hecho, desde la fecha de la primera infracción detectada por la fiscalía, la entidad semiestatal Fannie Mae había obtenido un beneficio de 220 millones de dólares sobre préstamos hipotecarios emitidos por el Abacus. En total, el banco tenía uno de los índices de morosidad más bajos de todo el país: estaba en torno al 0,5%, aproximadamente diez puntos por debajo de la media nacional.
Así pues, era un caso muy distinto de las estafas más habituales en la época de la crisis financiera, la mayoría de las cuales estaban protagonizadas por gigantes bancarios y entidades de préstamo hipotecario que cogían las hipotecas tóxicas y sin valor suscritas por ciudadanos insolventes y con empleos precarios y se las vendían a fondos públicos de pensiones, sindicatos extranjeros y demás pardillos como si fueran inversiones de la máxima calidad. Es casi seguro que el del Abacus era un caso de ocultación de ingresos, mientras que la crisis financiera fue provocada por un entramado fraudulento organizado para vender préstamos carentes de todo valor como si fueran oro.
Sin embargo, todo el mundo sacaba algo del juicio al Abacus. Las autoridades locales, el poder decir que estaban siendo implacables con los delitos financieros. La prensa, pintar un apasionante cuadro de rigor judicial. El fiscal, una línea más que añadir a su currículum. Los únicos que salían perdiendo eran los ciudadanos, que seguían sin saber que los verdaderos culpables de la crisis financiera seguían en libertad, y que el banco juzgado no tenía nada que ver con las pérdidas que habían sufrido prácticamente todos y cada uno de los norteamericanos de a pie por culpa de la crisis. Como dijo uno de los investigadores del caso, el Abacus era «el Lee Harvey Oswald de la banca: un pardillo que pagó el pato».
Sea como fuere, aquella banda de pardillos inmigrantes estaba de vuelta en los juzgados, aunque hoy no venían encadenados. La mayoría de los acusados tenían sus propios letrados, al igual que el propio banco, de modo que la sala estaba llena de abogados defensores, y la mayoría de ellos habían presentado lo que se conoce como «recurso Clayton», un procedimiento legal contemplado en el estado de Nueva York por el cual un acusado puede solicitar al juez que desestime uno o varios cargos sobre el principio general de que hacerlo redundará en una mayor justicia.
Entre otras cosas, el recurso Clayton pide al juez que considere «el propósito y el efecto» del castigo y el «impacto en el interés general» de una desestimación. Se trata, dicho de otra manera, de pedir al juez que considere las consecuencias que puede tener una acusación y que las valore en función del interés general.
Uno por uno, los abogados defensores se fueron poniendo en pie para intentar convencer a una jueza White manifiestamente aburrida de que tenía que dejar marchar a sus clientes. Algunos sostenían que éstos eran demasiado mayores, o demasiado jóvenes, o que habían trabajado para el banco sólo unos pocos meses, o que nunca en toda su vida habían tenido el más mínimo problema con la justicia. (Prácticamente todos los abogados esgrimieron este argumento.) Otros aseguraban que sus clientes eran nuevos en el puesto y se habían limitado a rellenar unos cuantos documentos de manera incorrecta, siguiendo instrucciones de sus superiores. La lista de razones para la clemencia proseguía interminable.
De repente, uno de los abogados, un antiguo fiscal, llamado Sanford «Sam» Talkin, que lucía un intenso bronceado y una cabeza cuidadosamente afeitada, tocó una cuestión más amplia y más delicada. Agitando suavemente una mano en dirección a los acusados, Talkin se dirigió a la jueza White. «Señoría —dijo—, quisiera que comparase usted la situación de mis clientes con la de Citigroup. Precisamente la semana pasada, Citigroup llegó a un acuerdo que le obliga a pagar 968 millones de dólares por préstamos hipotecarios impagados o de bajo rendimiento. […]
»Pero esto no es nada comparado con Bank of America, que ha pagado 6.800 millones de dólares, ¡6.800!, por préstamos hipotecarios impagados o de bajo rendimiento. Se trata de acuerdos civiles, no de un procedimiento penal. […] Wells Fargo paga 3.300 millones de dólares y elude la acusación por la vía penal. […] Ally-GMAC paga 3.300 millones de dólares gracias a un acuerdo civil y no hay acusación por la vía penal. JPMorgan Chase […] paga otros 3.300 millones de dólares para el mismo fin, vía acuerdo civil, y no hay acusación penal.»
Estaba claro a dónde quería ir a parar Talkin: a todos estos bancos, que disponen de muchos más recursos, los habían pillado vendiendo préstamos defectuosos, préstamos que a sus víctimas les habían costado enormes sumas de dinero, y ni uno solo de sus empleados había sido detenido. Pero en el caso del Abacus, a diferencia de aquellos casos, en los que los bancos implicados eran «demasiado grandes para caer», el tribunal no había podido detectar ni un solo dólar de pérdidas para el Estado como consecuencia de sus préstamos.
El abogado de la defensa pidió a la jueza que le explicase cómo podía ser.
La jueza frunció el ceño. «¿Está usted alegando enjuiciamiento discriminatorio? —gruñó—. No veo a dónde quiere ir a parar».
En la sala se hizo el silencio por un instante. Talkin pidió permiso a su señoría y prosiguió valientemente con su argumentación. El banco Abacus era una entidad familiar, tanto en lo referente a la propiedad como a la gestión. Lo había fundado Thomas Sung, un inmigrante de setenta y dos años, y lo dirigían sus dos leales hijas, Vera y Jill Sung, ambas nacidas en Estados Unidos y ambas abogadas, y una de las cuales, Jill, había sido fiscal de distrito en Nueva York. Sin embargo, ninguno de los Sung había sido imputado. El ejecutivo encausado de más alto rango, señaló Talkin, era un empleado de nivel salarial intermedio llamado Yuh Wah Wang, alguien que ganaba 90.000 dólares anuales y que nunca había cobrado una bonificación superior a los 1.500 dólares. Si estaba en aquella sala era sólo porque había que cumplir un requisito legal indispensable para abrir diligencias contra una empresa, a saber, que «un alto directivo» estuviera implicado.
Y era ridículo, sostenía Talkin, poner a aquel hombre en aquella situación y equipararlo con los gigantes bancarios que habían organizado las otras tramas de estafa hipotecaria. «Lo están poniendo en el lugar en el que todos los demás bancos importantes de este país...»
Su señoría le interrumpió. «No quiero que me hable del resto de la banca mundial», le espetó.
Talkin hizo una pausa, se recompuso y pasó a exponer un argumento político. Claramente abrumado por el legendario mal genio de la jueza, esbozó sin demasiada convicción una suerte de alegato dickensiano, propio del Espíritu de la Navidad Futura, con el que trató de hacerle ver que semejante situación sería juzgada muy negativamente algún día, cuando se viera cómo el resto de bancos salían indemnes mientras se presentaba a un anciano inmigrante que ganaba 90.000 al año como el elemento clave de la crisis financiera. «La gente prestará atención a cómo funcionan los tribunales —aseguró—. Y estará pendiente de la decisión de su señoría».
La jueza hizo un gesto de impaciencia e indicó a Talkin que se retirase. Talkin se retiró y por fin dejó paso a Puvalowski, el abogado del banco.
Puvalowski era la artillería pesada de los abogados defensores. No sólo había sido fiscal federal antidroga, sino que, más recientemente, había sido subinspector general del programa TARP[1] y mano derecha de un conocido crítico del rescate bancario como Neil Barofsky, a quien se ha llegado a calificar como el Eliot Ness de la crisis financiera. Ambos habían cuestionado públicamente al gobierno de Obama, y en especial al entonces secretario del Tesoro, Timothy Geithner, por no haber supervisado adecuadamente los cientos de miles de millones de dólares del rescate financiero, sacados a toda prisa de la hucha estatal para respaldar a esos gigantes bancarios «demasiado grandes para caer» con sede en los rascacielos del sur de la isla.
Su trayectoria profesional había convertido a Puvalowski en algo así como un apestado entre los grandes bancos del distrito financiero, pero al mismo tiempo hacía de él la opción ideal para defender a este pequeño banco de la comunidad inmigrante al que estaban intentando cargar el muerto de la crisis económica.
Pero Puvalowski estaba teniendo un mal día. Este importante abogado, un hombre corpulento y pelirrojo de ascendencia polaca, llevaba días padeciendo una incontenible hemorragia nasal que no había dejado de darle problemas desde que comenzó la vista. Por la mañana había podido empezar su exposición, pero luego había tenido que pedir disculpas y ausentarse para tratar de cortar la sangre. Los acusados se mordían las uñas presas de la angustia viendo cómo el abogado tenía que aplicar un pañuelo tras otro a su nariz. Cuando finalmente pasó a una estancia anexa para tumbarse, se hizo un silencio sepulcral y un mal presagio recorrió la sala.
Sin embargo, cuando Talkin terminó su exposición, Puvalowski volvió. Había conseguido parar la hemorragia y pudo completar una convincente defensa del banco. El principal argumento era que no se podía acusar a la entidad de robo cuando nadie había perdido dinero. El fiscal Vance había tenido la desvergüenza de declarar ante la prensa que el caso Abacus había destapado «miles de préstamos» en los que se había dado instrucciones a los prestatarios para que inflaran su patrimonio, cuando la acusación definitiva señalaba sólo una treintena de préstamos, y ninguno de ellos había perdido un solo centavo. «No es posible transformar 220 millones de dólares de beneficio en un robo, por más piruetas que haga la acusación», dijo Puvalowski.
Prosiguió argumentando que el Estado se había equivocado al recurrir a un poderoso instrumento legal sobre títulos financieros contemplado en la legislación de Nueva York, la Ley Martin, por la sencilla razón de que las hipotecas que el Abacus había vendido no eran títulos financieros, y citó una sentencia del Tribunal Supremo que dejaba sentado expresamente que las hipotecas sobre viviendas no podían considerarse como tales.
Recuperándose poco a poco, hablaba en voz cada vez más alta y se fue animando más y más mientras refutaba punto por punto el escrito de acusación. Hasta la jueza White parecía despierta de repente y acribillaba a Puvalowski a preguntas sobre los argumentos de la Ley Martin. Casi parecía interesada de verdad.
Y entonces, ya al final de su exposición, Puvalowski retomó los mismos argumentos que había esgrimido Talkin. «El fiscal del distrito ha insinuado una y otra vez que este caso está relacionado de alguna manera con la crisis financiera. Francamente, eso es absurdo. Si todos los bancos lo hubieran hecho igual de bien en la concesión de préstamos para Fannie Mae, no habríamos vivido esta crisis».
Puvalowski apuntó hacia Wall Street. «Levantas una piedra y salen no sé cuántos bancos que han costado a Fannie Mae miles de millones de dólares en pérdidas, pero ninguno de ellos está en esta sala».
Ahora que por fin se había espabilado, a la jueza White se le agrió el gesto al oír este argumento. «No quiero entrar en cuestiones ajenas a este caso. Estoy cansada», zanjó bruscamente.
Y se recogió en su enorme sillón cual tortuga en su caparazón.
Y eso fue todo. No iba a haber más comparaciones gratuitas entre la banda de esposados del Abacus y los peces gordos del Citigroup o el Bank of America en el juzgado de la magistrada White. La vista siguió su curso y la jueza se retiró a estudiar los argumentos expuestos, aunque pocos de los presentes confiaban en que fuera a desestimar los cargos. No era de esos casos en los que los jueces dedican un montón de tiempo a estudiar las posibles «consecuencias» de un proceso penal.
Lo que la jueza White había llamado «cuestiones ajenas a este caso» se correspondía con el nebuloso concepto de «contexto»: ¿Por qué algunas personas van a la cárcel, mientras que otras, habiendo cometido el mismo delito, se van de rositas? La jueza White no estaba demasiado interesada en esa cuestión —y, desde el punto de vista jurídico, seguramente lo correcto era no estarlo—, pero yo sí. De hecho, para cuando se celebró la vista por el caso Abacus, yo ya llevaba años recorriendo Estados Unidos de una punta a otra tratando de encontrar respuestas a la pregunta de por qué algunos delincuentes quedan en libertad mientras que a otros, por los mismos delitos, les cae encima todo el peso de la ley.
Decir que los ricos quedan libres y los pobres van a la cárcel es una grosera simplificación. La cosa es mucho más complicada, y mucho más terrible.
Estamos creando una distopía, en la que la enfermedad del Estado no es el secreto o la censura, sino la injusticia. Obsesionada con el éxito y la riqueza, implacable en su desprecio del fracaso y la pobreza, esta sociedad divide de manera sistemática a la población en ganadores y perdedores y utiliza instituciones como la justicia para acelerar el proceso. Los ganadores se hacen ricos y se libran de todo castigo. Los perdedores se arruinan y van a la cárcel. Y no es sólo que un espabilado de Wall Street pueda robar mil millones de dólares y no pisar jamás un juzgado; es eso y además el hecho de que a unos pocos kilómetros un adolescente negro puede ir a la cárcel simplemente por estar en una esquina. Sin eso el cuadro no está completo.
Lo que me iba a quedar claro es que la impunidad de la que había gozado Wall Street en los años transcurridos desde 2008 no era sino un símbolo de este distópico proceso de discriminación con el que ya estábamos comprometidos. La partición del país en dos estados completamente distintos —uno, un pequeño archipiélago de intocables hipercodiciosos; el otro, un enorme gueto de gente desechable con derechos únicamente en teoría— se venía gestando desde hacía mucho.
La historia de la Brecha es una historia terrible, de pesadilla. Y es una historia que viene de lejos, de muy lejos.
El 16 de junio de 1999, un desconocido funcionario de la administración Clinton llamado Eric Holder hizo público un informe titulado «Emprender acciones penales contra grandes empresas».
Por aquel entonces, pocos estadounidenses sabían quién era Eric Holder. Aquel joven letrado afroamericano, exabogado del Estado, era conocido sobre todo por haber denunciado un escandaloso caso de corrupción, el del congresista Dan Rostenkowski, estimado político acusado entre otras cosas de utilizar fondos oficiales para comprar obsequios a sus amigos y de canjear sellos oficiales por dinero en la oficina de correos de la Casa Blanca.
Como ocurre con muchos manifiestos revolucionarios, prácticamente nadie leyó el informe Holder —como se lo conoce actualmente— en el momento de su publicación. En 1999 no parecía haber mucha necesidad de un cambio drástico en la política estadounidense de lucha contra los delitos de cuello blanco. Aunque, por desgracia, el Departamento de Justicia de la época todavía carecía de medios suficientes para perseguir cierto tipo de delitos —en los años ochenta y noventa el fraude a los seguros médicos seguía estando prácticamente fuera de control—, aquel informe aparecía, no obstante, tras unos años en los que se había perseguido con bastante contundencia a empresas implicadas en delitos de robo, estafa y manipulación de mercado. Desde el caso Drexel Burnham de tráfico de información privilegiada en 1988 (que condujo al cierre de una de las firmas más importantes de Wall Street) hasta el tristemente célebre del Bankers Trust en 1999 (en el que pillaron al banco desviando fondos no reclamados de clientes para aumentar los beneficios), pasando por el del Daiwa Bank en 1996 (uno de los pilares de la economía nipona, que se descubrió que ocultaba miles de millones de pérdidas y tuvo finalmente que pagar una multa récord de 340 millones de dólares al Departamento de Justicia que por entonces dirigía Janet Reno), durante más de una década los fiscales federales habían ido reuniendo un historial nada desdeñable de actuaciones contra delincuentes económicos de alto rango. De las paredes del Departamento de Justicia colgaban auténticos trofeos de caza mayor: inversores como Ivan Boesky, Michael Milken o Charles Keating. Y en el historial de causas abiertas había no sólo calidad, sino también cantidad: más de un millar de acusados se habían sentado en el banquillo y más de ochocientos habían terminado en la cárcel por delitos que habían conducido al país a la que hasta entonces era su última crisis financiera grave, el desastre de los bancos de crédito y ahorro.
A primera vista, el informe Holder parecía abogar por una política de mano dura contra la delincuencia de cuello blanco. De hecho, durante la era Bush, sería habitual referirse despectivamente a él como un documento antiempresa. Y hasta cierto punto es verdad que admite esa lectura, pues empieza con una especie de obertura legalista laudatoria, en la que se cantan las alabanzas de la persecución penal de los delincuentes económicos.
«Las grandes empresas no deben recibir un trato indulgente porque tengan naturaleza artificial —escribe Holder—. [...] Una aplicación enérgica de la legislación penal contra los infractores, allí donde sea apropiada, resulta sumamente beneficiosa tanto para la lucha contra el delito como para la población, en particular en el terreno de la delincuencia económica».
A continuación, el joven letrado presentaba una serie de «factores» que el Estado debía tener en cuenta a la hora de decidir si acusaba a una compañía. Entre ellos había dos epígrafes que acabarían siendo sumamente controvertidos:
Un factor que el fiscal puede ponderar a la hora de valorar la idoneidad de la cooperación de una empresa es la integridad de sus revelaciones, lo que incluye, en caso necesario, la suspensión de la confidencialidad abogado-cliente y del producto del trabajo. […]
Otro factor a ponderar por el fiscal es si la empresa parece estar protegiendo a los agentes y empleados culpables. Así, aunque los casos pueden diferir según las circunstancias, la promesa de una compañía de apoyar a agentes y empleados culpables, […] adelantando los honorarios de los abogados […] puede ser considerada por el fiscal a la hora de ponderar el alcance y el valor de la cooperación de una empresa.
Traducido a cristiano, esto quería decir que una empresa podía ponerse al Departamento de Justicia en contra simplemente por negarse a suspender la confidencialidad entre abogado y cliente o por pagar los gastos de defensa de sus empleados. Estas propuestas daban mucho poder a los fiscales a la hora de negociar con las empresas, ya que en el fondo las obligaban a deponer las armas antes incluso de empezar la batalla.
Como ocurre a menudo con Holder, estos pasajes eran una incoherente mezcla del tecnicismo más innovador y la ignorancia más supina del funcionamiento de la realidad. La idea de perseguir a empresas por ampararse en la confidencialidad abogado-cliente era una propuesta agresiva y justificada. Los encargados de aplicar la ley llevaban mucho tiempo quejándose de empresas que se escondían detrás de sus abogados. Si, por ejemplo, una empresa había sufrido pérdidas por culpa de un empleado sin escrúpulos y se dirigía a la Administración para pedirle que iniciara una investigación por desfalco, en ese caso la empresa rara vez tenía el más mínimo inconveniente en desnudarse por completo ante el Departamento y en renunciar ipso facto a la confidencialidad si tenía alguna posibilidad de recuperar su dinero. Pero si era la propia empresa la que se metía en un lío y la Administración empezaba a husmear, lo normal era que los directivos de la compañía pusieran en marcha una especie de protocolo «damisela en apuros»: decían que les gustaría cooperar, por supuesto, pero que les resultaba imposible darle toda la información al Estado, puesto que buena parte de sus comunicaciones internas eran de carácter confidencial.
El informe Holder no se lo tragaba. En esencia, venía a decirle a las empresas: si de verdad quieren convencernos de que están cooperando, de que están haciendo todo lo posible por solucionar sus problemas y de que no vamos a tener que meterlos a todos en la cárcel, tendrán que anular la confidencialidad y enseñárnoslo todo. Era un golpe audaz, un ejercicio jurídico que bordeaba la ilegalidad, el tipo de medida con el que todo fiscal anticorrupción tenía que estar encantado. Era como darle a la policía pistolas más grandes o coches más potentes. Más armamento para luchar contra los malos es lo que todo agente del orden desea, y esta arma era muy potente.
Pero la otra propuesta —castigar a las empresas por cubrir los costes de la defensa de sus empleados— ya era otra cosa. Y resultaría ser un error de diseño de calibre similar al que cometió la Ford en los años setenta con el depósito inflamable del Pinto tres puertas. Años después, iba a estallarle en la cara al gobierno federal de manera espectacular (volveremos sobre este asunto más adelante).
Sin embargo, en aquel momento el informe Holder parecía un arma muy potente que se podía incorporar al arsenal de los investigadores federales. A cualquiera que leyera el informe en su momento, la idea de que un día sería considerado el origen de una revolucionaria política de indulgencia hecha a medida de los ricos le habría parecido ridícula. Seguramente el propio Holder se habría quedado estupefacto. (Estupefacto quedó, de hecho, cuando más adelante vio cómo se interpretaban distintas partes de su informe.)
«Resulta gracioso, cuando ahora se echa la vista atrás, comprobar que en un principio el informe Holder se consideró algo sumamente agresivo —asegura un exfiscal federal—. Todo el mundo pensaba que había ido demasiado lejos».
Pero eso era sólo porque la gente se fijaba en la parte equivocada del informe. Más abajo, en la sección titulada «Imputación de empresas: efectos colaterales», Holder empezaba a esbozar las líneas generales de lo que acabaría convirtiéndose en su revolución «por accidente». De nuevo, exponía los factores que la administración debía tener en cuenta a la hora de iniciar una acción legal: «La fiscalía —señalaba— ha de tener en cuenta los efectos colaterales de un veredicto inculpatorio para la empresa a la hora de determinar si la acusa de un delito penal».
«Efectos colaterales».
¿Y eso qué quería decir? Holder proseguía su explicación:
Uno de los factores para determinar si se acusa a una persona física o a una empresa es si la condena probable es apropiada teniendo en cuenta la naturaleza y gravedad del delito. En el contexto empresarial, las fiscalías han de tener en cuenta las consecuencias, probablemente sustanciales, para directivos, consejeros, empleados y accionistas de la empresa, muchos de los cuales, dependiendo del tamaño y la naturaleza (por ejemplo, sociedades de capital abierto frente a sociedades de capital cerrado) de la compañía y de la función que desempeñen en sus operaciones, no habrán tenido nada que ver con la conducta criminal, habrán sido completamente inconscientes de la misma o habrán sido completamente incapaces de impedirla.
Era una propuesta muy mal escrita pero, en apariencia, completamente razonable. Lo único que Holder estaba diciendo era que cuando los fiscales se fijaran en una gran empresa que pudiera ser culpable de conducta criminal, no estaba de más que pensaran también en los inocentes: en los accionistas que perderían hasta la camisa si el valor de las acciones se desplomaba, en los empleados que perderían sus puestos de trabajo sin tener culpa de nada, en los abogados y ejecutivos cuyas carreras quedarían manchadas injustamente. Los fiscales, según Holder, tenían que incluir a toda esta gente en sus cálculos.
Acusar o no acusar. Para cualquier fiscal de cualquier jurisdicción, ésa había sido siempre la eterna cuestión. Siempre había sido difícil justificar la decisión de no iniciar acciones penales cuando se habían cometido delitos, aun cuando mucha gente pudiera salir perjudicada. Pero el informe de Holder proponía una nueva opción. Estúdiense los efectos colaterales, decía, y si no salen las cuentas, deténgase la acusación. Búsquense otras formas alternativas de justicia: multas, sanciones civiles, mandamientos de cese de actividad, procesamientos diferidos. Hay otras formas, aseguraba Holder, de hacer el trabajo.
Como un artículo científico sobre teoría de fractales o cartografía genética, el informe Holder era la opinión de un experto sobre un problema candente. Enfrentarse a los delitos económicos en el siglo XXI iba a exigir nuevas herramientas jurídicas. Las empresas no dejaban de crecer y su tamaño sobrepasaba el viejo marco regulatorio.
Una de las razones era la globalización, que, gracias a los avances en las tecnologías de la información y la mayor eficiencia productiva, incentivaba la conversión de las grandes empresas en entidades en esencia apátridas, cuyas operaciones se extendían por todo el mundo. Si durante décadas empresas como Boeing o Hershey’s estuvieron indisolublemente vinculadas, con sus fábricas y sus cuarteles generales, a un Estado y a unas ciudades concretas, ahora esas mismas multinacionales se dedicaban a llenar China o la India de factorías y a abrir oficinas en paraísos fiscales como Antigua o Jersey, en una carrera planetaria por encontrar las mejores condiciones fiscales, laborales y otras. El mundo entero, con sus incontables legislaciones y normativas, ofrecía un sinfín de oportunidades para el arbitraje regulatorio. Iba a ser difícil que un agente de patrulla pudiera dar caza a un delincuente que estaba en todas partes y, a la vez, en ninguna.
Además, también en Estados Unidos había habido cambios deliberados en la estructura de las empresas, fruto de la presión de grupos de interés: se había derogado la Ley Glass-Steagall de 1933, que impedía las fusiones entre bancos comerciales, bancos de inversión y aseguradoras (lo que permitió el surgimiento de gigantes financieros como Citigroup), y el Tribunal Supremo, a través de diversos fallos, había suavizado las prohibiciones que pesaban sobre la actividad bancaria interestatal (lo que dio lugar a un rosario de fusiones, cuyo resultado fue la constitución de gigantes nacionales como Wachovia o Bank of America). Al menos en el sector financiero, estos cambios permitieron a las compañías hacerse mucho más grandes y difíciles de regular de lo que lo habían sido nunca antes.
Puede que Holder previera lo que iba a pasar, o puede que simplemente fuera una increíble coincidencia; lo cierto es que cuando, más de ocho años después, volviera al Departamento de Justicia con Barack Obama, el mundo de los negocios iba a estar dominado por empresas cuyo posible hundimiento no costaría solamente unos cuantos puestos de trabajo aquí y allá, sino que amenazaría la estabilidad de la entera economía mundial. En su momento Holder no podía saberlo, pero con su informe de 1999 sobre los efectos colaterales había diseñado una política que ofrecía, como en el Monopoly, una tarjeta tipo «Quedas libre de la cárcel» a una clase de empresa que todavía no existía: los megagrupos «demasiado grandes para caer», cuyo control era sencillamente imposible recurriendo a la legislación penal convencional.
Pero todo esto iba a ocurrir en el futuro. Durante algún tiempo, después de que Holder dejara la administración Clinton, pareció como si nada de esto fuera a tener jamás la menor importancia.
Después de la marcha de Bill Clinton y Janet Reno y de que George Bush y John Ashcroft ocuparan sus puestos, por un momento fue como si el documento sobre los efectos colaterales estuviera destinado a convertirse en una nota a pie de página en el libro de la Historia. Los primeros años de la presidencia de Bush estuvieron marcados por una serie de enérgicos procedimientos penales contra ejecutivos de compañías como WorldCom, Enron, Rite-Aid o Tyco, y aquellas actuaciones destacaron por la relativa indiferencia de la Administración hacia sus posibles efectos colaterales.
Es verdad que el gobierno Bush y el Partido Republicano acabarían ganándose fama de bailarle el agua a las grandes empresas, y no sólo por leyes como la de Modernización de Medicare (un burdo y desvergonzado regalo para la industria farmacéutica), la de Prevención de Abuso de Quiebra (otro regalo, igualmente burdo y desvergonzado, esta vez para la industria del crédito al consumo) o la de Cielos Limpios (un enorme regalo, y enormemente orwelliano, para la industria de la energía). Hubo también una serie de terribles concesiones regulatorias, como la decisión, en 2004, de la Securities and Exchange Commission (SEC)[2] de rebajar los requisitos de reserva de capital para los cinco bancos de inversión más importantes, un paso que al final contribuyó a que tres de ellos (Merrill Lynch, Bear Stearns y Lehman Brothers) se endeudaran hasta desaparecer. Y los escándalos contables ocurridos en los primeros años del nuevo siglo implicaron a un montón de amigotes y examigotes de Bush, hasta el punto de que varios de los principales reguladores (incluido el propio Ashcroft) tuvieron que hacer frente a peticiones de inhibición en varios procedimientos.
Pero no cabe duda de que el Departamento de Justicia del gobierno Bush también supo ser enérgico a la hora de sacar adelante un puñado de investigaciones penales de gran importancia simbólica contra destacadas empresas, movido, a lo que parece, por algo más que el simple deseo de ganar puntos en un tema que, por culpa de las relaciones de Bush y su vicepresidente Cheney con algunos de los acusados, suponía una amenaza política para la Casa Blanca. Aquellos escándalos de verdad parecían haber cogido a la Administración por sorpresa. La indignación y la sensación de haber sido traicionados podían palparse cuando en algunos casos el Departamento de Justicia de Bush empezó a comportarse como un justiciero de película dispuesto a poner orden en la ciudad corrupta.
El momento más impactante de aquella contraofensiva se produjo el 24 de julio de 2002, cuando un grupo de agentes federales tomó al asalto la mansión de John Rigas en Manhattan. Rigas, de setenta y ocho años, presidente del consejo de administración de la empresa de televisión por cable Adelphia —quien, junto con sus hijos, había desviado fondos de la empresa para su uso personal durante años, produciendo un desfalco de miles de millones de dólares— fue sacado a la calle y expuesto ante las cámaras. Aquel mismo día, la SEC acusaba de estafa a la empresa, que se había declarado en quiebra un mes antes. Nadie derramó una sola lágrima por ninguna de aquellas compañías, y hay un dato histórico que desmiente posteriores insinuaciones según las cuales en los mercados habría cundido el pánico ante la posibilidad de que prosiguieran las investigaciones judiciales en Wall Street: el día en que detuvieron a Rigas, la Bolsa marcó su segundo máximo histórico de ganancias en una sola sesión, gracias a la sensación general de que el Estado estaba haciendo limpieza en el mundo empresarial estadounidense.
Episodios como este hicieron que el concepto de efectos colaterales pareciera baladí: una idea menor propuesta por un letrado menor de la administración Clinton, y que iba a terminar acumulando polvo bajo el mandato de Bush.
Pero en ésas llegó Arthur Andersen.
La venerable firma auditora se había visto implicada en el escándalo Enron y había sido acusada por el Departamento de Justicia de destrucción de documentos y, tal vez, de haber colaborado en el fraude contable de la compañía. El gobierno le ofreció un acuerdo de procesamiento diferido, que exigía la admisión del delito.
Arthur Andersen no quería ni oír hablar de esa posibilidad y lo que vino a decirle al gobierno fue: vete a cagar. En un durísimo escrito que hicieron llegar a la fiscalía en marzo de 2002, los abogados de la auditora pusieron a caldo al gobierno por lo que consideraban tácticas prepotentes.





























