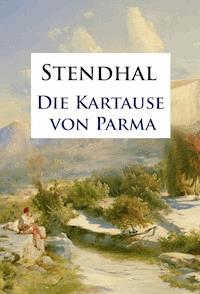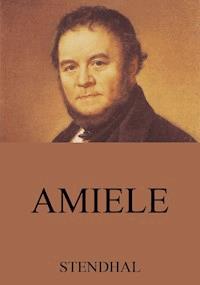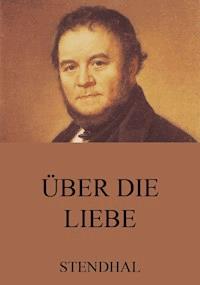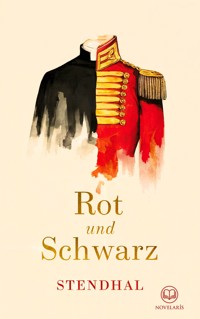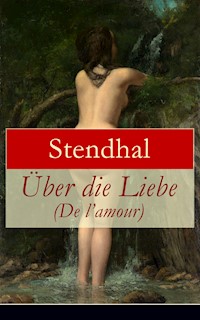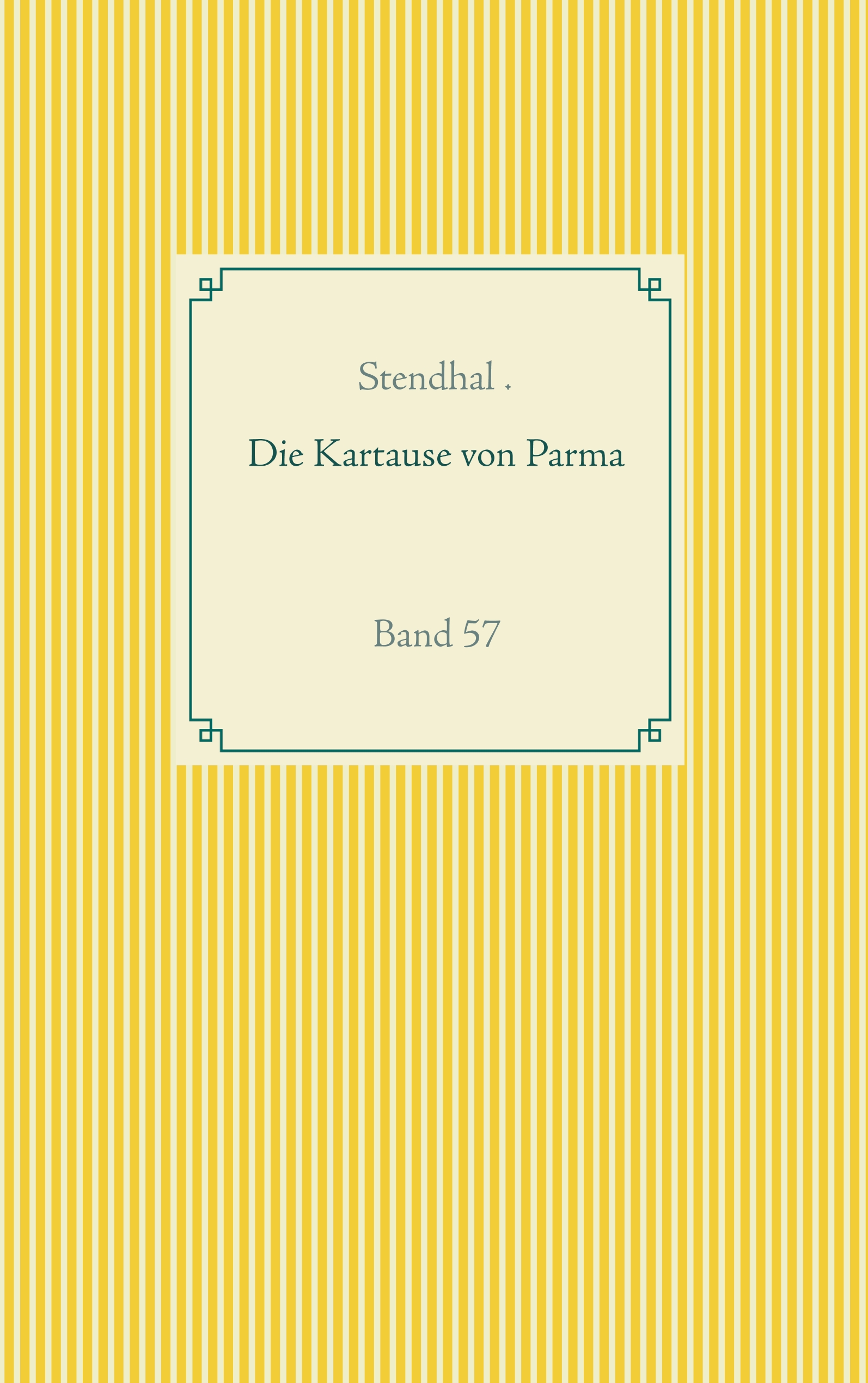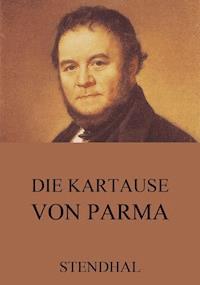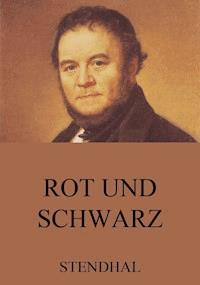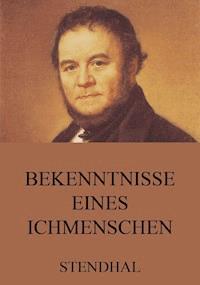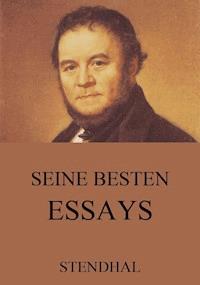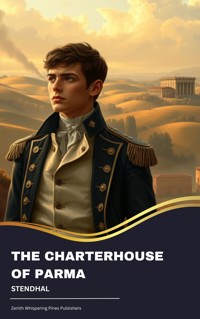2,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Stendhal
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
La cartuja de Parma (en francés: La Chartreuse de Parme) es una de las más reconocidas novelas del escritor francés del siglo XIX Stendhal, junto con Rojo y negro.Se suele citar esta novela como ejemplo de Realismo avant la lettre, un estilo que marcaría, años después, una diferencia abismal respecto al Romanticismo corriente de la época en que escribió Stendhal.Muchos escritores consideran La cartuja una obra realmente influyente; Honoré de Balzac la consideró la novela más importante de su tiempo, mientras que André Gide pensaba que era la novela francesa más grande de todos los tiempos. Tolstói se vio muy influido por el célebre tratamiento de Stendhal de la Batalla de Waterloo, en la que el protagonista, confundido, no para de preguntarse si ha participado o no en una «verdadera batalla».
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
LA CARTUJA DE PARMA
STENDHAL
Advertencia
Esta novela se escribió en el invierno de 1830 y a trescientas leguas de París. Así, pues, ninguna alusión a las cosas de 18391.
Muchos años antes de 1830, en la época en que nuestros ejércitos recorrían toda Europa, me correspondió un boleto de alojamiento para la casa de un canónigo. Era en Padua, deliciosa ciudad italiana. Como la estancia se prolongara, el canónigo y yo nos hicimos amigos.
A finales de 1830 volví a pasar por Padua y me apresuré a ir a casa de mi buen canóni-go. El canónigo no vivía ya, y yo lo sabía, pero quería volver a ver el salón en que habíamos pasado tantas veladas placenteras, 1 Siguiendo una costumbre practicada en Rojo ynegro y en otros muchos de sus escritos -
precaución de funcionario consular, innecesaria y además inútil-, Stendhal cambia aquí fechas y lugares. Como queda explicado en mi prólogo, esta novela no se éscribió en 1830 y a trescientas leguas de París, sino en 1838 y en París.
tan a menudo añoradas desde entonces. Encontré al sobrino del canónigo y a la mujer del sobrino, que me recibieron como a un viejo amigo. Llegaron otras personas y no nos separamos hasta muy tarde. El sobrino mandó a buscar al café Pedroti un excelente zambajon2. Lo que nos hizo trasnochar fue sobre todo la historia de la duquesa Sanseverina, a la que alguien aludió, y el sobrino quiso contarla completa en honor mío.
-En el país adonde voy -dije a mis amigos-me será muy difícil encontrar una casa como ésta, y, para pasar las largas horas de la noche, escribiré una novela con esta historia vuestra.
-Entonces -dijo el sobrino- le voy a prestar los anales de mi tío, que, en el artículo Parma, menciona algunas de las intrigas de esta Corte en los tiempos en que la duquesa hacía y deshacía en ella. Pero tenga cuidado: esta historia no es nada moral, y ahora que 2 Del Litto y Abravanel aclaran que se trata del zabaione, postre italiano hecho con vino, huevos y azúcar.
en Francia hacéis gala de pureza evangélica, puede valerle fama de asesino.
Publico esta novela sin cambiar nada del manuscrito de 1830, lo que puede tener dos inconvenientes.
El primero, para el lector: como los personajes son italianos, acaso le interesen menos, porque los corazones de aquel país difieren no poco de los corazones franceses: los italianos son sinceros, gentes sencillas, y no timoratos, dicen lo que piensan; sólo acciden-talmente se sienten tocados de vanidad, y entonces llega a ser una pasión y toma el nombre de puntiglio. Además, entre ellos la pobreza no es ridícula.
El segundo inconveniente se refiere al autor.
Confesaré que he tenido el atrevimiento de dejar a los personajes las asperezas de sus caracteres, pero, en compensación -lo declaro abiertamente-, censuro con el más moral de los reproches muchos de sus actos. ¿Por qué había de atribuirles la alta moralidad y los dones de los caracteres franceses, que aman el dinero por encima de todo y rara vez pecan por odio o por amor? Los italianos de esta novela son aproximadamente lo contrario.
Por lo demás, me parece que cada vez que avanzamos doscientas leguas de sur a norte, se puede dar una nueva novela como un nuevo paisaje. La simpática sobrina del canó-
nigo había conocido y hasta querido mucho a la duquesa Sanseverina, y me ruega que no cambie nada de sus aventuras, las cuales son censurables.
23 enero 1839
Libro primero
Gia mi fur dolci inviti a empir le carte I luoghi ameni.
ARIOSTO, sat. IV
Capítulo 1
Milán en 1796
El 15 de mayo de 1796 entró en Milán el general Bonaparte al frente de aquel ejército joven que acababa de pasar el puente de Lodi y de enterar al mundo de que, al cabo de tantos siglos, César y Alejandro tenían un sucesor.
Los milagros de intrepidez y genio de que fue testigo Italia en unos meses despertaron a un pueblo dormido: todavía ocho días antes de la llegada de los franceses, los milaneses sólo veían en ellos una turba de bandoleros, acostumbrados a huir siempre ante las tropas de Su Majestad Imperial y Real: esto era al menos lo que les repetía tres veces por semana un periodiquillo del tamaño de la mano, impreso en un papel muy malo.
En la Edad Media, los lombardos republicanos dieron pruebas de ser tan valientes como los franceses y merecieron ver su ciudad enteramente arrasada por los emperadores de Alemania. Desde que se convirtieron en súbditos fieles, su gran ocupación consistía en imprimir sonetos en unos pañuelitos de tafetán rosa cada vez que se celebraba la boda de alguna joven perteneciente a una familia noble o rica. A los dos o tres años de este gran momento de su vida, esta joven tomaba un «caballero sirviente»: a veces, el nombre del acompañante elegido por la familia del marido ocupaba un lugar honorable en el contrato matrimonial. Entre estas costumbres afeminadas y las emociones profundas que produjo la imprevista llegada del ejército francés había mucha diferencia. No tardaron en surgir costumbres nuevas y apasionadas.
El 15 de mayo de 1796, todo un pueblo se dio cuenta de que lo que había respetado hasta entonces era soberanamente ridículo y, a veces, odioso. La partida del último regimiento de Austria marcó la caída de las ideas antiguas: llegó a estar de moda exponer la vida. Se vio que para ser feliz después de siglos de sensaciones insípidas, era preciso amar a la patria con verdadero amor y buscar las acciones heroicas. Con la prolongación del celoso despotismo de Carlos V y de Felipe II, los lombardos, sometidos, se hundieron en una noche tenebrosa; derribaron sus estatuas y, de pronto, se encontraron inundados de luz. Desde hacía cincuenta años, y a medida que la Enciclopedia y Voltaire fueron ilumi-nando a Francia, los trenos de los frailes pre-dicaban al buen pueblo de Milán que aprender a leer u otra cosa cualquiera era un trabajo inútil y que pagando con puntualidad el diez-mo al párroco y contándole fielmente todos los pecados, se estaba casi seguro de obtener sitio en el paraíso. Para acabar de debilitar a este pueblo, antaño tan terrible y tan razonador, Austria le había vendido barato el privilegio de no suministrar soldados a su ejército.
En 1796, el ejército milanés se componía de veinticuatro bellacos vestidos de rojo, que guardaban la ciudad en connivencia con cuatro magníficos regimientos de granaderos húngaros. Las costumbres eran extraordinariamente licenciosas, pero muy raras las pasiones. Por otra parte, además del fastidio de contárselo todo a los curas, so pena de perdición, incluso en este mundo, el buen pueblo milanés estaba todavía sometido a ciertas pequeñas trabas monárquicas que no dejaban de ser vejatorias. Por ejemplo, el archiduque, que residía en Milán y gobernaba en nombre del Emperador, su primo, había tenido la lu-crativa idea de comerciar en trigo. En consecuencia, prohibición absoluta a los labradores de vender sus cereales hasta que Su Alteza hubiera colmado sus almacenes.
En mayo de 1796, tres días después de entrar los franceses, un joven pintor de miniaturas, un poco loco, llamado Gros3, célebre más tarde, y que había llegado con el ejército, al oír contar en el gran café de los Servi, de moda por entonces, las hazañas del archiduque, que, además, era enorme, cogió la lista de los helados, rudimentariamente impresos en una hoja de un feo papel amarillo, y al dorso de la misma dibujó al obeso archiduque; un soldado francés le clavaba un bayonetazo en la tripa y, en lugar de sangre, brotaba una increíble cantidad de trigo. En aquel país de despotismo receloso, se desconocía eso que se llama chiste o caricatura. El 3 Autor del retrato de Napoleón en el puente de Arcola.
dibujo que Gros había dejado sobre la mesa de los Servi, pareció un milagro bajado del cielo. Aquella misma noche lo grabaron y, al día siguiente, se vendieron veinte mil ejemplares.
El mismo día apareció en las paredes un bando anunciando una contribución de seis millones para las necesidades del ejército francés, que a raíz de haber ganado seis batallas y conquistado veinte provincias, carecía nada más que de botas, de pantalones, de guerreras y de sombreros.
El torrente de alegría y de placer que con aquellos franceses tan pobres irrumpió en Lombardía fue tan grande, que sólo los curas y algunos nobles sintieron el peso de aquella contribución de seis millones, a la que pronto siguieron otras muchas. Los soldados franceses reían y cantaban todo el día; tenían menos de veinticinco años, y su general en jefe, que tenía veintisiete, pasaba por ser el hombre de más edad de su ejército. Curiosamente, esta alegría, esta juventud, esta despreocupación respondían a las predicacio-nes furibundas de los frailes que llevaban seis meses anunciando desde el púlpito que los franceses eran unos monstruos, obligados, bajo pena de muerte, a incendiarlo todo y a degollar a todo el mundo. Para lo cual, cada regimiento avanzaba con la guillotina en vanguardia.
A la puerta de las chozas aldeanas se veía al soldado francés ocupado en mecer al pequeñuelo del ama de la casa, y casi cada noche, algún tambor que tocaba el violín improvisaba un baile. Las contradanzas resultaban demasiado sabias y complicadas para que los soldados, que además no las sabían, apenas pudiesen enseñárselas a las mujeres del país, y eran éstas las que enseñaban a los mozos franceses la Monferina, la Saltarina y otras danzas italianas.
Los oficiales habían sido alojados, dentro de lo posible, en casa de las personas ricas; bien necesitados estaban de reponerse. Por ejemplo, un teniente llamado Robert recibió un boleto de alojamiento para el palacio de la marquesa del Dongo. Este oficial, un joven requisador bastante despabilado, poseía co-mo única fortuna, al entrar en aquel palacio, un escudo de seis francos que acababa de recibir de Plasencia. Después del paso del puente de Lodi, despojó a un oficial austríaco, muerto por una granada, de un magnífico pantalón de paño completamente nuevo, y nunca prenda de vestir más oportuna. Sus charreteras de oficial eran de lana, y el paño de su guerrera iba cosido al forro de las mangas para sujetar juntos los trozos; pero ocurría algo más triste: las suelas de sus botas eran unos pedazos de sombrero igualmente tomado en el campo de batalla después de pasar el puente de Lodi. Estas suelas improvisadas iban sujetas a los zapatos mediante unas cuerdas muy visibles, de suerte que, cuando el mayordomo de la casa se presentó en el cuarto del teniente Robert para invitarle a comer con la señora marquesa, el mozo se vio en un tremendo apuro. Su asistente y él pasaron las dos horas que faltaban para aquella inoportuna comida procurando arreglar un poco la guerrera y tiñendo de negro, con tinta, las desdichadas cuerdas de las botas. Por fin llegó el momento terrible. «Nunca en mi vida me vi en tan amargo trance -me decía el teniente Robert-; aquellas damas creían que yo iba a darles miedo, y yo temblaba más que ellas. Miraba las botas y no sabía cómo Andar con soltura. La marquesa del Dongo -añadió- estaba entonces en todo el esplendor de su belleza: usted la conoció, con unos ojos tan bellos y una dulzura angelical, con su hermoso pelo de un rubio oscuro que tan bien enmarcaba el óvalo de un rostro encantador. Yo tenía en mi cuarto una Herodías de Leonardo de Vinci que parecía su retrato. Quiso Dios que quedase tan impresionado por aquella belleza sobrenatural, que me olvidé de mi atavío. Desde hacía dos años, sólo veía cosas feas y míseras en las montañas de Génova. Me aventuré a decirle algo de mi asombrada admiración.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!