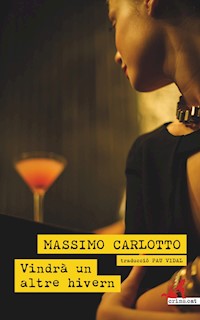9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: HarperCollins
- Sprache: Spanisch
El Turista es el asesino en serie perfecto. Para empezar, no firma sus crímenes y tampoco lanza desafíos a los investigadores, pues dejarse atrapar no entra en sus planes. Es un mago del camuflaje, para matar no sigue un esquema fijo y nunca actúa dos veces en la misma ciudad o en el mismo país: de ahí su apodo. Su fijación, asesinar mujeres solitarias y elegantes para poder examinar los contenidos de sus bolsos y, a través de los pequeños objetos de uso cotidiano que contienen, apropiarse también de sus vidas. No siente empatía, remordimientos ni miedo, y ejerce un control absoluto sobre su propia psicopatía. En otras palabras, es incapturable, la pesadilla de todas las policías europeas. Pero, tarde o temprano, hasta el asesino más frío da un paso en falso y El Turista acaba matando a la mujer equivocada. Todo ocurre en Venecia, la bella y frágil ciudad territorio de caza ideal para cualquier asesino, y la jaula no será la cárcel, sino una trampa mucho más peligrosa... Pietro Sambo ha cometido un error, uno solo, pero le ha costado muy caro. Exjefe de la Brigada de Homicidios, vive marginado y con el corazón roto, hasta que se le presenta la ocasión de reconquistar la dignidad y el honor perdidos. Pero, para detener a El Turista, de nuevo tendrá que saltarse todas las reglas, y ahora hay mucho más en juego. "Uno de los mayores exponentes del noir europeo".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 306
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Editado por HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
La caza del Turista
Título original: Il turista
© 2016 Rizzoli Libri S.p.A. / Rizzoli, Milan
© 2018, para esta edición HarperCollins Ibérica, S.A.
© De la traducción del italiano, Isabel González-Gallarza
Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales, hechos o situaciones son pura coincidencia.
Diseño de cubierta: Mario Arturo
Imágenes de cubierta: Shutterstock y Freeimages
ISBN: 978-84-9139-332-0
El autor quiere agradecer a Corrado De Rosa sus consejos de lectura.
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Cita
Prólogo
Uno
Dos
Tres
Cuatro
Cinco
Seis
Siete
Ocho
Nueve
Diez
Once
Doce
Trece
Catorce
Quince
Dieciséis
Diecisiete
Dieciocho
Diecinueve
Veinte
Epílogo
El azar es el único amo legítimo del universo.
HONORÉ DE BALZAC
Prólogo
Venecia. Estación de ferrocarril de Santa Lucia.
El sonido desenvuelto y arrogante de los tacones atrajo su atención sobre la mujer. Se volvió casi de golpe y la vio avanzar, abriéndose paso entre el nutrido grupo de pasajeros que acababa de bajar de un tren de alta velocidad procedente de Nápoles. El hombre tuvo tiempo de observar el faldón del abrigo de entretiempo que, al ondear con cada zancada, le permitió echar una ojeada fugaz a las piernas, rectas y bien torneadas, que dejaba a la vista un vestido corto y fino.
En el momento en el que la desconocida pasó por su lado, el hombre alzó la mirada hacia su rostro, que juzgó poco atractivo pero interesante. Después sus ojos bajaron hasta el bolso: un costoso Legend, algo cursi, de becerro martillado, un modelo exclusivo de Alexander McQueen. Este último detalle lo impulsó a seguirla. Se rozaron, atrapados entre el gentío que subía al vaporetto con destino al muelle Fondamenta Nuove, y él alargó discretamente el cuello para oler su perfume: era resinoso, envolvente e intenso. Lo reconoció enseguida y se convenció de que era una señal del destino. Tras cuatro días de espera y vana búsqueda, quizá hubiera localizado a la presa que haría inolvidables esas vacaciones.
Para sus batidas de caza había elegido la franja horaria de la tarde, en la que los venecianos que trabajaban en tierra firme volvían a sus casas. Una masa de personas cansadas y distraídas, deseosas de calzarse unas zapatillas y, tras una buena cena, tumbarse en el sofá a ver la televisión. Empleados de toda índole, profesionales y estudiantes se abrían paso entre los forasteros que abarrotaban los barcos. En cada parada se apeaban en grupos, diseminándose a paso rápido por las calles y las plazoletas silenciosas y mal iluminadas.
Las otras mujeres a las que había seguido habían resultado un fiasco. Se habían encontrado con amigas o novios durante el trayecto o, al llegar ante un portal, habían llamado al timbre, prueba irrefutable de la presencia en la casa de otras personas. Por no hablar de aquellas a las que había seguido hasta la entrada de un hotel.
La elegida se sacó el móvil del bolsillo para responder a una llamada. Por el saludo que la mujer pronunció en voz alta, para después bajar el tono hasta un murmullo indistinguible, entendió que hablaba francés, una lengua que desconocía por completo. Se asombró y se reprendió a sí mismo, pues hasta ese momento estaba firmemente convencido de que era italiana. Lo habían confundido la vestimenta y el corte de pelo. Deseó con todas sus fuerzas que se tratase de una residente. Venecia contaba con una comunidad de extranjeros residentes bastante notable. Si todo hubiera ido del mejor modo posible, se habría dirigido a ella en inglés, una lengua que por el contrario conocía a la perfección, hasta el punto de poder pasar por británico.
Ella se apeó en la parada Ospedale junto a muchos otros pasajeros; él se las apañó para desembarcar el último y continuó el seguimiento, facilitado por el taconeo sobre la piedra de Istria que pavimentaba buena parte de Venecia.
La mujer cruzó a paso rápido el hospital, abarrotado a esa hora de familiares de visita, y tomó la salida principal que daba a Campo San Giovanni e Paolo. El hombre pensó que solo un buen conocedor de la ciudad podía estar al tanto de ese atajo. En la zona de San Francesco della Vigna tuvo que acelerar el paso para no perder el contacto visual. Al llegar a Campo Santa Giustina, la elegida siguió en dirección a la Salizada hasta la calle del Morion, y por fin tomó por Ramo en Ponte San Francesco. Calculó que los separaban apenas diez metros: si se daba la vuelta lo vería, obligándolo a distanciarse o incluso a volver atrás, pero estaba seguro de que eso no ocurriría. Parecía que la francesa solo tuviera prisa por llegar a casa. De repente aflojó el paso en la calle del Cimitero para desembocar en un patio cerrado, y él se concedió una sonrisa de satisfacción.
La mujer, que no había reparado en él gracias en parte a su indumentaria oscura y a las suelas de goma de sus zapatos, rebuscó sin prisa en el bolso hasta encontrar las llaves y abrió la puerta de un bajo con entrada independiente.
El hombre comprobó que no había luces encendidas, y la oscuridad y la certeza de que la mujer estaba sola lo excitaron hasta tal punto que perdió el control por completo. Conocía bien ese estado en el que la racionalidad y el instinto de supervivencia se anulaban mutuamente, poniéndolo a merced del amo del universo: el azar.
Corriendo de puntillas alcanzó a la francesa, la derribó y cerró la puerta.
—No te muevas y no grites —le ordenó, palpando las paredes en busca del interruptor.
Estaba tan seguro de tener la situación bajo control que no se dio cuenta de que la mujer se había levantado. Justo en el momento en el que encendió la luz, esta la emprendió a puñetazos y patadas contra él, sin decir una palabra.
Sin duda le rompió una costilla por lo menos del lado derecho, y sentía un dolor terrible en los testículos. Cayó al suelo y tuvo la tentación de colocarse en posición fetal para contener las punzadas desgarradoras, pero comprendió que, si lo hacía, ella se impondría, condenándolo a terminar sus días en una cárcel de máxima seguridad después de engorrosos juicios, valoraciones de lumbreras cualificados y cháchara de periodistas y escritores. No podía consentirlo. Con la vista nublada por el enorme esfuerzo, se alejó rodando de la furia de la mujer, en busca de cualquier objeto que le permitiera defenderse.
Tuvo suerte. Pese a las dos patadas tremendas que la mujer le había propinado en los riñones, el hombre alcanzó a agarrar un paragüero de cobre y, con la fuerza de la desesperación, empezó a golpear a la mujer en las piernas. Por fin esta cayó al suelo, brindándole la oportunidad de asestarle un golpe decisivo en la cabeza.
Él se quedó inmóvil, recuperando el aliento, con el arma improvisada entre las manos, dispuesto a abatirla sobre ella si volvía en sí. Unos instantes después logró incorporarse a pesar del dolor. La francesa había perdido el conocimiento: estaba tendida en el suelo, con las piernas abiertas y el vestido levantado hasta las ingles. Él se ocupó de colocarla en una postura decente y comprobó si seguía con vida.
Las cosas no deberían haber sido así. Las otras veces había sido distinto. Las elegidas se habían portado bien, no habían opuesto resistencia, al contrario, habían adoptado esa actitud de sumisión suscitada por el terror que a él tanto le gustaba. Y habían lloriqueado y suplicado piedad, le habían obedecido sin dejar de apelar a un sentimiento de humanidad que él no poseía en realidad. Esta, en cambio, había reaccionado con violencia y un silencio que le había dado escalofríos.
Le habría gustado ir al cuarto de baño a mojarse la cara, pero el ritual dictaba que todo se desarrollara nada más franquear el umbral de la vivienda de la presa. Era también una cuestión de seguridad: cuanto menos se pasea uno por las habitaciones, menos rastros deja.
Le extendió los brazos y se los bloqueó con las rodillas, poniéndose a horcajadas sobre ella, a la espera de que recobrara el conocimiento.
Comprobó encantado que la herida en el cuello cabelludo no era grave, le acarició el rostro con los caros guantes de cirujano de estireno butadieno, material este que garantizaba una mayor sensibilidad que el látex.
Ella abrió los ojos. Su primera reacción fue zafarse, golpeándolo con las rodillas en la espalda, pero su agresor le rodeó el cuello con las manos y apretó. Ella lo miraba con odio, parecía no tener miedo, como si siempre hubiera estado dispuesta a luchar por su vida. Se esforzaba por dar un vuelco a la situación y, en un momento dado, siseó algunas frases en francés. Le pareció que repetía varias veces la misma palabra, quizá un nombre.
El hombre se dio cuenta de que temía a su presa, de que le sugestionaba en cierto modo y, a diferencia de las otras veces, se apresuró a matarla.
Cuando estuvo seguro de que ya no respiraba, se apartó del cadáver con esfuerzo y le propinó dos rabiosas patadas. No lo había hecho nunca antes, pero esa mujer se había comportado de una manera verdaderamente odiosa. Se sacó del bolsillo una bolsa de tela y metió dentro el bolso de la difunta y el contenido de todos sus bolsillos. También el móvil, después de extraerle la tarjeta SIM. Sería estúpido que lo localizaran así.
Se quedó unos segundos más mirando con reprobación los ojos sin vida de la víctima y luego salió, cerró la puerta con llave y se alejó rápidamente.
El asesino llegó a su refugio en Campo de la Lana sin contratiempos. Estaba seguro de hallarse a salvo. Ahora alcanzaría el placer absoluto con la parte final del ritual: sacar todos los objetos contenidos en el bolso y colocarlos siguiendo un orden preciso sobre una sábana inmaculada y perfumada, para después observarlos y tocarlos. Le procuraba un auténtico éxtasis el momento dedicado a la cartera, llena de notitas y fotografías. Estaba convencido de que las mujeres tenían un don especial para sintetizar su existencia en una billetera.
Pero el dolor en las costillas era insoportable, y no tuvo más remedio que postergarlo todo para centrarse en curarse con hielo y analgésicos.
Metió el bolso en el armario y se tumbó en la cama, tremendamente decepcionado.
El dolor y el malhumor no le dejaron dormir. Se sentía frustrado, y con el paso de las horas empezó a sentir curiosidad por esa loca histérica que el azar había puesto en su camino.
Podría haber metido la mano en el Legend, pero temía estropearlo todo, temía perder la «magia». Encendió la radio para seguir el informativo regional de la mañana; la ausencia total de referencias a un homicidio en Venecia demostraba que aún no habían descubierto el cadáver. Estaba decepcionado, y la espera erosionaba su capacidad para controlar la situación. Trató de distraerse, pero solo pensaba en consultar la hora entre un informativo y otro. No hubo alusión alguna, ni siquiera en el último informativo radiofónico de la noche. El anuncio no llegó al día siguiente, ni al otro.
Las demás veces, las elegidas habían sido descubiertas a las pocas horas, y él siempre se había sentido satisfecho de la visibilidad concedida a sus delitos. Ahora, la idea de ese cuerpo en descomposición lo irritaba y lo atormentaba. El ritual dictaba que los cuerpos fueran inmortalizados por los fotógrafos de la Policía Científica en el mismo estado y con la misma expresión en que él los había dejado, y no deformados por la acción del bacillus putrificus y de sus horribles secuaces.
Esperó hasta el cuarto día, y entonces se resolvió a considerar la idea de hacer público su delito de alguna manera. Nada de cartas o llamadas anónimas, pues significaba dejar indicios útiles para los investigadores, que lo perseguían desde hacía años. Tras una honda reflexión llegó a la conclusión de que la única forma de hacerlo consistía en volver al apartamento y dejar la puerta abierta para que los vecinos sospecharan. El hedor a muerte los animaría a llamar a la policía.
Era el método menos seguro pero también el más excitante. El hombre estaba seguro de que el riesgo de meter la llave en la cerradura, abrir la puerta y echar una ojeada al cadáver reanudaría la «magia», y, de vuelta en el refugio, por fin podría disfrutar el momento de ocuparse del bolso.
El quinto día no hizo nada porque volvió a agudizársele el dolor en las costillas: se lo pasó entero en la cama viendo la televisión, atontado por los analgésicos.
Pero el sexto se sintió mejor y, tras comprobar que la situación no había cambiado, se preparó para actuar esa misma noche. Rebuscó en el Legend hasta encontrar las llaves, haciendo caso omiso del resto de los objetos que contenía. Después salió. La postura que había adoptado para que no lo sacudieran las punzadas de dolor lo obligaba a encorvarse ligeramente hacia un lado, como un hombre veinte años mayor aquejado de artrosis. Valoró que, en el fondo, tenía su lado positivo. Los posibles testigos recordarían a un tipo que andaba raro, pero sus costillas sanarían pronto, y al final ese detalle solo despistaría a los investigadores. Igual que la barba, que se dejaba crecer antes de cada delito.
Pasó por la farmacia para comprar un bálsamo para el resfriado a base de mentol con el que se humedecería las fosas nasales: no quería correr el riesgo de vomitar delante del cuerpo de esa imbécil.
Siguió las indicaciones que había grabado en el móvil: la Academia, San Marco, Rialto, San Lio, Campo Santa Maria Formosa, hasta llegar a la zona del hospital. Un recorrido largo y tortuoso sin sentido aparente. En realidad necesitaba recuperar la forma física tras largos días postrado en cama. La brisa marina y el trayecto a pie lo ayudarían a pensar; temía que los analgésicos le hubieran nublado la mente y ofuscado la capacidad de juicio.
Cuando llegó al patio cerrado, se ocultó en la oscuridad y observó puertas y ventanas en busca de eventuales señales de peligro. Después se acercó y abrió la puerta. Pensó que el truco del bálsamo funcionaba, pues no lo asaltó ningún olor desagradable.
Cerró la puerta a su espalda y encendió la linterna, apuntando el haz de luz hacia el suelo, donde yacía el cuerpo. Sintió un retortijón en el estómago cuando se dio cuenta de que allí no había nada. Encendió la luz y se vio en una habitación vacía. No había ningún cadáver, ningún mueble ni ningún cuadro en las paredes, que parecían recién pintadas. Y tampoco estaba ya ese horrible paragüero.
Seguro de haber caído en una trampa, se sintió perdido y se preparó para ser detenido, levantando las manos en señal de rendición, pero tras un largo instante de terror entendió por el silencio que reinaba en la casa que estaba deshabitada. Tal vez lo estaban esperando fuera, pero, movido por una irrefrenable curiosidad, decidió aventurarse en las otras habitaciones. Con el corazón en un puño, encendió las luces de los dos dormitorios, la cocina y el cuarto de baño. Nada. Ni una mota de polvo. Tan solo un fuerte olor a pintura.
Trastornado, volvió sobre sus pasos y, mientras alargaba la mano hacia el picaporte, con el rabillo del ojo captó el parpadeo de una minúscula luz roja. Observó con atención y reparó en una pequeña reproducción de una góndola colocada en el reborde del armarito de madera que albergaba el contador de electricidad. La cogió con cuidado, preguntándose por qué se habrían dejado precisamente ese objeto tan evocador de la ciudad, pero le bastaron esos instantes para comprender que tenía entre las manos una minicámara wifi. Alguien lo estaba observando y había visto su rostro. Un grito de rabia, estupor y dolor le estalló en el pecho. Salió gritando como un loco, agitando la góndola sobre la cabeza, dispuesto a afrontar a los policías que sin duda lo estarían esperando fuera. Pero en el patio desierto nadie intentó detenerlo. Corrió un centenar de metros y se detuvo en seco. Estaba sin aliento y las piernas no lo sostenían. Sintió angustia y terror, como si estuviera precipitándose en un abismo oscuro como la noche. El azar, al que tanto amaba y que le hacía vivir momentos inolvidables, se estaba revelando hostil y peligroso.
Partió la góndola en dos con un gesto brusco y arrojó los pedazos a un canal secundario. Se volvió en busca de posibles perseguidores, pero la calle estaba desoladamente vacía. Echó a correr de nuevo con la conciencia terrible de haberse convertido en presa.
Uno
Venecia. Fondamenta San Giobbe, Rio Terà de la Crea, unos días más tarde.
El excomisario de la policía nacional Pietro Sambo alargó la mano para coger de la mesilla el mechero y el tabaco. Llevaba un rato despierto y le había costado esperar hasta las siete, hora en la que había convenido concederse el primer cigarrillo de la mañana.
Isabella, su mujer, no soportaba el olor a tabaco en el dormitorio, pero eso ya no era un problema. Hacía más de un año que se había marchado con Beatrice, su hija de once años. Había sido la consecuencia de su expulsión del cuerpo con deshonor por haber aceptado el primer y último soborno de su vida. Nunca había sido un corrupto, y había aceptado ese dinero para impedir que las fuerzas del orden pusieran fin a las actividades de un garito que abría sus puertas un par de noches a la semana en la trastienda de un restaurante famoso en los años ochenta. Franca Leoni, la mujer del dueño, había sido su compañera de clase en el instituto Foscarini, y también la primera chica con la que se había acostado. Se habían buscado y encontrado años después y se habían dado un revolcón, pese a que en esos años ambos se habían casado. El idilio había durado poco, pero cuando más tarde ella había vuelto a dar señales de vida para pedirle ese favor, Sambo no había sido capaz de negárselo. Había aceptado el dinero porque no quería que el marido de Franca sospechara que había un lío de faldas. En el momento no le había parecido tan grave, buena parte de sus compañeros protegían a alguien fingiendo que era un confidente.
Los carabinieri habían llegado hasta el garito clandestino persiguiendo a un traficante de drogas de nivel medio, y enseguida habían visto que la señora Leoni era el eslabón débil de la banda de gestión familiar.
A la mujer le había llevado unos minutos descubrir que a veces los cuernos podían resultar ventajosos, y lo había contado todo, hasta el más mínimo detalle. Había tratado de justificarse alegando que los beneficios ilícitos servían para pagar las deudas del restaurante, pero el temor a la cárcel la había llevado a implicar también a su viejo amigo y amante.
El policía corrupto se había convertido en el bocado más sabroso de la investigación, y todo el mundo se había ensañado con él. Mientras estaba en la cárcel, su relación con Franca Leoni había saltado a los periódicos, y la esposa legítima no había soportado la deshonra de la traición. Ni siquiera su hija había conseguido que siguieran juntos: demasiado clamor, demasiadas habladurías, demasiadas miradas.
Venecia es una ciudad hostil para los que acaban en boca de todos. No hay coches, la gente se desplaza a pie, se encuentra y habla, comenta, exagera las noticias con una habilidad perfeccionada a lo largo de los siglos.
Isabella lo había dejado y se había mudado con Beatrice a Treviso con el propósito de olvidar, de reconstruirse una vida normal sin tener que bajar la mirada por vergüenza.
Él, en cambio, se había quedado. Para pagar hasta el fondo ese error que le había arruinado la vida. Al contrario que su mujer, no apartaba jamás la mirada, se limitaba a hacer un gesto de cabeza a todos los que se lo quedaban mirando con la fijeza reservada a los culpables. Estaba arrepentido, habría dado cualquier cosa por volver atrás, pero no podía cambiar el pasado y ya se había resignado a afrontar la existencia con el estigma de la corrupción.
Le había quedado la casa en la que había vivido con su familia, y para ganarse la vida le echaba una mano a Tullio, su hermano menor, que tenía una tienda de máscaras venecianas. Pasaba tres tardes a la semana sonriendo a los extranjeros que invadían sin descanso los cuarenta metros cuadrados del negocio. A veces, para poder bajar el cierre metálico tenía que dar tres voces. Se le daba bien hacerse respetar. Años en la policía le habían enseñado los matices necesarios para poner en su sitio a buenos y malos. Todos indistintamente sabían mostrarse pesados y molestos.
Solo se permitía enseñar los músculos con los turistas. A su Venecia, donde había nacido y crecido, solo le exhibía un aire perenne de perro apaleado. Parecía vagar por calles y plazoletas con las manos alzadas, pidiendo perdón.
Se sentó en la cama y escrutó el suelo en busca de las zapatillas. Mientras se lavaba los dientes, le subió desde el estómago una oleada de reflujo ácido que le recordó la existencia de los efectos colaterales de la pena que estaba purgando.
La ley se había contentado con mandarlo unos cuantos meses a la cárcel y con arrancarle los galones del uniforme, pero su conciencia lo había condenado a cadena perpetua.
En Italia, políticos, administradores, industriales y peces gordos de las finanzas habían demostrado que no tenía nada de malo vérselas con la justicia. Al contrario. Exhibían las «persecuciones» de la magistratura como medallas en el pecho.
Pietro Sambo no soportaba la idea de no ser ya policía. Estaba hecho para ese oficio: era listo, concienzudo y tenía olfato para las buenas pistas. Por eso había hecho carrera en la brigada de homicidios, convirtiéndose en jefe indiscutido, temido y respetado por todos, hasta que la ola de fango lo había arrollado.
Se vistió despacio, sacó del cubo la bolsa de la basura y se fue directo al bar de Ciodi, cerca del Ponte dei Tre Archi para tomar el café y la porción de tarta de costumbre, preparada por la viuda Gianesin, que regentaba el local desde tiempo inmemorial.
Conocía al excomisario desde que era niño y había despachado el escándalo con una frase lapidaria en puro dialecto veneciano: «Qua el xe sempre benvenuo[1]». Y nunca le había preguntado nada. Lo trataba como de costumbre y velaba por que ninguno de sus parroquianos le hiciera sentirse violento.
Mientras compraba un periódico local, reparó en un hombre que observaba el escaparate de una pequeña panadería. Nunca lo había visto en el barrio. Podía tratarse de un forastero, pero no lo creía, nadie en su sano juicio habría encontrado interesante esa mísera exposición de productos de horno. Lo catalogó como sospechoso y echó a andar de nuevo con la desagradable sensación de que el tipo lo seguía precisamente a él. En efecto, al cabo de un centenar de metros Sambo entró en un estanco para proveerse de su ración diaria de cigarrillos y, cuando salió, vio al desconocido parado delante de un anticuario.
El excomisario no estaba preocupado y mucho menos asustado. Solo sentía curiosidad. La lista de los criminales que había mandado a la cárcel era larga, y hacía tiempo que había aprendido a convivir con la posibilidad de que alguno quisiera vengarse. El hombre podía incluso pertenecer a las fuerzas del orden, pero en ese momento no lograba ubicarlo. Tendría unos cuarenta y pocos años, era flaco, casi enjuto, pero musculoso. De nariz y labios finos, tenía los ojos oscuros y el cabello ligeramente largo sobre los hombros, peinado con raya en medio.
Desde luego no tenía aspecto de trabajar detrás de un escritorio, la calle parecía su elemento natural.
Sambo abrió la cajetilla y encendió un cigarrillo antes de ir directo hacia el tipo, que no huyó ni intentó ninguna maniobra de distracción. Se limitó a esperarlo, con una sonrisa impertinente en los labios.
—Buenos días —lo saludó el expolicía.
—Buenos días, señor Sambo —le devolvió el saludo el tipo, con un marcado acento español.
El extranjero no tuvo ningún problema en admitir que lo conocía y que ese encuentro no era en absoluto casual.
—Entonces ahora ya debería preguntarle por qué me está siguiendo con tan poco disimulo —le dijo Sambo.
El hombre soltó una risita.
—Suelo hacerlo mucho mejor —replicó. Después señaló la calle—. Quisiera tener el placer de invitarlo a desayunar. En el bar de Ciodi, obviamente.
—Veo que conoce varios detalles de mi vida cotidiana —comentó el excomisario, molesto consigo mismo por no haberse dado cuenta de nada los días anteriores—. ¿Desde cuándo me sigue?
El extranjero no contestó directamente.
—Lo conocemos bien, señor Sambo. Mejor de lo que se imagina.
—Ha hablado en plural. ¿Quiénes son ustedes?
—Mi nombre es César —contestó el hombre cogiéndolo delicadamente del brazo—. Me gustaría presentarle a alguien.
Cuando entraron en el bar, la viuda Gianesin le echó una ojeada recelosa al desconocido que lo acompañaba. Pietro se acercó al mostrador a saludarla con un beso. El español se dirigió a una mesita donde había un hombre leyendo Le Monde mientras saboreaba un expreso.
—¿Amigos? —preguntó la dueña.
—No lo sé —contestó el excomisario—. Pronto lo descubriré.
El tipo dobló el periódico y se levantó para estrecharle la mano a Pietro.
—Mathis —se presentó. Era mayor que su socio y tenía el cabello blanco y corto. Llevaba unas gafas de montura fina que hacían resaltar sus grandes ojos azul claro. No era muy alto, más bien corpulento y con un poco de tripa. Pietro pensó que parecía militar.
El excomisario aceptó la invitación de sentarse a su mesa, y la viuda le trajo el cappuccino y la tarta. El que había dicho llamarse César pidió un vaso de leche templada. Sambo cogió un trozo de tarta con el tenedor y se lo metió en la boca con un gesto nervioso. Empezaba a cansarse de tanto misterio.
—Un italiano, un francés y un español. ¿Qué es esto? ¿Un chiste?
Los dos hombres se miraron y el que había dicho llamarse Mathis dijo algo que Sambo nunca hubiera esperado.
—Queremos encargarle una investigación.
—Ya no estoy en el cuerpo, y no soy detective privado.
—Ya le he dicho que lo conocemos bien —intervino César.
—Entonces ¿de qué les sirve un poli corrupto? —preguntó Sambo en tono provocador.
—No sea tan severo consigo mismo —replicó el francés—. Cometió un error y lo pagó caro, pero usted no está podrido.
—¿Y ustedes qué saben?
Los dos extranjeros eludieron contestar, preguntándole si no tenía curiosidad por conocer el caso que querían exponerle.
—También me gustaría saber quiénes son y cómo han llegado hasta mí.
—En este momento eso no es posible —contestó el español.
—Cada cosa a su tiempo —añadió Mathis.
Sambo se concentró en el desayuno pensando que la vida siempre reserva continuas sorpresas. Esos dos tipos apestaban a servicio secreto, y si trataban de implicarlo significaba que estaban en apuros. Probablemente necesitaban un investigador experto que conociera bien el terreno porque no podían recurrir a las fuerzas del orden.
—Le pagaríamos bien —dijo el español.
—Porque lo que me proponen es ilegal y peligroso, supongo.
—Se trata de una investigación por homicidio —contestó el francés.
—¿Quién es la víctima? ¿Y cuándo ocurrió? —preguntó Pietro sorprendido—. Hace tiempo que en Venecia no hay muertes violentas.
Ambos se quedaron callados, sin saber si responder o no. Fue César el que se decidió a hacerlo, tras asegurarse de que ningún parroquiano estuviera interesado en su conversación.
—Una amiga nuestra fue estrangulada hará unos diez días y, por motivos que por ahora no acertamos a explicar, el delito no ha sido señalado.
Sambo estaba anonadado. Indicó la calle.
—¿Quieren decirme que ahí fuera hay un cadáver pudriéndose a la espera de ser descubierto?
—No. La situación es otra —contestó el francés—. Necesitamos a un experto de la brigada de homicidios porque no queremos que el asesino se vaya de rositas.
Pietro se puso un cigarrillo entre los labios sin encenderlo.
—Algo me dice que no se refiere a una detención normal y corriente…
—En efecto —contestó Mathis—. Tiene que morir como un perro.
El comisario extendió los brazos en un gesto de exasperación.
—Pero ¿se dan cuenta de lo que están diciendo? ¡Vienen a proponerme una investigación no autorizada para descubrir a un culpable al que piensan condenar a muerte!
—Un asesino —puntualizó el francés.
—Hace tiempo que en este país se abolió la pena de muerte.
—La mujer asesinada era alguien especial para nosotros. Le teníamos aprecio —replicó César.
—Lamento su pérdida —dijo Sambo—. Pero eso no me hará cambiar de idea.
—Solo le pedimos que le eche un vistazo al material —propuso Mathis—. Si no está dispuesto a ayudarnos, quizá quiera al menos aconsejarnos.
Pietro Sambo se sentía confuso. La historia que le habían contado esos dos era absurda pero probablemente cierta. No había una sola razón que sugiriera lo contrario. Y ese día no tenía nada mejor que hacer.
* * *
Un vaporetto los llevó a la Giudecca, donde desembarcaron en Sacca Fisola. Se adentraron por la isla, recorriendo Fondamenta Beata Giuliana, y unos minutos más tarde, en la calle Lorenzetti, entraron en un edificio habitado por jubilados y estudiantes que necesitaba una restauración urgente. Un vetusto ascensor los trasladó a la tercera y última planta.
El primer detalle que llamó la atención de Pietro fue la puerta blindada y la cerradura de seguridad de última generación. Conocía solo a un par de ladrones capaces de forzarla, y los dos llevaban bastante tiempo a la sombra.
—No queremos correr riesgos —explicó el francés, que había interceptado su mirada asombrada.
Recorrieron un pasillo largo y estrecho que parecía aún más oscuro al estar recubierto de un viejo papel verde con olor a moho.
La última habitación estaba totalmente a oscuras. Cuando se encendió la luz, Pietro se vio delante de una pared llena de fotografías. Enseguida comprendió que las había sacado alguien en la escena de un crimen, alguien que conocía los métodos de la Policía Científica. Se puso a estudiarlas una por una. Se veía a una mujer de entre treinta y cinco y cuarenta años con los ojos muy abiertos, tendida en el suelo con los brazos extendidos, y un paragüero volcado. El vestido no estaba levantado y menos aún desgarrado. Cabía excluir que hubiera sufrido violencia sexual.
—Estrangulada, ¿verdad? —preguntó el excomisario.
—Sí —contestaron ambos casi al unísono.
—¿Se ha realizado la autopsia?
—No.
—¿Y cómo pueden estar seguros de que ha muerto por asfixia? —les preguntó Pietro, aunque ya conocía la respuesta.
—Tenemos cierta experiencia —suspiró el francés.
Sambo se volvió para mirarlos a la cara.
—Policías, militares, agentes del servicio secreto. ¿Qué son exactamente?
César negó con la cabeza.
—Podemos decirle que somos los buenos de toda esta historia. El malo es el que ha matado a nuestra amiga.
—Hasta ahora nunca la han llamado por su nombre —recalcó Pietro.
El español hizo una mueca.
—Si se empeña, puedo inventarme uno.
—¿El cadáver?
—Está a buen recaudo —contestó Mathis—. Le será entregado a la familia llegado el momento.
A Sambo le hubiera gustado profundizar en el tema y entender por qué la muerte de la mujer no podía hacerse pública, pero se resignó a esperar a ver cómo se desarrollaban los acontecimientos. Los dos tipos estaban decididos a mantener la boca cerrada, y las preguntas que se le agolpaban en la cabeza quedarían sin respuesta.
—Tendría que examinar el lugar del crimen.
—Eso no es posible —replicó el francés.
El excomisario perdió la paciencia.
—¿De verdad piensan que puedo investigar sin un conocimiento profundo del caso?
—Sabemos quién es el asesino —desveló César.
—Conocemos su rostro, pero no su identidad —aclaró el francés—. Para ello necesitamos ayuda local.
El español alargó la mano hacia el ratón de un ordenador y en la pantalla apareció la imagen de una puerta que se abría y un rayo de luz artificial que iluminaba una franja de suelo.
De pronto se encendió la lámpara del techo y se vio el perfil de un hombre que observaba la habitación con un estupor mal disimulado. Iba vestido de oscuro, llevaba guantes de látex y zapatos con suela de goma. Debía de medir uno ochenta de estatura, era esbelto y parecía ágil. Después, el tipo entró en otra habitación y desapareció un par de minutos. Pasó otra vez delante de la telecámara en dirección a la salida y de repente se volvió hacia el objetivo. Se acercó y, durante unos segundos, el primer plano de su rostro ocupó toda la pantalla.
Una barba rubia oscura, tupida pero cuidada, enmarcaba un rostro de facciones regulares, casi anónimas. Los ojos grises hacían sensual la mirada, pese a la tensión del momento. Sambo pensó que la rareza del color facilitaría la búsqueda, pero recordó también el dicho popular que atribuía buena suerte a todo el que pudiera lucirlo.
El rostro del hombre se deformó en una máscara de rabia. Pese a la ausencia de sonido, resultaba evidente que estaba gritando. Después las imágenes se desenfocaron antes de interrumpirse.
Pietro estaba perplejo.
—Por lo que había entendido, pensaba que estaba viendo las imágenes del homicidio.
—El vídeo es posterior al descubrimiento y a la retirada del cuerpo —explicó César.
—¿Cómo pueden estar seguros de que ese hombre es el asesino?
—Porque tenía las llaves de la víctima.
—¿Y por qué pensaban que el responsable volvería al lugar del crimen?
Mathis suspiró y apoyó la mano en el brazo de Pietro, invitándolo a sentarse en una silla.
—Cuando hallamos muerta a nuestra amiga —empezó a contar—, pensamos que los culpables eran «enemigos» a los que nos enfrentamos desde hace tiempo, por lo que trasladamos el cuerpo y vaciamos la casa con el objetivo de evitar que volvieran para apoderarse de cierto material que les habría proporcionado información importante sobre nuestra actividad, o para tendernos una emboscada. Colocamos una cámara y nos sorprendió ver entrar a ese tipo. Estamos seguros de que no tiene nada que ver con nuestros adversarios.
—¿Un asesino a sueldo?
El francés negó con la cabeza.
—Habría sido más rápido y eficaz.
El español se levantó y se acercó a las fotografías.
—Mathis tiene razón. Las señales de lucha son evidentes —dijo, indicando rastros en la pared y en el suelo, arañazos en las puntas de los zapatos de la víctima y cardenales en sus piernas—. Ella sabía defenderse y vendió caro el pellejo. Nosotros pensamos que el hombre iba desarmado, y que se trata de un atraco que acabó mal. Todo ocurrió en esta habitación, y él huyó con el bolso, que necesitamos recuperar a toda costa.
Pietro Sambo reflexionó sobre el hecho de que en Venecia nunca había ocurrido un crimen como ese. Ahora eran escasos hasta los robos con tirón a las extranjeras. Pasó revista a los delincuentes locales, a los que conocía lo bastante bien como para poder excluirlos con seguridad. Sintió un escalofrío cuando recordó haber oído hablar ya de un escenario similar. Los elementos del caso empezaron a agolparse en su mente sin un orden concreto. Escenario del crimen, tipo de víctima, técnica homicida, robo del bolso. Después, de repente, recordó un informe que había leído en un curso de la Interpol en Bruselas y se puso en pie de un salto. Se apoderó del ratón y buscó el primer plano del asesino.
César se levantó a su vez.
—¿Lo ha reconocido? —preguntó, asombrado por la reacción del italiano.
El excomisario señaló el rostro en la pantalla.
—Joder, es él. No puedo creerlo.
—Él ¿quién? —insistió César, exasperado.
Aturdido todavía, Sambo tardó unos instantes en contestar:
—El Turista.
[1] Aquí siempre es bienvenido. (N. de la T.)
Dos
Al interesado no le disgustaba en absoluto que lo llamaran el Turista.