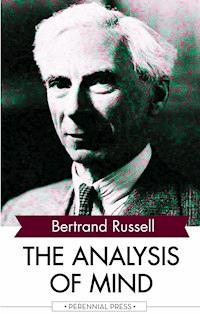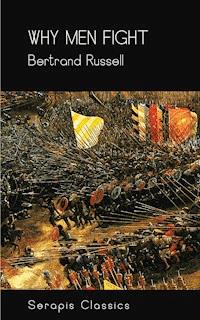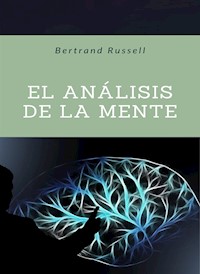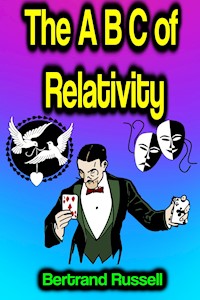Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Grupo Sin Fronteras SAS
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
La conquista de la felicidad explora la ruta hacia la felicidad con Bertrand Russell. Un clásico atemporal para encontrar la verdadera alegría en la vida. La conquista de la felicidad es una de las obras más significativas del filósofo británico Bertrand Russell. En ella, primero explora los caminos que los seres humanos recorremos y nos llevan a la infelicidad, de modo que podamos evitarlos conscientemente, y luego se enfoca en aquellos que desembocan en la felicidad personal y el bienestar emocional. Así pues, Russell desmitifica la felicidad y la presenta no como un destino, a veces lejano e inalcanzable, sino como una serie de elecciones y actitudes fáciles de adoptar en la vida cotidiana.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 284
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
LACONQUISTA DE LAFELICIDAD
Título original: The Conquest of Happiness
Primera edición en esta colección: marzo de 2024
Bertrand Russell
© 2024, Sin Fronteras Grupo Editorial
ISBN: 978-628-7667-71-6
Traducción y edición:
Isabela Cantos Vallecilla
Diseño de cubierta y diagramación:
Paula Andrea Gutiérrez Roldán
Reservados todos los derechos. No se permite reproducir parte alguna de esta publicación, cualquiera que sea el medio empleado (impresión, fotocopia, etc.) sin el permiso previo del editor.
Sin Fronteras, Grupo Editorial, apoya la protección de copyright.
Diseño epub:Hipertexto – Netizen Digital Solutions
Contenido
PARTE I
CAUSAS DE LA INFELICIDAD
CAPÍTULO I
¿QUÉ HACE INFELICES A LAS PERSONAS?
CAPÍTULO II
INFELICIDAD BYRONIANA
CAPÍTULO III
COMPETENCIA
CAPÍTULO IV
ABURRIMIENTO Y EMOCIÓN
CAPÍTULO V
FATIGA
CAPÍTULO VI
ENVIDIA
CAPÍTULO VII
EL SENTIDO DEL PECADO
CAPÍTULO VIII
MANÍA DE PERSECUCIÓN
CAPÍTULO IX
TEMOR A LA OPINIÓN PÚBLICA
PARTE II
CAUSAS DE LA FELICIDAD
CAPÍTULO X
¿AÚN ES POSIBLE LA FELICIDAD?
CAPÍTULO XI
ENTUSIASMO
CAPÍTULO XII
AFECTO
CAPÍTULO XIII
LA FAMILIA
CAPÍTULO XIV
TRABAJO
CAPÍTULO XV
INTERESES IMPERSONALES
CAPÍTULO XVI
ESFUERZO Y RESIGNACIÓN
CAPÍTULO XVII
EL HOMBRE FELIZ
PARTE ICAUSAS DE LA INFELICIDAD
Este libro no está dirigido a los eruditos ni a aquellos que consideran un problema práctico simplemente como algo de qué hablar. En las páginas siguientes no se encontrará ninguna filosofía ni erudición profundas. Solo he pretendido reunir algunas observaciones inspiradas en lo que espero que sea sentido común. Lo único que afirmo de las recetas ofrecidas al lector es que están confirmadas por mi propia experiencia y observación y que han aumentado mi propia felicidad cada vez que he actuado de acuerdo con ellas. Sobre esta base, me atrevo a esperar que algunos, de esas multitudes de hombres y mujeres que sufren de infelicidad sin disfrutarla, puedan encontrar diagnosticada su situación y logren hallar un método de escape. He escrito este libro con la creencia de que muchas personas que son infelices podrían llegar a ser felices mediante un esfuerzo bien dirigido.
CAPÍTULO I¿QUÉ HACE INFELICES A LAS PERSONAS?
Los animales son felices mientras tengan salud y comida suficiente. Uno creería que los seres humanos deberían serlo, pero en el mundo moderno no lo son o, al menos, no en la gran mayoría de casos. Si usted mismo no es feliz, es probable que esté preparado para admitir que no es el único en esta situación. Si es feliz, pregúntese cuántos de sus amigos lo son. Y cuando haya evaluado a sus amigos, enséñese el arte de leer caras y vuélvase receptivo al estado de ánimo de aquellos con los que se encuentra en el transcurso de un día ordinario.
«En cada rostro que encuentro, veo marcas de debilidad, marcas de aflicción», dice Blake. Aunque existan diferentes tipos, se dará cuenta de que la infelicidad lo halla en todas partes. Supongamos que se encuentra en Nueva York. En Nueva York, la más típicamente moderna de las grandes ciudades. Párese en una concurrida calle durante horas laborales, en una vía principal un fin de semana o en un baile durante la noche. Vacíe la mente de su propio ego y permita que las personalidades de los desconocidos lo posean, una tras otra. Se dará cuenta de que cada uno de estos diferentes públicos tiene sus propios problemas. En el público de las horas laborales observará ansiedad, concentración excesiva, dispepsia, falta de interés en cualquier cosa que no sea la lucha, incapacidad para jugar e inconsciencia de sus semejantes. En una vía principal durante el fin de semana, verá hombres y mujeres, todos bastante acomodados y algunos muy ricos, dedicados a la búsqueda del placer. Esta búsqueda la realizan todos a un ritmo uniforme: el del carro más lento de la procesión. Es imposible para los carros ver la vía o los paisajes, pues mirar hacia un lado causaría un accidente. Todos los ocupantes de los carros están absortos en el deseo de pasar a otros carros. Si sus mentes se alejan de esta preocupación, como les pasará ocasionalmente a aquellos que no van manejando, un gran aburrimiento los invadirá y llenará sus facciones con un descontento trivial. En algún momento, un coche lleno de gente de color mostrará verdadero placer, pero provocará indignación por su comportamiento errático y, finalmente, terminará en manos de la policía por causar un accidente: el disfrute durante las vacaciones es ilegal.
O, de nuevo, observe gente en una alegre velada. Todos vienen determinados a ser felices, con esa clase de resolución sombría con la que uno decide no armar un escándalo en el dentista. Se cree que la bebida y las caricias son el escape hacia la felicidad. Por eso la gente se emborracha rápido y tratan de no darse cuenta de lo mucho que su pareja les desagrada. Después de una cantidad suficiente de alcohol, los hombres empiezan a llorar y a lamentarse lo poco merecedores que son, moralmente, de la devoción de sus madres. Todo lo que hace el alcohol por ellos es liberar esa sensación de pecado, la cual es suprimida por la razón en momentos de sanidad.
Las causas de estos diferentes tipos de infelicidad yacen parcialmente en el sistema social y la psicología individual, la cual, por supuesto, es en sí misma, en gran medida, un producto del sistema social. He escrito en ocasiones pasadas sobre los cambios que el sistema social requiere para promover la felicidad. No es mi intención hablar en este volumen de la abolición de la guerra, la explotación económica, la educación en la crueldad ni el miedo.
El descubrimiento de un sistema para evitar la guerra es vital para nuestra civilización. Pero ningún sistema de ese tipo puede funcionar mientras los hombres sean tan infelices como para que la exterminación mutua les parezca menos terrible que el aguante continuo de la luz del día. Es necesario evitar la perpetuación de la pobreza si queremos que los beneficios de la producción mecánica lleguen en algún grado a quienes más los necesitan. Pero ¿de qué sirve hacer que todo el mundo sea rico si hasta los mismos ricos son miserables? La educación en la crueldad y el miedo es mala, pero no pueden dar otra educación quienes son esclavos de estas pasiones. Estas consideraciones nos llevan al problema del individuo: ¿qué puede hacer un hombre o una mujer, aquí y ahora, en medio de esta nostálgica sociedad, para alcanzar la felicidad para él o ella? Al discutir este problema, limitaré mi atención a aquellos que no están sujetos a ninguna causa extrema de miseria exterior. Asumiré un ingreso suficiente para asegurar comida y techo, así como suficiente salud para hacer posibles actividades físicas ordinarias. No consideraré las grandes catástrofes, como perder a todos los hijos o la vergüenza pública. Hay cosas que decir al respecto de eso, y son cosas importantes, pero pertenecen a un orden diferente del de las cosas que deseo mencionar. Mi propósito es sugerir una cura para la infelicidad del día a día que sufren la mayoría de las personas en países civilizados, la cual parece mucho más insoportable, pues, al no tener una causa externa obvia, parece ser inescapable. Creo que esta infelicidad se debe en gran parte a visiones equivocadas del mundo, éticas incorrectas y hábitos de vida desviados que conducen a la destrucción de ese entusiasmo y apetito natural por las cosas posibles de las que depende, en última instancia, toda felicidad, ya sea de los hombres o de los animales. Estos son asuntos que yacen en el poder del individuo y me propongo sugerir los cambios mediante los cuales se puede lograr su felicidad, dada una buena fortuna promedio.
Tal vez la mejor introducción a la filosofía que pretendo defender sean un par de líneas autobiográficas. No nací siendo feliz. De niño, mi himno favorito decía: «cansado de la tierra y cargado de mi pecado». A los cinco, reflexioné que, si llegaba hasta los setenta, solo había resistido hasta ahora una catorceava parte de mi vida entera y sentí un aburrimiento prolongado inaguantable por delante de mí. Durante mi adolescencia, odiaba la vida y estaba continuamente al borde del suicidio, del cual, no obstante, me disuadía por el deseo de aprender más matemáticas.
Ahora, por el contrario, disfruto de la vida. Me atrevería a decir que con cada año que pasa la disfruto más. Esto es parcialmente por haber descubierto cuáles eran las cosas que más deseaba e ir adquiriendo de forma gradual muchas de ellas. En parte se debe a haber descartado con éxito ciertos objetos de deseo, como la adquisición de conocimientos indudables sobre una cosa u otra, al clasificarlos como esencialmente inalcanzables. Pero en gran medida se debe a una preocupación cada vez menor por mí mismo.
Como otros que tuvieron una educación puritana, yo tenía el hábito de meditar sobre mis pecados, locuras y defectos. Sentía que yo mismo era, sin duda, un espécimen miserable.
Gradualmente, aprendí a ser indiferente conmigo mismo y mis deficiencias. Llegué a centrar cada vez más mi atención en objetos externos: el estado del mundo, varias ramas del conocimiento, individuos por los cuales sentía afecto. Es cierto que los intereses externos traen, cada uno, la posibilidad de sentir dolor. El mundo puede estar hundido en la guerra, el conocimiento en ciertas direcciones puede ser difícil de alcanzar y los amigos pueden morir. Pero el dolor de este tipo no destruye la calidad esencial de vida, como sí lo hace aquel que nace del disgusto con uno mismo. Y cada interés externo inspira alguna actividad, la cual, mientras el interés se mantenga vivo, previene por completo el tedio. Por el contrario, el interés en uno mismo lleva a actividades no progresivas. Puede llevar a tener un diario, a ser psicoanalizado o tal vez a convertirse en monje. Pero el monje no será feliz hasta que la rutina del monasterio lo haya hecho olvidar su propia alma. La felicidad que atribuye a la religión la podría haber obtenido si se hubiera convertido en un barrendero, siempre que estuviera obligado a seguir siéndolo. La disciplina externa es el único camino hacia la felicidad para aquellos desafortunados cuyo ensimismamiento es tan profundo que no puede ser curado de ninguna otra forma.
Está claro que las causas psicológicas de la infelicidad son variadas y abundantes. Pero todas tienen algo en común. El típico hombre infeliz es aquel que, habiendo sido privado en la juventud de alguna satisfacción normal, ha llegado a valorar este tipo de satisfacción más que cualquier otra y, por lo tanto, le ha dado a su vida una dirección unilateral junto con un énfasis indebido al logro de las actividades conectadas con esta. Sin embargo, hay otra novedad que es muy común en la actualidad. Un hombre puede sentirse tan completamente frustrado que no busca ninguna forma de satisfacción, sino solo distracción y olvido. Es aquel que se convierte en devoto del «placer». Eso quiere decir que busca que la vida sea un poco más llevadera volviéndose menos vivo. El alcoholismo, por ejemplo, es un suicido temporal. La felicidad que trae es apenas negativa, un cese momentáneo a la infelicidad. El narcisista y el megalómano creen que la felicidad es posible aunque puedan adoptar formas erróneas de alcanzarla. Pero el hombre que busca intoxicarse, de cualquier forma, ha renunciado a la esperanza excepto en el olvido. En su caso, la primera cosa por hacer es convencerlo de que la felicidad es deseable. Los hombres que son infelices, como aquellos que duermen mal, se enorgullecen por el hecho. Tal vez su orgullo es como el del zorro que perdió su cola. De ser así, la forma de curarlos es señalarles cómo pueden hacer crecer una nueva cola. Creo que muy pocos hombres escogerán de manera deliberada la infelicidad si ven una forma de ser felices. No niego que tales hombres existan, pero no son lo suficientemente numerosos como para ser importantes. Por eso asumiré que el lector prefiere ser feliz que infeliz. No sé si pueda ayudarlo a cumplir ese deseo, pero intentarlo no puede hacer daño.
CAPÍTULO IIINFELICIDAD BYRONIANA
Hoy en día es común, como lo ha sido en muchos otros períodos de la historia del mundo, suponer que aquellos sabios que se encuentran entre nosotros han podido conocer los entusiasmos de épocas pasadas y se han dado cuenta de que ya no hay nada por lo que vivir. Los hombres que tienen esta visión son genuinamente infelices, pero se sienten orgullosos de su infelicidad, la cual atribuyen a la naturaleza del universo y consideran que es la única actitud racional para un hombre ilustrado. Su orgullo por su infelicidad hace que las personas menos sofisticadas sospechen de su autenticidad. Piensan que el hombre que disfruta siendo miserable no es miserable.
Esta visión es demasiado simple. Sin duda hay una ligera compensación en el sentimiento de superioridad y perspicacia que tienen estas personas, pero no es suficiente para compensar la pérdida de placeres más simples. Yo no creo que haya una racionalidad superior en ser infeliz. El hombre sabio será tan feliz como las circunstancias se lo permitan. Y si halla dolorosa la contemplación del universo más allá de cierto punto, contemplará otra cosa. Esto es lo que quiero probar en este capítulo. Quiero convencer al lector de que, sin importar cuáles sean los argumentos, la razón no impone ningún embargo a la felicidad. Es más, estoy convencido de que aquellos que sinceramente atribuyen sus penas a sus puntos de vista sobre el universo están poniendo el carro delante del caballo. La verdad es que ellos son infelices por alguna razón que no conocen y esta infelicidad los lleva a estancarse en las características no tan agradables del mundo en el que viven.
Es afortunado para los hombres de letras que las personas ya no lean cosas escritas hace mucho tiempo, pues, si lo hicieran, llegarían a la conclusión de que, sin importar lo que digan sobre los cuerpos de agua, el hacer nuevos libros es pura vanidad. Si podemos demostrar que la doctrina del Eclesiastés no es la única a la que puede acceder un hombre sabio, no necesitamos preocuparnos mucho con las expresiones posteriores del mismo estado de ánimo.
En un debate de este tipo, debemos distinguir un estado de ánimo y su expresión intelectual. No hay forma de alegar contra un estado de ánimo, pues este puede cambiar por algún evento afortunado o por cambios en nuestras condiciones corporales, pero no puede ser cambiado con argumentos. Frecuentemente he experimentado que el estado de ánimo en el que me encuentro es pura vanidad. He logrado salir de él, no con la ayuda de ninguna filosofía, sino debido a una necesidad imperativa de acción.
Si su hijo está enfermo, puede que sea infeliz, pero no sentirá que es vanidad. Sentirá que el recuperar la salud del infante es un asunto que se debe atender sin cuestionar el hecho de si la vida humana tiene valor o no. Un hombre rico puede sentir, y a menudo siente, que todo es vanidad, pero si perdiera su dinero, sentiría que su próxima comida no sería, de ningún modo, vanidad.
Ese sentimiento nace de la fácil satisfacción de las necesidades naturales. El animal humano, como otros, se adapta a cierta cantidad de dificultades durante su vida y, cuando por medio de grandes riquezas, el homo sapiens puede satisfacer todos sus caprichos sin esfuerzo, la simple ausencia de esfuerzo en su vida remueve un ingrediente esencial para la felicidad. El hombre que adquiere con facilidad cosas por las cuales siente un nivel moderado de deseo concluye que la realización del deseo no trae felicidad. Si es de disposición filosófica, concluye que la vida humana es en esencia desdichada, pues el hombre que tiene todo lo que quiere es igualmente infeliz. Olvida que el estar sin algunas de las cosas que se quieren es una parte indispensable de la felicidad.
«Hasta aquí el humor. Hay, sin embargo,
también argumentos intelectuales en el Eclesiastés.
Los ríos desembocan en el mar,
pero el mar no está lleno.
No hay nada nuevo bajo el sol.
No hay memoria de las cosas pasadas.
Aborrecí todo el trabajo que había realizado
bajo el sol: porque lo dejaría al hombre
que vendría después de mí».
Si uno intentara poner estos argumentos en el estilo de un filósofo moderno, sonarían algo así: el hombre trabaja sin cesar y la materia se mueve sin cesar, pero nada permanece, aunque lo nuevo que viene después no difiere en nada de lo anterior. El hombre muere y su heredero recoge todos los beneficios de sus labores. Los ríos desembocan en el mar, pero sus aguas no tienen permiso de permanecer ahí. Una y otra vez, en un ciclo infinito sin propósito, el hombre y las cosas nacen y mueren sin mejorías, sin logros permanentes, día tras día, año tras año. Los ríos, si fueran sabios, se quedarían donde están. Salomón, si fuera sabio, no plantaría árboles frutales donde su hijo pudiera disfrutar la fruta.
Pero, en otro estado de ánimo, qué diferente se ve todo esto. ¿No hay cosas nuevas bajo el sol? ¿Qué hay de los rascacielos, aeroplanos y los discursos retransmitidos de los políticos? ¿Qué sabía Salomón de esas cosas? Por supuesto que el Eclesiastés no fue realmente escrito por Salomón, pero es conveniente referirse al autor por su nombre. Si hubiera podido escuchar en la radio el discurso de la reina de Saba a sus súbditos sobre su regreso a sus dominios, ¿no lo habría consolado entre sus inútiles árboles y estanques? Si hubiera podido contar con una agencia de recortes de prensa que le hiciera saber lo que decían los periódicos sobre la belleza de su arquitectura, las comodidades de su harén y los desconciertos de los sabios rivales que discutían con él, ¿podría haber seguido diciendo que no había nada nuevo bajo el sol? Puede que estas cosas no hubieran curado del todo su pesimismo, pero él tendría que haberle dado una nueva expresión. De hecho, una de las quejas del señor Krutch sobre nuestros tiempos es que hay demasiadas cosas nuevas bajo el sol. Si la ausencia o la presencia de la novedad es igual de molesta, difícilmente parecería que cualquiera de ellas pudiera ser la verdadera causa de la desesperación. De nuevo, tome el hecho de que «todos los ríos desembocan en el mar y aun así el mar no está lleno; el lugar de donde vienen los ríos es a donde regresarán». Esto, considerado como motivo de pesimismo, supone que viajar es desagradable. Las personas viajan a resorts durante el verano y aun así regresan al lugar de donde vinieron. Esto no prueba que sea fútil ir a resorts en el verano. Si las aguas estuvieran dotadas de sentimiento, probablemente disfrutarían del ciclo de aventuras a la manera de la Nube de Shelley. En cuanto al dolor de dejarle las cosas al heredero de uno, es un asunto que se puede ver desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista del heredero es distintivamente menos desastroso. El hecho de que todas las cosas pasan por sí mismas tampoco es motivo de pesimismo. Si fueran sucedidas por peores cosas, habría motivos, pero si son sucedidas por mejores cosas, son motivo de optimismo. ¿Qué pensaríamos si, como Salomón lo menciona, son sucedidas por cosas iguales? ¿No haría fútil el proceso? Enfáticamente no, a menos que las diversas etapas del ciclo sean en sí mismas dolorosas. El hábito de estar mirando al futuro y pensar que todo el significado del presente recae en lo que este traerá es pernicioso. No puede haber valor en el todo a menos que haya valor en las partes. La vida no puede ser concebida bajo la analogía de un melodrama en el que el héroe y la heroína atraviesan tremendas desgracias por las cuales son compensados con un final feliz. Vivo y tengo mi día, mi hijo me sucede y tiene su día, su hijo a su vez lo sucede a él. ¿Qué hay de trágico en esto? Por el contrario, si viviera para siempre los goces de la vida, eventualmente perderían su sabor. Como es, permanecen perennes y frescos.
«Calenté ambas manos ante el fuego;
se extingue y estoy listo para partir».
Esta actitud es tan racional como la de la indignación con la muerte. Por lo tanto, si los estados de ánimo fueran definidos por la razón, habría tantos motivos para la alegría como para la desesperación.
El Eclesiastés es trágico. El Temperamento moderno del señor Krutch es patético. En el fondo, el señor Krutch está triste porque las viejas certezas medievales se han desmoronado e incluso algunas de más reciente origen. «En cuanto a este presente tiempo infeliz», dice, «perseguido por fantasmas de un mundo muerto y aún no a gusto en su propio hogar, su situación no es diferente de la situación del adolescente que aún no ha aprendido a orientarse sin referenciar la mitología en medio de la cual pasó su infancia». Esta afirmación es enteramente correcta cuando se aplica a un cierto sector de intelectuales, es decir, a aquellos que, habiendo tenido una educación literaria, no pueden saber nada del mundo moderno y, habiendo aprendido durante toda su juventud a basar sus creencias en las emociones, no pueden despojarse de ese deseo infantil de seguridad y protección que el mundo de la ciencia no puede satisfacer. El señor Krutch, como muchos otros hombres de letras, está obsesionado con la idea de que la ciencia no ha logrado satisfacer sus promesas. Por supuesto, no nos cuenta cuáles eran esas promesas, pero parece pensar que, hace sesenta años, hombres como Darwin y Huxley esperaban algo de la ciencia que nunca se dio. Creo que esto es un completo engaño fomentado por aquellos escritores y clérigos que no desean que sus especialidades se piensen de menor valor.
Es verdad que el mundo tiene muchos pesimistas en este momento. Siempre ha habido muchos pesimistas cuando existen muchas personas cuyos ingresos han disminuido. Es cierto que el señor Krutch es estadounidense y los salarios estadounidenses, por lo general, han aumentado por la guerra, pero, a lo largo del continente europeo, las clases intelectuales han sufrido terriblemente mientras la guerra misma le dio a todo el mundo un sentido de inestabilidad. Estas causas sociales tienen mucho más que ver con el estado de ánimo de una época que su teoría sobre la naturaleza del mundo. Pocas épocas han sido más desalentadoras que el siglo XIII, aunque esa fe que tanto lamenta el señor Krutch fue sostenida firmemente por todos, excepto por el emperador y unos pocos grandes nobles italianos. Así, Roger Bacon menciona: «reinan en estos tiempos nuestros más pecados que en ninguna época pasada y el pecado es incompatible con la sabiduría. Veamos todas las condiciones en el mundo y considerémoslas con diligencia en todas partes: encontraremos corrupción sin límites y, ante todo, en la Cabeza... La lujuria deshonra a toda la corte y la gula es señora de todo... Si esto pasa en la Cabeza, ¿cómo será en los miembros? Veamos a los prelados: cómo persiguen el dinero y descuidan la cura de las almas... Consideremos a las Órdenes Religiosas: no excluyo a ninguna de lo que digo. Veamos cómo han caído, una y todas, de su estado correcto. Y las nuevas Órdenes (de frailes) ya están horriblemente deterioradas desde su primera dignidad. Todo el clero está entregado al orgullo, la lujuria y la avaricia. Y dondequiera que se reúnan clérigos, como en París y Oxford, escandalizan a toda la gente con sus guerras y disputas y otros vicios... A nadie le importa lo que se haga o cómo, por las buenas o por las malas, siempre que cada uno pueda satisfacer su lujuria». Con respecto a los sabios paganos de la Antigüedad, dice: «sus vidas eran, sin comparación, mejores que las nuestras, tanto en toda decencia como en el desprecio del mundo, con todas sus delicias, riquezas y honores. Como todos los hombres pueden leer en las obras de Aristóteles, Séneca, Cicerón, Avicena, Alfarabio, Platón, Sócrates y otros, así fue como alcanzaron los secretos de la sabiduría y descubrieron todo conocimiento». La opinión de Roger Bacon era la misma de todos sus literatos contemporáneos, no una de a quien le agradara la época en la que se encontraba. No creo por un solo momento que este pesimismo tenga una causa metafísica. Sus causas eran la guerra, la pobreza y la violencia.
Uno de los capítulos más patéticos del señor Krutch es aquel que lidia con el tema del amor. Parece que los victorianos pensaban muy bien de este, pero nosotros, con nuestra sofisticación moderna, hemos podido ver a través de él.
«Para los victorianos más escépticos, el amor cumplía algunas de las funciones del Dios que habían perdido. Frente a él, muchos, incluso los más pragmáticos, se volvían, por un momento, místicos. Se encontraban en presencia de algo que despertaba en ellos ese sentido de reverencia que nada más reclamaba y de algo a lo que sentían, incluso en lo más profundo de su ser, que se le debía una lealtad incondicional. Para ellos, el amor, como Dios, exigía todos los sacrificios, pero también, como Él, recompensaba al creyente al dotar a todos los fenómenos de la vida de un significado aún no analizado. Nos hemos acostumbrado, más que ellos, a un universo sin Dios, pero aún no nos hemos acostumbrado a uno que también carezca de amor. Y solo cuando lo hayamos hecho, comprenderemos realmente lo que significa el ateísmo».
Es curioso lo diferente que se ve la época victoriana para los jóvenes de nuestro tiempo de lo que se veía cuando uno la estaba viviendo. Recuerdo a dos señoras mayores, ambas con aspectos típicos del período, a quienes conocí muy bien durante mi juventud. Una era puritana y la otra volteriana. La primera lamentaba que tanta poesía tratara sobre el amor, el cual, sostenía, era un tema poco interesante. La segunda comentó:
«Nadie puede decir nada en mi contra, pero siempre digo que no es tan malo romper el séptimo mandamiento como el sexto, pues al menos requiere el consentimiento de la otra parte».
Ninguna de estas visiones es como las que presenta el señor Krutch como típicas victorianas. Evidentemente sus ideas derivan de ciertos escritores que no estaban en armonía con el ambiente que los rodeaba. Supongo que el mejor ejemplo es Robert Browning. Sin embargo, no puedo resistirme a la convicción de que hay algo sofocante en el amor tal como él lo concebía.
«Gracias a Dios la más ruin de sus criaturas
puede jactarse de tener dos facetas en su alma:
una con la que se enfrenta al mundo
y otra que mostrar a una mujer cuando la ama».
Esto sugiere que el combate es la única actitud posible para enfrentarse al mundo. ¿Por qué? Porque el mundo es cruel, diría Browning. Porque no lo acepta por lo que vale, deberíamos decir. Tal como lo hicieron los Browning, algunos pueden formar una sociedad de admiración mutua. Es placentero tener a alguien cerca que seguro halagará su trabajo, ya sea merecido o no. Y, sin duda alguna, Browning sintió que era un tipo bueno y varonil por haber denunciado a Fitzgerald, con términos nada medidos, por haberse atrevido a no admirar a Aurora Leigh. No creo que esta suspensión total de la facultad crítica de ambas partes sea realmente admirable. Está atado por el miedo y con el deseo de encontrar refugio de las ráfagas heladas del criticismo imparcial. Muchos solteros aprenden a obtener la misma satisfacción de su propia chimenea.
Viví demasiado tiempo en la época victoriana como para ser un moderno, según los estándares del señor Krutch. Bajo ninguna razón he dejado de creer en el amor, pero la clase de amor en la que puedo creer no es la clase que admiraban los victorianos. El mío es aventurero, tiene los ojos abiertos y, mientras brinda buenos conocimientos, no involucra el olvido del mal ni pretende ser santificado o santo. La atribución de estas cualidades a la clase de amor que era admirada era un resultado del tabú del sexo. El victoriano estaba profundamente convencido de que el sexo era malo y debía incluirle adjetivos exagerados a la clase que él sí aprobaba. Antes había más deseo sexual que ahora y eso sin duda causó que las personas exageraran la importancia del sexo, tal como siempre lo hicieron los ascetas. Estamos pasando por un período algo confuso, donde muchas personas han dejado tirados sus antiguos estándares sin adquirir nuevos. Esto las lleva a varios problemas y, como su subconsciente aún cree en los viejos estándares, cuando llegan estos problemas, producen desespero, remordimiento y cinismo. No creo que sea muy grande la cantidad de personas a quienes les pasa esto, pero están entre las más vocales de nuestra época. Creo que si uno tomara el promedio de jóvenes acomodados de nuestro tiempo y de la época victoriana, encontraría que ahora hay mucha más felicidad en relación con el amor y mucha más creencia genuina en el valor del amor que hace sesenta años. Las razones que llevan a algunas personas al cinismo están conectadas con la tiranía de los viejos ideales sobre el subconsciente y con la ausencia de una ética racional por la cual las personas de hoy pueden regular su conducta. La cura no yace en lamentarse y sentir nostalgia por el pasado, sino en una aceptación más valiente de la perspectiva moderna y una determinación para erradicar las supersticiones nominalmente descartadas de todos sus oscuros escondites.
No es fácil decir en pocas palabras por qué uno valora el amor; sin embargo, haré el intento. El amor debe ser valorado, en primera instancia (y este, aunque no es su mayor valor, es esencial para todos los demás), como una fuente de deleite en sí mismo.
«¡Oh, amor! Te injurian mucho
quienes dicen que tu dulzura es amarga, cuando tu
rico fruto es tal
que nada puede ser más dulce».
El autor anónimo de estas líneas no estaba buscando una solución para el ateísmo o una llave del universo. Simplemente está disfrutando de sí mismo. Y el amor no es solo una fuente de goce, pero su ausencia es fuente de dolor.
En segundo lugar, el amor debe ser valorado, pues realza todos los mejores placeres, como la música, el amanecer en las montañas y el mar bajo la luna llena. El hombre que nunca ha disfrutado de cosas hermosas en compañía de una mujer a quien amara, no ha experimentado el completo poder mágico del cual son capaces esas cosas.
De nuevo, el amor es capaz de romper el duro caparazón del ego, ya que es una forma de cooperación biológica en la cual las emociones de cada uno son necesarias para cumplir los propósitos instintivos de otros. Ha habido en el mundo, y en varios tiempos, algunos filósofos solitarios, algunos muy nobles y otros no tanto. Los estoicos y los primeros cristianos creían que un hombre podía alcanzar el bien supremo del cual la vida humana era capaz mediante su propia voluntad solamente o, al menos, sin ayuda humana; otros, en cambio, han considerado el poder como el fin de la vida y, otros más, como solo el placer personal. Todas estas son filosofías solitarias en el sentido en que el bien debe ser supuestamente realizable para cada individuo, no solo en una sociedad más grande o pequeña de personas. Para mí, todas esas perspectivas son falsas, no solo en la teoría ética, sino como expresiones de la mejor parte de nuestros instintos. El hombre depende de la cooperación y la naturaleza le ha proporcionado, aunque de manera algo inadecuada, es cierto, el aparato instintivo del que puede surgir la amistad necesaria para la cooperación. El amor es la primera y más común forma de emoción que lleva a la cooperación. Y aquellos que han experimentado el amor con cualquier intensidad no estarán contentos con una filosofía que supone que su bien supremo es independiente del de la persona amada. En este sentido, el sentimiento paternal es aún más poderoso, pero el sentimiento paternal máximo es el resultado del amor entre padres. No pretendo que el amor en su forma más elevada sea común, pero sostengo que en su forma más elevada revela valores que, de otro modo, permanecerían desconocidos y que tiene en sí mismo un valor que no se ve afectado por el escepticismo, aunque los escépticos que son incapaces de experimentarlo puedan atribuir en falso su incapacidad a su escepticismo.
«El verdadero amor es un fuego duradero,
en la mente siempre ardiendo,
nunca enfermo, nunca muerto, nunca frío,
nunca apartándose de sí mismo».
Veamos ahora lo que el señor Krutch tiene para decir sobre la tragedia. Menciona que, y en esto sí estoy de acuerdo con él, Espectros de Ibsen es inferior a El rey Lear. «Ningún mayor poder de expresión, ningún mayor don para las palabras podría haber transformado a Ibsen en Shakespeare. Los materiales con los que este último creó sus obras, su concepción de la dignidad humana, su sentido de la importancia de las pasiones humanas, su visión de la amplitud de la vida humana, simplemente no existían ni podían existir para Ibsen, como no existían y no podían existir para sus contemporáneos. Dios, el hombre y la naturaleza habían disminuido de alguna manera en el curso de los siglos intermedios, no porque el credo realista del arte moderno nos llevara a buscar gente mala, sino porque esta mezquindad de la vida humana nos fue impuesta de alguna forma por la operación del mismo proceso que condujo al desarrollo de teorías realistas del arte mediante las cuales nuestra visión podría justificarse». Es, sin duda, el caso de las tragedias antiguas que lidiaban con los príncipes y sus penas, que ya no son aplicables a nuestros tiempos, y cuando tratamos de manejar de la misma manera las penas de un individuo cualquiera, el efecto no es el mismo. Sin embargo, la razón para esto no es ningún deterioro de cómo vemos la vida, sino lo opuesto. Es por el hecho de que ya no podemos ver a ciertos individuos como a los grandes de la Tierra, que tienen derecho a pasiones trágicas, mientras que todos los demás deben simplemente esforzarse y trabajar duro para producir la magnificencia de esos pocos. Shakespeare dice:
«Cuando mueren los mendigos, no se ven cometas;
los mismos cielos arden anunciando la muerte de los
príncipes».
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: