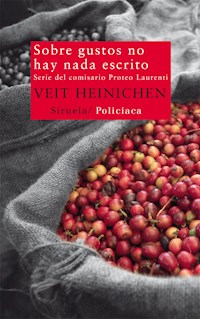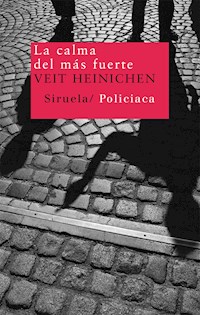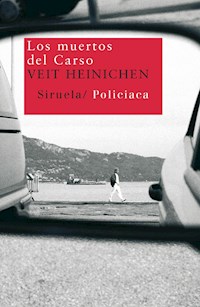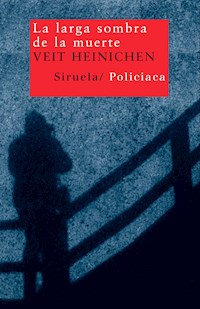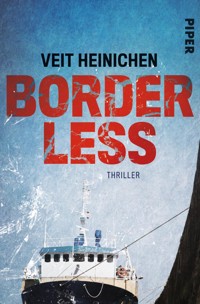Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Krimi
- Serie: Nuevos Tiempos
- Sprache: Spanisch
El comisario Proteo Laurenti arrastra un saco lleno de problemas: su amante le ha abandonado; su mujer se deja cortejar por un famoso pintor; la nueva inspectora, Pina, le ataca los nervios con su imparable ambición... Además, explota una bomba; en un pequeño consulado de la ciudad una mujer recibe una paliza casi mortal; y hasta la basura sirve para hacerse rico, si se tiene en cantidad suficiente... Basta con pasarla por la aduana de forma ilegal y venderla a países más pobres para su uso en la construcción de carreteras. Pero detrás de la «mafia de la basura» se esconden viejos conocidos que quieren deshacerse de él a cualquier precio. Y hay algo que Laurenti no imagina, es que los enemigos de días pasados quieren, ante todo, una cosa: la muerte del comisario.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 478
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ÍNDICE
Cubierta
Portadilla
Buenos amigos
Todo tiene su precio
Ambiente explosivo
Negocios creativos
Basura
Siempre a quien menos lo merece
Agradable compañía
Últimas palabras
Aumenta el oleaje
Cada cosa a su tiempo
Epílogo
Uno se encuentra más de una vez en la vida
El durmiente despierta
18.9.18’09”
Después de la lluvia
Créditos
La Danza de la Muerte
Vive en lo oculto.
Epicuro
En todo reina la casualidad. Echa el anzuelo sin más; donde menos te lo esperes aparecerá el pez en la corriente.
Ovidio
El ser humano es una cosa curiosa.
Kenneth Patchen
Buenos amigos
Corría el año en el que los alemanes enviaron un Papa a Roma para vengarse de los italianos por lo de Trappatoni. Bávaro contra entrenador de fútbol. A pesar de su nerviosismo, Proteo Laurenti se partió de risa al oír, por la radio del coche, cómo la «suma sotana» recordaba a sus fieles que la iglesia católica no era una sopa de verduras recalentada. Al menos la gramática italiana era correcta.
Laurenti bajó el volumen y, con el coche recién comprado de su mujer, un Fiat Punto azul, cruzó el pequeño puesto de frontera de Prebenico, al pie del castillo de Socerb; las barreras de ambos lados estaban levantadas. No se veía a ningún guarda por ninguna parte, así que, en realidad, también habría podido llevarse su coche de la policía sin tener que contarle a Laura una excusa barata para que le dejase el nuevo. Un cuarto de hora más tarde había quedado con Živa Ravno, la fiscal croata de Pula. Casi cuatro años duraba ya su aventura; a Laurenti se le echaba el tiempo encima y estaba cada vez más nervioso. Aquella mujer, quince años más joven que él, llevaba meses dándole largas y, por fin, después de haberle dicho de todo para convencerla por teléfono, le había propuesto un punto de encuentro en un pequeño valle al otro lado de la frontera eslovena, donde la piedra caliza gris del Carso se convertía en suelo fértil y crecían frondosos árboles frutales y viñas.
–En la pequeña ermita de Hrastovlje –le había dicho ella–, allí es donde quiero que quedemos.
Laurenti repitió sus palabras mientras hacía sufrir al Fiat por una calleja llena de curvas. Con lo racional que era Živa en su trabajo, desde luego no se quedaba corta en cuanto a gestos teatrales. «Esa iglesia es la Biblia del pueblo llano que no sabe leer. Tiene unos frescos del siglo XV de una belleza increíble que representan el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y una Danza de la Muerte que te llega al alma. Debería darte vergüenza no haber estado allí nunca, Proteo. ¡Después de treinta años viviendo en Trieste! Está nada más cruzar la frontera.»
–¿Y por qué allí, precisamente? –había preguntado Laurenti–. ¿Por qué no podemos quedar en algún hotel de la costa sin más, como antes?
La risa de Živa, antes de responder, sonó falsa.
–No me apetece. Hrastovlje es más adecuado para lo que tengo que decirte.
Antes de que Laurenti tuviera ocasión de preguntar qué era aquello, Živa dio por terminada la conversación con la excusa de que tenía una cita urgente.
Mientras que la franja de costa resplandecía bajo el sol, sobre las colinas del interior de Istria se habían formado pesadas nubes de tormenta. Desde lejos, Laurenti avistó ya el campanario de picudo tejado piramidal que sobresalía por encima de las gruesas murallas con las ruinas de los antiguos torreones. Aunque llegaba con diez minutos de retraso, no vio ningún otro coche en el aparcamiento que había al pie de la colina, coronada por la ermita. Laurenti cerró el Fiat y miró a su alrededor. Živa, al contrario que él, siempre había sido muy puntual. Laurenti seleccionó la red eslovena en el móvil y, de mala gana, emprendió la subida por el sendero. Se quedó desconcertado al ver que el pesado portón de hierro estaba cerrado con un candado gigantesco. Debajo de una señal que representaba una cámara de fotos tachada con una gruesa barra roja había un cartel, en dos idiomas, con el número de teléfono de la persona encargada de cuidar la iglesia. Comenzaban a caer los primeros goterones de lluvia y Laurenti decidió no esperar a Živa. Una voz femenina al otro lado de la línea telefónica le dijo que llegaría en cinco minutos para abrirle y enseñarle la ermita. Laurenti se planteó durante un instante si no sería mejor esperarla en la gostilna, la taberna que había visto más abajo, pero luego se arrimó al portón para, al menos, cobijarse un poco de la tormenta bajo el arco de piedra.
¿Cuánto hacía que no se veían? Laurenti intentó recordar la fecha de su último encuentro. Había sido justo dos meses y cuatro días atrás, y ni siquiera se habían acostado. Živa estaba nerviosa y parecía tener la cabeza en otra parte, había retirado la mano todas las veces que él había intentando cogérsela. Habían quedado al mediodía en Koper, después de una cita con el fiscal jefe de Trieste a la que Živa tenía que acudir. Durante décadas, aquella pequeña ciudad vecina al otro lado de la frontera había sido el lugar clave para aquellos atentos padres de familia que también querían hacer caso a sus secretarias durante las dos horas del descanso para comer. Laurenti siempre se había preguntado cómo se las apañarían para no encontrarse allí unos con otros todo el tiempo, aunque, desde que se podía cruzar la frontera sin problemas, también se habían diversificado mucho los destinos. Así pues, no le había sido difícil reservar una habitación de hotel en Koper, pero Živa había insistido en tomar un aperitivo en el Café Loggia, bajo los antiguos soportales. Al parecer no quería nada de intimidades de pareja. Respondía con evasivas a las preguntas de Laurenti y se limitaba a hablar del caso que estaba llevando y que, según dijo, le quitaba el sueño. Se trataba de la bancarrota de la residencia de verano Skiper, en lo alto de una colina a cuyo pie estaban las salinas de Sečolvje. Años atrás, una alianza compuesta por parientes de la flor y nata de la agitadora Lega Nord, los altos cargos financieros de Carintia y la antigua Nomenclatura croata, había acometido allí, en plena reserva natural, donde también estaba prohibido edificar nada que obstruyese las magníficas vistas sobre el golfo de Pirano, la construcción de un enorme complejo de hormigón apodado Il Paradiso di Bossi del que se rumoreaba que habría de convertirse en colonia de vacaciones de esta peculiar liga internacional de la xenofobia. Entretanto, los fiscales investigaban una bancarrota fraudulenta en la que, sobre todo, habían dado gato por liebre a los seguidores de la Lega Nord. Las investigaciones de Živa se centraban en las sospechas de sobornos para conseguir los correspondientes permisos urbanísticos, mientras que uno de sus compañeros italianos se ocupaba de rastrear la posible financiación encubierta con dinero del partido. Además, Živa había mencionado otra sospecha que tenía. Al parecer, en todo aquel asunto también estaba mezclado uno de los enemigos acérrimos de Laurenti que ahora había conseguido labrarse una buena posición en la sociedad y se movía en los círculos más altos. A pesar de que todo giraba en torno a los viejos conocidos de siempre, los que tantos quebraderos de cabeza daban al comisario, Laurenti sólo había atendido a su amante a medias.
Oyó el ruido de un motor y, al poco rato, una mujer de su edad con un imponente manojo de llaves bajaba de un destartalado Renault 4 azul y le saludaba. Si Živa no llegaba, Laurenti echaría, él solo, un rápido vistazo al interior de la ermita para, finalmente, volver a Trieste enfadado y sin llamarla. Eso era lo que Živa se merecía. Laurenti no imaginaba que su visita duraría más de lo que el exterior de la ermita le había sugerido. Para lo reducidas que eran las dimensiones de aquella edificación románica, tanto más espléndidos eran los frescos. Apenas daba crédito a sus ojos. No había centímetro cuadrado que no estuviera pintado. En la Edad Media, el horror al vacío debía de ser todavía más profundo. Atentamente prestó oídos a la mujer que, sólo para él, desplegaba todo un abanico de conocimientos, llamando su atención sobre los múltiples detalles que adornaban la nave central, con su bóveda de cañón, así como las dos naves laterales: el Antiguo y el Nuevo Testamento, la historia de la Creación y la Pasión, la Expulsión del Paraíso, Caín y Abel y dos bodegones tempranos: mesas con pan, queso y vino, una botella y una jarra.
–En aquel entonces, la gente se interesaba más por lo que no era terrenal que por la realidad –decía la señora en el momento en que sintió una corriente de aire, acompañada por el chirrido del portón. La guía dirigió la mirada hacia los delgados muros que separaban los ábsides y le mostró las imágenes de San Esteban y San Laurencio, representados como diáconos. El comisario no pudo evitar sonreír al oír su apellido y, en ese mismo instante, notó una mano mojada por la lluvia que se agarraba a la suya y, justo después, el aliento cálido de Živa en el oído.
–Lo siento –musitó ésta–, había un accidente en la autopista.
La guía hizo caso omiso de la interrupción y pasó a comentar un fresco de la nave orientada al sur.
–Un caso muy especial en la iconografía cristiana y, sin duda, el motivo por el que muchos turistas se acercan hasta aquí es la Danza de la Muerte. Fíjense bien, la idea que subyace a todo es la igualdad de todos los seres humanos ante la Muerte, la única que trata a todos con justicia y de la que nadie puede escapar. Todos están obligados a seguirla, a todos les sonríe con la misma desvergüenza mientras los conduce a la tumba recién cavada. No permite excepciones. Miren: el papa, el rey, la reina, el cardenal, el obispo, un pobre monjecillo, un rico comerciante, un mendigo decrépito, un niño. La Muerte no se deja sobornar por nadie, aunque, como ven, todos lo intentan, cada uno a su manera.
Laurenti rodeó los hombros de Živa con el brazo y la acercó a él. La guía pasó a comentar la representación de los meses del año en el techo.
–Tenías razón –susurró Laurenti–, ya era hora de que alguien me enseñara todo esto.
–Y aquí ven la inscripción en glagolítico, el alfabeto de la iglesia eslava que, gracias a Dios, se ha conservado: «Frescos terminados el 13 de julio de 1490. Maestro Juan de Kastar». Un artista de las cercanías de Rijeka. En algún momento, los frescos fueron cubiertos de cal y no se redescubrieron y limpiaron hasta siglos después, hasta 1949.
Laurenti le dio las gracias por la visita y compró unas cuantas postales que reproducían las obras de arte... tenía que enseñárselas sin falta a su mujer y traerla sin tardanza a ver aquel maravilloso lugar en persona. Para cuando salieron de la ermita, las nubes de tormenta se habían dispersado y un suave resplandor de sol bañaba el frondoso paisaje verde.
–¿Vamos a la taberna de allí abajo? –preguntó Laurenti.
Živa asintió con la cabeza y se enganchó de su brazo.
–¡Qué maravilla de ermita! Pinturas istrias del gótico tardío en un edificio que, por entonces, ya tendría otros trescientos años. La muralla no se construyó hasta la época de los asedios turcos.
–Lo que me parece especialmente trágico es el primer error de la Creación, la expulsión del Paraíso –Laurenti agarró a Živa por los hombros–. Qué dios más cruel. Ahí empezó la maldición del trabajo.
–¿Y la Danza de la Muerte, el intento de comprarle la vida a la Muerte? Me recuerda demasiado a nuestra clientela –dijo Živa.
Laurenti le abrió la puerta de la gostilna Švab. Era una estancia alargada y de techo bajo en la que predominaba la barra en la parte delantera, comunicada al fondo con el comedor. Entre semana, casi nadie frecuentaba el local al mediodía. A excepción de dos campesinos que estaban tomándose un vino en la barra, ellos eran los únicos clientes. La carta ofrecía los habituales y potentes platos de la cocina istria, que abarcan desde el jamón crudo de matanza casera o la espesa sopa de maíz hasta el guiso de gallina más apreciado entre los campesinos o el asado de ternera. Laurenti respiró aliviado al descubrir la trucha fresca. Todo lo demás le habría resultado demasiado pesado, pues la contención de Živa, que no quería más que verduras a la plancha y, como plato principal, ortigas al vapor, le había cerrado el estómago. Y muy en contra de su costumbre, consideraron que medio litro de malvasía de barril sería suficiente.
–Anda que no te has hecho de rogar últimamente –dijo Laurenti, apoyando la barbilla en las manos, con los codos sobre la mesa–. Te echo mucho de menos cuando te muestras tan inaccesible. Casi no hemos hablado, casi siempre soy yo el que te llama mientras que tú, en cambio, sólo lo haces para algún asunto del trabajo. A veces tengo la sensación de que ya no me quieres.
Y, como tantas veces, se sintió en desventaja cuando el camarero trajo el vino y así Živa pudo eludir una respuesta directa. Ella esperó a que volvieran a quedarse los dos solos. Sonrió a Proteo con dulzura, casi con compasión, y dio un pequeño sorbo a su vaso sin brindar antes con él.
Como Laurenti guardaba silencio, le cogió la mano y le miró a los ojos.
–La vida sigue, cariño. Cambia cada día. Vivimos en una época de aceleración imparable. Mañana, nada será igual que hoy. El trabajo se multiplica de día en día, sin aliento buscamos la tranquilidad, que ya no existe más que en nuestra imaginación, como el recuerdo del olor del heno fresco que conocemos de nuestra infancia. Nuestros clientes son innovadores y les mueve una sed de acción de la que carece el resto de la sociedad. Suenan las sirenas por todas partes, los teléfonos no callan un minuto, hasta las mesas parecen gemir bajo el peso de las montañas de expedientes que se acumulan en ellas cada día. No te puedes hacer idea de los problemas de organización que he tenido que salvar sólo para poder quedar contigo. Ya no sé ni dónde tengo la cabeza, Proteo.
De nuevo los interrumpieron, ahora les traían los cubiertos.
–Lo que se gana en tiempo se pierde en consciencia, Živa.
–¿Quién dijo eso?
Laurenti se hizo el interesante. En efecto, no se lo había inventado él. Un escritor francés, uno que murió hace mucho. Lo leí en un almanaque.
–Cambia eso si puedes –replicó ella.
Proteo resopló por la nariz.
–En noviembre se cumplen cuatro años... Si es que conseguimos llegar a noviembre.
–¿Cuatro años de qué? –la voz de Živa ya no sonaba dulce, sino más bien como si los lamentos sentimentales de Proteo le atacaran los nervios.
Esta vez, la interrupción redundó en beneficio de Laurenti. Oyeron el tintineo de una campanilla desde la cocina y, al instante, los pasos del tabernero. Para Živa, al final había traído las ortigas junto con las otras verduras; delante de Laurenti humeaban ahora un plato de patatas hervidas y una bandeja con una trucha a la que le habían doblado la aleta de cola hacia arriba.
–Cuatro años –Živa golpeteó la cola tiesa de la trucha con el cuchillo–. Cuatro años de disimulo, aunque todo el mundo a nuestro alrededor se hubiera dado cuenta hace mucho. Ni una sola excursión de domingo juntos, ni un viaje juntos, ni siquiera un desayuno juntos, nada de vacaciones y nada de rutina cotidiana, nada de peleas y nada de reconciliaciones.
Laurenti la miró asustado. En efecto, aquélla era la primera vez que iban juntos a ver una iglesia desde que se conocían. Pero ¿por qué se quejaba ella ahora?
–Así lo convinimos. ¿Y qué es eso de que todo el mundo está enterado? –dijo mientras fileteaba el pescado en el plato, de mal humor y sin concentración.
–Ha sido una... ¿cómo lo diría...? una fructífera colaboración. Eso es lo que ha habido entre nosotros hasta ahora, nada más. Y no es suficiente, en mi opinión.
–Que aproveche, Živa.
–No juegues al despiste, Proteo –por el momento, Živa ni siquiera había mirado sus ortigas–. Dame una única razón por la que deberíamos continuar con esta relación.
–Tú siempre has insistido en que querías libertad, Živa. Y yo nunca te he preguntado cuál es tu situación, mientras que tú, en cambio, conoces todos y cada uno de los pasos que doy.
Su voz fuerte resonó en el espacio vacío. Proteo vio que el tabernero, en la barra, hacía un marcado gesto a los dos hombres que tenía enfrente y, con los ojos, señalaba en la dirección donde estaban sentados comiendo Živa y él.
–Pues de eso mismo se trata –Živa, que por fin había tomado el primer bocado, depositó el cubierto en el plato haciendo ruido a propósito–. Hemos pasado cuatro bonitos años juntos, o mejor dicho: dos. El tiempo en que realmente estuvimos el uno cerca del otro, en que nos reíamos y bromeábamos juntos y hacíamos el amor como nos venía en gana. La segunda mitad de nuestra relación, Proteo, ya no ha sido así. Así que he decidido ponerle fin.
Ahora fue Laurenti quien estampó sus cubiertos sobre el plato. Los tres hombres de la barra se volvieron asustados hacia ellos, hacía mucho que sus matrimonios no conocían semejantes arrebatos de ira.
–Quedemos como buenos amigos y recordemos los momentos felices que hemos pasado juntos –prosiguió Živa antes de que a él le diera tiempo a replicar–. Pero nada más. Quiero ser libre. Y contigo ya no lo soy.
–Si alguien te ha dejado toda la libertad del mundo ése he sido yo, Živa –Proteo palpó su chaqueta en busca de cigarrillos, aunque llevaba dos años sin comprar, limitándose a echar mano de los ajenos cuando estaba nervioso.
–No te pongas a fumar ahora –dijo Živa–. Si no te has comido ni la mitad del pescado.
–Los peces de mar están mucho más ricos que estas truchas de charca. Y haz el favor de mirar tú tu plato –fuera de sí, señaló con el dedo el plato de verdura, casi intacto, y al hacerlo derramó su vaso–. ¡Maldita sea! –y, torpemente, trató de empapar el vino con la servilleta–. ¿Qué es lo que quieres, Živa?
–Mi libertad, Proteo. Ya te lo he dicho.
–¿Es que has conocido a otro?
Živa sonrió.
–No. Pero alguna vez podría darse el caso. Nunca se sabe.
–¿Cómo se llama?
De nuevo vino a interrumpirles el tabernero. Había visto que ya no tocaban la comida y la retiró con gesto malhumorado y sin hacer ningún comentario. Laurenti pidió la cuenta sin preguntar a Živa si quería algo de postre. Se levantaron al mismo tiempo y salieron a la calle, pasando junto a los hombres de la barra, en cuya cara se dibujaba una sonrisa socarrona.
–Pues nada –dijo Laurenti de camino al aparcamiento. Su dolor se había convertido en rabia–. A lo mejor te lo piensas dos veces. Ya tienes mi teléfono.
Sin siquiera mirarla otra vez se subió al Fiat y arrancó con un rugido del motor. Al dar marcha atrás, se dio con tanta fuerza contra el murete que separaba el aparcamiento de la calle que saltó la pintura del parachoques.
–Conduces como los triestinos –le dijo Živa riendo mientras él ya se iba.
Todo tiene su precio
Damjan y Jožica Babič tenían turno de tarde cada dos semanas y hasta la medianoche no llegaban a su casa, en el pueblo del otro lado de la frontera. A las 22.30, subían a su Škoda, abandonaban el recinto del parque tecnológico que había en la parte alta de la ciudad y, pasado un kilómetro, volvían a apartarse de la carretera de circunvalación para entrar en el aparcamiento, donde había un restaurante-grill. En realidad era una cabaña de madera que habían ampliado con unas cuantas pérgolas para no tener que pedir un permiso de obras. Había muy pocos coches, todos con matrícula extranjera. Uno de los vehículos pertenecía a uno de los numerosos consulados de la ciudad. Durante el día, el aparcamiento estaba mucho más frecuentado, iba gente de Trieste para dar un paseo por el borde del Carso o viajeros que, tras un trayecto más largo, querían estirar las piernas y entraban a tomar un tentempié.
Una moto de cross pasó casi rozando su coche y no paró hasta el extremo más alejado de toda la zona. Oyeron cómo se apagaba el motor, luego se apagaron también las luces. No se veía más que un contorno desdibujado que destacaba sobre el cielo brillante de la ciudad. Damjan y Jožica atravesaron la oscuridad en dirección al pequeño restaurante, donde les esperaba una mujer bien entrada en la treintena y llamativamente bien vestida, cuyo cabello negro –sin duda, teñido– contrastaba de forma drástica con su tez pálida y con los labios pintados de rojo cereza. La mujer los saludó de inmediato en su lengua materna y les señaló una de las mesas de la terraza.
–¿Por qué queríais verme? –preguntó mientras depositaba su bolso de cocodrilo encima del banco–. ¿Habéis tomado la precaución de que no os siguiera nadie? –e hizo un gesto con la cabeza señalando el lugar en el que debía de estar la moto; no se veía al conductor.
–No te preocupes, estamos solos –farfulló Damjan.
La mujer, en italiano, se deshizo de la camarera que había acudido a tomarles la comanda:
–Nos vamos a ir enseguida, gracias –luego se dirigió al matrimonio Babič–. Entonces, ¿qué pasa? ¿Problemas?
Damjan dejó la palabra a su mujer, tal y como habían convenido antes. Se puso a mirar a lo lejos, respirando pesadamente. Le habían dado muchas vueltas a cómo sacar más provecho de la actividad que realizaban para Petra Piskera.
El AREA SciencePark de Padriciano, en la altiplanicie que se extendía por encima de la ciudad, era el mayor centro de investigación del país, uno de los argumentos a los que podía recurrir Trieste para albergar la esperanza de convertirse en ciudad de la ciencia en el futuro; y también un juguete de los intereses políticos. En los años anteriores, más de una vez se había temido por la financiación de aquellas instalaciones de prestigio internacional, según el correspondiente gobierno de Roma estuviera a favor o en contra del gobierno de la ciudad. Era un parque científico destinado a crear una interacción productiva entre las instituciones estatales, la universidad y los empresarios particulares, a quienes se brindaba la oportunidad de establecerse allí con una serie de privilegios, siempre que pudieran presentar sus correspondientes proyectos de investigación, unidos a los habituales planes de negocios. Más de mil ochocientas personas trabajaban en aquellas extensas instalaciones. Damjan y Jožica se contaban entre ellas hacía mucho. Tenían permiso de trabajo regular desde hacía diez años, los consideraban gente sencilla pero de fiar y se arreglaban más que de sobra con los dos sueldos, pues el salario mínimo italiano era claramente superior a cualquier sueldo que pudieran llegar a cobrar en Eslovenia. Jožica trabajaba, según las necesidades, en la foresteria, el restaurante de las instalaciones, en la mensa, el comedor para los trabajadores o en la guardería, creada para los hijos de los investigadores y llamada Cuccioli della Scienza, Cachorros de la ciencia, como si también esos niños se hubieran cultivado en una retorta. A Jožica le gustaba su trabajo, sus hijos ya eran adultos hacía tiempo y trabajaban en Austria como temporeros del sector gastronómico. Damjan, electricista profesional, era uno de los porteros y una suerte de «chica para todo» que hasta el momento no había rehuido ningún trabajo. A menudo ayudaba también en la mensa, sin que nadie se lo pidiera, y así aprovechaba para llevarse sacos enteros de restos de comida con los que alimentaba a los cerdos que criaba en un pequeño establo en la parte trasera de su casa. Gracias a los dos sueldos, en los últimos años habían podido construirse una casa nueva en el terreno que pertenecía a la vieja, propiedad de la familia. Aún no habían encalado las fachadas, eso podía esperar. Damjan y Jožica llevaban mucho tiempo haciendo planes para el futuro. En algún momento tenían intención de dejar el trabajo de Padriciano y con ello el viaje diario en el coche hasta Komen, en la parte eslovena del Carso, y luego de vuelta, para dedicarse por completo a la agricultura. Por ahora, sólo les quedaba libre el rato de la mañana muy temprano, el de después del trabajo y los fines de semana que no tenían turno. Había que ocuparse de los animales y además del huerto y de tres cuartos de hectárea de vides que producían una media de unos nueve hectolitros de vino al año.
Cuando, un año atrás, la consulesa les ofreció un pequeño trabajo extra, por fin se abrió ante ellos una perspectiva razonable. Pues lo que Petra Piskera esperaba de ellos parecía una nimiedad bien pagada. Para Damjan no era ningún problema, durante sus rondas por el instituto a última hora de la tarde, entrar con una cámara digital en ciertos lugares indicados exactamente por Petra, hacer unas cuantas fotos de documentos y planos y luego dejar la cámara en las oficinas de CreaTec Enterprises para coger allí otra con la tarjeta de memoria vacía. Seis mil euros cada tres meses habían sido, hasta el momento, un buen dinero de bolsillo gracias al cual ahora podían permitirse bastantes cosas más. Incluso hablaban de realizar un largo viaje de vacaciones, aunque su pequeña explotación agrícola requería su presencia constante. Las gallinas y los cerdos esperan su pienso todos los días a la misma hora, sean laborables o no.
Desde hacía unos días, sin embargo, Damjan tenía la sensación de que alguien le observaba y, tras dudarlo un poco, se había decidido a hablarle a su mujer de sus sospechas. En realidad no era nada concreto, pero algo había cambiado. No sabía si tendría algo que ver con los artículos que aparecían en la prensa reaccionaria y en los que se hablaba del constante peligro que, al parecer, suponían todos aquellos centros de investigación para la ciudad, sobre todo el ICTP y el Abdus Salam, junto al parque de Miramare, los institutos de física teórica donde se formaban muchos investigadores del tercer mundo. Una vez había leído en uno de los diarios que en Trieste se estaba preparando la bomba atómica islámica. Vaya disparate, eso lo sabía hasta Damjan. De aquellos institutos habían salido ya varios premios Nobel, y la envidia hacia cualquier forma de éxito era igual en todas partes. Cuando Jožica, intranquila, le pidió que recordase cada detalle de los últimos días, él balbuceó algo de una joven pelirroja que, a pesar de ser verano, llevaba una gruesa cazadora de cuero y a la que había visto varias veces por las instalaciones sin conocerla de antes de ninguna de las empresas. Le había llamado la atención porque siempre llevaba una cámara al cuello y un pesado bolso con instrumentos técnicos en la mano. Tal vez viera fantasmas, pero una voz interior le aconsejaba renunciar a este sobresueldo.
Jožica había llamado a Petra Piskera al número extranjero que ésta les había dado como contacto, pidiéndole verse. En la misma conversación, ella había dado instrucciones a Damjan para los dos días siguientes. Jamás había insistido tanto en que se cumpliera con su encargo. Jožica y Damjan habían comentado largo rato aquella conversación y, finalmente, habían acordado darle la vuelta a las tornas para salir beneficiados. Y la encargada de negociarlo iba a ser Jožica.
–Nuestro trabajo se ha vuelto más difícil. Queremos más dinero, señora consulesa –le dijo con determinación.
–¿Qué ha cambiado? Para cuatro fotos que hacéis, estáis más que bien pagados –la morena de bote se encendió un cigarrillo con visible nerviosismo.
–Hemos visto en el periódico que van a aumentar las medidas de seguridad. Medidas preventivas antiterroristas, dicen. Van a intensificar los controles de entrada y salida del personal.
–Eso no os afecta a vosotros. No sacáis nada de allí. Tan sólo hacéis las fotos, el señor Babič, en su última ronda, deja la cámara enchufada en el cargador en las oficinas de CreaTec Enterprises y a cambio se lleva otra con la tarjeta vacía. Ningún controlador puede encontrarle nada encima. Entonces, ¿qué es todo esto? –con gestos groseros, aplastó el cigarrillo en el cenicero sin habérselo fumado siquiera hasta la mitad y sin preocuparse de que siguiera humeando.
–Necesitamos más dinero –insistió Jožica–. Un único pago extra de cincuenta mil euros y luego todo seguirá como hasta ahora. Para usted no es más que una minucia.
A la consulesa no se le movió ni un solo músculo de la cara.
–Ni ayer ni hoy habéis entregado ningún material. ¿Por qué?
–Por eso mismo –Damjan era un hombre apuesto de un metro noventa, con manos de agricultor en sus ratos libres, y ahora se ponía de pie para dar más énfasis a sus palabras–. Para que vea usted que vamos en serio.
La consulesa no se inmutó.
–Dile a tu marido que cierre el pico –bufó a Jožica, que no se movió.
Damjan se acercó mucho a la señora y levantó sus poderosas manos.
–¿Qué dificultad hay en entender lo que queremos? Todo tiene su precio. Y acabamos de decirle el nuestro. Así que, o acepta o lo deja. En cualquier caso, no estamos dispuestos a seguir así.
–Esta vez os daré el doble. Pero sólo esta vez. Entendido.
Damjan volvió a sentarse.
–Hace mucho que sabemos que nuestro trabajo vale para usted mucho más de lo que nos paga, señora –dijo Jožica–. Sólo queremos lo que nos corresponde. Cincuenta mil.
Antes de que Petra Piskera pudiera responder, Damjan añadió:
–Y si le parece demasiado, ya se está buscando a otro que ande espiando por ahí para usted. ¡Las cosas por su nombre! ¡No nos tome por tontos! –Damjan se levantó y cogió del codo a su mujer–. Ahora, vámonos, Jožica. Creo que nos ha entendido.
–Esperen.
No habrían dado ni cinco pasos cuando la consulesa les detuvo con voz de hielo.
–Entreguen las fotos de aquí a pasado mañana y veremos qué se puede hacer. Pero pasado mañana las necesito.
–Desde pasado mañana tenemos turno a primera hora de la mañana –dijo Damjan por encima del hombro, sin mirar a su interlocutora–. Espérenos a las tres de la tarde en la segunda planta del aparcamiento del centro comercial Torri d’Europa. Y no olvide el dinero. Nosotros no bromeamos.
Dejaron a la consulesa allí plantada y fueron hacia su Škoda. Damjan encendió un pitillo y esperó a que dejaran de verse las luces traseras del coche de la señora. Al arrancar, tuvo que frenar en seco para dejar paso al motorista; al parecer tenía prisa.
Alba Guerra tenía treinta y cuatro años y era de Treviso. Durante tres años había trabajado como portavoz del gabinete de prensa de aquel alcalde-cowboy que había ordenado desmontar los bancos de los parques de su ciudad para que los mendigos ya no pudieran pasar la noche en ellos. Sus comentarios siempre habían despertado gran revuelo, sobre todo cuando soltó que había que disparar a los inmigrantes africanos como si fueran conejos para así instarlos a volver a sus países. Cuando aquel hombre, que, en efecto, una vez se había hecho fotos vestido de sheriff del lejano Oeste, no pudo volver a presentarse tras finalizar su segundo mandato, también Alba la Roja, como la llamaban sus compañeros de derechas por su color de pelo, se despidió de la política para dedicarse otra vez al periodismo. Se puso a trabajar para un diario regional que ya en tiempos la había tomado con las instalaciones científicas de Trieste, así como con los muchos cerebros del tercer mundo que desempeñaban sus actividades allí. El discurso de sus artículos era mordaz y polémico y, desde el punto de vista político, radicalmente reaccionario. Más de una vez le había costado comparecer ante el juez, aunque siempre había conseguido salvar el pellejo gracias al apoyo de abogados famosos especializados en ese tipo de situaciones. Entre los abogados de derechas se había puesto de moda, cuando alguien los acusaba por sus comentarios revanchistas y demagógicos, remitir al derecho constitucional de la libertad de opinión que la democracia garantizaba.
A Alba Guerra la había enviado a Trieste su jefe de la redacción de Milán, la primera vez con motivo de la entrada de Eslovenia en la UE. Un puñado de neofascistas había organizado una sentada de protesta frente al consulado del país vecino de la que casi nadie informó... excepto ella. Pronto le tomó el gusto a la ciudad costera. Y, gracias a sus provocadores artículos contra sus vecinos del otro lado de la frontera, tampoco tardó en ganarse el aprecio del grupo disidente de los Inmejorables. Una sociedad cerrada que deformaba la realidad según le parecía y se creía en posesión de la verdad, a pesar de que casi nadie les hiciera caso. La violencia de extrema derecha había desaparecido de una ciudad tan multicultural como es Trieste hacía ya décadas. Y las pintadas que se veían de cuando en cuando en la fachada de alguna casa no debían tomarse en serio. ¿A quién le importaba hoy en día aquella polémica que no servía en absoluto para conseguir mayorías políticas? Además, tanto los fascistas como los comunistas se bañaban en las mismas cálidas aguas del Adriático.
Gracias a sus buenos contactos, Alba había conseguido un contrato pro forma y con ello un permiso de entrada al parque tecnológico. Enseguida había descubierto la pista del conserje Damjan Babič, cuya llave maestra, una más entre su pesado manojo, le había facilitado las cosas. Y había descubierto el pastel mucho antes de lo que esperaba. El hombre no se esmeraba demasiado en disimular. Tenía acceso a todos los cuartos, y todo el mundo lo sabía. Entraba a cambiar una bombilla, a reparar un interruptor, a comprobar la corriente... en todas partes era bien recibido y a menudo le daban alguna propina o al menos un café. Pero luego, Alba la Roja le había pillado en los laboratorios del Instituto de Tecnología Solar, ISOL, fotografiando los planos que había colgados en las paredes. Unos días más tarde, la periodista le había captado a él sacando y fotografiando los expedientes de un armario. ¿Pero qué había que robar en una empresa como aquélla? No había tecnología espacial ni armamentística, y menos todavía ningún tipo de material radioactivo que hubiera podido servir para construir una sucia bomba, como rumoreaban tantos de sus amigos políticos. Alba Guerra no tuvo más opción que seguir pisándole los talones a Babič con la esperanza de que él mismo le diera nuevas pistas. Esa noche, por fin, había llegado el momento. Desde la oscuridad había podido hacer fotos del encuentro con la dama de negrísimos cabellos sin necesidad de tomar mayores precauciones e incluso grabar la conversación en grandes fragmentos con un micrófono direccional. Por fin tenía la certeza de que Babič andaba metido en asuntos sucios, y, para colmo, él mismo le había servido en bandeja a quien se los encargaba. ¡La representante del consulado de un país del este de Europa! Aquello era un maná llovido del cielo. Ahora bien, ¿espionaje industrial en el sector de las energías alternativas? Eso sí que no se había dado nunca hasta entonces, así que tenía que tener cuidado de no acabar simplemente con un puñetazo en la nariz y siendo el hazmerreír de todos si no aportaba pruebas irrefutables. Alba Guerra tenía que ir tras aquella mujer de pelo negro como fuera.
Ambiente explosivo
«En Trieste, la policía es capaz de no enterarse siquiera del estallido de una bomba.» Por desgracia, la gente que se burlaba de ello tenía razón, y no había más remedio que ignorar sus comentarios con el mayor aplomo posible y, a cambio, hablar de pistas e investigaciones, aunque parte de ellas fueran inventadas. También Proteo Laurenti había oído el estruendo, hora y media después de la medianoche.
Le sonó el móvil apenas subía al coche por la mañana temprano, sin haber descansado lo suficiente.
–A ver, ¿qué ha pasado? –Laurenti tardó un momento en reconocer la voz. Era su vieja amiga de Trieste, periodista de la RAI en Roma, de quien llevaba mucho sin saber nada y quien, como siempre, fue directa al grano.
Desde que la conocía, ella le daba un susto tras otro con sus preguntas directas e incisivas. Es probable que su éxito en la profesión se debiera a que no daba pie a que los demás consiguieran eludirlas con elegancia y así se vieran obligados a darle una respuesta concreta.
–¿De qué me hablas? –balbuceó Laurenti, totalmente despierto de golpe–. ¿Una bomba? ¿Dónde? ¡Qué disparate! ¡Cómo va a ser en nuestra central! Alguien te ha tomado el pelo.
–Proteo, no me lo tomes tú a mí. Dilo sin más, reconoce claramente que tenéis orden de mantener la confidencialidad más absoluta. Porque, desde luego, el asunto da que pensar.
–¿Quién? ¿Cómo?
–Venga, hombre, Laurenti. Suéltalo de una vez: aquí nos ha llegado el teletipo hace una hora, y, si es verdad lo que dice, está claro que ningún terrorista ha de temer nada ahí, en Trieste; si, de todas formas, la policía no se entera hasta cinco horas después... Está claro que a rápidos no os gana nadie.
Le leyó la información de la agencia estatal de noticias, no llegaría a las diez líneas.
–Tonterías, tus compañeros exageran, para variar. Si eso fuera en serio, me habrían sacado de la cama en plena noche. Estoy de camino a la oficina. En cuanto sepa algo, te llamo –le caía muy bien aquella periodista, pero ¿por qué tenía que asustarle con semejantes milongas antes de llegar siquiera a sentarse en el despacho?
La tarde anterior había regresado de Hrastovlje a Trieste abatido y de mal humor. ¿Por qué le había rechazado Živa de tan malos modos? ¡Buenos amigos! ¡Que ya no tenía dieciséis años, hombre! Y, después de todo, era ella la que siempre había insistido en que no quería una relación más seria. Así lo había expresado siempre, aunque Laurenti tampoco habría dejado a su mujer. Quería a Laura, y su aventura con Živa no tenía absolutamente nada que ver con su matrimonio. Él estaba felizmente casado, y la pequeña crisis de hacía unos años más que superada. Proteo le había perdonado a su mujer de inmediato aquel coqueteo con un asqueroso agente de seguros. Un desliz. Sin embargo, justo por entonces había comenzado también su relación con la fiscal croata. Eso sí, desde el principio había quedado muy claro que tan sólo iba a ser una aventura. La propia Živa había insistido. Y hoy ponía fin a la relación por ese mismo motivo. De rabia, Laurenti dio un puñetazo al volante del Fiat nuevo de Laura.
Esta vez, la barrera del puesto de frontera estaba cerrada por el lado italiano. Esperó y se puso a tocar la bocina, indignado al ver que no salía a abrir ningún agente.
–¡Si es que son iguales en todas partes! –gruñó para sí–. Da igual qué frontera del mundo sea. En todas partes atormentan a los viajeros con su falta de amabilidad. Y pobre de ti como se te ocurra abrir la boca. ¡La madre que trajo a los aduaneros! –siguió tocando la bocina. De haber venido con el coche patrulla, habría puesto en marcha la sirena y seguro que la cosa se habría movido bien deprisa. Pero así no había nada que hacer. Se preguntó cuándo aquellos puñeteros funcionarios tendrían a bien dar por finalizada su siesta. A lo mejor es que querían que los despertasen. Esta vez dejó la mano apoyada en la bocina. Por fin se abrió la puerta de la caseta que había a su derecha y salieron dos hombres de uniforme. Uno llevaba una metralleta y se plantó junto al guardabarros derecho, mientras que el otro rodeaba lentamente el coche, se detenía un instante a mirar la parte trasera y se dirigía después a Laurenti, que esperaba con la ventanilla bajada.
–Documentación –dijo el policía.
–Documentación –le remedó Laurenti y le tendió el documento de identidad–. Ya era hora, ¿no? Que la guerra fría es agua pasada...
Sin hacer el más mínimo gesto, el funcionario inspeccionó la documentación de Laurenti como si hubiera alguna historia emocionante que leer en él. El documento estaba en vigor y la foto era tan inconfundible que hasta un analfabeto se habría convencido al momento. No obstante, aquel tipo, a quien al parecer le costaba leer, tardó una eternidad en descifrar las trece líneas con los datos personales, la firma, el sello y la fecha de expedición.
–¿De qué? –preguntó finalmente sin soltar el documento.
–¿De qué qué? –replicó Laurenti de los nervios.
–¿De qué era hora?
–Pues que tienen aquí a la clientela esperando un siglo, hombre. Hace dos horas no se veía por aquí a ninguno de ustedes, y ahora me encuentro la barrera bajada, pero no aparece nadie cuando se le necesita. ¿Le parece que eso está bien?
–Abra el maletero.
–Se pide por favor. Un poco de cortesía no hace mal a nadie. Además, desde que Eslovenia forma parte de la Unión Europea, no hay ninguna restricción en cuanto al transporte de mercancías.
–Ábralo –el funcionario seguía en sus trece con cara de póquer.
–Ni que estuviéramos en tiempos del Telón de acero, señor mío –Laurenti dio al botón del cuadro de mandos y no hizo ademán de bajar–. Eche un vistazo por usted mismo. Pero no se olvide de que no tengo ninguna gana de pasarme aquí la tarde en compañía de alguien tan locuaz como usted.
–Debería prestar atención a sus palabras, señor –el policía, que por la edad bien podría haber sido su hijo, le miró con gesto desafiante–. La ley dice que, en caso de sospecha, tenemos que inspeccionar el maletero.
–¿Y de qué sospecha usted, señor ministro del Interior?
En ese momento se acercó otro coche, el otro policía fue a levantar la barrera y le hizo señas para que pasara. Luego se acercó de nuevo a Laurenti pero se quedó, igual que antes, a dos metros de distancia con la metralleta bien firme. Al parecer quería ser testigo de la conversación.
–¿Y a ése lo dejan pasar así, por las buenas? Al menos dígale al pistolero que se guarde el arma –dijo Laurenti señalando al de la metralleta–. Que no les voy a hacer nada...
–La ley también regula los puntos relativos a las injurias a un funcionario público y la resistencia a la autoridad.
–Ya lo sé –dijo Laurenti–. Y también regula el trato de los funcionarios hacia los civiles. En el rato que llevamos, ya ha cometido usted varias faltas.
El policía ni siquiera pestañeó sino que fue hacia la parte trasera del coche y abrió la puerta del maletero. Echó un vistazo y Laurenti oyó cómo levantaba la alfombrilla que cubría la rueda de recambio y, por fin, cerraba de nuevo. Se alegró de que Laura todavía no hubiera guardado nada en su coche nuevo. Al recogerlo del concesionario unos días antes, les había llevado un buen rato trasladar todo lo que había en el maletero del coche viejo e incluso habían tenido una pequeña discusión cuando Laurenti había preguntado a Laura si es que tenía una segunda vivienda en el coche. Estaba claro que todavía le tenía mucho respeto al Fiat Punto nuevo y había dejado todos aquellos trastos en casa.
Ahora se acercaban dos coches desde la dirección opuesta y los agentes les hacían señas de pasar sin ningún control.
–Baje del coche –dijo el policía.
–Ya llevo aquí un cuarto de hora, más los diez minutos que he tenido que esperar. Buen ejemplo de la arbitrariedad de los funcionarios.
–He dicho que se baje.
–¿Pero qué es lo que busca?
Nada. Sin respuesta. De mala gana, Laurenti cumplió las órdenes.
–¿Y qué vais a hacer cuando caiga la frontera definitivamente, chicos? ¿Dedicaros a la gastronomía? ¿O reciclaros como asesores para la mejora del servicio? –preguntó.
El policía se inclinó hacia el interior del coche y miró debajo de los asientos, luego en la guantera y, por último, tiró de la palanca que abría el capó.
–Está clarísimo que me quieren acosar –Laurenti ya había tenido suficiente–. Muéstrenme su identificación.
No reaccionaron.
–Nombre y categoría. Número de identificación personal.
El tipo no le hizo ni caso. Laurenti se propuso preguntar a sus compañeros de la policía de fronteras por las directrices de la formación que habían recibido. Seguro que había algún punto en el que se prohibía expresamente cualquier gesto de amabilidad. En su vida había visto sonreír o pronunciar una palabra amable a ninguno. Seguro que gracias o por favor estaban prohibidas por decreto, y el gesto típico para indicar que se podía pasar la frontera y seguir camino era simplemente un brusco movimiento con la barbilla.
–Los papeles del coche –dijo el policía y chasqueó los dedos.
–Se pide por favor. Ya se lo he dicho antes –Laurenti no sabía dónde llevaba Laura los papeles. Miró detrás del parasol y luego en la guantera. Nada.
–Es el coche de mi mujer –dijo–. No sé dónde están –echó mano del teléfono móvil con intención de llamarla.
–¿Cómo se llama su mujer?
Dio el nombre de Laura.
–¿Dirección?
–¡Hombre, por favor!
–¿Dirección?
–¡Mírelo en mi documento de identidad, maldita sea! Ya le he dicho que es mi mujer.
El policía se dirigió con parsimonia hacia la parte delantera y abrió el capó. Se hubiera dicho que estaba inspeccionando los tornillos de uno en uno. Finalmente, anotó el número de bastidor y, con mucha calma, desapareció en el interior de su cubículo. Era evidente que tenía intención de hacerle la vida más difícil a Laurenti, ahora se pondría a introducir los datos en el ordenador con dos dedos y toda la parsimonia del mundo.
Esta vez pasaron cinco coches sin que los policías mirasen siquiera quién viajaba en ellos.
Laurenti se dejó caer de nuevo en el asiento del conductor y por fin llamó a Laura. Naturalmente, ella llevaba los papeles del coche en el bolso. Laurenti resopló de rabia. ¿Por qué no podía dejarlos dentro del coche como cualquier persona normal? Seguro que, ahora, aquel policía quisquilloso salía ganando. Y luego, Laura le preguntó a él cuándo volvía.
Le estaba esperando en la oficina de la casa de subastas para la que trabajaba y necesitaba el coche para volver. Pretendía cambiarse antes de que salieran a cenar. Laurenti no se acordaba de que tuvieran ningún plan, pero de momento prefirió no preguntar por ello. Se despidió y se apresuró a marcar el número de su oficina. Marietta tardó al menos ocho pitidos en descolgar. Hecho un manojo de nervios, Laurenti le dio orden de llamar al pequeño puesto de frontera de Prebenico e intervenir en el asunto.
–¿Y tú qué haces al otro lado de la frontera, por cierto? –le preguntó su ayudante. Su voz denotaba cierta picardía.
Aquello era para echarse a llorar. ¡Cómo no había caído! Por salir de un atolladero se había metido de cabeza en otro. Estaba claro que Marietta no iba a desaprovechar aquella oportunidad. Si no ese mismo día, seguro que en los próximos le daría la lata con sus preguntas indiscretas. Aunque la ayudante del comisario nunca había podido probar que éste tuviera un lío con Živa, y no por no haberlo intentado con verdadero afán, estaba segura de ello y no cesaba de ponerle trampas de las que Laurenti lograba zafarse una y otra vez. En cualquier caso, ahora se había acabado de todas maneras. Desde hacía una hora. Desde que Živa le había dado pasaporte.
El policía de la frontera regresó junto al coche. Entre otros muchos récords, saltaba a la vista que también había batido el de andar despacio. A mitad de camino se detuvo porque oyó el timbrazo del teléfono, que llegaba hasta el exterior. Por fin dio media vuelta, lo cual no implicaba en modo alguno acelerar el paso a pesar de los timbrazos. Laurenti vio cómo se cerraba la puerta detrás de él.
Esta vez pasaron siete vehículos sin que nadie los controlara. Y entonces sucedió el milagro del Carso: apareció el policía casi corriendo. Laurenti aun se temió que fuera a dejar la huella de la frenada de sus tacones sobre el asfalto antes de juntarlos para saludarle bien firme.
–¿Por qué no ha dicho nada, comisario? –muy garboso, ahora le devolvía la documentación–. Disculpe. No era mi intención causarle ninguna molestia –y lanzó una mirada de apuro a su compañero, tras lo cual éste se desabrochó el cinto de la metralleta y abrió la barrera.
–Órdenes de Roma. Es la semana del autocontrol –mintió Laurenti–. Estamos poniendo a prueba a todos los funcionarios.
–Yo me he limitado a cumplir el reglamento, comisario –dijo el policía erguido y más tieso que un poste.
–¿Conoce usted las ventajas del Acuerdo de Schengen? – preguntó Laurenti mientras el hombre lo miraba con gesto esperanzado y meneaba la cabeza–. Uno de los dos tendrá que cambiar de trabajo cuando se eliminen los controles de frontera –arrancó el motor e hizo ademán de cerrar la puerta.
–Le pido disculpas, comisario.
–Por favor –dijo Laurenti.
–Gracias, comisario.
–Se pide por favor. A ver si se acostumbra de una vez, agente.
–Gracias, comisario, pero si me lo permite, le recomendaría que reparase la luz trasera de inmediato, comisario –y de nuevo le saludó con el gesto oficial.
–¿Qué luz trasera?
–Está rota. Qué lástima de coche nuevo. Por favor.
Laurenti se marchó sin despedirse, haciendo chirriar las llantas. Llegaba tarde y aún tenía que devolverle el coche a Laura. Por la oficina ya no iba a pasarse esa tarde. Marietta no le había dicho que tuvieran nada especial por hacer.
–Trieste duerme a plena luz del día –había comentado–. Aquí no hay ninguna novedad. Espero que al menos tú te hayas divertido.
Laurenti percibió la excitación general desde los alrededores de la questura, en cuanto bajó del coche. Había más hombres uniformados que de costumbre, bien de pie frente a sus coches patrulla o justo marchándose de allí. Hasta las gaviotas que siempre rondaban cerca de los contenedores de basura y superaban el ruido del tráfico con sus chillidos burlones se mantenían a cierta distancia en los escalones del Teatro Romano, como si fueran los espectadores de una soap opera. Laurenti no tardó en ponerse al corriente de todo y subió corriendo las escaleras hasta su despacho. Pina Cardareto, la inspectora más ambiciosa de toda su sección, se había hecho cargo del asunto, ya había vuelto del escenario del crimen y, para cuando entró Laurenti, estaba hablando por teléfono con el especialista del servicio de identificación. Le hizo una señal indicando que, en cuanto colgase, pasaría a verle a su despacho. Aquella joven bajita tenía muchas ganas de trabajar, eso le gustaba a Laurenti. ¿Por qué iba a luchar siempre con todo él, si había compañeros tan ansiosos por medrar? Pina le recordaba un poco a sus propios inicios, cuando, tras quién sabe cuántos traslados, fue a parar a Trieste y resolvió su primer caso importante, aunque le valiera salir escaldado. Pero de eso hacía mucho.
Como cada mañana, Marietta le trajo, directamente junto con un espresso, la lista de asuntos que solucionar en el día y el informe de las patrullas del último turno de noche. En las anotaciones de todos predominaba la explosión de la bomba, aunque Laurenti prefirió que respecto a eso le informase Pina de primera mano. Leyó fugazmente las informaciones restantes, pero no encontró nada digno de mención a excepción de los tres avisos por exceso de ruido en el Malabar, en la Piazza San Giovanni, que le saltaron a la vista de inmediato. ¿Por qué sería que, en todas partes, siempre era la gente más carca y más picajosa la que padecía de insomnio? Los mercados estaban por los suelos, el crecimiento económico se había estancado, el paro aumentaba... pero le parecía imposible que hubiera alguien en Trieste a quien le quitaran el sueño los problemas. La ciudad gozaba de gran prosperidad y, hacía poco, el diario financiero más importante la había votado como número uno del país en cuanto a su calidad de vida. ¿Qué era lo que irritaba a esa gente?
La noche anterior había estado cenando con su mujer en la Piazza San Giovanni, donde el lema «Haute cuisine en la Piazza» pretendía demostrar que la buena comida no tenía por qué ser difícil de preparar. Su hijo iba a echar una mano en el equipo de Ami Scabar, una de las chefs de cocina de renombre internacional. Además de esta cocinera oriunda de Trieste, en aquella velada gastronómica participaban también los chefs Antonio Gras de Murcia, Montse Estruch de Barcelona y Tomaz Kavčič, del valle de Vippach. Marco había finalizado el primer año de formación en hostelería y seguía tan entusiasmado con su futura profesión como el primer día. Semanas atrás había explicado a sus padres, todo ufano, la idea de aquel acontecimiento en el que tenía la oportunidad de hacer de pinche y les había conseguido una invitación. Hasta el cielo se abrió y las gruesas nubes que al mediodía aún pesaban sobre la ciudad descargaron en el interior y no en la costa. Hacia la medianoche comenzó a vaciarse la Piazza, por fin pudieron comer los cocineros, y Walter, el dueño del Malabar, descorchó las botellas especiales, las que guardaba para los compañeros. Cuando, poco después, se oyó la detonación sorda desde una distancia relativamente corta, la gente se limitó a levantar la vista un instante para volver enseguida a sus copas y sus conversaciones. Los Laurenti regresaban a su casa con la primera luz del alba. A esas horas ya no cabía esperar controles de alcoholemia.
–El questore ha convocado una reunión a las diez, el prefecto al mediodía –dijo Marietta–, supongo que el jefe quiere poneros a todos de acuerdo antes de que llegue el jefe supremo. Esto es todo lo que hay, aparte de que me gustaría tomarme la tarde libre, para una vez que hace sol en toda la temporada –Marietta cogió su taza y se levantó.
–¿Y, con los años, no empieza a ser un poco antiestético lo de tomar el sol en la playa nudista? –murmuró Laurenti, lanzó una mirada maliciosa a Marietta y se acercó los expedientes que tenía sobre la mesa–. Quiero decir, si hace una eternidad que os conocéis todos... –llevaba años tomándole el pelo a su ayudante por su afán de broncearse intensamente sin una sola marca más blanca en todo el cuerpo; ella, a su vez, llevaba años convencida de que el comisario tan sólo estaba celoso.
–Eso depende de la compañía, jefe –Marietta esbozó una de sus más encantadoras sonrisas y cerró la puerta tras de sí.
–Conque tienes otro nuevo acompañante, ¿eh? –le gritó Laurenti desde el otro lado de la puerta.
La puerta volvió a abrirse, Marietta sonreía con descaro.
–Tengo uno viejo la mar de bueno y uno nuevo salvaje. Quien llega tarde no tiene nada que contar. ¿Por qué ibais a ser los hombres los únicos en disfrutar de la vida? He aprendido mucho de ti, Proteo.
Luego, la puerta se quedó cerrada por fin. Laurenti conocía a su ayudante desde antes que a su mujer. Y también había conseguido asumir que ella fuera capaz de calarle siempre con sólo mirarle a la cara. Lo sabía todo de él, por mucho que él se esforzara en no delatarse. A veces, Marietta incluso creía poder adivinar los secretos de su jefe por el humor con que llegaba a la oficina. No tenía sentido intentar evitarlo. Ahora bien, esta vez era imposible que estuviera al corriente. A Laurenti siempre le había resultado más fácil ocultar las noticias malas que las buenas. Le parecía estar viendo a Živa delante de él, en la taberna vacía de Hrastovlje, sonriendo con todo su encanto mientras rompía su relación.
Meneó la cabeza enérgicamente, como si así pudiera liberarse de aquel pensamiento y, de mala gana, se puso a repasar las páginas de informes sobre la explosión de la noche anterior; en esto entró Pina como un torbellino. Despierta, bien descansada, sin resaca y llena de ambición. Sin duda haría una carrera fulgurante, pasaría volando junto a Laurenti como un Ferrari junto a un Cinquecento, y ojalá no la ascendieran tan deprisa como ella pretendía antes de que Laurenti se jubilase. Los jefes bajitos resultaban insoportables en cualquier sitio. Pero seguro que el escalón más bajo al que apuntaba la planificación de la carrera profesional de aquella inspectora era el Ministerio del Interior, eso si no quería ser papisa o jefa de algún organismo mundial para la erradicación del mal en la galaxia entera.
Pina empezó a contarle todo sin necesidad de preguntas. Laurenti sabía que no olvidaría ni un solo detalle. Le dio impulso a su sillón, que rodó un metro hacia atrás, cruzó los pies sobre la mesa y se enganchó los brazos por detrás de la cabeza.
La M75 es una reliquia de tiempos de la doble monarquía, ya en 1909 se fabricaban granadas con esa denominación, y en los años sucesivos se siguieron desarrollando. En este caso es una granada de fragmentación, producida en la antigua Yugoslavia, en Bugojno, en el centro de Bosnia. Lleva una carcasa de material sintético que, con la explosión, libera dos mil quinientos proyectiles. El estruendo no es tan grande, pero tiene una fuerza de detonación tremenda. Hacia la una y media la activaron en la Scala dei Giganti, por encima de la entrada de coches de la Galleria Sandrinelli y, a juzgar por la distancia a la que estalló, debió de ser un hombre bien entrenado quien la lanzó a la Via Pellico. Podemos decir que fue una suerte que en ese momento no saliera ningún vehículo del túnel. Así, sólo quedaron hechos pedazos tres coches aparcados y la puerta del palazzo delante del que hizo explosión.
–¿Y por qué nadie se dio cuenta hasta pasadas cinco horas? Después de todo, el chisme ése no explotó en la periferia sino en pleno centro de la ciudad.
Pina, de entrada, ni siquiera intentó disimular una sonrisa socarrona.