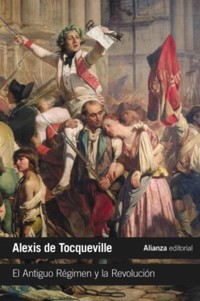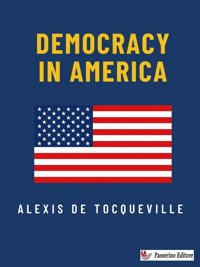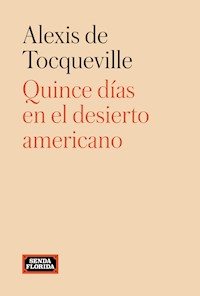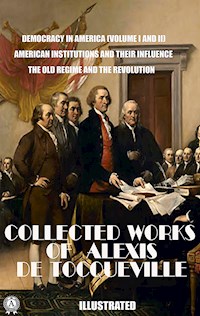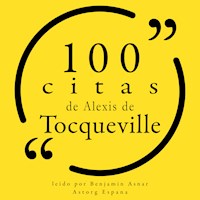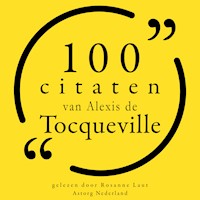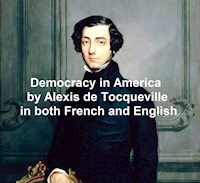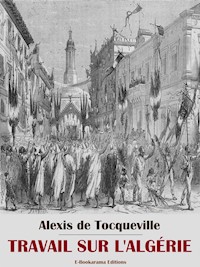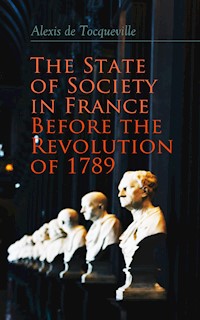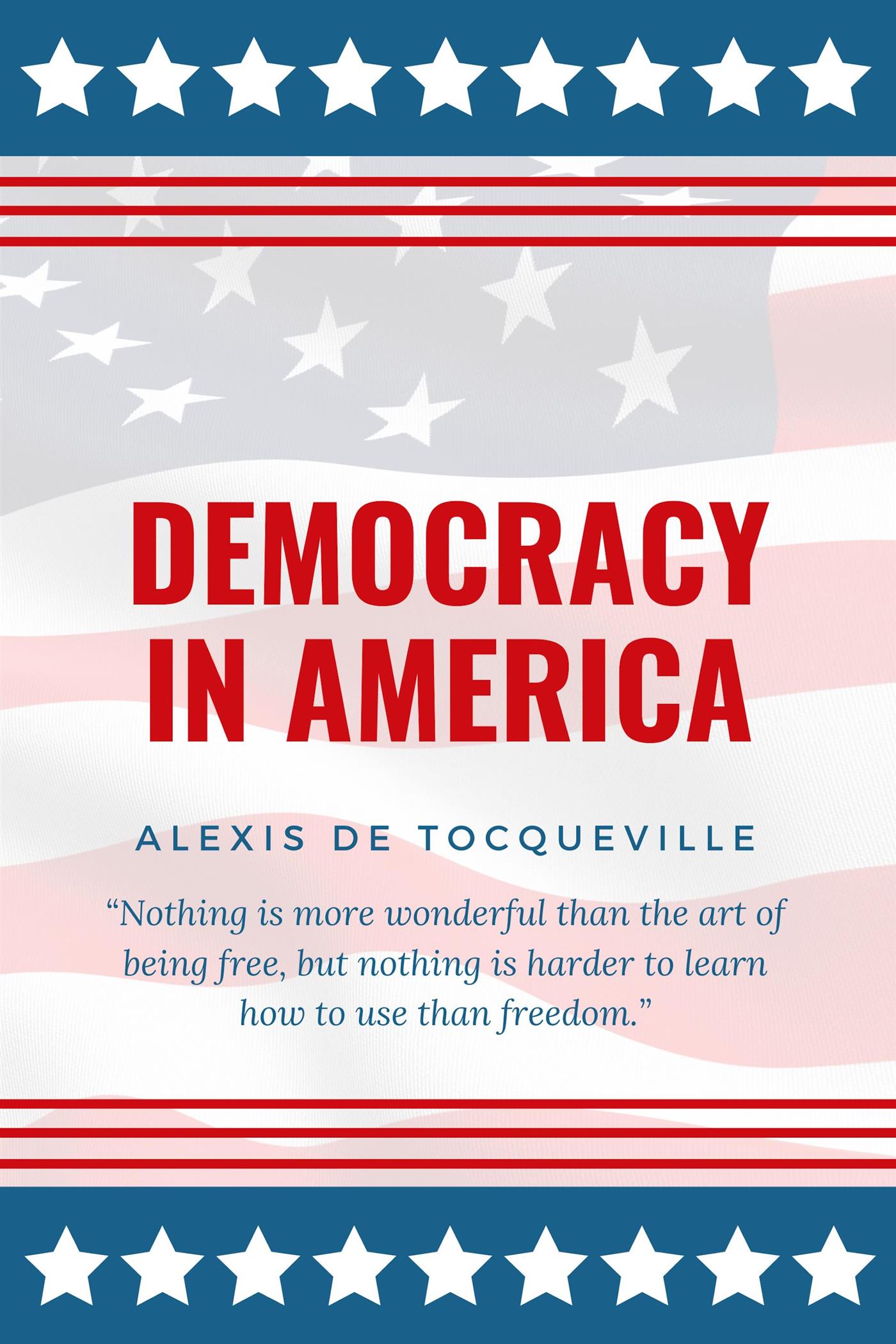Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Política y Derecho
- Sprache: Spanisch
Ensayo que ha influido en el pensamiento pensamiento constitucional y político, principalmente en el de América. Dos son los temas de gran interés de esta obra: las instituciones norteamericanas como expresión de las costumbres y, en general, el estilo de vida de los Estados Unidos y los principios en que se basa un Estado democrático.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1794
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alexis de Tocqueville (1805-1859) fue un pensador, político e historiador francés, conocido principalmente por ser uno de los más importantes ideólogos del liberalismo. Proveniente de una familia aristocrática, estudió la carrera de derecho y se desempeñó por un tiempo como magistrado en Versalles. Posteriormente aceptó una misión del gobierno francés para viajar a los Estados Unidos. A su regreso, tomó la decisión de abandonar la magistratura para dedicarse completamente a la producción intelectual y la política; ocupó varios puestos gubernamentales y escribió obras que serían su legado más perdurable. Entre los títulos más relevantes de su autoría destacan Del sistema penitenciario en los Estados Unidos y su aplicación en Francia, Quince días en el desierto y El Antiguo Régimen y la Revolución.
SECCIÓN DE OBRAS DE POLÍTICA Y DERECHO
LA DEMOCRACIA EN AMÉRICA
Traducción HÉCTOR RUIZ RIVAS
Revisión de la traducción FAUSTO JOSÉ TREJO
Prólogo JUAN MANUEL ROS CHERTA
Prefacio J. P. MAYER
Introducción ENRIQUE GONZÁLEZ PEDRERO
ALEXIS DE TOCQUEVILLE
La democraciaen América
FONDO DE CULTURA ECONÓMICA
Primera edición en francés, 1835 Duodécima edición en francés, 1848 Primera edición en español, 1836 Primera edición, FCE, 1957 Segunda edición, 1963 Tercera edición, 2019 [Primera edición en libro electrónico, 2020]
Diseño de portada: Neri Ugalde
Imagen de portada: Adolphe Yvon, 1817-1893, Genius of America, 1858; óleo sobre tela, 150 × 91 cm; Saint Louis Art Museum, regalo de E. P. Hilts en memoria del Sr. y la Sra. Rimsey 55:1941
D. R. © 2019, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 Ciudad de México
Comentarios: [email protected] Tel. 55-5227-4672
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc. son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicana e internacionales del copyright o derecho de autor.
ISBN 978-607-16-6667-3 (ePub)ISBN 978-607-16-6588-1 (rústico)
Hecho en México - Made in Mexico
SUMARIO
Nota a la tercera edición
Prólogo por Juan Manuel Ros
Prefacio por J. P. Mayer
Introducción. Alexis de Tocqueville y la teoría del Estado democrático por Enrique González Pedrero
Advertencia a la duodécima edición
LA DEMOCRACIA EN AMÉRICA I
Introducción
Primera parte
Segunda parte
Conclusión
LA DEMOCRACIA EN AMÉRICA II
Advertencia
Primera parte: Influencia de la democracia sobre el movimiento intelectual en los Estados Unidos
Segunda parte: Influencia de la democracia sobre las opiniones de los americanos
Tercera parte: Influencia de la democracia sobre las costumbres propiamente dichas
Cuarta parte: De la influencia que ejercen las ideas y las opiniones democráticas sobre la sociedad política
Notas a La democracia en América I
Primera parte
Segunda parte
Notas a La democracia en América II
Segunda parte
Tercera parte
Cuarta parte
Anexos
Notas de J. P. Mayer
Bibliografía comentada
Bibliografía comentada (a partir de 1960)
Ediciones de La democracia en América
Principales ediciones de La democracia en América (a partir de 1960)
Índice general
NOTA A LA TERCERA EDICIÓN
La presente edición de La democracia en América de Alexis de Tocqueville, la tercera en esta casa editorial, es una nueva traducción que recupera lo mejor de distintas ediciones en francés y lo mejor de las dos ediciones anteriores publicadas por Fondo de Cultura Económica.
Para esta edición —para mayor rigor—, se consultaron las ediciones De la démocratie en Amérique en dos tomos, que se encuentran en las obras completas (Oeuvres) de Tocqueville publicadas en la colección de la Pléiade de Gallimard en 1992; la edición de De la démocratie en Amérique en dos tomos editada bajo la dirección de J. P. Mayer que publicó Gallimard en 1951; así como la edición estadunidense de Alfred A. Knopf, Democracy in America publicada en 1945.
Ya para la primera edición que FCE publicara en 1957 se habían incluido las notas críticas y la bibliografía comentada de la edición de Gallimard de 1951, que también aparecen actualizadas en ésta; además de las observaciones de Knopf, se agregó un ensayo bibliográfico —“Bibliografía comentada (a partir de 1960)”— y un anexo que lleva por título “Principales ediciones de La democracia en América (a partir de 1960)” en donde se incluyen las ediciones más destacadas de este título, engrosando, en especial, la bibliografía en español. Esta labor fue realizada por Juan Manuel Ros quien, además, elaboró el prefacio que acompaña nuestra tercera edición.
Con ello se cumple un anhelado empeño de contar, en un solo volumen, con la edición más completa de una obra imprescindible para las ciencias sociales, una obra que, por su inteligencia e intensidad, sigue sucitando controversias y reflexiones como si hubiera sido escrita en nuestros días.
PRÓLOGO
Lo que más confusión provoca en el espíritu es el uso que se hace de estas palabras: “democracia”, “instituciones democráticas”, “gobierno democrático” […] Mientras no se las defina claramente y se llegue a un entendimiento sobre su definición, se vivirá en una confusión de ideas inextricable, con gran ventaja para los demagogos y los déspotas.1
ALEXIS DE TOCQUEVILLE
La democracia en América es un clásico del pensamiento político moderno y, en el fondo, de todos los tiempos, porque, como pasa con todos los textos que merecen dicho calificativo, éste también se caracteriza por trascender la época en la que fue escrito para ofrecer al lector atento valiosas enseñanzas para entender con mayor lucidez nuestro presente como seres humanos en sociedad, así como orientaciones racionales sobre la praxis futura. Pero ¿de qué lecciones se trata en este libro de cita frecuente —incluso apócrifa—, como señal de erudición, máxima de autoridad o signo de profecía en discursos de ideología dispar y sobre los más variados temas?, ¿qué ilustración cabe esperar de un texto que ha sido instrumentalizado en forma de moda intelectual, ya desde su redescubrimiento en la década de 1960, en favor de la apología triunfante de una visión populistamente sesgada de la democracia liberal y del fin de la historia tras la Guerra Fría?, e incluso, ¿qué pensar del escrito de un aristócrata francés del siglo XIX que, una vez pasado por el filtro del American way of life, nutre de munición argumental a las más controvertidas posiciones a derecha e izquierda del espectro político estadunidense —y por extensión occidental— tales como la metafísica ultraliberal del libre mercado, el romanticismo nostálgico de la comunidad perdida o la regeneración urgente de la cultura asociativa y del capital social?
Pese a tales interrogantes, muchos comentaristas recientes —y no tan recientes— consideran que la principal aportación de La democracia en América radica en su carácter de estudio pionero de la ciencia social tal como se practica en la actualidad en sus diferentes ramas y especialidades, desde la sociología hasta la psicología social, pasando por la historia y la politología. En esta dirección, y aunque resulte difícil de adscribir a una u otra disciplina porque se trata de una obra realmente inclasificable, se han destacado tanto sus virtudes teóricas (en especial, su enfoque comprensivo, no positivista ni historicista, en el estudio de la sociedad democrática a través del ejemplo estadunidense), como las más específicamente metodológicas (tipos ideales y análisis comparativo, fundamentalmente) hasta el punto de reivindicar para el aristócrata normando un lugar prominente en el panteón de los padres fundadores de la ciencia social moderna.2 No obstante, cabe señalar también que dicho reconocimiento se ha visto acompañado de fuertes discusiones acerca de su auténtico posicionamiento ideológico, el cual no resulta nada fácil de precisar dada la tensión existente en la mentalidad de Tocqueville entre el influjo instintivo de su condición aristocrática y su devoción intelectual por la causa democrática. Ello ha dado lugar a múltiples y encontradas interpretaciones entre los estudiosos, no siempre exentas —habría que añadir— del intento de apropiación ideológica, que van desde la calificación negativa de “conservadurismo aristocrático” hasta la exaltación simplificadora como ejemplo de “liberalismo integral” opuesto a toda forma de socialismo (especialmente el marxista), pasando por lecturas más matizadas que hacen referencia a la autodefinición del propio Tocqueville de “liberal sí, pero de una nueva especie”, lo cual deja a su vez como interrogante la significación precisa de dicha nueva especie de liberalismo.3 Sin negar, ni mucho menos, tal reconocimiento de la contribución tocquevilleana al avance de la ciencia social, y de ahí su merecido calificativo de autor clásico, cabe destacar, como también lo hacen especialistas actuales —y no tan actuales—, que la condición de clásico de La democracia en América se debe más bien a la clarividente y visionaria meditación filosófica que dicha obra contiene sobre nuestras actuales democracias.4 En este sentido, no podemos pasar por alto que el periplo del aristócrata normando tiene mucho de experimento filosófico, es decir, que su viaje fue en realidad un pretexto para pensar a fondo la naturaleza misma de la democracia moderna. Y así, ya en la Introducción a la mencionada obra nos revela Tocqueville cuál es el verdadero objeto de su investigación cuando escribe: “Confieso que en América he visto más que América: he buscado […] una imagen de la democracia misma, de sus inclinaciones, su índole, sus prejuicios, sus pasiones; quise conocerla, aunque sólo fuera para saber lo que debiéramos esperar o temer de ella”.5 De este modo considerada, La democracia en América contiene una reflexión que va más allá del contexto sociopolítico e histórico sobre el que se aplica y, en este sentido, revela la sabiduría perenne que caracteriza —como dijera Calvino—6 a todos los textos que consideramos clásicos, lo que en este caso significa una invitación a repensar los fundamentos normativos de nuestra concepción de la democracia o, si se prefiere decirlo en términos más radicales, de nuestra forma de ser modernos. Ya R. Aron destacaba, en esta dirección, que la originalidad de Tocqueville consiste precisamente en considerar al “hecho democrático” y no al “hecho industrial” (Comte) o al “hecho capitalista” (Marx) como lo propiamente definitorio de la condición moderna. Y no dejaba de señalar —cosa que suele olvidarse con frecuencia— que la perspectiva del análisis tocquevilleano es tan “filosófica” como “sociológica”.7 A esta aguda y pertinente observación, cabría añadir que estamos ante un pensador cuya meditación ante una cuestión determinada —en este caso, la democracia— no se caracteriza por la especulación in abstracto sobre su significado metafísico ni tampoco por ceñirse a una mera descripción positiva acerca de su facticidad histórico-social o política, sino que se trata de un tipo de reflexión que se sirve profusamente del método comparativo (así la sociedad aristocrático-tradicional versus la democrático-moderna), examina las principales dimensiones del concepto (la democracia como forma de sociedad, como tipo de gobierno y como modo de vida), combina el análisis de los hechos con los juicios de valor y trata, finalmente, de ofrecer una guía ética para orientar racionalmente la praxis política. Así pues, lo que tenemos ante nosotros es a un filósofo político que concibe a la política como algo inseparable de la ética en el sentido clásico de saber práctico (o si se prefiere ético-político), lo que significa que el conocimiento de lo que sea que es la democracia se encuentra estrechamente unido a lo que debería ser, teniendo como finalidad mejorar moralmente a los hombres. Buena prueba de esto es la siguiente confesión recogida en una de las numerosas cartas a su buen amigo Kergorlay sobre la idea principal que contiene el libro que acababa de escribir (o sea La democracia en América): “indicar a los hombres cómo hacer para escapar a la tiranía y la degeneración al volverse democráticos. Ésta es, pienso, la idea general en la que cabe resumir mi libro y que aparecerá en todas sus páginas”.8 De manera que lo que esencialmente le preocupa a nuestro autor —y que a nosotros debería, podríamos añadir con la mente puesta en nuestra realidad actual— es lo que puede ocurrir con la libertad y dignidad del ser humano en la sociedad democrática; por este motivo, la cuestión no es solamente quién gobierna, sino también cómo lo hace y para qué, más allá de reducir el problema de la democracia a una suerte de mercadotecnia partitocrático-electoral de lucha por el poder.9 Por esta razón resulta tan instructivo no solamente el perspicaz diagnóstico que nos ofrece la obra sobre el estado de salud de la democracia moderna, sino también una terapia que incluye una serie de remedios encaminados a democratizar continuamente la democracia misma para combatir las nuevas formas de despotismo que pueden desarrollarse en su propio seno, y muy especialmente aquellas que se enmascaran tras la simbología exterior de los principios democráticos y provienen de un uso dogmático, emotivista o populista de los mismos, como sucedía con frecuencia en su época, y también en los tiempos que corren. En este sentido, Tocqueville no hace en este libro otra cosa —habría que recalcar— que lo que han venido haciendo muchos filósofos impuros, tanto antiguos como modernos, que han reflexionado a fondo sobre la política y que cierto academicismo tiende a olvidar o menospreciar en nombre de no se sabe muy bien qué especie de canon de pureza filosófica.
Tampoco podemos ignorar, en esta línea interpretativa, que el papel adoptado por nuestro autor al escribir La democracia en América es el de un educador político que pretende aleccionar a sus conciudadanos sobre las virtudes y defectos de la nueva realidad democrática al más puro estilo de los clásicos de la filosofía política. En efecto, ya en la introducción misma de la obra se observa una clara relación entre política y pedagogía cuando se nos dice que no se trata solamente de conocer la democracia, sino de:
aleccionar a la democracia, reavivar sus creencias si es posible, purificar sus costumbres, acompasar sus movimientos, ir remplazando poco a poco su inexperiencia por la ciencia de los asuntos públicos, sus ciegos instintos por sus verdaderos intereses; adaptar su gobierno a épocas y localidades, y modificarlo según las circunstancias y los hombres: tal es el deber primordial impuesto hoy en día a quienes dirigen la sociedad.10
Por esta razón resulta particularmente decisiva la educación moral y cívico-política de la ciudadanía en los valores que sustentan y contribuyen a perfeccionar, de manera crítica y no doctrinaria, a la propia democracia. No es de extrañar, por tanto, que La democracia en América esté repleta de referencias educativas al estudiar el papel del municipio, del jurado y especialmente de las asociaciones, tanto civiles como políticas, las cuales son consideradas como grandes escuelas abiertas que educan sin adoctrinar al ciudadano en el espíritu del civismo democrático más allá de su simplista reducción a mero votante. Quizá, pueda resumirse esta idea de Tocqueville con aquella máxima, tantas veces proclamada como escasamente tomada en serio, de que el ciudadano es, por mucha mediación representativa que se requiera, el auténtico protagonista del proceso democrático y de que no puede haber verdadera democracia sin una educación del mismo para la democracia.
A partir de esta serie de observaciones sobre la condición de clásico de la filosofía política, podemos pasar a analizar, en sus trazos principales, los fundamentos de la aportación de la referida obra a la reflexión actual sobre la democracia.
I. INDIVIDUO Y CIUDADANO
Si quiero imaginar con qué nueva apariencia podría producirse el despotismo en el mundo, veo una multitud innumerable de hombres parecidos y de igual condición social que giran sobre sí mismos en busca de pequeños placeres con los que colman su alma. Cada uno de ellos […] no existe sino en sí mismo y para sí mismo […] Por encima de ellos se alza un poder inmenso y tutelar que se encarga él solo de garantizar sus placeres y de velar por su suerte. […] quiere que los ciudadanos gocen, con tal de que no piensen sino en gozar […] Siempre he creído que este tipo de servidumbre ordenada, benigna y pacífica, cuyo cuadro acabo de trazar, podría combinarse mejor de lo que se imagina con algunas de las formas exteriores de la libertad, y que no le sería imposible establecerse a la sombra misma de la soberanía del pueblo.11
ALEXIS DE TOCQUEVILLE
Aunque compartan un mismo título, las dos partes de las que consta La democracia en América constituyen en realidad dos análisis distintos, aunque complementarios, del fenómeno democrático. La primera (1835), con un enfoque más bien descriptivo y sociológico, se centra en el estudio de la organización político-institucional de la democracia estadunidense, mientras que la segunda (1840), con una orientación más teórica y abstractamente referida a un modelo democrático de sociedad, analiza por debajo de la capa superficial de la política las ideas, los sentimientos y las costumbres del homo democraticus, esto es, el lugar en el que la democracia entendida como forma de vida prende sus raíces. En efecto, refiriéndose a este punto, ya el propio Tocqueville consideraba a la primera parte de su obra como “más americana que democrática” y a la segunda como “más democrática que americana”. Como es bien sabido, la primera parte obtuvo en su época un éxito tal que llevó a los más prestigiosos intelectuales a calificar a nuestro autor como a un nuevo Montesquieu. En contrapartida, la segunda fue recibida —salvo excepciones como la de Stuart Mill que la saludó como el primer gran tratado filosófico sobre la democracia moderna— con un tono general de crítica al considerar defectuosa su excesiva teorización y falta de base empírica. Tocqueville se encontró, pues, con un público poco preparado para apreciar, en su justa medida, la reflexión filosófica que dicha parte contiene sobre los fundamentos normativos de nuestra realidad democrática. A este respecto, cabe señalar que el movimiento de revalorización entre los estudiosos actuales de La democracia en América como un texto clásico fundamental se debe, entre otras razones importantes, al reconocimiento del valor profundamente instructivo de esta parte de la obra para la reflexión crítica sobre la cuestión ético-antropológica del homo democraticus tal y como se nos presenta en la realidad democrática actual.
Las interpretaciones al uso tienden a considerar que el problema fundamental tratado por Tocqueville en esta obra es el de la tensión entre la igualdad y la libertad. Dicho problema suele formularse en los siguientes términos: ¿cómo puede salvaguardarse la libertad en una sociedad, como la democrático-moderna, progresivamente dominada por el ideal igualitario? Se trata, ciertamente, de un problema básico en el pensamiento de nuestro autor, pero a mi juicio hay otro lógicamente anterior sobre el que centrar la atención y que se refiere a la forma en la que el proceso democrático afecta a la relación entre el sujeto y el colectivo social, el yo y el nosotros o, si se prefiere decirlo así, el individuo y el ciudadano. De manera que lo que preocupa esencialmente a nuestro autor es la poderosa tendencia hacia el individualismo que se produce en la sociedad democrática y los peligros que de ella se derivan, a saber, la degradación del civismo debida al aislamiento egoísta y las nuevas formas de despotismo que le acompañan. Desde esta perspectiva, la cuestión más importante podría formularse así: ¿cómo preservar, en la democracia moderna, la integridad personal del ser humano y recuperar, al mismo tiempo, al ciudadano comprometido con la vida pública? La posición de nuestro autor es teóricamente complicada y en el fondo resuenan las influencias intelectuales de las que se nutre su pensamiento. En efecto, ¿se puede ser, al mismo tiempo, un liberala lo Montesquieu y un demócrata radical a lo Rousseau que reclama el sentido cívico de los clásicos para corregir el egoísmo individualista?, ¿se trata de un conflicto vivido, al modo de su admirado Pascal, entre las razones del espíritu y las razones del corazón? Para responder a dichos interrogantes, Tocqueville no solamente radiografía con una agudeza intelectual y moral impresionante al homo democraticus tal y como es, sino que también nos indica cómo debería ser para evitar su degradación en el egoísmo individualista. Así pues, en la entraña de La democracia en América nos encontramos con una importante reflexión que, en la forma de una crítica al individualismo, contiene los trazos principales de una antroponomía democrática. Es cierto que nuestro autor no nos ofrece en esta obra un tratamiento completo y sistemáticamente elaborado de sus ideas antropológicas, pero no lo es menos que tales ideas aparecen reflejadas, una y otra vez, al hilo de su reflexión sobre la democracia estadunidense, muy especialmente en la segunda de sus partes.
A diferencia de la democracia antigua —que era en realidad, para Tocqueville, una aristocracia ciudadana— y de la sociedad aristocrático-feudal de la Edad Media, la sociedad democrática moderna está regida por el despliegue progresivo del principio de igualdad de las condiciones sociales y la consiguiente desaparición de los vínculos jerárquico-tradicionales. Este proceso produce un efecto ambivalente, pues, por una parte, independiza al individuo al liberarlo de los antiguos vínculos que lo mantenían orgánicamente unido al todo social, pero, por otra, atomiza el espacio social y aísla a los individuos entre sí, propiciando el desarrollo del individualismo.
El individualismo —escribe a este respecto Tocqueville— es un sentimiento reflexivo y pacífico que predispone a cada ciudadano a aislarse de la masa de sus semejantes y mantenerse aparte en compañía de su familia y amigos, de tal modo que, después de haberse creado una pequeña sociedad para uso propio, gustosamente abandona la grande a su suerte […] procede de un juicio erróneo más que de un sentimiento depravado. Tiene su origen tanto en los defectos de la mente como en los vicios del corazón […] no ciega más que la fuente de todas las virtudes públicas, pero, con el tiempo, ataca y destruye todas las demás y acaba absorbiéndose en el egoísmo.12
Así pues, el individualismo, a diferencia del egoísmo, no designa un defecto propio de la naturaleza humana, sino una tendencia moral surgida de la sociedad democrática que trae consigo un déficit de civismo que merma la condición misma del ciudadano y acaba por degradar la propia humanidad del hombre. Además, esta especie de escisión entre existencia privada y vida pública, interés individual y bien común, que genera el individualismo, acaba alimentando nuevas formas de despotismo cuyas consecuencias resultan funestas para la suerte de la libertad en la sociedad democrática. Y es que en el fondo del individualismo se encuentra, viene a decirnos Tocqueville, una triple paradoja cuya ilustración ofrece argumentos muy oportunos para una crítica desmitificadora de ciertas visiones de la democracia que cuentan con mucho predicamento en la opinión pública actual.
En primer lugar, la asociación entre relativismo y regla de mayorías. En efecto, el individualismo suscita, por una parte, la convicción relativista de que en la opinión de cada individuo —y por el mero hecho de ser suya— se halla la verdad, pero, al mismo tiempo, impulsa a cada individuo a creer que dicha verdad se encuentra en el juicio de la mayoría, ya que al considerar todas las opiniones como igualmente valiosas, le parece lo más lógico concluir que la razón está en la opinión mayoritaria. Este doble movimiento espiritual se retroalimenta y confiere finalmente a los dictados de la mayoría un enorme poder que induce mediante la presión tiránica tanto al conformismo intelectual como a la represión de la disidencia (tiranía de la mayoría). De este modo, sentencia Tocqueville en una bella fórmula, “la opinión común vendrá a ser una especie de religión cuyo profeta será la mayoría”.13 Aquí se halla, podríamos añadir, el fundamento de este prejuicio erróneo y harto peligroso para la libertad que confunde el conocimiento con la opinática (máxime si se genera desde los mass media en forma de fake news) y reduce de manera dogmático-populista el principio de la razón democrática a la regla de mayorías.14
En la entraña del individualismo, nos encontramos, en segundo lugar, con otra tendencia paradójica compuesta de inquietud privada y apatía pública. En este aspecto, nos encontramos con una doble faz: una pasiva, que se manifiesta en el repliegue en la esfera privada y la consiguiente indiferencia de los individuos hacia los asuntos públicos; y otra activa, caracterizada por la pasión por el consumo de bienestar material y la concomitante merma del deseo de autogobierno como principal motivación conductual del homo democraticus. Tocqueville destaca aquí que esta tendencia abona el terreno para un nuevo género de despotismo de tipo paternalista, administrativo y psicológico (a diferencia del tradicional que es más autoritario, militar y físico), cuya táctica favorita para la domesticación espiritual consiste en ofrecer de manera providente a la ciudadanía la gestión igualitaria de su bienestar a cambio de arrebatarle subrepticiamente la libertad. Se trata de un despotismo de tutores más que de tiranos que, siendo orquestado desde el Estado mismo o —como podríamos decir hoy— en connivencia con otras instancias privadas o lobbies de índole económica, política o mediática multinacional, persigue subsumir a los ciudadanos en una especie de heteronomía servil o servidumbre voluntaria operando bajo el ilusionismo del bienestar consumista masivo y el recurso a la simbología exterior y superficial de la democracia misma. Este punto es tratado, a mi juicio, con visionaria brillantez en un capítulo cuyo significativo título es “Qué tipo de despotismo han de temer las naciones democráticas”.15
En tercer lugar, la crítica tocquevilleana del individualismo indaga en la ambivalente relación que se da entre la indiferencia mutua que muestran los individuos, en tanto que conciudadanos, y la compasión que sienten esos mismos sujetos ante el sufrimiento de un individuo cualquiera, cuando éste es percibido como un miembro genérico de la especie humana. El individualismo democrático tiende a debilitar los vínculos cívico-políticos al tiempo que promueve la sensibilidad de los lazos humanitarios. Así pues, al sentimiento aristocrático-tradicional de una simpatía circunscrita a los miembros de un mismo estamento social le sucede ahora el sentimiento democrático de una piedad universal entre los seres humanos como sujetos de derechos. Mis semejantes —se dice a sí mismo el homo democraticus— ya no son los miembros de mi casta, sino el ser humano en cuanto tal. Ahora bien, a medida que la relación con el otro deviene menos tradicional, se hace también más indefinida en el sentido político del término ya que adquiere un carácter abstracto y un sentido genérico, lo cual tiende a asemejar masivamente a los hombres en tanto que individuos, pero también a fomentar su extrañamiento mutuo en tanto que conciudadanos. De lo anterior se infiere la coexistencia, aunque sea de modo paradójico, entre el sentimiento de compasión humanitaria y la tendencia de los individuos a pensar en términos de interés egoísta. Y es que el individualismo —viene a concluir Tocqueville— libera por así decirlo a los hombres del holismo comunitario, pero en su acción atomiza el tejido social y sitúa a los sujetos aparte los unos de los otros; hace sentirse a los hombres independientes, pero los empuja a su vez hacia el aislamiento y la soledad; estrecha los vínculos privados, pero a cambio distiende los lazos políticos; promueve la simpatía entre los individuos, pero provoca simultáneamente su indiferencia cívica; propicia la compasión, pero también estimula la envidia; despierta el sentimiento de piedad, pero al mismo tiempo tiende a replegarlos en el estrecho círculo del interés egoísta; contribuye a suavizar las costumbres, pero favorece el conformismo espiritual; desvirtúa la autoridad tradicional, pero la sustituye a menudo por la tiranía social de la masa; frena las tendencias revolucionarias, pero alimenta el despotismo democrático, y, en definitiva, tiende a acercar a los parientes al mismo tiempo que separa a los ciudadanos. Todo ello indica que una de las tareas más urgentes que hay que abordar para mejorar la calidad de nuestras democracias consiste en moralizar al individuo para convertirlo en un auténtico ciudadano corrigiendo la tendencia que lo inclina hacia el individualismo con los recursos educativos de los que dispone la propia democracia.
En definitiva, en el fondo de la reflexión tocquevilleana sobre este punto, se encuentra toda una serie de consideraciones normativas con las que se puede superar la concepción individualista del hombre y de su realización en la vida social que ofrece el liberalismo clásico —y su actual metamorfosis posmoderna e hipermoderna—16 como fundamento antropológico de la democracia. A mi entender, dicha antroponomía tiene un carácter humanista y no individualista porque lo que defiende Tocqueville es la autonomía y no la autosuficiencia del individuo; es la participación en lo público y no la independencia privada; es el asociacionismo y no la atomización social; es el compromiso cívico-político y no el consumo de bienestar material; es la responsabilidad moral y no la maximización egoísta del interés; es el ejercicio de los deberes cívicos y no la protección legalista de los derechos y, en definitiva, es el ciudadano propiamente dicho y no el derechohabiente. Sobre este punto, cabe concluir con J. T. Schleifer,17 que el individuo autónomo y responsablees, en realidad, la figura protagonista de Lademocracia en América y que la defensa de la dignidad del ser humano representa, en todo caso, el meollo de la obra. En este sentido, el ejercicio cívico-político de la libertad —un ejercicio ilustrado y responsable, sí, pero sobre todo apasionado— constituye, según Tocqueville, lo propio del ser humano y lo que le confiere valor moral por encima de cualquier otra prerrogativa. No se trata, sin embargo, de sacrificar al individuo para recuperar al ciudadano, como pensaba Rousseau, pero tampoco de que la ciudadanía sea nada más que un instrumento defensivo al servicio de la privacidad individual, como sostenía Constant. El humanismo cívico de nuestro autor trata, a mi juicio, de superar ambos extremos —el republicano y el liberal— y, en este sentido, lo que pretende es restituir al ciudadano sin anular por ello al individuo. La cuestión, por tanto, es hacer que el individuo comprenda que no es propiamente hablando un sujeto autónomo, si no es, al mismo tiempo, un ciudadano que delibera con sus conciudadanos y participa significativamente, más allá del sufragio, en la dirección del proceso democrático. En efecto, “para que la democracia impere —subraya nuestro autor— se precisan ciudadanos que se interesen en los asuntos públicos, que tengan la capacidad de comprometerse y que deseen hacerlo. Punto capital al que hay que volver siempre”.18
No es de extrañar, desde esta perspectiva, la confianza de nuestro autor en el potencial democratizador del asociacionismo ciudadano, ya que ello representa un paso adelante en la configuración ilustrada de una auténtica cultura cívico-democrática y, en consecuencia, una vía para corregir republicanamente la democracia liberal y convertirla en algo mucho más profundo y radicalmente humanizador que un mero sistema de gobierno representativo-electoral.19
II. LIBERTAD E IGUALDAD
El que busca en la libertad otra cosa que no sea ella misma está hecho para servir.20
Para muchos estudiosos, Tocqueville es un pensador de referencia al cual recurrir cuando se trata de resaltar la oposición existente entre los valores de la igualdad y la libertad en el seno de la democracia moderna. Sin ser errónea del todo, esta lectura se basa, a mi juicio, en una visión unilateral y bastante esquemática del pensamiento tocquevilleano. En efecto, a base de acentuar el contraste entre las doctrinas de sus principales inspiradores teóricos —Montesquieu y Rousseau, principalmente—, de insistir en el divorcio entre su filiación aristocrática y su devoción intelectual por la democracia, o de cargar las tintas en el componente liberal de su crítica al igualitarismo democrático, se acaba perdiendo de vista el profundo aprecio que siente nuestro autor por el espíritu de 1789 y, en consecuencia, también su adhesión a la conjunción de libertad e igualdad, liberalismo y democracia, proclamados en el ideario de la Constituyente. Es cierto que, entre estos dos valores, la libertad ocupa un lugar preferente en su espíritu, pero no lo es menos que nuestro autor comprende, quizá mejor que nadie en su época, que la libertad ya no puede fundarse legítimamente en el mundo moderno sobre la desigualdad y la jerarquía. El desarrollo de la libertad no puede, pues, producirse a costa de la igualdad, ya que ello supondría reproducir injusticias bajo otra forma. De ahí no se deduce, sin embargo, que el progreso de la igualdad traiga automáticamente consigo la libertad, e incluso puede suceder que, traspasado un cierto umbral, la igualdad corrompa la libertad y dé lugar a un nuevo despotismo. Al aristócrata normando no se le oculta la tensión entre estos dos valores y por eso dedica buena parte de su reflexión a analizarlos minuciosamente. Ahora bien, para él ambos valores forman parte inseparable del ideal democrático, y por ello también se propone encontrar una forma justa de articularlos, aun sabiendo que se trata de una tarea siempre problemática y nunca definitivamente resuelta. La magnitud de la empresa no lo desanima porque del éxito que obtengamos en ella depende el devenir de los pueblos democráticos, tal y como demuestran las visionarias palabras con las que expresa esta idea al final de La democracia en América: “Las naciones de nuestros días no pueden impedir la igualdad de condiciones sociales en su seno; pero depende de ellas que la igualdad las conduzca a la servidumbre o a la libertad, a las luces o a la barbarie, a la prosperidad o a la miseria”.21
Hay que tener en cuenta, como ya señalara Ortega y Gasset,22 que el principal problema —personal y político a la vez— al que se enfrenta la generación de Tocqueville no es otro que el de encontrar la mejor manera de acabar con esa especie de torbellino revolucionario que desde 1789 se repite una y otra vez —1830, 1848— y nunca parece tener fin. Insatisfecho con la respuesta de conservadores, liberales y socialistas ante dicho problema, y valiéndose del análisis de la sociedad estadunidense, nuestro autor tratará de deshacer la confusión intelectual tanto de quienes creen idílicamente en una suerte de armonía prestablecida entre igualdad y libertad como de aquellos que postulan su oposición irreconciliable. En este sentido, podría decirse que su apuesta teórica comprende dos aspectos íntimamente correlacionados: compatibilizar, por un lado, liberalismo y democracia, y despejar, por otro, la democracia de la demagogia, ya sea en su versión dogmático-revolucionaria o la tiránico-mayoritaria, o en ambas a la vez. Naturalmente, la base de esta doble operación intelectual pasa por una nueva interpretación de la relación entre igualdad y libertad que no incurra ni en el error de confundir la igualdad con la pasión igualitaria o con la uniformidad homogeneizadora, ni tampoco en la falaz identificación de la libertad con la vulgata liberal de la independencia privada o el laissez faire economicista. Esto significa que su investigación sobre la democracia contiene una dimensión metapolítica que conlleva, en el fondo, una interrogación de contenido práctico-filosófico sobre la capacidad de los hombres para proyectar en común su convivencia misma como seres libres e iguales. Aunque hay que precisar, a este respecto, que en su reflexión lo que le interesa analizar primordialmente es la incardinación social de los valores de libertad e igualdad en la realidad democrática misma y no su justificación in abstracto en términos contractualistas.23 Desde esta óptica, se comprende que Tocqueville considere insuficiente pensar la democracia en términos jurídico-políticos (un modo de gobierno fundado en la soberanía popular) y se decida a pensarla también atendiendo a su aspecto propiamente social (un tipo de sociedad fundado en la igualdad de condiciones) y, sobre todo, a su dimensión ética (una forma de vida que favorezca el desarrollo moral de los sujetos mediante su participación significativa en la marcha de los asuntos públicos y no solamente un mecanismo electoral para autorizar/despedir gobiernos mediante el voto).24 La democracia liberal no es pues, para el aristócrata normando, una fórmula sencilla ni está exenta de tensiones, tanto teóricas como prácticas. Y es que el desarrollo de la igualdad democrática encierra una ambivalencia que es menester analizar tan minuciosa como críticamente. En efecto, puede que la igualdad se conciba justamente, frente a la jerarquía y al privilegio, como un derecho de todos y cada uno a la libertad; pero puede ocurrir también que esa misma igualdad se confunda con el igualitarismo e impulse de modo tan perverso como apasionado a los hombres a reducir toda traza de excelencia o comportamiento autónomo al nivel mayoritario o a las prerrogativas uniformizantes, paternalistas y engañosamente benefactoras del providencialismo estatal, lo que supone un claro atentado contra la libertad. En lo que se refiere a la libertad, la crítica tocquevilleana se aplica asimismo sobre lo que considera visiones reduccionistas de la misma o favorables al establecimiento de nuevas desigualdades injustas. Así ocurre cuando confundimos la autonomía individual con el relativismo individualista, reducimos la libertad a un derecho a la independencia privada obviando el deber de participar en lo público, o la identificamos ilusoriamente con la lógica del economicismo mercantil. De modo que la búsqueda de un equilibrio justo entre igualdad y libertad pasa, según nuestro autor, por el desenmascaramiento de los peligros que trae consigo la pasión igualitaria para la causa de la libertad, como los que trae consigo la perversión de la lógica liberal para la causa de la igualdad. En este sentido, puede concluirse que toda su argumentación comprende, en el fondo, una propuesta normativa cuyas claves son: compatibilizar, por una parte, igualdad y libertad (o sea democracia y liberalismo) y despejar, por otra, la democracia liberal del despotismo democrático (ya sea éste en la versión jacobino-revolucionaria o en las formas mucho más suaves que genera la cultura de masas). Tal vez el pasaje de La democracia en América en el que se ve esa especie de síntesis de liberalismo y republicanismo o de “liberalismo de una nueva especie” que propone Tocqueville como ideal regulativo para la democracia de su tiempo —y del nuestro— sea el siguiente:
Podemos imaginar un punto extremo en que libertad e igualdad se tocan y se confunden. Supongamos que todos los ciudadanos participan en el gobierno y cada uno tiene un derecho legal a participar en él. Entonces, al no diferenciarse nadie de sus semejantes, ninguno podrá ejercer un poder tiránico; los hombres serán perfectamente libres porque todos serán enteramente iguales; y todos serán perfectamente iguales porque serán enteramente libres. Es hacia ese ideal adonde se encaminan los pueblos democráticos.25
Los valores de igualdad y libertad forman, pues, parte inseparable de ese ideal democrático de justicia que tratan de alcanzar los pueblos modernos, y de ahí que el papel de la filosofía política consista, según nuestro autor, en la articulación de ambos en el ámbito de la praxis social aun sabiendo que se trata de una tarea ilimitada de futuro. Ahora bien, sobre este punto, importa destacar, a mi entender, la manera propiamente tocquevilleana de interpretar la relación entre estos dos valores, ya que nos aporta mayor claridad a la hora de evaluar su propuesta. En efecto, nuestro autor tiende a concebir la igualdad en los términos de una condición, es decir, como si se tratara de un principio axiológico connatural al desarrollo moderno de la democracia y al retroceso concomitante del universo jerárquico-tradicional. En cambio, cuando se refiere a la libertad la entiende fundamentalmente como una praxis, esto es, como un hacer orientado racionalmente hacia la superación de toda forma de servidumbre. De este modo, la igualdad constituye el lado natural y por así decirlo instintivo de la democracia, mientras que la libertad correspondería a su vertiente cultural en el sentido cívico-político de la misma. Dicho en pocas palabras: la igualdad sería el estar social de la democracia y la libertad el quehacer político de esa misma democracia. Y ello porque lo que está en juego es el logro de un equilibrio justo entre la nivelación social y el desarrollo de la cultura política; entre las instituciones representativas y la participación ciudadana; entre la tendencia a la atomización social y el asociacionismo; entre la movilidad socioeconómica y la educación cívica; entre la propensión a concentrar el poder en la instancia estatal y la autonomía de los cuerpos sociales intermedios; y, en definitiva, entre la naturaleza (la igualdad) y la praxis (la libertad) de la democracia. Desde estas premisas, se comprende que Tocqueville sostenga que la razón de ser de la democracia —y la problemática que tiene que ir resolviendo si no quiere degenerar en un régimen despótico de nuevo cuño— consiste precisamente en la conjugación de ambos patrones axiológicos en una suerte de proceso en el que el ejercicio continuado de la democracia entendida como praxis cívico-política eduque, corrija, oriente y convierta, en definitiva, a la democracia en un modo social de vida que contribuya al perfeccionamiento moral de los hombres. Éste es, a mi juicio, el sentido profundo de las siguientes palabras contenidas en uno de sus borradores de trabajo mientras estaba escribiendo La democracia en América: “Usar la democracia para regular la democracia. Es el único camino que tenemos abierto para escapar del despotismo […] Más allá de eso, todo es alocado e imprudente”.26
En este sentido, podríamos concluir con nuestro autor, que el principal desafío al que se enfrenta la democracia liberal no es otro que el de recrear con recursos propiamente democráticos el espíritu de compromiso cívico-social y de participación deliberativa de la ciudadanía en los asuntos públicos que la acción combinada del repliegue individualista en lo privado, la pasión igualitarista y el afán consumista de bienestar material tiende a disolver, preparando con ello el camino hacia nuevas formas de despotismo que se revisten sutilmente de apariencia democrática. Ésta es, en síntesis, la lección que extrae Tocqueville de su experiencia americana y por esta razón habría que decir que su viaje es, en realidad, una invitación a filosofar en serio sobre la plasmación en la realidad social de los valores democráticos que configuran, de un modo u otro, el horizonte de la política contemporánea.
III. SOCIEDAD CIVIL Y SOCIEDAD POLÍTICA
Las ideas no se renuevan, el corazón no se engrandece y el espíritu humano no se desarrolla sino con la acción recíproca de unos hombres sobre otros.27
En los países democráticos la ciencia de la asociación es la ciencia madre; el progreso de todas las demás depende del progreso de ésta.28
El concepto de sociedad civil se ha convertido últimamente en uno de los más invocados en las discusiones que en el ámbito de la filosofía política —y no solamente en ella— se vienen librando acerca del auténtico significado de la democracia actual o, para decirlo de manera más precisa, de los distintos modelos de democracia. Entre los principales factores que han propiciado el auge de esta reflexión, se encuentran el debate sobre la crisis del Estado de bienestar y sus posibles salidas, las deficiencias del modelo democrático-liberal al uso (partitocracia, desafección ciudadana, casos de corrupción, etc.) y la necesidad de su corrección, la caída del comunismo en los países del Este de Europa y el papel de los movimientos civiles en el proceso de su transición a la democracia, la nueva conciencia globalizada de los problemas colectivos (pobreza, medio ambiente, paz, etc.), la orientación para la praxis de los nuevos movimientos sociales tras el abandono de las utopías revolucionarias y la búsqueda por parte de la filosofía política de conceptos normativos más perfectos tras la abolición de la contraposición simplificadora entre democracia liberal y socialismo autoritario. En tales discusiones y a pesar de las distintas posiciones en litigio, parece haber tomado cuerpo una idea común que podría resumirse en la siguiente fórmula: menos Estado y más sociedad civil. Ahora bien, más allá de sus efectos retóricos o de su utilización emotivista —que también los hay—, la referida fórmula suscita en realidad más interrogantes de los que cierra, comenzando por el concepto de sociedad civil en que se sustenta, continuando por las competencias del Estado que se considera legítimo —y ya no solamente eficaz— reducir, y acabando por el modelo de articulación democrática entre Estado y sociedad civil que, explícitamente o no, se propone. Todo ello debería hacernos reflexionar seriamente acerca de los desarrollos intelectuales más significativos sobre el mencionado concepto de sociedad civil con el fin de esclarecer tanto los auténticos motivos de su predicamento actual como los presupuestos normativos que subyacen a sus principales versiones. A este respecto, cabe señalar que el pensamiento expuesto por Tocqueville en La democracia en América constituye, según se destaca entre los teóricos actuales de la democracia, una de las principales fuentes de inspiración de las respuestas que se vienen dando a los referidos interrogantes, y muy especialmente en el contexto del debate protagonizado desde hace unas décadas entre liberales, comunitaristas y republicanos. Y ello porque la reflexión tocquevilleana sobre la sociedad civil contiene una valiosa aportación al que quizá sea el problema de fondo que anima todas estas discusiones: a saber, la necesidad de profundizar en la democracia para evitar que ésta degenere dando lugar a nuevas (o no tan nuevas) formas de despotismo, incluyendo entre ellas —como ya denunciara el propio Tocqueville— las que se enmascaran tras una apariencia democrática o se instrumentan en su mismo nombre.
El pensamiento filosófico-político de Tocqueville representa una de las primeras y más serias llamadas de atención sobre los inconvenientes de orden moral y político que trae consigo tanto la exaltación, de inspiración hegeliana, del Estado como lugar de lo universal, como la visión liberal al uso de una sociedad civil enteramente dominada por la lógica económico-mercantil.29 Con respecto a la primera, el aristócrata normando retrata con perspicacia el peligro que supone la concentración del poder en manos de un Estado que, invocando la igualdad democrática, la soberanía popular y la promesa del bienestar material, ejerce un dominio despótico-paternalista sobre la sociedad civil y va despojando sutilmente a sus ciudadanos de sus libertades. En esta misma línea, no es menos sagaz su crítica a la amenaza para los valores democráticos de una economic society que propicia la emergencia de una especie de “aristocracia industrial”30 capaz de concentrar en sus manos la mayor parte de la riqueza y disponer del poder de oprimir económicamente a una población obrera cuyo medio de subsistencia se halla fijado a los vaivenes del negocio capitalista. Así pues, frente a ambos modelos, en Tocqueville encontramos una visión de la sociedad civil estructurada sobre la interacción entre los ámbitos de lo social y de lo político y encaminada a hacer de los ciudadanos los verdaderos protagonistas del proceso democrático. Su principal fuente de inspiración se halla, como indican sus intérpretes, en lo que Montesquieu denominara cuerpos intermedios, esto es, aquellas corporaciones aristocráticas de la sociedad del Antiguo Régimen que, situadas entre el poder real y el pueblo llano, mantenían un cierto espíritu de libertad y contribuían a frenar el despotismo. Ahora bien, en la sociedad democrático-moderna ya no caben por injustas tales corporaciones y por eso han de ser remplazadas —sostiene Tocqueville basándose en el ejemplo de la sociedad estadunidense— por las asociaciones ciudadanas. Dichas asociaciones no solamente pueden dar respuesta al problema del individualismo, sino que además desempeñan un papel de primer orden en el ejercicio público de la libertad democrática, lo cual permite cerrar el paso a la amenaza siempre presente del despotismo, ya sea de tipo político, social o económico.
Como hemos indicado, Tocqueville gustaba definirse a sí mismo como un liberal de una nueva especie y nada prueba quizá mejor dicho calificativo que su argumentación en favor del protagonismo de la sociedad civil en la continua tarea de democratizar la democracia para que ésta no involucione hacia el despotismo democrático en cualquiera de sus formas. En efecto, en la tradición liberal clásica se pensaba, siguiendo a Montesquieu, que la mejor manera de frenar el despotismo y garantizar la libertad consistía en dividir y equilibrar el poder del Estado con medidas de índole jurídico-constitucional. Nuestro autor tiene muy en cuenta dicha lección, pero piensa también que hace falta poner límites propiamente sociales además de político-institucionales al poder estatal. En esta dirección considera que la verdadera defensa de la democracia liberal se encuentra en su perfeccionamiento desde el ámbito de las mores (costumbres), es decir, en el desarrollo de una poderosa, influyente y pluralista actividad cívico-social situada más allá de la tutela del Estado. “La mirada independiente de la sociedad civil”31 resulta indispensable para mantener a raya la tendencia monopolística y burocrática del poder estatal y evitar, de este modo, que el proceso democrático en marcha desemboque en el despotismo paternalista. No hay que creer, sin embargo —y ello no ha sido quizá lo suficientemente advertido por sus intérpretes—, que Tocqueville considera a la sociedad civil como una instancia inmaculada y totalmente ajena de cualquier tendencia despótica. Lejos de cualquier idealización en este sentido, nuestro autor considera que el repliegue individualista en la esfera privada, el gusto obsesivo por el bienestar material, la pasión igualitarista y la presión de la opinión mayoritaria, obstaculizan el ejercicio de la libertad democrática en el contexto mismo de la sociedad civil, y con ello propician la aparición de formas de despotismo social no menos temibles, e incluso más, que el despotismo político señalado anteriormente. Y máxime si se tiene en cuenta la posibilidad de retroalimentación entre ambos. De manera que no solamente se trata de sociocivilizar al Estado, sino que también se trata de sociocivilizar a la sociedad civil misma como parte del proceso democratizador, si no queremos que el recurso a la sociedad civil se convierta en una palabra trampa que actúe de cobertura enmascaradora de nuevas y más sutiles injusticias.32 Y es que en el fondo, podríamos decir, el enemigo número uno de la libertad democrática no es tanto el providencialismo estatal, la metafísica mercantilista, la moderna sociedad de masas, la manipulación mediática, la demagogia populista y un largo etcétera, sino más bien esa especie de moderno vasallo u hombre heterónomo que todos ellos contribuyen a generar, y cuyo espíritu —resume Tocqueville con lúcida precisión— oscila “incesantemente entre la servidumbre y la licencia”.33
Ahora bien, la filosofía política tocquevilleana no se limita a ofrecernos un diagnóstico, que nos parece hoy tan penetrante, sobre los males que aquejan a nuestras democracias, sino que también nos propone una serie de remedios para combatirlos y hacer que el proceso democrático perfeccione moralmente a los hombres en lugar de reducirse a una suerte de mercadotecnia electoral. Dichos remedios están sacados del acervo de la propia democracia, ya que nuestro autor considera que todo intento de regulación democrática con prácticas antidemocráticas sería ilegítimo y resultaría contraproducente. De modo que su fundamento está en una concepción de la sociedad civil que proyecte su influjo democratizador en una doble y complementaria dirección: por una parte, hacia el Estado, proponiendo su descentralización y desburocratización con el fin de introducir una mayor participación ciudadana en el funcionamiento de las instituciones políticas; y, por otra parte, hacia la sociedad, generando una cultura cívico-política que revitalice continuamente el espíritu de la libertad democrática.
En la primera de las direcciones mencionadas, Tocqueville destaca especialmente el papel del self-government municipal como marco político adecuado, para tratar de un modo deliberativo y ya no solamente representativo, la construcción de un interés común bien entendido con el que abordar los problemas cotidianos por parte de la ciudadanía. En este sentido, el autogobierno local se revela como un poderoso medio para superar esa temible asociación entre individualismo y centralización estatal sobre la que se asienta el nuevo despotismo. Y es que hay que tener en cuenta que la estrategia favorita de éste consiste en fomentar el desinterés de la ciudadanía por los asuntos públicos y recomendar la concentración exclusiva de cada cual en los negocios privados, salvo en los momentos puntuales de contienda electoral, en los que sí conviene estratégicamente magnificar la importancia del voto elevándolo a la categoría de acto ciudadano por excelencia. Ante dicha estrategia cabría responder, siguiendo el espíritu crítico tocquevilleano: ¡qué importa, a fin de cuentas, ser ciudadano por un momento si se es súbdito en los asuntos de cada día! De lo que se trata, pues, con la autonomía municipal es de recordarles de mil maneras a los individuos que no lo pueden ser plenamente si no son al mismo tiempo ciudadanos, lo que significa que han de comunicarse y deliberar con sus conciudadanos acerca del gobierno, de los asuntos públicos. La teoría de los cuerpos intermedios de Montesquieu reaparece aquí, aunque interpretada en clave democrático-republicana, quizá por influencia de Rousseau, y aplicada a la potenciación de la libertad política en el ámbito del municipio. Esta idea del mismo como escuela de autogobierno abierta a todos y conformadora de un ethos democrático queda magníficamente expresada en el siguiente pasaje:
es en el municipio donde reside la fuerza de los pueblos libres. Las instituciones municipales son a la libertad lo que las escuelas primarias a la ciencia: la ponen al alcance del pueblo, le dan a probar su uso pacífico y lo habitúan a servirse de ella. Sin instituciones municipales puede una nación tener un gobierno libre, pero no el espíritu de la libertad.34
No menos importantes resultan también, en este terreno político-institucional, sus consideraciones críticas acerca de la organización burocratizada, el déficit de democracia interna y la actuación groseramente instrumental de los partidos políticos, cuyo peligro sería la degeneración de la democracia en una partitocracia, así como su posición favorable a la instauración del jurado popular. En ambos casos se trata, en el fondo, de defender la idea de una estrecha correlación de derechos y responsabilidades cívicas en la actuación de las instituciones políticas para que éstas se conviertan en escuelas de democracia y no, como suelen ser vistas, en agencias al servicio de la obtención de poder político o instancias administrativas ajenas a los propios ciudadanos.35
En la segunda dirección, Tocqueville insiste, una y otra vez, en la idea de que una sociedad civil autoorganizada, pluralista e independiente es una condición fundamental para democratizar la democracia. Tres son los principales recursos en los que confía para dicha tarea. En primer lugar, asociaciones civiles, las cuales constituyen el mejor antídoto contra la alianza entre individualismo y despotismo (estatal o mercantil), pero siempre y cuando eleven sus miras más allá de los meros intereses particularistas o corporativistas, y adopten la perspectiva universalizable del interés bien entendido. A continuación, destaca la libertad de prensa como factor clave para generar una opinión pública que actúe como factor de conciencia crítica de la sociedad y salvaguardia de las libertades, pero siempre y cuando se oriente hacia el cuestionamiento racional de la injusticia y el abuso de poder, vengan de donde vengan, y no actúe como instrumento de manipulación ideológica o se reduzca a la opinión publicada que convenga a determinados intereses.36 Finalmente, nuestro autor menciona a la religión porque la considera —debidamente separada del poder político, fiel al espíritu del evangelio y cultivada de modo tolerante— como una fuerza espiritual que ayuda al homo democraticus a liberarse de las perniciosas influencias del egoísmo individualista y el afán desmedido por lo material, lo cual trae consigo una saludable influencia para la convivencia democrática.37
Como puede observarse fácilmente, no estamos ante una serie de remedios espectaculares exentos de crítica, ni se pretende con ellos otra cosa, a mi juicio, que corregir o perfeccionar republicanamente el modelo democrático-liberal. Demasiado poco o excesivo optimismo, según se mire, pero lo cierto es que Tocqueville termina La democracia en América tan lleno de temores como de esperanzas acerca del porvenir de la libertad en la sociedad democrática. Y si bien es verdad —podríamos concluir— que su viaje a los Estados Unidos para estudiar su sistema penitenciario le sirvió, en realidad, como un pretexto para filosofar sobre la democracia moderna,38 quizá también lo sea que la lectura de una obra como La democracia en América, de valor tanto filosófico como literario, nos sirva a nosotros como motivo para aprender a liberarnos de las nuevas servidumbres que nos acechan en las democracias actuales.
JUAN MANUEL ROS Universidad de Valencia
PREFACIO
Desde que publiqué mi libro, Prophet of the Mass Age. A Study of Alexis de Tocqueville1 en 1939, se ha despertado un nuevo interés por la obra del gran francés. La amplia difusión de este corto estudio biográfico de ciencia política puede tomarse quizá como ilustración de la revaloración del pensamiento de Tocqueville en el mundo entero: una versión francesa de mi libro fue publicada en 1948 por Gallimard, en París; una edición alemana la siguió en 1954, a la que pronto sucedió una segunda edición. Una traducción finlandesa del mismo volumen apareció en 1956 y tengo entendido que una traducción japonesa se prepara activamente.
En 1947 empecé, con la generosa ayuda de la Fundación Rockefeller, a preparar la edición francesa de las Oeuvres Complètes d’Alexis de Tocqueville que, una vez terminada, comprenderá unos 20 volúmenes. En realidad, el trabajo de la edición completa había sido emprendido antes de la segunda Guerra Mundial. Los primeros dos volúmenes de aquella edición forman la base de la presente publicación.
Es para mí una gran satisfacción que la gran obra de Tocqueville sea ahora nuevamente2 accesible a los lectores latinoamericanos que, como los lectores en tantos otros países, quieren saber cómo puede preservarse la libertad personal ante las amenazadoras aspiraciones del contemporáneo Estado de masas.
El pensamiento político de Tocqueville, alimentado por las tradiciones, la sabiduría y la intuición de grandes magistrados franceses como Bodin, Montesquieu y Malesherbes —con quien tenía lazos familiares— penetró en el marco internacional de tres grandes países: su país natal, Francia, Inglaterra y los Estados Unidos. Esta penetración da a su filosofía política su amplitud y su concreción. No pasa por alto las diferentes estructuras políticas y sociales de Rusia y la India o el mundo árabe, como lo mostrarán posteriores volúmenes de mi edición completa. En común con los grandes sociólogos políticos, su orientación es comparativa y universal. El análisis de lo que no somos lo ayudó a sondear su propia profundidad.
En contraste con Marx, se dio cuenta de que el Estado no se estaba “desvaneciendo”, sino que se convertía en un poderoso y totalitario Leviatán. Su filosofía política es así claramente superior a la de Marx, porque es más realista y nos explica los problemas de nuestro presente. Ésta es la razón última por la cual Alexis de Tocqueville se ha convertido en nuestro maestro y guía.
J. P. MAYER Londres, 16 de diciembre de 1956
INTRODUCCIÓNALEXIS DE TOCQUEVILLE Y LA TEORÍA DEL ESTADO DEMOCRÁTICO
EL 29 de julio de 1805 nacía en París un niño a Hervé de Tocqueville, miembro de una familia normanda de la petite noblesse, y a una nieta del marqués de Malesherbes. El conde de Tocqueville pasaba momentos poco afortunados. La revolución lo había llevado a la cárcel y casi a la guillotina. Pasarían varios años hasta que la caída de Napoleón le abriera de nuevo la puerta de los cargos oficiales. El futuro prefecto de Seine-et-Oise y par de Francia debía contentarse, por el momento, con educar a su hijo con todo el cuidado debido a su condición de aristócrata. Alexis Charles Henri Maurice Clérel de Tocqueville recibió las lecciones fundamentales del viejo abate Lesueur que años atrás había tenido a su cargo la educación de Hervé de Tocqueville. La formación del joven se completaría en el liceo de Metz y en la tradicional Facultad de Derecho de París. Ya para entonces, la situación política era otra y en 1826 las relaciones de su padre obtuvieron para Alexis un cargo de magistrado. Su carrera podía ser brillante, pero de nuevo las circunstancias variaron y el joven magistrado sufrió en la propia experiencia los vaivenes de la inestable política que movía a Francia.