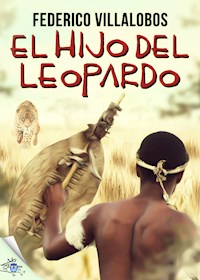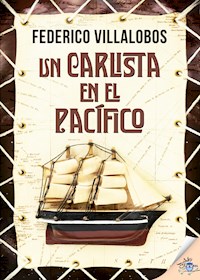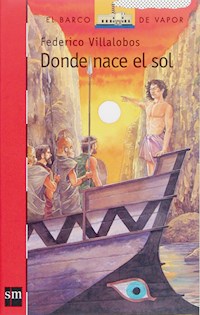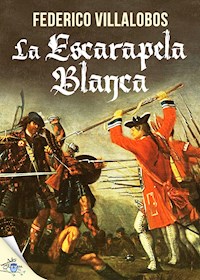
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Metaforic Club de Lectura
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Spanisch
La escarapela blanca: La novela histórica publicada en colecciones para jóvenes está conociendo un extraordinario auge. Sus protagonistas son jóvenes en el tránsito hacia la primera madurez, cuyos lances de aventura se entreveran de reflexión sobre los grandes temas de la vida: la lealtad, la libertad, el amor. En bastantes ocasiones, ese protagonista relata los hechos en primera persona, mientras el ambiente recreado por el texto transmite verosimilitud e introduce al lector en los vericuetos políticos, dinásticos, filosóficos y religiosos de la época: en "La escarapela blanca", de Federico Villalobos, será un español, Alonso Vigil, quien participe en los sucesos del levantamiento jacobita de 1745 de los herederos de el Casa Estuardo, apoyados por el rey francés, para recuperar el trono de Inglaterra. Para lectores de 14/15 años en adelante.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
© de esta edición Metaforic Club de Lectura, 2016www.metaforic.es
© Federico Villalobos, 2005
ISBN: 9788416873395
Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la portada, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, sin el previo permiso escrito del editor. Todos los derechos reservados.
Director editorial: Luis ArizaletaContacto:Metaforic Club de Lectura S.L C/ Monasterio de Irache 49, Bajo-Trasera. 31011 Pamplona (España) +34 644 34 66 [email protected] ¡Síguenos en las redes!
«Así pues», dijo el caballero de la elegante casaca,
«¿pertenecéis al partido honrado?»
Con eso quería decir si era jacobita.
Robert Louis Stevenson, Secuestrado
Cargaron contra nuestra primera línea
como una horda de lobos hambrientos.
Soldado Alexander Taylor,
del primer batallón de los Royal Scots,
en una carta a su esposa
fechada al día siguiente de la batalla de Culloden
ENTRE los libros que leemos de niños hay algunos, muy pocos, que dejan una huella imborrable en nuestra memoria. Y otros, cuyo número es aún más reducido, tienen la mágica virtud de llegar a formar parte de nosotros mismos. ¿Qué adulto no incluye entre los territorios de su infancia la isla del Tesoro, la cubierta de la Hispaniola o la taberna de Bristol en la que Jim Hawkins conoció al infame y glorioso John Silver el Largo?
Para mí, uno de esos libros mágicos fue, y sigue siéndolo —en eso consiste tal vez su magia— Secuestrado, de Robert Louis Stevenson. En sus páginas me encontré por primera vez con los jacobitas escoceses, y aunque los pormenores históricos de su fallida rebelión se me escaparon, me sentí inmediatamente fascinado por aquellos románticos aventureros que surgían de la bruma y de la leyenda envueltos en sus plaids de tartán y armados con puñal y espada de doble filo.
Muchos años después tuve ocasión de leer algunos estudios sobre la rebelión escocesa de 1745. Me sorprendió descubrir que la frialdad de los datos históricos no lograba empañar el recuerdo de aquella lectura; al contrario, los jacobitas de Stevenson se recortaban ahora con mayor nitidez y con un nuevo prestigio contra el fondo de su osada rebelión y de su espléndido fracaso.
El descubrimiento de que España no había sido ajena a aquella aventura contribuyó a reavivar mi interés por los jacobitas. En el año 1719, de acuerdo con un plan trazado conjuntamente por el gobierno español y agentes de los Estuardo, una fuerza expedicionaria de seis mil hombres partió de Cádiz para invadir Inglaterra. El mar y la tempestad, que siempre han estado de parte de los ingleses, dieron al traste con la expedición. Mientras tanto, una pequeña fuerza integrada por trescientos soldados había desembarcado en Escocia. Su misión consistía en alejar el mayor número de tropas de la costa inglesa, para favorecer el éxito de la expedición principal. Ignorando que esta última había fracasado, se enfrentaron a los ingleses en las abruptas pendientes de Glenshiel. A su lado lucharon el legendario Rob Roy MacGregor y otros jacobitas escoceses. Bombardeados con metralla y fuego de mortero por la artillería enemiga, lucharon hasta agotar las municiones, y finalmente, se rindieron.
En la última rebelión (1745-1746) no participaron tropas españolas, aunque el primer ministro Alberoni proporcionó a los partidarios de Carlos Estuardo armas y municiones. Un joven español fue testigo del episodio, que tuvo su dramático final en el páramo de Culloden, escenario de la última batalla campal librada en suelo británico. Años después, aquel joven escribió una crónica de sus aventuras en Escocia, que ha permanecido inédita hasta hoy. Un buen amigo mío me hizo llegar el manuscrito. Lo encontró en el interior de un arcón, en el trastero de una vieja casona de la villa de Avilés. Lo que sigue es el contenido del manuscrito, en el que me he limitado a modernizar algunas grafías.
Las Tierras Altas
LA ESCARAPELA BLANCA
Memorias de Juan Alonso Vigil; donde se narran sus aventuras en Escocia durante la rebelión del año 1745; su encuentro con los jacobitas y con el Joven Pretendiente Carlos Estuardo; su testimonio de la sangrienta batalla de Culloden; y donde se habla además de las montañas,bosques y lagos de las Tierras Altas, y de los sìdhe o habitantes del inframundo,
El jacobita
NO es nada fácil presentar de forma ordenada mis recuerdos del año cuarenta y cinco y de la gran rebelión escocesa. No, no es nada fácil, porque previamente he de ordenarlos en mi memoria, y eso supone un gran esfuerzo, placentero en ocasiones, otras veces doloroso. Recuerdo muchas cosas, algunas terribles. Recuerdo también muchos lugares: lagos con aguas de color plomo que sirven de espejo a la serena majestad de las montañas; estrechos brazos de mar que penetran hacia el interior de las Tierras Altas; valles angostos ocultos en la niebla; páramos desolados barridos por el viento, y el campo de batalla de Culloden bajo la cellisca, una fría mañana de abril, cuando la sangre de tantos hombres desesperados empapó el brezal y el musgo.
Recuerdo sobre todo rostros, muchos rostros, de amigos y de enemigos. De la mayoría no recuerdo su nombre, si es que alguna vez lo supe. Pero otros no los he olvidado. ¿Cómo podría olvidarlos? Sus fantasmas —los que tienen nombre y los sin nombre— me visitan con frecuencia, ahora que soy viejo, para pedirme que ordene mis recuerdos, en tanto llega la hora de reunirme con ellos.
Miro hacia atrás, hacia mi juventud, y me doy cuenta de que el único rostro que no recuerdo es el mío. ¿Cómo era yo cuando tenía dieciséis años? Aún no me afeitaba; eso debió de llegar más tarde. Supongo que, en todos los sentidos, yo era todavía un niño. Un niño que se había quedado solo en el mundo (y el mundo, para mí, se limitaba a las casitas de pescadores del barrio de Sabugo y a la hermosa ría de Avilés). Mi padre murió en la mar cuando yo tenía seis años; mi madre lo siguió cinco años después. Antes, le hizo prometer a su párroco, don Hilario, que se haría cargo de mí. El buen hombre cumplió su promesa, y si bien nunca me demostró el menor afecto, se ocupó de alojarme en la rectoral y de alimentarme; procuró que vistiera de manera decorosa y me enseñó a leer y a escribir, gramática y algo de latín. Yo, a cambio, le servía de criado y monaguillo, y ayudaba al ama en la cocina.
El día en que cumplí quince años don Hilario me llamó a su habitación, me hizo sentar en una silla y, sacando una llave de entre los pliegues de su sotana, abrió con ella un cofrecillo, del que extrajo un saquito de cuero.
—Mira, Juan —me dijo—, en esta bolsa hay dieciséis monedas de oro. Son tuyas.
Yo abrí los ojos como platos.
—Todos los años, desde la muerte de tu madre —me explicó—, recibimos cinco monedas de oro que te envía tu tío Horacio desde Escocia. Yo tomo una para costear tu manutención, y las otras cuatro las guardo en esta bolsa. El día en que decidas dejar mi casa, te las entregaré. Si haces buen uso de ellas, te ayudarán a ganarte la vida de forma honrada.
Saber que era dueño de lo que me pareció un auténtico tesoro no me sorprendió tanto como descubrir la existencia de un pariente del que nunca, hasta entonces, había oído hablar.
—Tu tío Horacio es hermano de tu difunta madre —me explicó don Hilario—. Horacio era un joven muy inquieto. Buen muchacho, pero con la cabeza llena siempre de fantasías. Un buen día, corría el año 1719, se le ocurrió alistarse en el ejército. Quería servir al rey, les dijo a tus abuelos. Yo le recomendé que se dejara de tonterías y se buscara una moza honrada y trabajadora. No me hizo caso. Salió de la villa y no volvimos a verlo. Algunos años después —tus abuelos ya habían muerto—, le escribió una carta a tu madre. Ella me la trajo para que se la leyera. Tu tío decía en su carta que el rey le había mandado a Escocia para luchar contra los enemigos de nuestra patria; que allí había conocido a una muchacha muy hermosa que le ayudó a escapar a las montañas cuando los ingleses hicieron prisioneras a nuestras tropas; y, en fin, que se había casado con aquella muchacha y se había quedado en el país, haciéndose pasar por portugués. Escribió un par de veces más para contarle a tu madre que las cosas le iban bien, que se había colocado como dependiente de un comerciante, y que había tenido una hija. Cuando tu madre murió, yo le escribí a Glasgow, que así se llama la ciudad donde vive, poniéndole al tanto de la situación en que había quedado su sobrino, y él empezó a mandarte este dinero.
Para mí fue una gran alegría saber que yo no era el último miembro de mi familia: tenía un tío, una tía y una prima. Aunque vivieran más allá del mar, en un país de enemigos y herejes —pues eso eran para nosotros los ingleses, de quienes los escoceses debían de ser simplemente una variedad—, aquello era un gran consuelo. Muchas veces me acercaba a la desembocadura de la ría y trataba en vano de distinguir en el horizonte las costas de Inglaterra. A menudo intentaba imaginar cómo serían mis parientes. Pensaba sobre todo en mi prima. Don Hilario me había dicho que debía de tener dos o tres años más que yo. Yo no sabía muy bien qué había que sentir hacia una prima; suponía que algo parecido a lo que se siente hacia una hermana. Pero como tampoco tenía hermanos, construía mis afectos sobre la base de confusas conjeturas. Mi única certeza, bastante desalentadora, era la de que resultaba harto improbable que alguna vez pudiera encontrarme con mis parientes.
Me equivocaba.
Pasó algún tiempo. De Escocia volvió a llegar mi graciosa asignación anual. Una tarde de principios de noviembre —una de aquellas tardes húmedas y oscuras en que la niebla sale de la ría y se arrastra por las calles de la villa, aferrándose a los muros de piedra de las casonas—, don Hilario y yo oímos el golpeteo de los cascos de un caballo en la callejuela trasera de la iglesia, seguido del ruido sordo que hace un jinete cuando desmonta y del taconeo de unas botas sobre los escalones de piedra. Un instante después llamaron a la puerta con un seco aldabonazo.
Con una seña, don Hilario me indicó que fuera a abrir. Al otro lado de la puerta, el recién llegado silbaba una cancioncilla. Era una melodía desconocida para mí, y tan hermosa que jamás la he olvidado; aún hoy, a veces me descubro silbándola yo mismo.
Abrí la puerta, y en el umbral se recortó la imponente figura de un hombre alto y robusto, vestido con un espléndido uniforme escarlata, con cuello y puños de encaje, y vivos y galones dorados. Entre el chaleco y la casaca, al costado izquierdo, asomaba la empuñadura de plata, ricamente labrada, de una espada. Unas excelentes botas de montar, las mejores que yo había visto, y un tricornio de fieltro con ribetes dorados, adornado con vistosas plumas y con una escarapela blanca, completaban el magnífico atuendo del recién llegado.
Su rostro sería difícil de describir hasta para un experto fisonomista. Era ancho y redondo, con una acusada palidez que contrastaba con la rubicundez de la nariz y las mejillas. Aquel hombre debía de frisar los cincuenta años; sin embargo, la franqueza casi infantil de su expresión, el brillo de sus ojos, de un tono castaño claro; el cabello, negro y lustroso, recogido sobre la nuca con una cinta de terciopelo, y la vivacidad y ligereza que su porte, a pesar de su corpulencia, dejaba traslucir, revelaban que aquel hombre, de manera misteriosa, no había agotado aún la savia de su juventud.
El recién llegado me obsequió con una amable sonrisa.
—Vaya, vaya —dijo con su voz ronca y un marcado acento extranjero—. Tú debes de ser el jovencito Juan.
Yo no acerté a responder, desconcertado al ver que el extranjero conocía mi nombre.
—Y vos sois, sin duda, el cura a cuyo cargo está el muchacho —añadió, apartándome a un lado de forma no exactamente delicada y entrando en la casa—. Pues vengo a libraros de esa carga.
Abrió una faltriquera que llevaba sujeta al cinturón y buscó algo en su interior.
—¡Por san Patricio! —exclamó bruscamente, interrumpiendo la búsqueda—. Estoy perdiendo los modales. ¡Aún no me he presentado! Soy Seamus O'Rourke, de Limerick, capitán del regimiento Dillon de la brigada irlandesa, al servicio de su majestad el rey de Francia.
Don Hilario tampoco supo cómo responder a la tardía urbanidad del militar. Indudablemente, su aparición le había dejado tan perplejo como a mí. El capitán O'Rourke se encogió de hombros y volvió a hurgar en la faltriquera.
—Aquí está —sacó un papel doblado y se lo tendió al párroco—. Es una carta de su tío.
Don Hilario la leyó. Parecía desconcertado.
—Yo... no acierto a comprender. ¿Debo entender que habéis venido para llevaros a Juan con vos?
—Eso es. La carta lo deja bien claro. Leedla otra vez, si es que desconfiáis.
—No, no es eso. Pero explicadme, os lo ruego. ¿Qué giro de la fortuna es ese al que alude Horacio?
—¿Cómo? —ahora el que parecía desconcertado era el irlandés—. ¿Pero es que no lo sabéis? ¿En qué mundo vivís, hombre de Dios?
El capitán O'Rourke suspiró, antes de dar rienda suelta a su entusiasmo.
—¡Ha llegado la ocasión que los leales súbditos del rey Jacobo hemos esperado tantos años! Hace tres meses, el príncipe Carlos Eduardo desembarcó en Escocia, alzó el estandarte de los Estuardo y levantó a los clanes de las Highlands. En septiembre entró en Edimburgo y derrotó a un ejército inglés. En este momento marcha triunfante hacia Londres para expulsar de Inglaterra a la usurpadora Casa de Hannover.
El capitán me puso una mano sobre el hombro.
—Tu tío ha sido, durante muchos años, un leal amigo de la causa jacobita, a la que ha prestado grandes servicios, arriesgando su vida para recabar valiosos informes. Ahora que ha llegado el momento de la victoria, los católicos ingleses, escoceses e irlandeses recuperaremos el lugar que nos fue arrebatado, y no nos olvidaremos de nuestros amigos. Horacio quiere que el hijo de su hermana comparta su alegría y el fruto de sus desvelos.
—¡Pero si Juan es todavía un niño! —terció don Hilario—. ¿Pretendéis que afronte los peligros de una rebelión cuyo resultado, por lo que puedo entender, es aún incierto?
—¡Por san Patricio! —volvió a jurar el irlandés—. ¡A fe mía que sois un pusilánime! Juan está del lado de los vencedores. Los highlanders son invencibles, y además, el muchacho viajará conmigo, ¡y yo soy Seamus O'Rourke, de Limerick! He servido al rey de España y al de Francia. Mi espada no vaciló en Dettingen ni en Fontenoy, y eso que yo no era súbdito de sus majestades. ¿Pensáis acaso que ha de vacilar ahora que la empuño para defender los derechos de mi legítimo rey?
El capitán O'Rourke me acarició el cabello.
—Dime, muchacho, ¿quieres venir conmigo?
Yo no había entendido nada de aquella conversación. Nada sabía de reyes extranjeros, legítimos o usurpadores. Alcanzaba a comprender que aquel viaje entrañaba más de un peligro, pero me sentía fascinado por el capitán irlandés. Era muy distinto de los soldados que yo había visto hasta entonces, pobres campesinos a los que la miseria había empujado a vestir el uniforme real. El capitán O'Rourke era lo que se llama —aunque yo entonces no conocía la expresión— un hombre de mundo. Viajar con él pondría a mi alcance el horizonte.
Además, el capitán iba a llevarme con mi tío. Con mi prima. Aunque me hubieran dicho que en Escocia reinaba la peste, mi respuesta no hubiera sido distinta.
—Sí, capitán. ¿Cuándo nos vamos?
El irlandés soltó una risotada.
—¡Diantre con el muchacho! ¡Déjame al menos descansar esta noche! Nos esperan varias jornadas hasta El Ferrol. Partiremos por la mañana. Lo que, por cierto, me hace recordar que necesitas una montura. Creo que tu tío te ha estado enviando algún dinero. ¿No guardas algo, por ventura?
Don Hilario dio un respingo, pero yo no podía albergar ninguna desconfianza hacia aquel admirable capitán, y me apresuré a revelarle que, en efecto, tenía bastante dinero. O'Rourke sonrió.
—Excelente. Eso es una indudable ventaja. De todos modos, convendrá que yo te lo guarde hasta que nos reunamos con tu tío. Pero esos detalles los arreglaremos mañana a primera hora. Ahora vive Dios que lo que necesito es un buen lecho.
El irlandés se alojó en la habitación del ama, a la que don Hilario envió a dormir a casa de unos parientes. Yo me tendí en mi jergón, pero no fui capaz de conciliar el sueño hasta bien avanzada la madrugada. No mucho después me despertaron unos golpes en la puerta de la rectoral. Restregándome los ojos, bajé a abrir. Era el capitán. Le apestaba el aliento a aguardiente, y, por su aspecto, se diría que había dormido menos aún que yo.
—Muchacho —me dijo en la cocina, tomando una jarra de la alacena y sirviéndose un cuartillo de vino—, hay cosas sin las que un hombre no puede pasar mucho tiempo, y no me preguntes más (yo no había abierto la boca). Por san Patricio, que las mujeres de este país siguen siendo tal y como las recordaba.
No sé si don Hilario escuchó aquello, pero cuando entró en la cocina mostraba un semblante ceñudo. El capitán O'Rourke no se entretuvo en cortesías, y se apresuró a pedirle mi dinero. El párroco le entregó la bolsa con mayor pesadumbre que si estuviera poniendo en manos de Belcebú el alma de uno de sus feligreses. El capitán se ató la bolsa al cinturón y apuró el vaso de vino.
—Voy a buscar un caballo. Juan, prepara tus cosas. Partiremos en cuanto esté de vuelta.
Mientras yo hacía un atado con un par de mudas, don Hilario rezaba en voz alta, supongo que para atraer sobre mí la protección de todos los santos. No había transcurrido ni media hora cuando el capitán regresó, a lomos de un grueso caballo de labranza.
—Admito que no vale lo que has pagado por él —me dijo cambiando de montura—, pero al menos es un animal muy dócil.
Cogí mi ropa. Don Hilario me entregó un morral con pan, queso y una cantimplora de vino, hizo la señal de la cruz sobre mi frente y mi pecho y me abrazó. Monté en el percherón y seguí al capitán, que bajaba ya la cuesta que lleva al camino.
Apuntaba el alba sobre las colinas, al otro lado de la ría. Las calles estaban desiertas, aunque algunos postigos se abrían a nuestro paso. Apenas salimos de la villa, oímos gritos a nuestra espalda.
—¡Ladrones! ¡A mí la ronda! ¡Que se llevan mi caballo!
Al volverme descubrí con estupor que seis o siete vecinos venían en pos de nosotros, sosteniendo teas encendidas y blandiendo garrotes, hoces y guadañas. Aún más me sorprendió ver como el capitán sacaba dos pistolas que llevaba cargadas en la silla de montar, una a cada lado, y las amartillaba. El gesto, lejos de disuadir a nuestros perseguidores, los enardeció, y se lanzaron a la carrera profiriendo terribles amenazas.
—Maldito hatajo de bribones. Quieren robarnos —dijo el capitán. Sin intervalo de tiempo, dos nubecillas de humo blanco brotaron de las pistolas.
Los vecinos enmudecieron, dieron la vuelta y huyeron hacia la villa. El capitán soltó una carcajada.
—Esto les enseñará a no provocar a un irlandés. Ahora sí que corren. Y eso que he disparado al aire.
A mí me parecía que uno de los vecinos había quedado tendido de bruces en el camino. Me sentía muy confundido. El capitán había dicho que nos querían robar, pero yo conocía bien a la gente de la villa. No eran unos salteadores. Eran ellos quienes nos habían acusado a nosotros de robarles. ¿Y si el capitán...? Pero no, no era posible. Yo no iba a emprender aquel viaje desconfiando de mi amigo.
El capitán puso su caballo al trote, y yo fui tras él. No quise volverme para ver como la villa, y con ella mi infancia, iban quedando atrás en la distancia.
Comienza el viaje
CABALGAMOS sin hacer alto durante unas cuatro horas. Yo me esforzaba por seguir la marcha del capitán, que constantemente se volvía para apremiarme, como si tuviera algún motivo para poner tierra por medio entre la villa y nosotros. Pero yo no era buen jinete, y tampoco podía exigirle a mi montura mayores esfuerzos de los que hacía el pobre animal. A mediodía llegamos a una posada, y el capitán detuvo su caballo junto a la puerta.
—Nos vendrá bien un descanso, a nosotros y a los caballos.
Nos sentamos a una mesa, y el capitán pidió vino y comida. La dueña nos trajo un abundante potaje con chorizo, morcilla y lacón. La cabalgata me había despertado el hambre, aunque mi apetito no era rival para el del irlandés. Su cuchara viajaba a velocidad increíble del plato a la boca, y ni siquiera la soltaba para trasegar una jarra de vino.
A la hora de pagar, el capitán O'Rourke puso sobre la mesa mi bolsa y sacó una moneda.
—Me sabe mal recurrir a tu dinero, Juan —me dijo, dando grandes muestras de compunción—, pero la urgencia de este viaje me obligó a salir de Francia sin haber cobrado mi paga. Acepto humildemente tu liberalidad, de la que quedo deudor, con la promesa de reintegrarte en cuanto me sea posible este gasto y otros que puedan sobrevenir.
Yo no entendía muy bien aquel lenguaje, y hasta el tercer día de nuestro viaje, ya en tierras gallegas —cruzamos la ría del Eo por Figueras—, no empezó a preocuparme la sensible merma que iba experimentando mi patrimonio a nuestro paso por posadas y fondas. De todos modos, el capitán era un excelente compañero de viaje, y disipaba mi preocupación relatándome hazañas de su vida aventurera y silbando o canturreando los dulces sones de su país. Contagiado por su buen humor, yo también me puse a silbar, y el primer aire que acudió a mis labios fue la melodía que había escuchado cuando el capitán llamó a la puerta de la rectoral.
—Así que a ti también te gusta el Lilliburlero —me dijo O'Rourke con visible satisfacción, volviéndose sobre la silla—. Es una marcha muy bonita. Lamentablemente, es el himno de nuestros más acérrimos enemigos, los protestantes del Ulster. Más de una vez, silbarlo me ayudó a escapar de alguna situación comprometida, allá en Irlanda. Pero ten cuidado ante quién lo silbas cuando lleguemos a Escocia, porque más de un jacobita te cortaría el cuello por eso.
El silbido se me murió en los labios, y durante varias horas no fui capaz ni de tararear siquiera una tonada asturiana.
El cielo permaneció encapotado durante la mayor parte del viaje, aunque, afortunadamente, no llegó a llover. La tarde anterior a nuestra llegada a El Ferrol se abrió un claro entre las nubes y pudimos asistir a una magnífica puesta de sol, asomados al mar Cantábrico. La belleza del atardecer infundió en el capitán un optimismo desbordante.