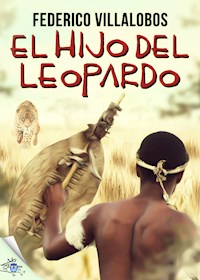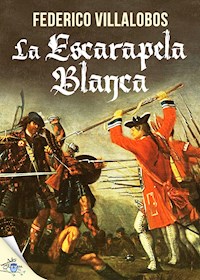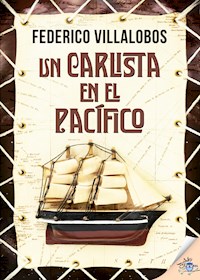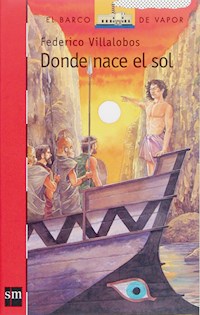4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Metaforic Club de Lectura
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Spanisch
Libro de la edad oscura: El mundo de las leyendas artúricas - que distintas versiones y adaptaciones, sobre todo cinematográficas, han estirado hasta la Alta Edad Media -, tuvo su lugar en la historia tras el abandono de las Islas Británicas por el Imperio Romano, allá por el siglo V ó VI D.C; y habría sido puesto por escrito inicialmente en los tiempos del Arzobispo Turpin, allá por el siglo VIII, y luego reescrito en los romances medievales de los siglos XI-XII. ¡Larga vida para el mito de un tiempo de equidad!, que durante siglos se conservó en la literatura de viva voz. Federico Villalobos aporta su versión en "Libro de la Edad Oscura", tratando de mantener el mayor respeto a los tiempos históricos, y recreando literariamente la vida de personajes como Morgana o Galvan vistos a través de la mirada de Merlin, un hombre que aprendió de los viejos druidas, configurando un atractivo relato de aquellos tiempos sin escritura. Para lectores de 13 años en adelante.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
© de esta edición Metaforic Club de Lectura, 2016www.metaforic.es
© Federico Villalobos, 2002
ISBN: 9788416873401
Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la portada, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, sin el previo permiso escrito del editor. Todos los derechos reservados.
Director editorial: Luis ArizaletaContacto:Metaforic Club de Lectura S.L C/ Monasterio de Irache 49, Bajo-Trasera. 31011 Pamplona (España) +34 644 34 66 [email protected] ¡Síguenos en las redes!
LIBRO NEGRO DE CAERLEON
(fragmento)
LA BATALLA DE CAMLANN
EN el año 468 los bretones de Galia llamaron a Arturo, duque de Britania, para que acudiera en su ayuda, pues los godos estaban devastando su país. Arturo tenía una deuda con aquellos bretones, descendientes de los britanos que se habían asentado en Armórica, y quiso saldarla. Confió a Kay, su senescal, y a Merlín, su consejero, la ciudad de Camelot, y partió hacia la Galia con los mejores hombres de su compañía.
Algún tiempo después llegaron a Camelot tristes nuevas. Un traidor había conducido a Arturo y a los suyos a una emboscada. Según algunos, Arturo había muerto; según otros, sus hombres lo habían llevado, gravemente herido, a la ciudad burgundia de Avalón.
Aquellas noticias provocaron el dolor y el desconcierto de los britanos. Mordred, sobrino de Arturo –hay quienes dicen que era hijo suyo–, instigado por su madre, la hechicera Morgana, conspiró con los sajones para adueñarse de Britania. Reunieron un gran ejército y marcharon hacia Camelot. Merlín y Kay, con unos pocos centenares de hombres, les salieron al paso en el prado de Camlann, junto al vado del río Cam.
«Quisiera Dios que Arturo estuviera hoy con nosotros», se dolió Kay al ver la fuerza del ejército enemigo.
«Haces bien en invocar al Todopoderoso, pues siempre ha atendido nuestras plegarias», le dijo Merlín. «Mira allí, junto a aquel bosque, y dime qué estandarte lleva ese jinete que cabalga hacia el enemigo».
«Bien te lo puedo decir», respondió Kay, «pues yo mismo lo he llevado otras veces. Es el estandarte de Arturo; mi hermano Bedwyr lo lleva. Junto a él cabalgan el duque Arturo y toda su compañía».
Pues lo cierto era que Arturo había logrado escapar a la emboscada de los godos, y tan pronto como supo de la traición de Mordred, regresó de Galia y se enfrentó en Camlann a los enemigos de Britania.
No ha habido ni habrá batalla más feroz ni más terrible. Murieron en ella todos los sajones, y los hombres de Mordred. También perecieron allí Kay el senescal y su hermano Bedwyr; Arturo los consideraba sus propios hermanos. También murió Gawain, el mejor de los compañeros de Arturo. Murieron allí Gereint y Bohort, Henwas el Veloz y Sgitli Pies Ligeros, y también Ydern el cazador de osos, y Bedwin el Monje, y Caradoc Brazo Fuerte, y todos los hombres de Arturo, excepto Gavaelvar el Lobero, Morvran Cuervo Marino y Girflet, al que todos llamaban Girflet el pequeño.
Al final de la batalla, Arturo mató a Mordred; pero este, antes de expirar, hirió a su vez de muerte a su tío. Merlín acudió para confortar al duque en sus últimos momentos. También acudió Morgana, pues era hermana de Arturo. El odio y la locura de Morgana habían procurado todo aquel mal, pero al ver a su hijo muerto a causa de sus manejos, recuperó la cordura y el amor a su hermano.
«Ven conmigo, hermano; nada temas», le dijo a Arturo. «Yo te ayudaré a cruzar el puente que lleva a la otra vida. Lo cruzarás antes de que te llegue la muerte. De ese modo no morirás, sino que permanecerás dormido en otro lugar, hasta que despiertes y vuelvas a la vida».
«Esto lo hago por amor a ti», añadió, «y para obtener tu perdón por todo el mal que he causado».
Había allí otras mujeres, servidoras de Morgana. Tomaron a Arturo en sus brazos y se lo llevaron del campo de batalla.
Merlín vio y escuchó todo esto. También lo vieron Gavaelvar, Morvran y Girflet el pequeño. Nadie volvió a ver a Arturo; nadie, ni siquiera Merlín, supo nunca a ciencia cierta adonde lo llevó Morgana. Desde entonces, son muchos los que piensan que permanece dormido, y aguardan su regreso.
PRIMERA PARTE
MERLÍN
1 La Edad Oscura
NACÍ al comienzo de la Edad Oscura; más exactamente, en el año 407 de Nuestro Señor. Aquel año, las últimas tropas romanas abandonaron Britania para no volver más. Mi padre fue uno de aquellos soldados. Nunca he sabido su nombre, y no es extraño, porque tampoco mi madre supo nunca con certeza a cuál de los soldados de Caerleon (Kaer Legionis, “la ciudadela de la legión”) debía atribuir mi paternidad. Mi pobre madre, Dios la tenga en su gloria, se ganaba la vida vendiendo sus favores a los soldados de la guarnición. Cuando los soldados se fueron, la ciudad quedó vacía, y mi madre tuvo que llevar su industria a Carmarthen, en cuyos alrededores cuatro o cinco villas mantenían aún alguna actividad. Allí nací yo, y a lo pocos años nació mi hermana Gwendyd. Mi madre murió unos días después del parto. No sé si me dijo alguna vez cuál era mi verdadero nombre, y si me lo dijo, pronto lo olvidé, pues todo el mundo me llamaba Myrddin, que quiere decir “hijo de muchos”.
Desde muy pequeño tuve que trabajar para los amos de las villas. Seguían llamándolas villas, porque aún conservaban restos de su pasada prosperidad: mosaicos, estatuas y ese tipo de cosas. Pero en realidad, ya no eran más que granjas. De sus fuentes no brotaba agua, las alcantarillas se habían atascado hacía cien años y los cerdos se revolcaban en el lodo que llenaba los estanques de los patios. Eso sí, los amos de las villas aún hablaban en latín. Y como mi trabajo me obligaba a pasar el día metido en estiércol hasta los codos, aquellos últimos romanos, como se llamaban orgullosamente a sí mismos, transformaron mi ya de por sí poco honroso Myrddin en un denigrante “Merdinus”.
—Merdinus. Vaya nombre –me dijo un día Gwendyd–. Llamándote así no llegarás muy lejos.
Mi hermana era aún una niña pequeña, pero era muy lista, más de lo que yo he sido nunca, y eso que siempre he tenido fama de sabio. Gwendyd tenía razón. Con aquel nombre no llegaría a ninguna parte, y menos aún en Carmarthen, donde solo me ofrecían un horizonte de cerdos retozando en su propio estiércol. Así que cogí a Gwendyd de la mano, y los dos nos fuimos de allí.
—Me llamaré Merlinus. Eso es, Merlinus. Suena bastante mejor que lo otro, ¿no te parece? –le pregunté a mi hermana mientras dejábamos atrás la última de las villas de Carmarthen y tomábamos el camino del este.
—Demasiado largo. Suena mejor Merlín.
—¿Merlín? Sí, por qué no. Te haré caso, hermanita. Me llamaré Merlín, y toda Britania hablará un día de mí. Mi fama se extenderá por el mundo a través de los siglos. ¿Qué te parece?
—Me parece muy bien, pero lo que es ahora, tengo hambre.
Poco después encontramos a una familia que huía de los pictos, los feroces saqueadores del norte. Eran un campesino, su mujer y cuatro niños aterrorizados. Les conté una historia acerca de nuestra vida en Carmarthen, tan fabulosa y absurda que los niños se echaron a reír.
—Mis hijos no se reían desde el día en que los pictos incendiaron nuestra granja –me dijo la mujer.
Y como muestra de agradecimiento, nos regaló dos manzanas.
Así empezó mi larga carrera de embaucador. Porque eso, al fin y al cabo, es lo que he sido toda mi vida. Un embaucador, a veces con buena suerte, otras veces con tristes resultados.
Durante los días siguientes encontramos a mucha otra gente que vagaba por los campos buscando un lugar seguro. Ya nadie estaba a salvo en Britania. Tras la marcha de las legiones, saqueadores pictos, escotos y sajones atacaban nuestras costas y remontaban los ríos hacia el interior, dejando un rastro de muerte y devastación. Bandas de desertores que no habían partido con el ejército recorrían los caminos robando y asesinando a viajeros y a campesinos. Antiguos esclavos degollaban a sus amos e incendiaban granjas y aldeas. Era la Edad Oscura, y muchos pensaban que había llegado el fin de los tiempos. Aun así, una luz brillaba en la ciudad de Wroxeter, hacia donde muchos fugitivos encaminaban sus pasos.
—Venid con nosotros a Wroxeter –nos decían–. Vortigern nos protegerá.
—¿Quién es Vortigern? –le pregunté a un viejo campesino que llevaba a su mujer a lomos de una vaca.
—Es el nuevo conde de Britania. Él nos salvará de los invasores.
Un hombre que venía por el camino en sentido contrario a los fugitivos oyó aquellas palabras y se echó a reír.
—¡Estáis locos! ¡Vortigern será la ruina de Britania! –nos dijo–. Corred a su encuentro. El usurpador os recibirá con los brazos abiertos, y luego os convertirá en sus esclavos. Huís de los pictos, ¿no es así? Pues debéis saber que el tirano tiene a doscientos de esos salvajes a su servicio.
—¡Mientes! –exclamó una mujer, indignada–. Quieres asustarnos.
El hombre sonrió con desdén, alzó los brazos y nos mostró dos horribles muñones.
—Los pictos de Vortigern me hicieron esto. Él se lo ordenó; mi rostro no le resultaba simpático.
Los fugitivos se miraron unos a otros. Aunque el testimonio de aquel hombre era demasiado terrible para ponerlo en duda, prefirieron no darle crédito. Estaban demasiado desesperados. Así que siguieron su camino hacia Wroxeter. Gwendyd y yo nos quedamos atrás.
—¿Y tú adonde vas? –le pregunté al tullido.
—Voy hacia el norte. Hacia el muro.
—Pero si de allí vienen los pictos.
—No, muchacho. Los que saquean las costas vienen por mar. No pueden cruzar el muro. Emrys Wledig los detiene.
—¿Quién es Emrys Wledig?
El hombre me miró de arriba abajo. Luego miró a Gwendyd.
—Vuestra única esperanza –nos dijo. Y se marchó.
Durante largo rato nos quedamos en medio del camino, sin saber qué dirección seguir. Yo no dudaba de la veracidad de lo que nos había contado el tullido, al menos en lo que al conde Vortigern se refería. Pero viajar hasta los confines de Britania, hacia la muralla levantada tres siglos atrás por el emperador Adriano, me parecía demasiado arriesgado. Nada sabíamos de aquel Emrys Wledig, y el viaje entrañaba muchos peligros.
Tomé una decisión: no iríamos a Wroxeter, pero tampoco hacia el norte. Iríamos hacia el oeste. Cerca de la costa, en torno al monte Eiry, se extendía una zona de colinas casi deshabitadas que, a mi parecer, nada podía ofrecer a los saqueadores pictos, a los piratas escotos ni a ningún tirano.
¡Cómo me equivocaba!
2 El tirano
EL monte Eiry se alzaba junto a la costa de lo que algún tiempo después se convertiría en el reino galés de Gwynedd. A sus pies, al otro lado de un estrecho brazo de mar, la misteriosa isla de Mona permanecía envuelta en un anillo de bruma. Se decía que Mona era la morada de los últimos druidas de Britania. Más allá se extendían las aguas del mar de Hibernia1.
En las laderas pastaban rebaños de ovejas, y más abajo, en los valles, al abrigo del viento, los campesinos labraban la tierra. Yo había descubierto en Carmarthen que la vida de granjero no estaba hecha para mí. Afortunadamente, Gwendyd tenía una voz muy dulce y conocía muchas canciones, y a mí no me faltaba imaginación. Los galeses eran pobres, pero siempre estaban dispuestos a compartir su comida con quien supiera contarles una buena historia o cantar una hermosa canción. Íbamos de aldea en aldea y de granja en granja, y eran pocos los días en que nos echábamos a dormir con el estómago vacío.
En aquellos montes había gran número de cuevas, y Gwendyd y yo convertimos una de ellas en nuestro refugio. Era una gruta muy profunda; un largo pasadizo ascendía hasta un lago subterráneo que se extendía bajo la cima del monte. Los muchachos de la zona venían a menudo a visitar nuestra cueva. Querían oír historias como las que les contaba a sus padres. Yo fabulaba a mi antojo, y para impresionarlos, les decía que era hijo de una dama de antigua estirpe romana.
—¿Y quién fue tu padre? –me preguntaba siempre alguno.
Entonces yo hacía una mueca siniestra.
—Nadie lo vio jamás –lo cual no dejaba de ser cierto–, ni siquiera mi madre. ¿Y sabéis por qué?
Los muchachos me lanzaban una mirada interrogante.
—¡Porque mi padre fue un demonio que visitaba a mi madre mientras dormía!
Los más pequeños se levantaban aterrorizados y huían de la cueva chillando, mientras sus hermanos mayores se retorcían de risa en el suelo.
Una mañana nos despertó un lejano retumbar. Parecía venir de las profundidades de la gruta, como si alguna roca se hubiera desprendido del techo para zambullirse en las negras aguas del lago subterráneo. Algunos días después volvimos a oír aquel extraño sonido. Empecé a temer que la cueva no fuera un lugar seguro.
Los campesinos estaban intranquilos. Decían que había muchos forasteros merodeando por la comarca. Algunos aseguraban haber visto numerosa gente de armas, britanos y pictos, recorriendo las colinas. Circulaban rumores aún más inquietantes acerca de varios poblados de la costa: de la noche a la mañana, los hombres habían desaparecido, sin que nadie supiera a ciencia cierta quién ni a dónde se los había llevado.
Aquellos rumores me causaron un temor mayor que los extraños sonidos de la cueva. Durante varios días permanecimos ocultos en nuestro refugio. A veces nos parecía oír de nuevo aquellos sonidos, pero se trataba tan solo del crujido de nuestros estómagos vacíos.
—Mañana saldré a buscar algo de comida –le dije una noche a Gwendyd. Las punzadas del hambre comenzaban a hacerse insoportables.
A la mañana siguiente, precisamente cuando me disponía a partir, la silueta de uno de los niños que solían visitarnos se recortó en la boca de la cueva.
—Ese es –dijo señalándome con el dedo.
Otras siluetas surgieron tras él. Eran hombres de armas, y además de la peor calaña. Su brutal aspecto no dejaba lugar a dudas: eran pictos, los salvajes saqueadores llegados desde los bosques de Caledonia2.
Mi reacción inmediata fue tomar a Gwendyd de la mano para huir con ella hacia las profundidades de la cueva, pero aquellos salvajes no me dejaron tiempo. Penetraron en la cueva y nos rodearon.
—¿Eres tú el muchacho que no tiene padre? –me preguntó uno de ellos con su bárbaro acento.
Debía de tratarse de una pregunta meramente retórica, porque aquellas bestias no aguardaron mi respuesta. Dos de ellos me agarraron de los brazos y me sacaron a rastras de la cueva. A mi espalda oí el llanto de Gwendyd. Yo estaba aterrorizado, pero me juré a mí mismo que, ocurriera lo que ocurriera, saldría del paso y volvería a por mi hermana. No podía abandonarla.
Los pictos me llevaron hacia la cima del monte. Les pregunté qué querían de mí. Eran gente de pocas palabras: en vez de responderme, me atizaron un porrazo. No volví a abrir la boca hasta que llegamos a la cima. Y entonces no la abrí para preguntar, sino por asombro ante el panorama que desde allí se divisaba.
Al pie de la ladera se extendía un improvisado campamento militar, rodeado por una empalizada. No muy lejos de allí, decenas de campesinos –los hombres de los poblados de la costa– extraían piedra de la montaña bajo la atenta mirada de hombres armados. Cerca de la cima se levantaba una especie de cerro. El terreno había sido nivelado; una zanja bordeaba el perímetro, y junto a ella se amontonaban bloques de piedra, vigas y maderos.
Los pictos me llevaron hacia un numeroso grupo de personas que parecían aguardarnos en el centro de aquella pequeña planicie.
Casi todos eran pictos, pero había también algunos britanos. Los pictos formaban un círculo alrededor de un hombre de mediana edad, un britano vestido a la manera romana, con un rico manto púrpura sujeto a los hombros por un broche de oro. Supe al instante que se trataba de Vortigern, el tirano.
—He aquí al muchacho, conde Vortigern –dijo uno de mis captores, arrojándome con un empujón a los pies de su amo.
—Muy bien, Dagón. Recompensaré vuestra lealtad.
El conde me miró con curiosidad.
—Dime, muchacho, ¿es cierto que no tienes padre?
Yo no acertaba a explicarme por qué motivo se interesaba el conde de Britania por mis oscuros orígenes, pero tuve la impresión de que no me convenía mentir.
—Así es, mi señor. Ni lo tengo, ni lo he tenido.
Mi respuesta pareció satisfacerlo. Se volvió hacia un grupo de individuos que se mantenían a discreta distancia. Su aspecto era tan siniestro como el de una bandada de pajarracos. Sus cabezas, completamente rasuradas, se inclinaron servilmente hacia el suelo.
—Así que no has tenido padre –dijo, dirigiéndose a mí de nuevo–. Excelente. Escúchame con atención, Merlín. ¿Te llamas así, verdad? Tengo un pequeño problema, y mis magos no son capaces de resolverlo por sí solos. Necesitan la ayuda de alguien muy especial. Debe tratarse de un muchacho que haya nacido sin la intervención de ningún hombre. Mis guardias llevan días buscando a alguien así, pero claro, no es fácil encontrarlo. Esta mañana, un niño les ha hablado de ti. Si eres el muchacho que busco, me harás un gran servicio, por el que te estaré siempre agradecido. Yo, Vortigern, conde de Britania, te ruego que me digas la verdad. ¿Cómo te concibió tu madre?