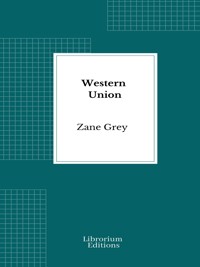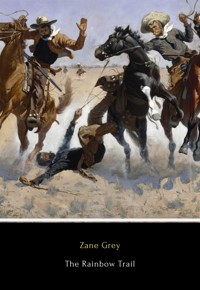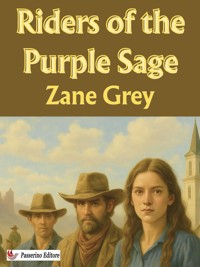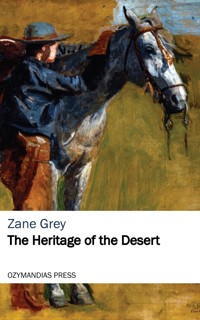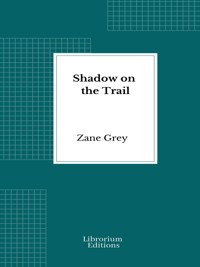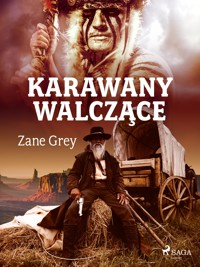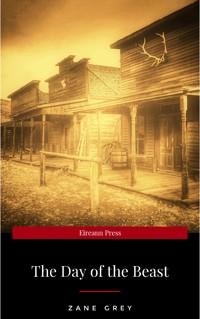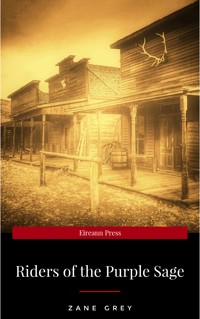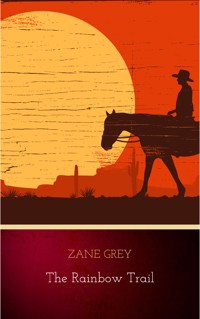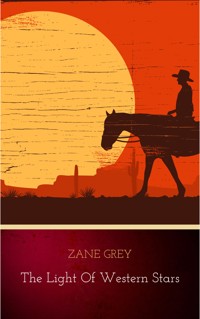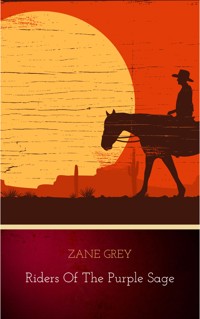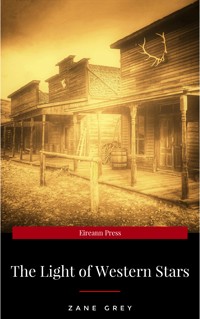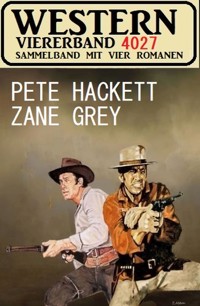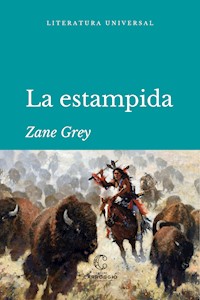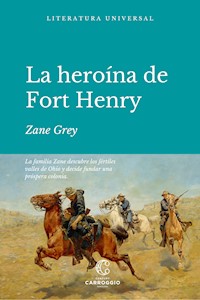
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Century Carroggio
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Literatura Universal
- Sprache: Spanisch
La familia Zane, formada por cinco hijos y una hija, la heroína de nuestra historia, descubre los fértiles valles de Ohio y decide fundar, con un puñado de valientes, lo que llegó a ser una próspera colonia. Ante las hostilidades de las poblaciones autóctonas, con la ayuda del general Clark, los Zane acuerdan levantar la más famosa fortaleza de la frontera. Con esta novela histórica y de aventuras, Zane Grey traza un cuadro magistral de lo que fue la conquista del Oeste.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 574
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
0,0
Bewertungen werden von Nutzern von Legimi sowie anderen Partner-Webseiten vergeben.
Legimi prüft nicht, ob Rezensionen von Nutzern stammen, die den betreffenden Titel tatsächlich gekauft oder gelesen/gehört haben. Wir entfernen aber gefälschte Rezensionen.
Ähnliche
La heroína de Fort Henry
Zane Grey
Century Carroggio
Derechos de autor © 2023 Century Publishers S.L.
Todos los derechos reservados. Introducción y traducción: José María Pallarés.
Contenido
Página del título
Derechos de autor
Introducción al autor y su obra
Advertencia
Capítulo I
Capítulo II
Capítulo III
Capítulo IV
Capítulo V
Capítulo VI
Capítulo VII
Capítulo VIII
Capítulo IX
Capítulo X
Capítulo XI
Capítulo XII
Capítulo XIII
Capítulo XIV
Capítulo XV
EPÍLOGO
Introducción al autor y su obra
La novela del Oeste no debería ser considerada como ungénero menor dentro de la literatura narrativa. Es evidente que la proliferación de estas novelas ha degradado la calidad literaria de las mismas, pero dicha degradación no es consustancial al género en sí. Las obras de Zane Grey deben situarse en la misma línea de los poemas épicos antiguos y de los cantares de gesta medievales, sin olvidar su paralelismo con los libros de caballería prerrenacentistas. Se trata de una aproximación a la realidad histórica, pero a través de la tradición popular que idealiza a sus héroes y engrandece las hazañas por ellos realizadas.
El mundo de Zane Grey es muy distinto del nuestro y sus personajes se pierden en un lejano horizonte. La conquista del Oeste (la gran epopeya de Norteamérica), lo mismo que la Reconquista española, pertenece a una etapa histórica durante la cual se estaba formando una nación. Cuando se pierde el interés por ese pasado, la lectura de los relatos épicos se convierte en un mero entretenimiento o evasión.
El objetivo primordial de esta introducción es el de posibilitar al máximo la lectura compresiva de las obras de Grey. Para ello es preciso conocer el marco geográfico y el contexto histórico de los acontecimientos; los ideales y el carácter de los personajes, así como el valor literario de los relatos. Establecidas estas premisas, su lectura no solo resultará más interesante, sino también más enriquecedora.
El marco geográfico
En los relatos de Zane Grey, del mismo modo que en la historia de los Estados Unidos de América, el factor geográfico tiene una importancia trascendental. Hasta comienzos del siglo XX, la nueva nación era ante todo una realidad eminentemente geótica y si el europeo se transformó en americano, ello fue debido fundamentalmente a la impronta del medio físico. El encuentro del hombre de Europa con las tierras de América dio como resultado un pueblo nuevo, con unas características propias.
Por razones religiosas, económicas y sociopolíticas, fueron numerosos los europeos occidentales (ingleses, franceses, irlandeses y escoceses) que, como si escapasen de un callejón sin salida, marcharon a Norteamérica. Aquel inmigrante europeo, que llegaba agobiado por el peso de cuatro mil años de historia y con los pies cansados de recorrer caminos demasiado hollados, se encontró allí frente a un amplio horizonte que le permitía mirar en todas direcciones. Ante él se extendían territorios que parecían infinitos, sin fronteras y sin caminos. Era algo así como el reencuentro del hombre con la tierra.
Ese predominio absoluto del espacio sobre el tiempo determinó un modo de vida totalmente distinto al de la vieja Europa. En la coordinación de espacio y tiempo que requiere el acontecer histórico, la primera magnitud se imponía a la segunda (exactamente al revés de lo que sucede hoy) y ello resultaba beneficioso para aquellos hombres que emprendían un largo camino. El avance hacia el Oeste —exploración y conquista, asentamiento y colonización— tenía que ser necesariamente lento. Para conseguir sus propósitos y para que naciese un nuevo hombre libre, los pioneros tenían que transformarse durante el camino y sepultar su pasado en aquellas tierras vírgenes. El territorio no solo daría cuerpo a la nueva nación, sino que tomaría parte activa en su historia.
El esquema geomorfológico de toda la América septentrional, y de los Estados Unidos en particular, es muy sencillo y claramente diferenciado. De Norte a Sur, en el sentido de los meridianos, se desarrollan las grandes montañas (las cordilleras costeras y las Rocosas, en el sector occidental, y los montes Allegheny, así como los Apalaches, en el sector atlántico) y discurren los caudalosos ríos. El avance humano —conquista, poblamiento y colonización— seguirá, por el contrario, el sentido Este a Oeste. Los primeros inmigrantes llegados de las islas británicas se establecieron en el litoral atlántico, donde las características geográficas eran muy similares a las de Europa occidental, y allí fundaron trece colonias. Las formas de vida de aquellos hombres se diferenciaban muy poco de las europeas. Pero la aventura de lo desconocido les aguardaba más allá de las crestas azules de las montañas, en el inmenso corazón del nuevo continente.
La ausencia de pronunciados relieves y las vías naturales de penetración (el río San Lorenzo y el Ohio lo son por antonomasia) facilitaron el avance de la colonización. Gracias a los numerosos ríos, muchos de los cuales iban a desembocar en el Mississippi («padre de las aguas»), la cordillera de los Apalaches y los montes Allegheny no representaron una barrera infranqueable para los atrevidos pioneros. A partir de entonces, y durante casi dos siglos, la frontera se fue desplazando hacia el Oeste. Pero antes de llegar a la costa del Pacífico, las caravanas primero y más tarde el ferrocarril tendrían que cruzar las grandes llanuras de la depresión central, las montañas Rocosas y los interminables desiertos del Suroeste.
El primer paso, no exento de dificultades, permitió a los colonizadores establecerse en las fértiles tierras del Middle West (A esta etapa de la colonización americana hace referencia la primera novela de Zane Grey, La heroína de Fort Henry). Pero el Oeste americano propiamente dicho, el legendario Oeste de las caravanas y de los vaqueros, comienza más allá del Mississippi. Una enorme extensión de tierras llanas que van ascendiendo paulatinamente, desde el margen derecho del gran río (a unos 200 metros sobre el nivel del mar) hasta la vertiente oriental de las montañas Rocosas, en donde las praderas alcanzan los 600 metros de altitud. Por su morfología y por su clima, la gran llanura difería mucho de cuanto habían conocido aquellos hombres en Europa o en América. Para los que se arriesgaron a seguir adelante, la adaptación al nuevo hábitat supuso una profunda transformación.
Al otro lado de las Rocosas se encuentran las áridas y desoladas tierras del Far West; una zona de altas mesetas, con altitudes entre los 1.000 y los 2.000 metros, que se extiende desde las montañas y valles de Wyoming e Idaho hasta los desnudos desiertos de Arizona y de Nuevo México, en donde el saguaro de grandes proporciones constituye la única vegetación. Es allí, en medio de un mar de arena y bajo un sol abrasador, donde hombre y caballo se sienten más solos e impotentes.
La meseta de Columbia (estados de Oregon e Idaho) presenta como principales accidentes geográficos el gran cañón excavado por el río Salmon, afluente del Snake, las montañas Azules y en el ángulo sudoriental, al pie de los montes Wasatch, el Gran Lago Salado (Great Salt Lake, Utah). La amplia depresión tectónica formada entre Sierra Nevada y las Rocosas recibe el nombre de Gran Cuenca, y corresponde al estado de Nevada. La aridez de esta región aumenta hacia el Sur y alcanza su mayor intensidad en el Valle de la Muerte, terrible desierto de caracteres saharianos en el que predominan las dunas de arena.
La tercera gran altiplanicie del Lejano Oeste es la del Colorado, en los estados de Arizona y de Nuevo México, que se caracteriza por sus interminables desiertos y por las profundas gargantas abiertas por el curso violento de los ríos. El Gran Cañón, con sus murallones de casi 2.000 metros de altura, constituye un gran fenómeno geológico de sorprendente belleza. Al este de la altiplanicie del Colorado, sobre la frontera de los estados de Nuevo México y de Texas, se encuentra el Llano Estacado.
Las referencias a estas agrestes regiones, que por su acusado carácter se erigen en coprotagonistas, son continuas en las novelas de Zane Grey y su descripción ocupa gran número de páginas. En La estampida se habla de las praderas, en donde pacen los grandes rebaños de búfalos, y del Llano Estacado, último reducto de los comanches. En Elcaballo de hierro se sigue el tendido del ferrocarril Union Pacific a lo largo de las grandes llanuras y a través de las montañas Rocosas, hasta llegar a Promontory Point en el estado de Utah. Y, para que la referencia al marco geográfico quede completa, en La herencia del desierto se describen de forma magistral el desierto de Arizona y el Gran Cañón del Colorado.
Los habitantes de las grandes llanuras
Antes de la llegada del hombre de rostro pálido, Norteamérica estaba habitada desde hacía miles de años por los pieles rojas. Durante la glaciación Würm o Wisconsin, que afectó a Eurasia y a América septentrional, Alaska permanecía unida a la Siberia nororiental mediante un istmo de 80 kilómetros de longitud. Entonces se inició el poblamiento de América. Pueblos cazadores de origen asiático atravesaron el actual estrecho de Bering en etapas sucesivas y se fueron estableciendo a lo largo y ancho del territorio. Cuando llegaron los primeros europeos, la población amerindia se encontraba muy esparcida y diluida (un habitante por cada 10 km cuadrados, aproximadamente) en lo que hoy es Estados Unidos.
Los pieles rojas pertenecían a diversas razas y pueblos, hablaban distintas lenguas, en torno a sus jefes se agrupaban en tribus y podían disponer de grandes extensiones de terreno. Entre grupos próximos era frecuente la rivalidad y muchas tribus desconocían la existencia de las otras. Formaron confederaciones, como la de las Cinco Naciones (mohawks, oneidas, onondagas, senecas y cayugas), y entre tribus distintas se establecieron pactos, pero nunca llegaron a constituir una nación. Muchos de esos pueblos eran nómadas y, aunque con el tiempo llegarían a ser unos extraordinarios jinetes, en la época anterior a la colonización blanca se veían obligados a recorrer largas distancias a pie. La tienda de pieles o wigwam era el tipo de vivienda más generalizado y solo algunas tribus del Suroeste, como los indios pueblo, habitaban en construcciones de barro o en casas excavadas en las paredes rocosas.
Los indios norteamericanos se hallaban distribuidos por distintas áreas geográficas y, como consecuencia, sus modos de vida eran diferentes. Para no alargarnos en la exposición, los vamos a dividir en dos grandes grupos: los que habitaban en los bosques del sector oriental y los que acampaban en las grandes llanuras. Los primeros, además de la caza y de la pesca, practicaban la agricultura en la medida que se lo permitía el clima de la región. En todo caso, se trataba de una agricultura muy precaria y reducida a unos pocos cultivos (maíz, fríjoles, calabazas, etcétera). Iroqueses, hurones, wyandots, senecas, shawnees, delawares y semínolas, son quizá los más conocidos. Muchos topónimos actuales hacen referencia a sus antiguos pobladores y la reserva india de Cornplanter, en el estado de Nueva York, lleva el nombre de un famoso jefe seneca. En La heroína de Fort Henry, cuya acción transcurre en la amplia cuenca del Ohio, se mencionan algunas de esas tribus, así como el nombre de sus principales jefes.
Las tribus nómadas de cazadores —cheyennes, arapajos, dakotas, iowas, kiowas, comanches, pies negros, apaches, navajos, piutes, sioux, mohaves, yumas, etc.— se encontraban al otro lado del Mississippi. La vida de esos indios estaba estrechamente ligada a la de otro habitante genuino de las praderas: el bisonte americano o búfalo. Como la caza era muy abundante tenían asegurado el sustento. Además, con la piel de dicho animal fabricaban sus propios vestidos y las tiendas en donde habitaban; con el sebo hacían velas para el alumbrado y, al no disponer de leña en las praderas, utilizaban los excrementos secos de búfalo como combustible. Dado que el bisonte —animal providencial que el Gran Espíritu había colocado en las llanuras— constituía la base de la economía india, es de todo punto comprensible que las tribus más belicosas (sioux, apaches, comanches, etc.) desenterrasen el hacha de guerra para defender a los rebaños contra la amenaza de los cazadores blancos.
A diferencia del caballo (introducido por los españoles a mediados del siglo XVI), el búfalo es uno de los animales más representativos de la fauna norteamericana. Su existencia es muy anterior a la del hombre, y varios milenios antes de que se poblase América septentrional ya se encontraban esparcidos por todo el territorio. Los rebaños salvajes, guiados por sus jefes y movidos por su propio instinto, llevaban a cabo migraciones estacionales en busca de los mejores pastos. Pero, con el transcurso del tiempo, los búfalos se vieron obligados a emigrar de las regiones orientales e ir a reunirse con las grandes manadas que recorrían la llanura central. Según algunas estimaciones, la cabaña de bisontes superaba entonces los 60 millones de cabezas.
A medida que los colonizadores hicieron avanzar la frontera hacia el Oeste, fueron cambiando la fisonomía de las grandes llanuras y las formas de vida allí existentes. Los pieles rojas, habitantes autóctonos del territorio y protectores de los rebaños, fueron desterrados de las praderas y los búfalos exterminados. De aquellas enormes manadas, que a veces superaban el millón de cabezas, solo quedan algunos miles de ejemplares que, tristes y vencidos, deambulan por el reducido espacio de los Parques Nacionales. En menos de un siglo, los nuevos americanos dilapidaron «la herencia viva de un millón de años» y los indios, confinados en las reservas, pasaron a ser anécdota; pasado más que presente.
El drama histórico de los habitantes de las praderas queda bien patente en los relatos de Zane Grey, sin que la narración novelada destruya la veracidad de los hechos. La irracional matanza de búfalos por parte de los cazadores blancos y la guerra contra las tribus indias del Llano Estacado constituyen el tema de La estampida. Para el cazador indio de arco y flechas era inconcebible que los búfalos, tan numerosos como los granos de arena del lecho de los ríos, pudieran desaparecer. Ellos nunca mataban más animales de los que podían utilizar y el número de búfalos muertos siempre era considerablemente inferior al de los nacidos durante el año. De esa forma los rebaños no cesaban de aumentar. Pero los cazadores blancos tenían otros propósitos; mataban para enriquecerse.
Cuando los cazadores de la tribu daban muerte a un bisonte, acudían inmediatamente las squaws, provistas de sus rudimentarios instrumentos de pedernal y de hueso, para desollarlo y cortar su carne, que transportaban al campamento. Realizada la tarea, solo quedaba un enorme esqueleto blanco sobre la verde hierba. En contraste con ese aprovechamiento que los indios obtenían del animal muerto, los cazadores advenedizos se limitaban a arrancarle la piel. Tras una jornada de caza implacable, los rifles de repetición dejaban centenares e incluso miles de búfalos muertos en medio de la pradera. Cada equipo de cazadores se esforzaba en conseguir el mayor número de pieles, pero el afán de matar era tan desmedido que después resultaba prácticamente imposible desollar todos los animales muertos. En muchos casos ni siquiera la piel iba a ser utilizada. La carne de aquellos enormes animales, algunos de los cuales llegaban a pesar una tonelada, quedaba para los coyotes.
Además, la matanza indiscriminada de búfalos adultos dejaba desamparados a muchos terneros. Estos, en su mayoría condenados a morir de hambre o a ser devorados por los lobos, iban errantes de un lado a otro. De cuando en cuando, alguno de los recién nacidos reconocía a su madre muerta y no quería abandonarla. El ternerillo hambriento olfateaba el cuerpo desollado de su madre, extrañamente ensangrentado e inerte, e intentaba reanimarlo. A su lado permanecerá hasta que vuelva el cazador blanco o se acerquen los coyotes.
Esta escena, con tanto realismo descrita por Zane Grey, debió de ser presenciada no pocas veces por el coronel Jones a quien, por su empeño en proteger a los terneros, se le aplicó el apodo de «Buffalo Jones». Su coetáneo William Frederick Cody, por el contrario, se hizo famoso por haber matado en año y medio más de cuatro mil búfalos. Pero Buffalo Bill, el último cazador romántico de las llanuras, mataba para abastecer de carne a los mil doscientos empleados de la Kansas Pacific Railroad.
El tráfico de pieles resultaba un negocio muy lucrativo. Como consecuencia, el número de cazadores iba en aumento y cada año los rebaños disminuían, por término medio, en un millón de cabezas. Ante el peligro de que los búfalos desapareciesen, los gobiernos de los estados afectados tomaron cartas en el asunto. Kansas y Colorado habían dictado leyes prohibiendo la matanza de búfalos; pero en Texas tales medidas encontraron una fuerte oposición.
Los cazadores y los traficantes de pieles eran los más interesados en que no se promulgasen leyes restrictivas y contaban con el apoyo de los militares. Estos, a su vez, consideraban a los equipos de cazadores como fuerzas de choque para luchar contra los indios. Así lo entendía el general Sheridan, que, se encontraba en San Antonio al mando del departamento del Suroeste, quien, después de atacar el sentimentalismo de senadores y diputados, proponía condecorar a los cazadores con una medalla en cuyo anverso figurase un búfalo muerto y en el reverso el cadáver de un piel roja. El simbolismo, por desgracia, no podía estar más lleno de sentido.
Aunque el verdadero protagonista de La estampida es el búfalo, Zane Grey crea los personajes de Thomas Doan y de Milly Fayre, cuyo protagonismo es meramente funcional, con el fin de hilvanar la trama y lograr una visión dialéctica. Milly encarna la conciencia del autor y es la antítesis de todo cuanto hemos dicho acerca de estos desaprensivos cazadores. Mientras que estos —obsesionados por exterminar a los indios y poder cazar búfalos a mansalva— atribuyen a los pieles rojas muchos crímenes perpetrados por los blancos, aquella justifica los ataques de comanches y cheyennes que se limitan a defender sus dominios. No es el hambre lo que mueve a los cazadores de búfalos a matar y, por afán de lucro, les roban el alimento a los indios. Milly se opone a tan injusta e irracional hecatombe y, como exigencia de su amor, pide a Doan que abandone aquel horrible trabajo. La aspiración de ambos, como la de gran número de familias llegadas del Este, es la de poseer un rancho en aquellas fértiles tierras.
Tanto el indio como el búfalo son tratados con profunda admiración y respeto en las novelas de Zane Grey. El autor presenta a los pieles rojas tal y como fueron, sin prejuicios y con imparcialidad. Ni los hechos históricos pierden su veracidad, ni las descripciones carecen de realismo. Las virtudes naturales del indio —nobleza y bravura, sinceridad de palabra y de sentimiento, amor a la familia y respeto a los ancianos, obediencia a los acuerdos del consejo y fidelidad a los pactos— están bien patentes, así como la pereza, quizá su mayor defecto, el implacable deseo de venganza y la crueldad. Estas dos últimas actitudes muy radicalizadas, aunque en un contexto de reivindicaciones justas. Frente a los intereses de los colonos advenedizos, se les reconoce a los indios la propiedad de las tierras por ellos habitadas durante miles de años y el derecho a defender a los rebaños de búfalos salvajes.
«Los hombres blancos cambian sus amores y sus esposas, y eso nunca lo hacen los indios.» Esa es una de las diferencias fundamentales entre pieles rojas y rostros pálidos; una lección que el autor quiere que aprendamos. Así se presenta el amor de Myeerah —hija de Tarhe, el poderoso jefe de los hurones— por Isaac Zane en La heroína de Fort Henry y el de Mescal, joven india de la tribu de los navajos, por Jack Hare en La herencia del desierto. Un amor ideal, fuerte y constante, que salva de los peligros, de la enfermedad y de la muerte. Dos ejemplares historias de amor, cuya verdad existencial representa un estímulo para la conducta humana. A ese mismo nivel paradigmático, tan acorde con la intención moralizadora del autor, se establece la relación de amistad entre los mormones y los navajos (La herencia del desierto) ytambién la de algunos blancos entre sí.
El tercer habitante de las llanuras, el mustang o caballo salvaje del Oeste, también ocupa un lugar de honor en las narraciones de Zane Grey, y en algunos casos, como el de Silvermane en La herencia del desierto, se erige en protagonista. Acerca de su origen se habla en el primer capítulo de La estampida, cuando se hace referencia a la expedición de Francisco Vázquez de Coronado durante los años 1540-1542. Aquel grupo de españoles, unos mil quinientos entre soldados y colonos, fueron los primeros hombres blancos que penetraron en las grandes llanuras desérticas del Suroeste y en las praderas contemplaron los rebaños de búfalos, en tanto número como las ovejas en Castilla. Divididos en tres grupos, recorrieron Sonora, Arizona y Nuevo México; descubrieron el Gran Cañón del Colorado y, tras atravesar el río Pecos y cruzar el Llano Estacado, llegaron hasta Kansas. Durante aquel largo viaje sufrieron numerosas bajas y muchos corceles árabes de la más pura sangre quedaron en libertad. De aquellos caballos españoles desciende el mustang.
La conquista del Oeste
Tras la Declaración de Independencia (Congreso de Filadelfia, 4 de julio de 1776) la frontera del Oeste no era tanto una línea de demarcación geográfica cuanto «una amplia franja espumosa que marcaba el avance de las oleadas humanas». En dicha zona, cuya vigilancia estaba a cargo del ejército, se construyeron fortificaciones, con una función muy similar a la de los castillos medievales, en torno a las cuales surgieron pequeños núcleos de población. Allí, donde la vida transcurría en lucha contra los indios y la naturaleza salvaje, se forjaron unos tipos humanos —los hombres de la frontera— cuyo denominador común era la agresividad. Hombres como Daniel Boone, los hermanos Zane, los Mac Colloch y Lew Wetzel, que no podían vivir sino a la vanguardia de las sociedades humanas, con el espacio libre ante sus ojos. El espíritu de lucha de aquellos hombres —con tanta fidelidad reflejado en La heroína de Fort Henry y en El espíritu de la frontera, las dos primeras novelas de Zane Grey— hizo posibles la conquista y colonización del Oeste americano.
A mediados del siglo XIX las grandes llanuras, solo parcialmente explorados por Lewis y Clark en 1804-1808, todavía no habían sido pobladas por los blancos y el río Mississippi era considerado como la frontera india permanente. Aquella inmensa planicie, a la que se aplicaba el nombre genérico de gran desierto, resultaba poco propicia para el asentamiento humano, debido a que el agua escaseaba y carecía de madera con la que construir viviendas. Pero lo que parecía no apto para los colonos blancos sí lo podía ser para los pieles rojas y, siguiendo la política de migraciones forzadas iniciada bajo el mandato del presidente Andrew Jackson, los indios del Este fueron obligados a trasladarse a las tierras situadas más allá del Mississippi.
En 1848 California, mediante el tratado de Guadalupe Hidalgo, pasó a formar parte de los Estados Unidos y ese mismo año se descubrió oro en el valle del Sacramento. A partir de entonces ya no se respetaron fronteras y los pactos con los indios fueron violados; la dramática carrera hacia el oro había comenzado. Innumerables caravanas emprendieron el camino y, tras dejar jalonadas de tumbas las rutas de Santa Fe y de Oregón, algunas llegaban a su destino. Una muchedumbre de aventureros, en su mayoría dispuestos a matar por un puñado de oro, pobló la región. En 1860, diez años después de constituirse en estado, California contaba ya con unos cuatrocientos mil habitantes.
Por aquella misma época los mormones, dirigidos por Brigham Young, se habían establecido a orillas del Lago Salado y fundado Salt Lake City en el año 1847. La larga y penosa peregrinación a través del desierto, en busca de una tierra nueva donde poder practicar libremente su religión, puso a prueba la gran fortaleza de espíritu de aquellas gentes. Desde el Lago Salado hasta el Gran Cañón del Colorado, fundaron numerosas comunidades que, con extraordinaria tenacidad, lograron cultivar extensas zonas de aquellas áridas tierras. En 1850 el Territorio de Utah, gobernado por los mormones, pasó a formar parte de la Unión.
En La herencia del desierto se narra la historia de una de esas comunidades pacifistas que practicaban la poligamia y vivían en amistad con los indios.
Las grandes distancias entre el Mississippi y la costa del Pacífico hacían necesarios unos medios de comunicación más rápidos que las caravanas de carromatos entoldados, tirados por caballos o bueyes. Los jinetes del Pony Express se encargaban del correo y las diligencias del transporte de pasajeros. A partir de 1854 ya puede hablarse de rutas regulares de diligencias; pero hasta que no llegase el ferrocarril, el avance de la colonización sería muy lento. Mientras tanto, Hiram Sibbey, presidente de la Western Union, conseguía una subvención del gobierno para el tendido telegráfico en las regiones del lejano Oeste. En 1860 el telégrafo, a través de Sierra Nevada, unía San Francisco con Carson City y, al año siguiente, llegaba hasta Salt Lake City. El 24 de octubre de 1861 se transmitía el primer mensaje de costa a costa. Sin embargo, faltaba el medio de transporte de masas que permitiese a los colonos llegar a las nuevas tierras sin necesidad de utilizar las lentas carretas ni apretujarse con sus bártulos en las estrechas diligencias.
En la mitad oriental de los Estados Unidos, al igual que en Europa, existía desde 1830 el ferrocarril y su velocidad media alcanzaba los 40 kilómetros hora. Cada uno de los estados del Este se preocupó por el tendido de líneas locales y en 1860 las vías férreas alcanzaban una longitud de 50.000 kilómetros (los Estados del Norte disponían de unos treinta y cinco mil y los estados del Sur apenas llegaban a la mitad). Pero, a excepción de la línea Hannibal Saint Joseph (año 1859), el ferrocarril no había logrado pasar al lado oeste del Mississippi. El 1 de junio de 1862, en plena Guerra de Secesión, el presidente Lincoln aprobaba el proyecto de un ferrocarril que uniese el Atlántico con el Pacífico. Dos grandes compañías, con subvenciones del gobierno de Washington y sin entrar en territorio sudista, llevarían a cabo la colosal empresa. La Central Pacific partiría de San Francisco (California) y la Union Pacific loharía desde Omaha (Nebraska), ciudad situada al norte de Saint Joseph. En California abundaban los inmigrantes de origen oriental, y gran número de chinos, la mano de obra más sufrida y más barata, fueron contratados; había que salvar el gran obstáculo de Sierra Nevada y cruzar después las áridas altiplanicies, hasta llegar al Gran Lago Salado. La Union Pacific —que, aparte de las dificultades topográficas, tenía que hacer frente a los ataques de las belicosas tribus indias— empleó a los duros irlandeses. Unos y otros —irlandeses por el Este y chinos por el Oeste— hicieron posible, en muchos casos a costa de perder la vida, el tendido del ferrocarril transcontinental. El 10 de mayo de 1869 se unirían las dos líneas en Ogden, ciudad situada 16 kilómetros al este del Lago Salado.
En el capítulo XXXV de la novela Elcaballo de hierro, Zane Grey hace una breve crónica periodística acerca del trascendental acontecimiento. Promontory Point era el lugar elegido y aquel día de 1869 llegaron trenes especiales del Este y del Oeste. El gobernador de California, que a la vez era presidente de la sección occidental de la línea férrea, recibió al vicepresidente de los Estados Unidos y a los directores del Union Pacific. Los mormones de Utah acudieron en nutrido grupo, así como oficiales y soldados de uniforme. Los trabajadores irlandeses y negros del Este se mezclaban con los chinos y mejicanos del Oeste. Para fijar el raíl que establecería la unión, Nevada había enviado un roblón de plata y una traviesa de laurel; Arizona había regalado otro hecho con una aleación de hierro, plata y oro; y el roblón que se colocaría el último, de oro macizo, era obsequio de California. Cuando remachasen ese último roblón, la tan esperada noticia, recibida en toda América gracias al telégrafo, encontraría eco en el tañido de la campana de la Libertad (Filadelfia) y en los cien cañonazos que se dispararían en Omaha, San Francisco y Nueva York.
Los valores humanos de la obra
«Hay quienes han dicho que la verdadera historia la escriben los poetas. No es tan absurdo como parece. En realidad quieren decir que la imaginación de los pueblos (el famoso inconsciente colectivo) levanta mitos en los cuales se apoya la humanidad para hacer cristalizar una tradición y seguir adelante.
Los novelistas estamos en el mismo caso que los poetas y somos más responsables todavía de la “mitificación” que ayudará a entendernos y a entenderse entre sí a las generaciones venideras».
Estas frases de Ramón J. Sender, acerca del valor de la novela histórica, nos ofrecen una buena perspectiva para juzgar la obra de Zane Grey. El mito o idealización no es sinónimo de falsedad o mentira, sino que, por el contrario, suele ser algo fundamentalmente verdadero. Para los etnólogos, sociólogos e historiadores, el término mito tiene un significado de tradición sagrada y de revelación primordial. La función del mito es la de mostrar un modelo de conducta y conferir por eso mismo sentido y valor a la existencia humana. Y aunque hoy se rinde mayor culto al antihéroe, debido a la actual tendencia desmitificadora, no está claro que ello sea más beneficioso para el desarrollo de la persona humana. Si bien es cierto que una concepción mítica puede originar frustración, no lo es menos que la desmitificación sistemática conduce a una degradación espiritual. En todo caso, nuestra actitud crítica no debe orientarse en un solo sentido.
La conquista del Oeste la llevaron a cabo hombres de toda índole y condición. En aquellas oleadas humanas afloraban todos los sentimientos y pasiones, desde las más sublimes virtudes hasta los vicios más bajos. Una multitud en la que se mezclaban magnánimos exploradores con traficantes mezquinos; honrados y laboriosos colonos con vagos y desaprensivos forajidos; ciudadanos pacíficos con violentos pistoleros; el minero ingenuo con el zorruno tahúr; las pocas doncellas con las muchas prostitutas y los rudos cowboys con los huidizos cuatreros. Sin negar la existencia de todos esos tipos humanos, Zane Grey elige los protagonistas de sus novelas entre los primeros. La dicotomía entre buenos y malos no es tan nítida en la vida real como en la literatura; pero es válida como presupuesto de la creación artística y el pueblo así lo entiende.
Los héroes de Zane Grey son leales, generosos, veraces y justos. Aunque tienen algo de superhombres, son profundamente humanos y complejos, lejos de los héroes lineales de muchas novelas y películas. Además, en las narraciones de Grey no aparece ni elmenor atisbo de misoginia; hombre y mujer comparten indiscriminadamente el protagonismo y abundan las heroínas. La valoración del ser humano en lo mejor que tiene de sí mismo es constante. El autor, de acuerdo con unos principios éticos muy arraigados que en el fondo lo convierten en un moralista, hace prevalecer el bien sobre el mal, la verdad sobre la mentira, la justicia sobre la injusticia y el amor sobre el odio.
La acción se desarrolla en grandes escenarios, y ello no solo da pie a las magistrales descripciones de paisajes que enriquecen la obra, sino que además influye favorablemente en la conducta de los personajes. El hombre se encuentra en gran manera condicionado por el medio ambiente y los amplios espacios abiertos ensanchan su espíritu. Las mezquinas actitudes de tugurio no tienen cabida en las inmensas llanuras del Oeste y el largo camino hace nacer lealtades, que adquieren caracteres de rito. La naturaleza salvaje, término tan utilizado por Zane Grey, tiene el significado de naturaleza pura en donde el hombre recupera fuerza y libertad; un mundo inhóspito que quizá sea el más humano o, al menos, el más digno de serlo.
A menudo el autor toma como base hechos históricos y siempre, como periodista y costumbrista, refleja en sus obras ambientes y situaciones reales. Las cuatro novelas que componen la Serie Zane Grey tienen valor de documento y, si sabemos prescindir de la trama argumental, nos darán a conocer aspectos de la historia de los Estados Unidos que no se encuentran en otros libros. Así sucede, por ejemplo, en El caballo de hierro respecto de la magna obra del ferrocarril Union Pacific o en La estampida acerca del exterminio de los bisontes americanos. Una historia viva que, a diferencia de la escueta enumeración de datos y fechas que aparece en los libros de texto, nos acerca a la realidad hasta el punto de sentirnos inmersos en ella.
José María Pallarés
Advertencia
En un apacible rincón de la ciudad de Wheeling, Virginia Occidental, hay un monumento que lleva la siguiente inscripción: «A la memoria del sitio de Fort Henry, el día 11 de septiembre de 1752, último combate de la Revolución Americana. Las autoridades del Estado de Virginia Occidental.»
Si no hubiese sido por el heroísmo de una muchacha, no existiría la referida inscripción ni la misma ciudad de Wheeling.
De vez en cuando he leído en revistas y periódicos artículos e historias que hacían referencia a Elizabeth Zane y a su famosa hazaña. No obstante, todos eran inexactos, debido indudablemente a la falta de detalles que caracteriza a nuestras historias de la frontera del Oeste.
Desde hace un centenar de años, las historias de Betty y de Isaac Zane han sido los imprescindibles relatos de mi familia, contados con aquel justificable orgullo de nuestros abuelos que parece innato en cada uno de nosotros. Yo recuerdo cómo se complacía mi abuela en juntar a los pequeños en círculo a su alrededor para contarles cómo siendo ella niña se había arrodillado a los pies de Betty Zane, ya anciana, para oír de sus propios labios los relatos de la captura de su hermano por la princesa india, del incendio de la fortaleza y de su propia huida de la misma. Cuando Yo era niño me sabía todas estas historias de memoria.
Hace un par de años, mi madre me trajo un viejo cuaderno de notas encontrado entre los trastos viejos arrinconados en el patio y preparados para la hoguera. El libro había permanecido escondido en el marco de un viejo cuadro durante largos años y había pertenecido a mi bisabuelo, el coronel Ebenezer Zane. De sus carcomidas páginas, descoloridas por el tiempo, he sacado las principales escenas de la presente historia. Lo único que deploro es que otra pluma más autorizada que la mía no haya poseído este precioso material para perpetuar aquellos hechos heroicos y gloriosos.
En nuestros tiempos de progreso y de negocios ya no existen héroes como en los viejos tiempos de la caballería y del romanticismo. Los héroes de nuestros días pasan inadvertidos, por su naturaleza triste y por su carácter paciente. Pero ¿no podemos recordar todos a alguien que haya arrostrado horribles sufrimientos, que haya sido el protagonista de grandes hazañas o que haya muerto en el campo de batalla, y alrededor de cuyo nombre y recuerdo se cierne un nimbo resplandeciente de gloria? Pocos, entre nosotros, serán tan desgraciados que no puedan citar algún pariente o por lo menos algún amigo de brillante historia, cuyo recuerdo permanece fijo en nuestro corazón como las suaves notas de la trompa de caza percibidas en lejanía durante una fresca mañana de otoño.
Si consigo proporcionar con mi relato unas horas agradables a los que se cuentan entre aquellos y a los que no pueden complacerse en tales recuerdos, me daré por muy satisfecho.
Introducción
El 16 de junio de 1716, el gobernador de la colonia de Virginia, Alexander Spotswood, valiente militar que había luchado en las guerras de Inglaterra al lado de Marlborough, atravesaba una tranquila calle del pintoresco pueblo de Williamsburg al frente de un grupo formado por algunos de sus intrépidos caballeros.
El espíritu aventurero de aquellos hombres los impelía hacia el Oeste; aquel Oeste misterioso y desconocido, situado más allá de las crestas azules de aquellas montañas, que se erguían majestuosas ante ellos.
Pocos meses después llegaban a la cumbre de uno de aquellos picos que dominaban el pintoresco valle regado por las aguas del Shenandoah y con los ojos brillantes de emoción contemplaban la vasta llanura que se extendía a sus pies cubierta por el bosque virgen, jamás hollado por ningún hombre blanco.
Al regreso de aquellos valientes a Williamsburg, los relatos de las maravillosas riquezas que el país descubierto ofrecía abrieron el camino al atrevido pionero que, venciendo todos los peligros y allanando todos los obstáculos, había de crear su hogar en el nuevo mundo.
Y, sin embargo, transcurrieron más de cincuenta años sin que ninguno de los hombres de nuestra raza se aventurara mucho más allá de las violáceas torres de aquellas montañas majestuosas.
Era una resplandeciente mañana del mes de junio del año 1769.
En la cima de unas rocas escarpadas del abrupto promontorio que se eleva al margen del Ohio, se divisa la arrogante figura de un hombre robusto y fuerte. No lejos está la entrada del Wheeling Creek.
Tendido a sus pies descansa un galgo, su fiel amigo, mientras él, apoyado en su rifle, contempla extasiado el frondoso paisaje. Su corazón palpita violento y una leve sonrisa se dibuja en sus bronceadas mejillas, adivinando sin duda el porvenir venturoso de aquella tierra de promisión.
En medio del anchuroso río cuyas aguas mansas se pierden serpenteando en el lejano horizonte, una isla cubierta de verdor parece flotar plácidamente sobre las aguas como una inmensa hoja de nenúfar. Las hojas de los árboles, humedecidas por las cristalinas gotas de rocío, juguetean centelleando con los rayos de sol.
Detrás de él se yerguen los escarpados picos de la cordillera y, enfrente, hasta donde no alcanza la vista, la llanura inmensa cubierta por el bosque virgen.
A su izquierda, en algunos claros, se divisan los restos ennegrecidos de los viejos árboles que un día habían sido presa del terrible incendio. Hoy todo aparece cubierto por los jóvenes avellanos y laureles, mezclados con gayubas y rosales silvestres, entrelazados por las lianas y las madreselvas, cuyo suave perfume llega hasta nuestro héroe.
Un poco más allá, un arroyuelo de rumorosas aguas serpentea entre colinas hasta precipitarse sobre un arrecife al que cubre de blanca espuma antes de perderse mezclando sus aguas con las del anchuroso Ohio.
Nuestro solitario cazador era el coronel Ebenezer Zane. Cuando se inició la fiebre de la emigración al Oeste, el coronel Zane, valeroso y arrojado, dejó allá en el este de Virginia su hogar, su familia y sus amigos y se internó, solo, a través de aquellas selvas vírgenes.
Después de muchos días de exploración y de camino, llegó a la vista de aquellos fértiles valles del Ohio; y tanto debió de impresionar al coronel Zane aquel espléndido paraje, que decidió fundar en él una colonia.
Hizo el acto de toma de posesión de la localidad, el cual consistía en sacar la corteza de algunos árboles con el hacha e inscribir en el pedazo de tronco descortezado alguna señal o las iniciales del colonizador. Luego construyó una tosca choza en donde guarecerse y permaneció todo el verano viviendo de la caza, tan abundante en aquellas riberas.
Al llegar el otoño, regresó al condado de Berkeley, de Virginia, y tal entusiasmo puso en sus narraciones sobre la riqueza y fertilidad del país descubierto, que llegó a convencer a un buen número de colonizadores de su pueblo, de espíritu arrojado como el suyo, para que le acompañaran y se estableciesen en aquellas selvas vírgenes.
Al principio no creyeron conveniente llevar con ellos a sus familias y decidieron dejarlas temporalmente en Red Stone, a orillas del Monongahela; mientras tanto, aquel puñado de valientes, con el coronel Zane y sus hermanos Silas, Andrew, Jonathan e Isaac, los Wetzel, Mac Colloch, Bennet, Metzar y algunos otros, avanzaron hasta el nuevo país.
La frondosidad de aquellos bosques era tal que parecían impenetrables. El hacha del colonizador resonaba continuamente, cortando la maleza para ceder el paso a los aventureros; y ellos, ignorantes de lo que era el miedo, despreciando la amenaza de un nuevo peligro a cada paso, se complacían con el silbido de las balas, con el grito de un piel roja o con el aullido de una fiera. La caza del indio, sobre todo, era la pasión favorita de los Wetzel, Mac Colloch y Jonathan Zane. Los Wetzel, particularmente, se puede afirmar que no conocían otra ocupación. Manejaban el rifle a las mil maravillas y sus sentidos se habían aguzado con la práctica más que los de los mismos zorros. A cuál de ellos más diestro en su especialidad, con ojos de lince, siempre avizores para descubrir una pista, el humo tenue de una hoguera lejana o la más insignificante señal que denunciara al enemigo, aquellos hombres avanzaban cautelosos, pero con persistencia y tenacidad, que eran las divisas del colonizador.
Después de muchos días alcanzaron las escarpadas cumbres de aquellas montañas, desde las cuales se contemplaba la tierra de promisión; y a la vista de tanta belleza, que les brindaba prosperidades sin límites, sus corazones palpitaron llenos de esperanza.
Las afiladas hachas, manejadas diestramente por aquellos brazos robustos, abrieron muy pronto un claro en el bosque y con los troncos de los árboles derribados fueron construidas sobre las rocas que dominaban el valle las cabañas que debían albergar a aquel puñado de valientes.
No tardaron Ebenezer Zane y sus hombres en trasladar sus familias al nuevo poblado y bien pronto la colonia alcanzó prosperidad y renombre.
Sin embargo, las bandas de indios hostiles nunca cejaban en la asechanza del forastero y nuestros hombres veían sus filas diezmadas por los pieles rojas.
En 1774, el general George Rodgers Clark, comandante del departamento militar del Oeste, llegó al pueblecito. Los colonizadores le comunicaron que temían un ataque, no muy lejano, de los indios; y ante aquella amenaza acordaron levantar un fuerte que les permitiera ponerse a salvo cuando el peligro llegara. El general Clark dibujó los planos; los hombres de la colonia emprendieron la obra y el fuerte no tardó mucho en quedar acabado.
Al principio llamaron a la fortaleza Fincastle, en honor de lord Dunmore, gobernador en aquel entonces de la colonia de Virginia; pero en 1776, el nombre fue cambiado por el de Fort Henry, en honor de Patrick Henry.
Durante largos años fue la más famosa fortaleza de la frontera, habiendo resistido innumerables ataques de los pieles rojas y, sobre todo, dos sitios memorables: uno en 1777, conocido por «el año de los siete sangrientos», y otro en 1782, durante el cual los tramperos ingleses, a las órdenes de Hamilton, hicieron causa común con los indios, dando la que debía ser la última batalla de la revolución.
Capítulo I
En aquellos tiempos, la familia Zane era una de las más famosas y muchos de sus miembros han pasado a la posteridad con los honores del heroísmo.
El primero de los Zane que dejó sus huellas en los anales de la historia fue un noble danés de rancia alcurnia quien, desterrado de su país, fue a América con William Penn; gozó de gran fama durante largos años en la colonia fundada por este en el nuevo país y aún hoy una calle en Filadelfia lleva su glorioso nombre. Hombre arrogante y de carácter orgulloso, no supo conservar sus simpatías entre sus hermanos los cuáqueros y se vio obligado a separarse de ellos, emigrando a Virginia y estableciéndose a orillas del Potomac, en la región conocida en aquel entonces con el nombre de condado de Berkeley, en donde nacieron sus cinco hijos y su hija, la heroína de la presente historia.
Ebenezer Zane, el mayor de los cinco, nació el día 7 de octubre de 1747. Pasó desde los primeros años de su vida hasta su mayoría de edad en el valle de Potomac y allí contrajo matrimonio con Elizabeth Mac Colloch, hermana de los dos héroes cuyo nombre registra la historia de la frontera.
Por cierto que ningún otro colonizador de su tiempo fue tan afortunado como Ebenezer Zane en la elección de esposa. Elizabeth no solo era una mujer de singular hermosura, sino que además poseía un excelente carácter y un gran corazón. Se distinguía de una manera muy especial por su talento para tratar las enfermedades; manejaba con gran destreza el bisturí cuando se trataba de extraer una bala o bien una flecha envenenada y en innumerables ocasiones había devuelto la salud a muchos compañeros suyos que ya habían perdido la esperanza de recobrarla.
Los hermanos Zane eran todos particularmente conocidos en la frontera por su complexión atlética, por su maravillosa agilidad y por su conocimiento de la guerra y de la astucia de los indios.
Eran, los cinco, fuertes, extraordinariamente activos y veloces como gamos. Su aspecto era simpático en grado sumo; sus facciones, recortadas y regulares; los cinco, de un maravilloso parecido, tenían ojos oscuros y largo pelo negro.
Cuando todavía eran muchachos, fueron todos ellos capturados por los indios, poco después de su llegada a la frontera de Virginia, y permanecieron cautivos durante dos años. Ebenezer, Silas y Jonathan Zane fueron llevados a Detroit por los indios para su rescate; Andrew, al intentar fugarse pasando a nado el río Scioto, fue muerto por sus perseguidores y el más joven de los cinco, Isaac, fue retenido en el cautiverio por lazos más fuertes que los del interés o la venganza: una bella princesa india, la hija de Tarhe, el jefe de la poderosa tribu de los hurones, se enamoró perdidamente de él. Repetidas veces había huido, pero siempre había sido alcanzado por los indios y en el momento en que la presente historia comienza, hacía largos años que nadie tenía noticias suyas, por lo cual era creencia general que había muerto.
En los tiempos en que comenzaba la colonización de aquellas selvas, Elizabeth Zane, hermana de los cinco Zane citados, residía en Filadelfia con una tía que cuidaba de su educación.
La casa del coronel Zane, un edificio de dos pisos construido con troncos de árbol descortezados, era la que reunía más comodidades de la colonia y ocupaba un pequeño promontorio al lado de la colonia, a unos cien metros del fuerte. Su construcción era recia y, con sus esquinas cuadradas, sus amenazadoras troneras y sus puertas y ventanas fuertemente barradas, ofrecía un aspecto imponente. La planta baja estaba dividida en tres dependencias: la cocina, el almacén para provisiones militares y un gran departamento para usos generales, del cual partía una escalera muy empinada que conducía a los dormitorios, situados en el piso primero.
De ordinario, las viviendas de los colonizadores no ofrecían decorado de ninguna clase: las paredes, desnudas; una o dos camas, algunas sillas, una mesa… en fin, lo más necesario para vivir. Pero la casa del coronel Zane constituía una excepción. Lo más interesante era el cuarto grande: las rendijas de entre los leños habían sido revocadas con arcilla y de las paredes, recubiertas con blanca corteza de abedul, colgaban trofeos de caza, arcos indios, flechas, pipas y tomahawks. Los anchos mogotes de un noble ciervo decoraban la repisa de la chimenea; pieles de búfalo cubrían los camastros y grandes mantas de piel de oso yacían dispersas por el suelo enmaderado. La pared oeste de la habitación estaba adosada a una inmensa roca en la cual había sido excavado el hogar.
Aquel negro nicho ahumado, en el cual habían sido quemadas dos casas enteras, había reanimado con el calor de su leña ardiendo a los hombres más notables de aquellos tiempos. Lord Dunmore, el general Clark, Simon Kenton y Daniel Boone se habían arrimado a él. Allí Cornplanter, el jefe seneca, había hecho su famosa negociación con el coronel Zane, vendiendo la isla de la orilla opuesta a la colina por un barril de whisky. Logan, el jefe de los mingos, gran amigo de los blancos, había fumado allí repetidas veces la pipa de la paz con el coronel Zane. En épocas más recientes, el rey Luis Felipe, desterrado de Francia por Napoleón, durante el curso de sus errantes viajes melancólicos se hospedó en Fort Henry durante varios días. Su presencia en él fue saludada por la naturaleza con una furiosa cellisca; y el real huésped pasó la mayor parte del tiempo sentado, con el coronel Zane, al amor de la lumbre. ¡Quién sabe si contemplando aquellos crujientes leños vio elevarse, radiante hasta su cenit, la estrella del Hombre del Destino!
Una noche fría y cruda de la temprana primavera, el coronel acababa de llegar de una de sus expediciones cinegéticas. Afuera se percibía confuso el piafar de los caballos y las voces de los esclavos negros. Al entrar en la casa, corrieron a recibirle su esposa y su hermana, la última de las cuales había ido a vivir con él en la colonia a causa de la muerte de su tía en Filadelfia, acaecida en el anterior otoño. ¡Cuán agradable y consoladora era aquella escena para el rendido cazador! Los besos tiernos de su bella esposa, los gritos alegres de sus hijos y el chisporroteo del fuego le hacían tan feliz como pudiera serlo un hombre después de tres días de marcha por las selvas.
Colocado su rifle en un rincón y dejada a un lado su húmeda guerrera de caza, se sentó de espaldas al hogar. Vigoroso y todavía joven, el coronel Zane era un bello ejemplar de hombre alto y esbelto, cuya figura denotaba una fuerza grande y una resistencia sin límites. Su barba angulosa cuidadosamente afeitada y sus pobladas cejas, dibujadas de un solo trazo, indicaban una energía extraordinaria. Sus ojos eran oscuros y parecían iluminados por la luz inefable de la bondad; su boca ligeramente contraída denotaba valor y carácter. Un gran perro lobo había entrado con él y, cansado del camino, se había tendido junto al hogar reposando su noble cabeza sobre las patas, que había extendido hacia la brillante hoguera.
—¡Bien, bien!… He estado a punto de perecer y puedo estar muy contento de haber podido regresar… —dijo el coronel dirigiendo una sonrisa de satisfacción a las humeantes fuentes que el criado negro traía de la cocina.
—Pues imagina lo contentas que estaremos nosotras de volver a verte en casa —contestó su esposa, cuya cara radiante atestiguaba el placer que llenaba su alma.
—La cena está a punto —dijo Annie poniendo la crema en la mesa.
—Ya sabes —continuó la señora Zane— que nunca estoy tranquila cuando estás fuera de casa; pero cuando sé que te acompaña Lewis Wetzel no sosiego ni un instante.
—Nos hacía mucha falta la caza —dijo el coronel sirviéndose una porción de pavo salvaje asado. Los osos este año han despertado muy temprano de su sueño de invierno, pero se muestran exageradamente prudentes. Vimos innumerables señales de su trabajo: habían despedazado los troncos podridos para buscar la miel de las abejas o los gusanos. Wetzel mató un espléndido ciervo, mientras nosotros poníamos cebo en un lugar donde habíamos descubierto la pista de muchos osos. Permanecimos toda la noche al acecho, esperando inútilmente el momento de disparar nuestros fusiles. Tige y yo nos hemos fatigado mucho. Wetzel, despreciando el tiempo y la mala suerte, ha querido seguir la pista de algunos indios y nos ha dejado volver solos.
—Wetzel es un hombre muy despreocupado —dijo la señorita Zane.
—Mucho peor que eso: Wetzel es demasiado atrevido. Suerte tiene de su incomparable sangre fría, que le salva en muchas ocasiones en que otros seguramente perecerían —dijo el coronel. Y, mirando a la muchacha esbelta de ojos negros que acababa de colocarse enfrente, le preguntó: —Bien, ¿y tú, Betty, cómo estás? —Y dirigiéndose a su esposa: —Qué, ¿no le ha ocurrido ninguna nueva aventura a mi hermana? Supongo que la última diablura que hizo dando a beber sidra añeja al pobre oso domesticado la habrá dejado satisfecha por algún tiempo…
—No; Betty ha sido muy buena. No obstante, no creo que sea debido a un inusitado cambio de su temperamento, sino a la lluvia y al frío… Pero te auguro una verdadera catástrofe dentro de poco si tiene que permanecer encerrada en casa durante demasiados días.
—No he tenido ocasión —replicó ella— de ser nada más que una chica bien educada; pero si sigue lloviendo así me desesperaré. ¡Yo quiero montar mi caballo, correr por los bosques, remar en mi canoa y divertirme mucho!
—¡Vamos, Betty! Ya sé que la vida es muy triste para ti; pero no debes desesperar tan pronto. Llegaste a fines de otoño y aún no has disfrutado del buen tiempo. ¡Ya verás en mayo y en junio qué días más espléndidos! Entonces te prometo llevarte a los bosques, que en aquella época están llenos de madreselvas y de rosas silvestres. Sé que te gustan los bosques, pero has de tener todavía un poco de paciencia.
Betty había estado siempre muy mimada por sus hermanos. ¿Qué muchacha no lo habría sido, entre cinco grandes adoradores? La más insignificante cosa que le ocurriera, para ellos era lo más grave del mundo. Estaban orgullosos de ella de una manera indescriptible: de su belleza, de sus disposiciones, de todo. No tenía nada de extraño, pues, que nunca se cansaran de elogiarla.
Tenía los ojos y el pelo oscuro tan característicos de los Zane; el mismo óvalo y las finas facciones de ellos; la línea de su talle era suave y la dulzura de su expresión daba a su rostro un inefable encanto.
Sin embargo, a despecho de esa inocente apariencia, su voluntad era férrea, de modo que se imponía muchas veces a los que la rodeaban; maquiavélica, muy inclinada a la coquetería y, sobre todo, con un genio vivo como la pólvora, que hacía de ella un diablillo irritable con una facilidad asombrosa.
El coronel, ponderando las cualidades de su hermana, solía decir que eran innumerables. Al cabo de pocos meses de estar en la frontera sabía preparar el lino y tejer un lienzo con asombrosa facilidad. Algunas veces, para complacerla, la esposa del coronel le permitía que preparara la comida, y lo hacía con tal acierto que gustaba a todos y se ganaba las alabanzas de la cocinera, la mujer del viejo Sam, que servía en la familia desde hacía más de veinte años. Los domingos, Betty cantaba en la pequeña iglesia de la colonia, organizaba clases dominicales y jugaba a las damas con el coronel Zane y con el mayor Mac Colloch, a los cuales ganaba muy a menudo la partida. En suma, Betty lo hacía casi todo y bien: desde los quehaceres propios de su sexo hasta pintar las paredes de su cuarto, cubiertas de blanca corteza de abedul.
Pero todas estas cosas eran insignificantes a los ojos del coronel Zane. Cuando él alababa las cualidades de su hermana, alababa la velocidad de sus pies, la fuerza de sus brazos, su ojo certero y su espíritu atrevido. Él había contado a las gentes de la colonia, incluso a los que no la conocían todavía, que había heredado gran parte de la velocidad de los pies de la familia y que era capaz de conducir su canoa por las peores corrientes. La veracidad de las palabras del coronel no había sido todavía comprobada; pero de todos modos, a pesar de sus defectillos, Betty era muy querida de todos. Por dondequiera que iba ponía el rayo de sol de la felicidad y de la alegría; los viejos la adoraban, los niños la idolatraban y los jóvenes fuertes se sentían avergonzados, silenciosos, pero felices con su presencia.
—Betty, ¿quieres llenar mi pipa? —pidió el coronel al terminar la cena, acercando su gran sillón a la lumbre. Su hijo mayor, Noah, un robusto niño de seis años, se encaramó sobre sus rodillas y le acosó a preguntas.
—Papá, ¿has visto muchos osos y muchos búfalos? —preguntó con los ojos desmesuradamente abiertos.
—No, hijo mío: ninguno.
—Y ¿cuánto tiempo tardaré en ser mayor para poder ir contigo?
—Bastante tiempo, Noah.
—Pero, papá, ¡si yo no les tengo miedo a los osos…! Mira, el de Betty me gruñe y me enseña los dientes, y yo le tiro astillas. ¿Verdad que la próxima vez ya podré ir de caza contigo?
—Mi hermano —interrumpió la señora Zane— ha venido hoy de Short Creek y se ha ido a Fort Pitt.
Mientras decía eso se oyó llamar a la puerta; Betty fue a abrir y aparecieron el capitán Boggs, su hija Lydia y el mayor Samuel Mac Colloch, hermano de la señora Zane.
—¡Ah, coronel! —exclamó entrando el capitán Boggs, un arrogante militar. Ya esperaba encontrarle en casa esta noche. ¡Mal tiempo para la caza! Y aun parece que no tiene ganas de mejorar. El noroeste sopla fuerte y de seguro que nos trae tempestad…
—¿Qué tal, capitán? —dijo el coronel alargando las manos a los recién llegados. Samuel, hace mucho tiempo que no te dejas ver…
El mayor Mac Colloch era, de los hermanos de este nombre, el de más edad. Como matador de indios, después del intrépido Wetzel, era el más terrible. Pero mientras este prefería correr la suerte solo siguiendo las pistas de los pieles rojas a través de las selvas inexploradas, Mac Colloch era el jefe de las expediciones que se organizaban contra los salvajes. De estatura gigantesca, de complexión maciza, bronceada la tez y barbudo, era un ejemplar típico del hombre de la frontera. Sus ojos eran azules como los de su hermana y, como ella, tenía un timbre de voz sonoro.
—Mayor Mac Colloch —preguntó Betty. ¿Te acuerdas de mí?
—¡Ya lo creo que me acuerdo! —contestó sonriendo Mac Colloch. Pero la última vez que te vi eras todavía una niña que corría libre por la orilla del Potomac.
—¿Te acuerdas de cuando me subías a tu caballo para enseñarme a montar?
—Me acuerdo mejor que tú. Cómo te sostenías encima de aquel caballo, para mí es, todavía hoy, un misterio.
—Pues bien. Pronto estaré dispuesta a renovar las lecciones de equitación. He oído hablar del maravilloso salto que diste por el precipicio para atravesar el río huyendo de los indios. Quiero oírlo de tus propios labios. De todas las historias que he oído desde que llegué a Fort Henry, la de tu salto prodigioso para salvarte es la más extraordinaria.
—Sí, Samuel, no te dejará en paz hasta que se lo cuentes, y quizá te dé lecciones para saltar precipicios. No me sorprendería nada encontrarla probando a repetir la hazaña —intervino el coronel Zane. ¿Has visto el caballito indio que compré para ella a un comerciante de pieles el verano pasado? Es salvaje como un ciervo, pero ella lo monta sin domar.
—Otro día te contaré lo de mi salto, Betty —contestó el mayor sonriendo. Hoy tengo que hablar de cosas más importantes con tu hermano.
En realidad algo anormal debía de ocurrir, porque poco después se retiraron al cuarto-almacén y conversaron largamente en voz baja.
Lydia Boggs, una rubia de dieciocho años, tenía los ojos azules. Como Betty, había recibido una educación esmerada y sobre este particular era superior a las muchachas de la frontera, la mayor parte de las cuales apenas sabían arreglar la casa y trabajar el lino.
Al principio de las guerras con los indios, el general Clark había destinado al capitán Boggs a Fort Henry y Lydia había vivido allí con él dos años. Ni que decir tiene que desde los primeros momentos de la llegada de Betty, las dos muchachas fueron las mejores amigas del mundo.
Cuando los hombres se retiraron a hablar, Lydia rodeó afectuosamente el cuello de Betty con su brazo y le dijo:
—¿Por qué no has venido al fuerte hoy?
—Ha hecho un tiempo tan feo y tan desagradable que he preferido quedarme en casa.
—Pues has hecho muy mal… —dijo Lydia con cierta intención.
—¿Qué quieres decir con eso? ¿Por qué he hecho mal?
—¡Ah, quién sabe! Quizás, al fin y al cabo, no te interese.
—¡Cuánto misterio! Claro que me interesará; cualquier cosa o cualquier persona me interesaría esta noche. Dime, ¿qué sucede?
—Poca cosa; que ha llegado, con el mayor Mac Colloch, un joven militar.
—¿Un militar de Fort Pitt? Seguramente lo conozco: he tropezado ya con todos los militares.
—No, a es no lo has visto nunca; es desconocido de todos nosotros.
—Bueno, no creo que pueda ser nadie interesante —dijo Betty con aire desengañado. En realidad, no vienen muchos forasteros por nuestra pequeña población; pero, a juzgar por los que hasta ahora han venido, este no será muy diferente.
—Créeme: espera a juzgarlo cuando lo veas —dijo Lydia acompañando la frase con un gesto expresivo.
—Vamos, pues —dijo Betty algo picada por la curiosidad—; cuéntame algo de él.