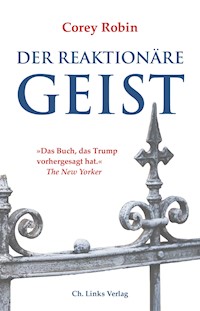Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CAPITÁN SWING LIBROS
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Ensayo
- Sprache: Spanisch
¿Qué es el conservadurismo y qué está realmente en juego para sus defensores? Corey Robin analiza el asunto desde sus raíces, en la reacción contra la Revolución francesa. Argumenta que el derecho fue inspirado, y todavía está unido, por su hostilidad para emancipar las órdenes inferiores. Algunos conservadores avalan el libre mercado, otros se oponen a ello. Algunos critican al Estado, otros lo celebran. Detrás de estas diferencias está el impulso de defender el poder y el privilegio contra movimientos que exigen libertad e igualdad, al mismo tiempo que hacen llamamientos populistas a las masas. Pero, a pesar de su oposición a estos movimientos, los conservadores favorecen una concepción dinámica de la política y la sociedad, que involucra a menudo la autotransformación, la violencia y la guerra. Las ideas conservadoras también son altamente adaptables a los nuevos desafíos y circunstancias de cada momento. Esta parcialidad a favor de la violencia y la capacidad de reinvención han sido capitales para su éxito. Desde Edmund Burke hasta Antonin Scalia y Donald Trump, desde John C. Calhoun hasta Ayn Rand, La mente reaccionaria avanza la idea de que todas las ideologías de derechas, desde el siglo xviii hasta hoy, son improvisaciones sobre el mismo tema: la experiencia vivida de tener poder, verlo amenazado y tratar de mantenerlo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 550
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Prefacio a lasegunda edición
Como a la mayoría de los analistas de la política estadounidense, la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2016 me dejó atónito. A diferencia de la mayoría de analistas de la política estadounidense, no me asombró la victoria de Trump en las primarias del Partido Republicano en 2016. La inspiración para esta segunda edición de La mente reaccionaria se encuentra en algún lugar entre mi sorpresa ante la elección de Trump y la falta de sorpresa ante su nominación.
La mente reaccionaria sostenía, entre otras cosas, que muchas de las características que hemos terminado asociando con el conservadurismo contemporáneo —el racismo, el populismo, la violencia y un constante desprecio hacia la costumbre, la convención, la ley, las instituciones y las élites establecidas— no responden a una evolución reciente o excéntrica de la derecha estadounidense. En realidad, son elementos constitutivos del conservadurismo, cuyos orígenes hay que buscarlos en la reacción europea contra la Revolución francesa. Desde el comienzo, el conservadurismo empleó una mezcla de esos elementos para construir un movimiento de base amplia de élites y masas contra la emancipación de los estamentos inferiores. Trump, el más exitoso practicante de la política de masas ejercida por los privilegiados en los Estados Unidos contemporáneos, me parecía perfectamente elegible como conservador y como republicano.
En la conclusión original de La mente reaccionaria, sin embargo, defendía que el conservadurismo —al menos en su encarnación más reciente como reacción contra el comunismo internacional y la socialdemocracia, el New Deal y los movimientos de liberación de los años sesenta— estaba muriendo. No porque ya no fuera popular ni porque se hubiera vuelto radical o extremo, sino porque ya no tenía una lógica atractiva. A partir de su oposición a la Unión Soviética, el movimiento obrero, el estado de bienestar, el feminismo y los derechos civiles, el conservadurismo había logrado la mayor parte de sus objetivos básicos, que a su vez venían fijados por los puntos de referencia que supusieron el New Deal, los años sesenta y la Guerra Fría. Sus constantes triunfos sobre el comunismo, los trabajadores, los afroamericanos y, hasta cierto punto, sobre las mujeres habían despojado al movimiento de su atractivo contrarrevolucionario, al menos para una mayoría del electorado. Su victoria, en otras palabras, sería la fuente de su derrota. Un impulso reaccionario e insurgente —cuando el libro salió por primera vez en 2011, ese impulso lo representaba el Tea Party— podría seguir despertando a la derecha y provocando un ocasional espasmo de actividad que condujese a una posesión temporal del poder. A largo plazo, sin embargo, la trayectoria era descendente. Y eso se mantendría hasta que la izquierda no inaugurase una nueva ronda de políticas emancipatorias, como había hecho en 1789, en el siglo XIX con los movimientos contra la esclavitud y a favor de los trabajadores, en 1917, en la década de 1930 y en la de 1960. Mientras esa insurgencia de izquierdas no brotase de una forma profunda y constante (en vez de episódicamente), el pronóstico para la derecha no tenía buena pinta.
En las semanas posteriores a la elección de Trump, su victoria de noviembre me empezó a parecer menos sorprendente, y así sigue pareciéndomelo ahora que ya lleva varios meses como presidente. Retrospectivamente, no creo que infravalorase o entendiera mal a Trump y a los republicanos; creo que sobrevaloré a Hillary Clinton y a los demócratas. Después de ver cómo Trump se incorporaba al partido y al establishment que una vez amenazó refundar —en asuntos como el comercio, la relación con China, la construcción de un muro en la frontera entre México y Estados Unidos, las infraestructuras o los derechos a las prestaciones, entre otros muchos—, y tras ver que el Partido Republicano, pese a su control de las tres ramas electas del gobierno federal, ha fracasado de forma evidente —al menos hasta ahora— en la tarea de impulsar su agenda con respecto a la sanidad, los impuestos y los gastos, creo que mi afirmación original sobre la debilidad e incoherencia del movimiento conservador se sostiene.[1]
Incluso en el poder y contando con el control del gobierno federal, la causa conservadora flaquea. Flaquea porque sus predecesores, hasta la administración de George W. Bush, tuvieron mucho éxito a la hora de alcanzar los objetivos decisivos del movimiento, y porque sus antagonistas tradicionales de la izquierda no tienen todavía suficiente presencia ni son lo bastante potentes como para representar una amenaza real para la distribución establecida del poder. Movimientos reaccionarios anteriores mostraron su hostilidad hacia una izquierda empeñada en una reconstrucción amplia del antiguo régimen. La promesa de esos movimientos era que podían defender el régimen frente a una insurgencia progresista de manera más eficaz que sus voces más establecidas. De Goldwater a Reagan, así es como el movimiento conservador consolidó su poder. Trump basó su campaña en un discurso antiestablishment similar: no estaba atado al antiguo régimen; tenía el toque populista; se reía de la casta republicana y de las élites liberales; prometía acabar con los demonios de la corrección política y revertir las normas restrictivas del feminismo y el antirracismo. Esa vieja religión fue suficiente para que él y su partido llegaran al poder. Sin embargo, no ha bastado para convertir ese poder en gobierno. La incapacidad que ha mostrado Trump para remodelar el Partido Republicano, su constante reversión al statu quo del partido y su incapacidad —más allá de acciones ejecutivas que no están sujetas a las otras áreas del gobierno ni dependen de ellas— para actuar sobre ese statu quo son señales que evidencian que el movimiento no tiene un sentido claro del poder ni un propósito definido. Su fracaso a la hora de gobernar, de implementar las partes más básicas de su programa, al menos hasta ahora, no es una señal de incompetencia, sino de incoherencia. (Cuando le preguntaron al senador republicano de Nebraska Ben Sasse qué representaba su partido, respondió: «No lo sé». Cuando le pidieron que describiera el Partido Republicano en una palabra, Sasse, que tiene un doctorado en Historia por la universidad de Yale, respondió: «Signo de interrogación». Después de que los republicanos del senado se mostraran incapaces de rechazar el Obamacare antes del receso del 4 de julio en 2017, el congresista republicano Steve Womack de Arkansas fue igual de contundente y duro: «Nos han dado una oportunidad de gobernar y ahora encontramos todas las razones del mundo para no hacerlo»).[2] Trump no es la fuente de esa incoherencia: es el síntoma principal, como explico en el capítulo 11.
El propósito de esta segunda edición, sin embargo, no es hacer predicciones sobre el futuro o emitir una evaluación de Trump a partir de unos pocos meses de presidencia. No soy un politólogo empírico, sino un teórico político que trabaja con textos e ideas y cuyo método es la lectura atenta y el análisis histórico. Mi objetivo en esta nueva edición es situar el ascenso y gobierno de Trump en el amplio arco de la tradición conservadora, constituido en términos generales por las ideas que han sido llevadas a la práctica. Para entender el ascenso de Trump debemos prestar atención a lo que ha dicho —cómo habla al pueblo estadounidense, los tropos y temas que moviliza—. Para entender su gobierno, debemos prestar atención a lo que ha hecho. El grueso de mis análisis se centra en el ascenso de Trump y por tanto en sus palabras, aunque también intento señalar las ocasiones en que el gobierno se aparta de sus palabras, cosa que ocurre a menudo. Sostengo que, en buena medida, el fenómeno Trump, tan perturbador e indignante —en particular su racismo, su violencia y su desdén hacia la ley—, no es nuevo, pero que hay elementos de su ascenso y su gobierno que sí resultan novedosos. Para entender lo que hay de nuevo en Trump, me centro menos en la brutalidad retórica que le ha granjeado con justicia un desprecio y una condena universales, y más en las innovaciones imprevistas y a menudo inadvertidas que ha ofrecido, en particular con respecto a las actitudes de la derecha hacia el Estado y el mercado. Me parece que aquí es donde uno puede ver con claridad cómo Trump ha roto con sus predecesores.
Más allá de las elecciones de Trump, tengo dos razones para escribir esta nueva edición de La mente reaccionaria. En primer lugar, hace tiempo que pienso que la primera edición pecaba de falta de atención a las ideas económicas de la derecha. Aunque algunos de los ensayos trataban esas ideas de pasada, solo uno —el dedicado a Ayn Rand— las afrontaba directamente. Parte de este descuido tenía que ver con la génesis de mi interés en el conservadurismo y con el momento en que muchos de los ensayos de este libro se concibieron por primera vez: los años de George W. Bush, cuando el neoconservadurismo era la idea dominante en la derecha y la guerra, la actividad principal. El foco sobre la guerra y la violencia eclipsaba naturalmente algunos viejos temas conservadores relacionados con el mercado. En esta edición, he intentado remediar esto. He reducido cuatro de los capítulos que trataban sobre la guerra y la paz, y he añadido tres capítulos nuevos sobre las ideas económicas de la derecha: uno sobre Burke y su teoría del valor; otro sobre Nietzsche, Hayek y la escuela económica austriaca; y otro sobre Trump. El resultado es un relato mucho más extenso de las ideas de la derecha sobre la guerra y el capitalismo, que muestra que el compromiso con el libre mercado no es algo singular del conservadurismo estadounidense ni un elemento reciente de la derecha. Las tensiones entre lo político y lo económico, entre una concepción aristocrática de la política y las realidades del capitalismo moderno, son un leitmotiv de la tradición conservadora en Europa y en Estados Unidos, y por tanto constituyen también un leitmotiv de este libro.
En segundo lugar, de todas las críticas que este libro generó, la que me pareció más acertada fue una que provenía más de los lectores que de los reseñistas. Esta crítica era menos sustantiva que estructural: el libro, se quejaban los lectores, comenzaba con una tesis que se argumentaba con contundencia, pero luego se deslizaba hacia una colección de ensayos aparentemente informe. A lo largo de los años, me he tomado en serio esta crítica. Aunque tenía una estructura clara en la cabeza para la primera edición, resulta evidente que no logré transmitir esa sensación a mis lectores.
Para la segunda edición, he revisado el libro. Comienza con tres ensayos teóricos que plantean los bloques de construcción de la derecha. Lo llamo un «manual básico» de la reacción. Examina contra qué reacciona la derecha (movimientos emancipatorios de la izquierda) y lo que intenta proteger (lo que llamo «la vida privada del poder»); cómo hace sus contrarrevoluciones a través de una reconfiguración de lo viejo y de préstamos de lo nuevo, especialmente de la izquierda; cómo combina el elitismo y el populismo, convirtiendo el privilegio en algo popular; y la centralidad de la violencia en sus medios y fines.
El resto del libro está organizado cronológica y geográficamente. La segunda parte nos lleva a la zona cero de la política reaccionaria: los viejos regímenes europeos desde el sigloXVII hasta comienzos del sigloXX. Situándome en tres momentos distintos de la contrarrevolución —la Guerra Civil inglesa, la Revolución francesa y el interregno protosocialista entre la Comuna de París y la Revolución bolchevique—, analizo cómo Hobbes, Burke, Nietzsche y Hayek intentaron formular una política del privilegio en y para la era democrática. Los capítulos sobre Burke, Nietzsche y Hayek prestan especial atención a sus intentos de forjar, en el contexto de una economía capitalista, una política aristocrática de la guerra y del mercado. La tercera parte nos lleva a la apoteosis reaccionaria del conservadurismo estadounidense desde 1950 hasta ahora. Aquí ofrezco una lectura atenta de cinco momentos de la reacción estadounidense: la utopía capitalista que trazó Ayn Rand a mitad de siglo; la fusión de la ansiedad de raza y de género en el Partido Republicano de Barry Goldwater y Richard Nixon; los tambores de guerra en la imaginación neoconservadora; y las visiones darwinistas de Antonin Scalia y Donald Trump.
Este libro está modelado a partir de la estructura de la música clásica, con un tema y sus variaciones. La primera parte anuncia el tema. Las partes segunda y tercera son las variaciones, donde cada capítulo es una amplificación o modificación del tema original. El libro no es una historia exhaustiva de la derecha; es una colección de ensayos sobre la derecha. Y, aunque la sensibilidad que informa estos ensayos es historicista, y sigue por tanto el cambio y la continuidad a lo largo del tiempo —muestra, por ejemplo, que Hayek y la escuela austriaca de economía reflejaban algunas ideas contenidas en los textos de Burke sobre el mercado, o que las inconsistencias de Trump están vinculadas a declaraciones anteriores sobre la contradicción que encontramos en Burke y Bagehot—, la estructura del conjunto es más episódica que estrictamente histórica. Todos los capítulos en las partes 2 y 3 se pueden leer como ejemplos de las tesis de la primera parte. Pero, aunque es posible que el lector no quede convencido de la primera parte si no lee el resto de los capítulos, cada uno de estos puede leerse como un ensayo independiente sobre una figura, un tema o un momento particular.
Con una excepción: el capítulo 11. Ahí explico lo que considero nuevo y viejo en el caso de Donald Trump basándome en mi lectura de la tradición conservadora. Por escandalosas y estremecedoras que hayan sido las palabras de Trump, muchas son coherentes con las palabras de sus antecesores. Para entender mi enfoque sobre Trump —lo que subrayo y lo que me salto—, hay que leer todo el libro. En el último capítulo, para evitar el riesgo de repetirme, he tenido que asumir que el lector había leído los capítulos anteriores. Reconozco que esto coloca mis argumentos en una posición vulnerable a la malinterpretación y el reconocimiento erróneo; los lectores pueden pensar que no he prestado suficiente atención a los aspectos de Trump que les resultan más perturbadores. Pero, puesto que he revisado este libro con la vista puesta en el futuro —mirando más allá de los titulares del momento con la esperanza de que esta edición pueda soportar la prueba del tiempo mejor que las que la precedieron—, he decidido confiar en la buena fe del lector de hoy y en la distancia histórica del lector de mañana.
[1]Mark Landler, «Trump’s Foreign Policy Quickly Loses Its Sharp Edge», New York Times (11 de febrero, 2017), A1; Tom Phillips, «Trump agrees to support ‘One China’ policy in Xi Jinping call», The Guardian (10 de febrero, 2017), https://www.theguardian.com/world/2017/feb/10/donald-trump-agreessupport-one-china-policy-phone-call-xi-jinping; John Wagner, Damian Paletta y Sean Sullivan, «Trump’s Path Forward Only Gets Tougher after Health-Care Fiasco», Washington Post (25 de marzo, 2017), https://www. washingtonpost.com/politics/trumps-path-forward-only-gets-tougherafter-health-care-fiasco/2017/03/25/eaf2f3b2-10be-11e7-9b0d-d27c98455440_story.html; Steven Mufson, «Trump’s Budget Owes a Huge Debt to This Right-Wing Washington Think Tank», Washington Post (27 de marzo, 2017), https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2017/03/27/trumpsbudget-owes-a-huge-debt-to-this-right-wing-washington-think-tank/; Julie Hirschfeld Davis y Allen Rappeport, «After Calling NAFTA “Worst Trade Deal”, Trump Appears to Soften Stance», New York Times (31 de marzo, 2017), A12; Shane Goldmacher, «White House on edge as 100-day judgment nears», Politico (10 de abril, 2017), http://www.politico.com/story/2017/04/donald-trump-first-100-days-237053; David Lauder, «Trump backs away from labeling China a currency manipulator», Reuters (13 de abril, 2017), http://www.reuters.com/article/us-usa-trump-currency-idUSKBN17E2L8; Abby Phillip y John Wagner, «Trump as “Conventional Republican”? That’s What Some in GOP Establishment Say They See», Washington Post (13 de abril, 2017), https://www.washingtonpost.com/politics/gop-establishmentsees-trumps-flip-flops-as-move-toward-a-conventional-republican/2017/04/13/f9ce03f6-205c-11e7-be2a-3a1fb24d4671_story.html; Ryan Koronowski, «14 ways Trump lost bigly with the budget deal», Think Progress (1 de mayo, 2017), https://thinkprogress.org/14-ways-trump-lost-bigly-with-the-budget-dealfbe42e852730; Shawn Donnan, «Critics pan Trump’s ‘early harvest’ trade deal with China», Financial Times (14 de mayo, 2017), https://www.ft.com/content/16a9b978-3766-11e7-bce4-9023f8c0fd2e; Ben White, «Wall Street gives up on 2017 tax overhaul», Politico (17 de mayo, 2017), http://www.politico.com/story/2017/05/17/tax-reform-wall-street-238474; Kristina Peterson, «Congressional Republicans Face Ideological Rifts Over Spending Bills», Wall Street Journal (29 de mayo, 2017), https://www.wsj.com/articles/congressional-republicansface-ideological-rifts-over-spending-bills-1496059200; Richard Rubin, «GOP Bid to Rewrite Tax Code Falters», Wall Street Journal (30 de mayo, 2017); Julie Hirschfeld Davis y Kate Kelley, «Trump Plans to Shift Infrastructure Funding to Cities, States and Business», New York Times (4 de junio, 2017), A18.
[2]Jenna Johnson, Juliet Eilperin y Ed O’Keefe, «Trump Is Finding It Easier to Tear Down Old Policies than to Build His Own», Washington Post (4 de junio, 2017), https://www.washingtonpost.com/politics/trump-isfinding-it-easier-to-tear-down-old-policies-than-to-build-his-own/2017/06/04/3d0bcdb2-47c5-11e7-a196-a1bb629f64cb_story.html; Kristina Peterson y Richard Rubin, «Intraparty Disputes Stall Republicans’ Legislative Agenda», Wall Street Journal (27 de junio, 2017), https://www.wsj.com/articles/intraparty-disputes-stall-republicans-legislative-agenda1498608305.
01
La vida privada del poder
Un partido político podría descubrir que ha tenido una historia, antes de ser totalmente consciente o haber acordado sus principios permanentes; podría haber llegado a su verdadera formación a través de una sucesión de metamorfosis y adaptaciones, durante las cuales algunos asuntos habrían quedado anticuados y habrían surgido otros nuevos. Cuáles son esos principios fundamentales probablemente solo se descubrirá a través de un examen cuidadoso de su comportamiento a través de su historia y del examen de lo que sus mentes más reflexivas y filosóficas han dicho en su nombre; y solo un análisis histórico preciso y un análisis juicioso podrá discriminar entre lo permanente y lo transitorio; entre aquellas doctrinas y principios que debe siempre y en toda circunstancia mantener, o denunciar como un fraude, y aquellos marcados por circunstancias especiales, que solo son inteligibles y justificables a la luz de esas circunstancias.
T. S. ELIOT, «The Literature of Politics»
Desde que empezó la era moderna, los hombres y las mujeres que estaban en posiciones subordinadas se han manifestado contra sus superiores en el Estado, la Iglesia, el lugar de trabajo y otras instituciones jerárquicas. Se han unido bajo banderas diferentes —el movimiento obrero, el feminismo, el abolicionismo, el socialismo— y han gritado eslóganes distintos: libertad, igualdad, derechos, democracia, revolución. En prácticamente todos los casos sus superiores han ofrecido resistencia, de forma violenta y no violenta, legal e ilegal, de modo abierto y encubierto. Esos avances y repliegues de la democracia conforman la historia de la política moderna, o al menos una de sus historias.
Este libro trata de la segunda mitad de la historia, del repliegue: las maniobras y las ideas políticas —llamadas conservadoras, reaccionarias, revanchistas, contrarrevolucionarias— que crecen de él y lo originan. Estas ideas, que ocupan el lado derecho del espectro político, se forjan en la batalla. Siempre ha sido así, al menos desde que emergieron por primera vez como ideologías formales durante la Revolución francesa. Las batallas de las que surgen no son entre naciones, sino entre grupos sociales, o, en términos generales, entre aquellos que tienen más poder y aquellos que tienen menos. Para entender esas ideas, tenemos que entender la historia. Porque eso es lo que es el conservadurismo: una meditación, así como una versión teórica, sobre la experiencia de tener el poder, verlo amenazado e intentar recuperarlo de nuevo.
A pesar de las diferencias reales que existen entre ellos, los trabajadores de una fábrica se parecen a las secretarias de una oficina, a los campesinos de una finca, a los esclavos de una plantación —incluso a las mujeres en un matrimonio— en que todos ellos viven y trabajan en condiciones de poder desigual. Se someten y obedecen en atención a las exigencias de sus gerentes y sus amos, sus maridos y sus señores. Son disciplinados y castigados. Hacen mucho y reciben poco. A veces su suerte es libremente elegida —los trabajadores firman contratos con sus empleadores, las esposas con sus maridos—, pero su vinculación pocas veces lo es. ¿Qué contrato, después de todo, podría detallar los entresijos, los dolores diarios y el sufrimiento continuado de un trabajo o un matrimonio? A lo largo de la historia de Estados Unidos, el contrato ha servido a menudo como conducto para una coerción y restricción imprevistas, en particular en instituciones como el lugar de trabajo y la familia, donde los hombres y las mujeres pasan una gran parte de su vida. Los jueces, favorables a los intereses de los empleadores y los maridos,[3] han interpretado que los contratos de trabajo y de matrimonio contenían toda clase de cláusulas no escritas de servidumbre que tanto las esposas como los trabajadores consentían tácitamente, aunque no tuvieran conocimiento de ellas o hubieran deseado estipularlas de otro modo.
Hasta 1980, por ejemplo, era legal en todos los estados de la Unión que un marido violara a su esposa.[4] La justificación se remonta a un tratado de 1736 del jurista inglés Matthew Hale. Cuando una mujer se casa, argumentaba Hale, acepta implícitamente «entregarse de este modo [sexualmente] a su marido». Se trata de un consentimiento tácito, aunque inconsciente, «del que no se puede retractar» mientras dure la unión. En una fecha tan avanzada como 1957 —en la época de la Warren Court—, un tratado legal estándar podía decir: «Un hombre no comete violación al tener relaciones sexuales con su esposa legal, aunque lo haga por la fuerza y contra su voluntad». Si una mujer (o un hombre) intentaba incluir en el contrato matrimonial el requisito del consentimiento explícito para que hubiera sexo, los jueces estaban legalmente obligados a ignorar o invalidar esa petición. El consentimiento implícito era un rasgo estructural del contrato que ninguna de las dos partes podía alterar. Como la opción del divorcio no estuvo ampliamente disponible hasta la segunda mitad del sigloXX, el contrato matrimonial condenaba a las mujeres a ser las esclavas sexuales de sus maridos.[5] Una dinámica similar funcionaba en el contrato de trabajo: los trabajadores aceptaban ser contratados por sus empleadores, pero hasta el sigloXX ese consentimiento abarcaba, según los jueces, condiciones de servidumbre implícitas e irrevocables; además, la opción de abandonar el puesto era mucho menos accesible, tanto en términos legales como prácticos, de lo que se podría pensar.[6]
De vez en cuando, sin embargo, los subordinados de este mundo discuten su destino. Protestan por sus condiciones, escriben cartas y peticiones, se unen a movimientos y plantean exigencias. Sus objetivos pueden ser mínimos y discretos —mejores normas de seguridad para las máquinas de las fábricas, poner fin a la violación dentro del matrimonio—, pero al plantearlos elevan el espectro de un cambio más fundamental en el poder. Dejan de ser sirvientes o suplicantes para convertirse en agentes que hablan y actúan en su propio nombre. Más que las propias reformas, es la asunción de un papel activo por parte de la clase sometida —la aparición de una voz de protesta insistente e independiente— lo que molesta a sus superiores. La Reforma Agraria de Guatemala de 1952 redistribuyó más seis mil kilómetros cuadrados de tierra entre cien mil familias campesinas. En la mente de las clases dirigentes del país, eso no era nada en comparación con la riada de debate político que la ley parecía desatar. Los reformistas progresistas, se quejaba el arzobispo de Guatemala, enviaban a campesinos locales «dotados de facilidad de palabra» a la capital, donde tenían oportunidad de «hablar en público». Ese era el gran mal de la Reforma Agraria.[7]
En su último discurso importante ante el Senado, John C. Calhoun, antiguo vicepresidente y principal portavoz de la causa sureña, calificó la decisión del Congreso de mediados de 1830 de recibir peticiones abolicionistas como el momento en que la nación se situó en un camino irreversible de confrontación en torno a la esclavitud. Tras una carrera de cuatro décadas, durante la cual había asistido a derrotas como la de la posición de los esclavistas sobre la Tarifa de las Abominaciones, la Crisis de la Nulificación y la Ley de la Fuerza,[8] la mera aparición del discurso de los esclavos en la capital de la nación le parecía al agonizante Calhoun la señal de que la revolución había comenzado.[9] Y cuando, medio siglo después, los sucesores de Calhoun intentaron volver a meter en la botella al genio abolicionista, su objetivo fue de nuevo combatir el papel activo de la población negra. Explicando la proliferación en las décadas de 1890 y 1900 de convenciones constitucionales que restringían el derecho a voto en todo el Sur, un delegado de una de ellas declaró: «El gran principio subyacente de este movimiento de las convenciones [...] era la eliminación de los negros de la política de este estado».[10]
La historia del movimiento obrero en Estados Unidos está plagada de quejas similares de parte de las clases empleadoras y sus aliados en el gobierno, no porque los trabajadores sindicados sean violentos, perturbadores o poco rentables, sino por ser independientes y organizarse por su cuenta. De hecho, su organización es tan potente que, a ojos de sus superiores, amenaza con convertir al Estado y al empleador en algo superfluo. Durante la Gran Huelga del Ferrocarril de 1877, los trabajadores ferroviarios que hacían huelga en San Luis empezaron a dirigir ellos mismos los trenes. Temerosos de que la población pudiera concluir que los trabajadores eran capaces de gestionar el ferrocarril, los dueños intentaron detenerlos lanzando su propia huelga para demostrar que ellos eran los dueños y que solo los dueños podían hacer que los trenes circularan con puntualidad. Durante la huelga general de Seattle de 1919, los trabajadores se esforzaron mucho en aportar los servicios gubernamentales básicos, incluyendo la ley y el orden. Tuvieron tanto éxito que el alcalde concluyó que la mayor amenaza era la capacidad de los obreros de limitar la violencia y la anarquía.
La llamada huelga compasiva de Seattle fue un intento de revolución. Que no hubiera violencia no altera este hecho. [...] Es cierto que no había pistolas, bombas ni asesinatos. La revolución, repito, no necesita violencia. La huelga general, tal como se practicó en Seattle, es en sí el arma de la revolución, aún más peligrosa porque es silenciosa. [...] Es decir, deja al gobierno sin función. Y eso es lo único que hace falta para rebelarse, no importa cómo se logre.[11]
Bien entrado el sigloXX, los jueces denunciaron a los trabajadores sindicados por formular sus propias definiciones de los derechos y recopilar su propio registro de reglas de las fábricas. Esos trabajadores, señalaba una corte federal, se veían como «exponentes de una ley más elevada que la que [...] administran los tribunales». Según declaró el Tribunal Supremo, estaban ejerciendo «poderes que solo pertenecen al gobierno», constituyéndose como «un tribunal autodesignado» de ley y orden.[12]
El conservadurismo es la voz teórica de este ánimo contra la capacidad de acción de las clases subordinadas. Es el encargado de aportar un argumentario consistente y profundo que justifique por qué no se debería permitir que los estamentos más bajos ejerzan su voluntad independiente, por qué no se les debería permitir gobernarse a sí mismos ni dirigir la comunidad política. La sumisión es su primer deber; la capacidad de acción es una prerrogativa de la élite.
Aunque se afirma a menudo que la izquierda defiende la igualdad y la derecha la libertad, esta noción plantea mal el verdadero desacuerdo entre la una y la otra. Históricamente, los conservadores han favorecido la libertad para las clases más elevadas y restricciones para los estamentos más bajos. Lo que al conservador le desagrada de la igualdad, en otras palabras, no es que amenace la libertad, sino que esta se extienda. Porque en esa extensión ve una pérdida de su propia libertad. «Todos estamos de acuerdo con respecto a nuestra propia libertad», declaró Samuel Johnson. «Pero no estamos de acuerdo con respecto a la libertad de los demás: cuando nosotros la conseguimos, otros la deben perder en la misma proporción. Creo que no tenemos muchos deseos de que la masa tenga la libertad de gobernarnos».[13] Esa era la amenaza que veía Edmund Burke en la Revolución francesa: no solo una expropiación de la propiedad o una explosión de violencia, sino una inversión en las obligaciones de la deferencia y el mando. «Los igualadores», afirmaba, «solo cambian y pervierten el orden natural de las cosas».
La ocupación de un peluquero, o de un fabricante de velas, no puede ser una cuestión de honor para nadie —por no hablar de otras ocupaciones más serviles—. Esa clase de hombres no debería sufrir opresión del Estado; pero el Estado sufre opresión si se permite que ellos, ya sea individual o colectivamente, puedan gobernar.[14]
A causa de su pertenencia a una comunidad política, admitía Burke, los hombres tenían muchos derechos: al fruto de su trabajo, a su herencia, a la educación, etc. Pero se negaba a conceder a todos los hombres el derecho, que quizá pudieran aspirar a tener, de tomar «parte en el poder, la autoridad y la dirección» en la «administración del Estado».[15]
La amenaza de la extensión de la libertad también es muy grande cuando las exigencias de la izquierda pasan al terreno económico. Si las mujeres y los trabajadores poseen suficientes recursos económicos para tomar decisiones independientes, tendrán la libertad de no obedecer a sus maridos y empleadores. Por eso Lawrence Mead, uno de los principales opositores al estado de bienestar en las décadas de 1980 y 1990, declaró que el receptor de los beneficios «debe volverse menos libre en algunos sentidos y no más».[16] Para el conservador, la igualdad entraña algo más que una redistribución de recursos, oportunidades y resultados, aunque eso también le desagrada.[17] Lo que la igualdad significa en último término es la rotación en el poder.
El conservador no se equivoca cuando evalúa la amenaza de la izquierda en estos términos. Antes de morir, G. A. Cohen, una de las voces más agudas del marxismo contemporáneo, argumentó que buena parte del programa de redistribución económica del marxismo se podía ver no como el sacrificio de la libertad en aras de la igualdad, sino como la extensión de la libertad de unos pocos hacia la mayoría.[18] Y, de hecho, los grandes movimientos modernos de emancipación (desde el feminismo hasta la lucha por los derechos laborales y civiles) han tenido siempre en cuenta el vínculo entre libertad e igualdad. Al alejarse de la familia, la fábrica y el campo, donde la falta de libertad y la desigualdad son caras de la misma moneda, han convertido la libertad y la igualdad en partes irreductibles de un solo conjunto que se refuerzan mutuamente. El vínculo entre libertad e igualdad no ha hecho más admisible para la derecha el argumento a favor de la redistribución. Como se lamentaba un ingenioso conservador al hablar de la visión de la socialdemocracia que tenía John Dewey, «se han hecho tantos malabares con las definiciones de libertad e igualdad que las dos se refieren aproximadamente a la misma condición».[19] Lejos de ser un juego de manos de los progresistas, sin embargo, esta síntesis de libertad e igualdad es un postulado central de la política de la emancipación. Que la política se conforme o no con el postulado es, por supuesto, otra historia. Pero, para los conservadores, la preocupación se centra menos en la traición del postulado que en su cumplimiento.
Una de las razones por las que el ejercicio de agencia política por parte del subordinado agita de tal modo la imaginación conservadora es que se produce en un escenario íntimo. Cada gran estallido político —la toma del Palacio de Invierno, la marcha sobre Washington— es puesto en acción por un estímulo privado: la lucha por los derechos y la posición en la familia, la fábrica y el campo. Los políticos y los partidos hablan de constitución y enmiendas, de derechos naturales y privilegios heredados. Pero el tema real de sus deliberaciones es la vida privada del poder. «Este es el secreto de las oposiciones a la igualdad de la mujer en el Estado», escribió Elizabeth Cady Stanton. «Los hombres no están preparados para reconocerlo en casa».[20] Tras el altercado en la calle o el debate en el Parlamento, la criada le responde a su ama y el trabajador desobedece a su patrón. Por eso nuestros debates políticos —no solo sobre la familia, sino también sobre el estado de bienestar, los derechos civiles y muchas otras cosas— pueden ser tan explosivos: afectan a las relaciones más personales del poder. También por eso han sido tantas veces los novelistas quienes han tenido que explicar nuestra política. En la cúspide del Movimiento de los Derechos Civiles, James Baldwin viajó a Tallahassee. Allí, en un imaginario apretón de manos, encontró la transcripción oculta de una crisis constitucional.[21]
Soy el único pasajero negro en el aeropuerto en ruinas de Tallahasse. Es un opresivo día de sol. Un chófer negro, que lleva un perro pequeño atado a una correa, se reúne con su empleadora blanca. Se muestra atenta con el perro, discreta respecto a mi presencia y respetuosa hacia ella de una manera vigilante y paciente. Es una mujer de mediana edad, resplandeciente y muy maquillada, y está encantada de ver a los dos seres que hacen agradable su vida. Estoy seguro de que nunca se le ha ocurrido que ninguno de los dos pueda tener la capacidad de juzgarla o emitir un juicio rudo. Cuando se dirige hacia su chófer, casi podría parecer que está saludando a un amigo. Ningún amigo podría alegrarle más el rostro. Si me sonriera a mí de ese modo, me saldría darle la mano. Pero si extendiera la mano, el pánico, el asombro y el horror se apoderarían de su expresión, la atmósfera se ensombrecería y el peligro, incluso la amenaza de muerte, lo inundaría todo.
De esos pequeños signos y símbolos depende la cábala sureña.[22]
El conflicto acerca de la esclavitud africana —el precedente que sobrevuela este fragmento de la imaginación de Baldwin— ofrece un ejemplo instructivo. Una de las características que definen la esclavitud en Estados Unidos es que, a diferencia de los esclavos en el Caribe o de los siervos en Rusia, muchos esclavos del Sur vivían en una pequeña propiedad junto a sus amos. Estos conocían los nombres de sus esclavos; estaban al corriente de sus nacimientos, matrimonios y muertes; y celebraban fiestas para honrar esas fechas. La interacción personal entre amo y esclavo carecía de paralelos en otras partes, e hizo que el visitante Frederick Law Olmsted señalara, sobre «la íntima cohabitación de los negros y los blancos» de Virginia, que aquella «familiaridad y cercanía habría producido asombro, si no un manifiesto desagrado, en cualquier compañía del norte».[23] Solo las «relaciones de marido y mujer, padres e hijos, hermanos y hermanas», escribió el apologeta de la esclavitud Thomas Dew, generaban «un vínculo más estrecho» que el que se establecía entre amo y esclavo; esta última relación, declaró William Harper, otro defensor de la esclavitud, «era una de las relaciones más íntimas de la sociedad».[24] Tras la abolición de la esclavitud, muchos blancos lamentaron el enfriamiento en las relaciones entre las razas. «Me gustan los negros», dijo un nativo de Mississippi en 1918, «pero el vínculo entre nosotros no es tan fuerte como el que tenían mi padre y sus esclavos».[25]
La mayor parte de estas afirmaciones eran propaganda y autoengaño, por supuesto, pero en un aspecto no lo eran: la cercanía entre amo y esclavo implicaba un modo de gobierno excepcionalmente personal. Los amos ideaban e implementaban reglas «inusualmente detalladas» para sus esclavos, les dictaban cuándo tenían que levantarse, comer, trabajar, dormir, atender el huerto, visitar y rezar. Los amos decidían con respecto a las parejas y matrimonios de sus esclavos. Ponían nombres a sus hijos y, cuando lo dictaba el mercado, separaban a esos hijos de sus padres. Y aunque los amos —así como sus hijos y sus vigilantes— disponían de los cuerpos de sus esclavas cuando les apetecía, les parecía correcto patrullar y castigar cualquier encuentro sexual entre sus esclavos.[26] Al vivir con ellos, los amos disponían de un medio directo para controlar su comportamiento y de un mapa detallado de todas las conductas que debían controlarse.
Las consecuencias de esta proximidad no solo las percibía el esclavo, sino también el amo. Al ejercer su dominio de modo permanente, este acabó identificándose de una forma absoluta con su posición. Esta identificación era tan intensa que cualquier señal de desobediencia por parte del esclavo —no digamos de emancipación— el amo la vivía como un ataque intolerable a su persona. Cuando Calhoun declaró que la esclavitud «ha crecido con nuestra sociedad e instituciones, y está tan entretejida con ellas que destruirla sería como destruirnos como pueblo», no se refería solamente a la sociedad de manera agregada o abstracta.[27] Pensaba en hombres individuales absortos en la experiencia cotidiana de gobernar la vida de otros hombres y mujeres. Si eliminabas esa experiencia, no solo destruías al propietario, sino también al hombre —y a otros muchos hombres que aspiraban a convertirse en propietarios o pensaban que ya eran como ellos—.
Como el amo ponía tan poca distancia entre él mismo y su posición de dominio, llegaba hasta extremos impensables para mantenerla. Por todo el continente americano los esclavistas defendían sus privilegios, pero en ningún lugar lo hacían con la intensidad o violencia de los amos del Sur estadounidense. Fuera del Sur, escribió C. Vann Woodward, el fin de la esclavitud era «la liquidación de una inversión». Dentro, era «la liquidación de una sociedad».[28] Y cuando, después de la Guerra de Secesión, la clase de los propietarios siguió luchando con igual ferocidad para restaurar sus privilegios y su poder, la proximidad del mando —la familiaridad del dominio— era lo que más tenían en mente. Como dijo en 1871 Henry McNeal Turner, un republicano negro de Georgia: «No les importa tanto que el Congreso admita a negros en sus salones [...], pero no quieren que los negros les manden en casa». Cien años después, un jornalero negro de Mississippi recurriría a una expresión de lo más cotidiana para describir las relaciones entre los negros y los blancos: «Teníamos que cuidar de ellos como nuestros hijos cuidan de nosotros».[29]
Cuando el conservador observa un movimiento democrático impulsado desde abajo, lo que ve (además de un ejercicio de autonomía) es una perturbación terrible en la vida privada del poder. Mientras presenciaba la elección de Thomas Jefferson en 1800, Theodore Sedgwick se lamentaba: «La aristocracia de la virtud está destruida; la influencia personal ha terminado».[30] A veces el conservador está personalmente implicado en esa vida, otras veces no. En todo caso, es la percepción del agravio privado que se esconde tras la conmoción pública lo que presta a la teoría conservadora su ingenio táctil y su ferocidad moral. «El objeto real» de la Revolución francesa, le dijo Burke al parlamento en 1790, es «romper todas las conexiones naturales y civiles que regulan y unen la comunidad a través de una cadena de subordinación; levantar a los soldados contra sus oficiales; a los criados contra sus amos; a los comerciantes contra sus clientes; a los trabajadores contra sus empleadores; a los inquilinos contra sus arrendatarios; a los curas contra sus obispos». La insubordinación se convirtió rápidamente en un tema frecuente y fundamental en los pronunciamientos de Burke sobre los acontecimientos que se desarrollaban en Francia. Un año después, escribió en una carta que, a causa de la Revolución, «ninguna casa está a salvo de sus criados, y ningún Oficial de sus Soldados, y ningún Estado o constitución de la conspiración y la insurrección».[31] En otro discurso ante el parlamento en 1791, declaró que «una constitución fundada en los llamados derechos del hombre» abrió «la caja de Pandora» por todo el mundo, Haití incluido: «Los negros se alzaron contra los blancos, los blancos contra los negros, y cada uno contra el otro en asesina hostilidad; la subordinación fue destruida».[32] Al final de su vida, declaró que para los jacobinos nada merecía «el nombre de virtud pública, a menos que implicase violencia sobre lo privado».[33]
Esa visión sobre la erupción de lo privado es tan poderosa que puede convertir a un reformista en un reaccionario. Educado en la Ilustración, John Adams creía que «el consentimiento del pueblo» era «el único fundamento moral del gobierno».[34] Pero cuando su esposa sugirió que una discreta versión de ese principio se extendiera a la familia, no le pareció bien. «Y, por cierto», le escribió Abigail, «en el nuevo código de leyes que supongo que creerás necesario hacer, espero que te acuerdes de las señoras y seas más generoso y favorable con ellas que tus antepasados. No pongas un poder tan ilimitado en manos de los maridos. Recuerda que todos los hombres serían tiranos si pudieran».[35] La respuesta de su marido:
Nos han dicho que nuestra lucha ha aflojado las correas del gobierno en todos los ámbitos; que los niños y los aprendices eran desobedientes; que las escuelas y las universidades se habían vuelto turbulentas; que los indios desdeñaban a sus guardianes, y que los negros trataban a sus amos con insolencia. Pero tu carta insinuaba por primera vez que otra tribu, más numerosa y poderosa que todas las anteriores, estaba descontenta.
Aunque suavizó su respuesta con ironía juguetona —rezaba por que George Washington lo protegiera del «despotismo de la enagua»—,[36] Adams se sintió claramente inquieto por esta irrupción de la democracia en la esfera privada. En una carta a James Sullivan, mostró su preocupación por que la Revolución «confundiera y destruyera todas las distinciones», desatando por toda la sociedad un espíritu de insubordinación tan intenso que disolviera todo orden. «No acabaría nunca».[37] Independientemente de lo democrático que fuera un Estado, lo imperativo era que la sociedad siguiera siendo una federación de dominios privados, donde los maridos gobernaran sobre las mujeres y los amos sobre los aprendices, y donde cada uno «conociera su lugar y estuviera obligado a mantenerlo».[38]
Históricamente, los conservadores han buscado detener el avance de la democracia tanto en la esfera pública como en la privada, basándose en la idea de que el progreso en una de ellas espolea necesariamente el progreso en la otra. «A fin de mantener al Estado fuera de las manos del pueblo», escribió el monárquico francés Louis de Bonald, «hay que mantener a la familia lejos de las manos de las mujeres y los niños».[39] Incluso en Estados Unidos, este esfuerzo ha dado sus frutos a lo largo del tiempo. A pesar de nuestro relato whiggish sobre el constante ascenso de la democracia, el historiador Alexander Keyssar ha demostrado que la lucha por el voto en Estados Unidos ha sido una historia tanto de retracción y contracción como de progreso y expansión, «con tensiones y aprensiones de clase» por parte de las élites políticas y económicas, que constituyeron «el obstáculo más importante para el sufragio universal [...] desde finales del sigloXVIIIhasta la década de 1960».[40]
Aun así, la posición más profunda y profética de la derecha ha sido la de Adams: cede el campo de lo público si es necesario, pero debes mantenerte firme en el terreno privado. Permite que los hombres y las mujeres se vuelvan ciudadanos democráticos del Estado, pero asegúrate de que siguen siendo vasallos feudales en la familia, la fábrica y el campo. La prioridad del debate político conservador ha sido mantener los regímenes privados del poder, incluso a costa de la fortaleza e integridad del Estado. Podemos ver en acción esta aritmética política en la sentencia de un tribunal federal de Massachusetts que estipulaba que una mujer lealista que había huido de la revolución, era asistente de su marido y no debía ser considerada responsable de la huida ni sus propiedades debían ser confiscadas por el Estado; en la negativa de los esclavistas del Sur a entregar a sus esclavos a la causa confederada; y en la más reciente insistencia por parte del Tribunal Supremo de que las mujeres no pueden ser legalmente obligadas a formar parte de jurados porque todavía se las considera «el centro de la vida familiar y casera», con sus «propias responsabilidades especiales».[41]
El conservadurismo, por tanto, no viene determinado por el compromiso de limitar el gobierno y la libertad; tampoco por la cautela ante el cambio, la creencia en la reforma evolutiva o la política de la virtud. Esos pueden ser productos derivados del conservadurismo, algunos de sus modos de expresión históricamente específicos y siempre cambiantes, pero no son el propósito que lo anima. El conservadurismo tampoco es una fusión improvisada de capitalistas, cristianos y guerreros, ya que esa fusión viene impulsada por una fuerza más elemental: la oposición a que los hombres y las mujeres se liberen de los grilletes de sus superiores, particularmente en la esfera privada. Esa visión parecería estar muy alejada de la defensa libertaria del libre mercado, con su celebración del individuo atomista y autónomo. Pero no es así. Cuando el libertario observa la sociedad, no ve individuos aislados; ve grupos privados, a menudo jerárquicos, en los que el padre gobierna sobre su familia y el propietario sobre sus empleados.[42]
La posición conservadora no se basa en la simple defensa del lugar y los privilegios que le corresponden a uno mismo —como he dicho, el conservador no tiene por qué estar activamente implicado en el sistema que defiende (ni beneficiarse de él); muchos, como veremos, no lo están—, sino en la convicción genuina de que un mundo emancipado sería feo, brutal, vil y aburrido. Y carecería de la excelencia de un mundo en el que el mejor hombre mande al peor. Cuando Burke, en la carta antes citada, añade que el «gran objeto» de la Revolución es «desarraigar esa cosa llamada el aristócrata, el noble o el caballero», no solo se refiere al poder de la nobleza; también se refiere a la distinción que el poder lleva al mundo.[43] Si el poder desaparece, la distinción desaparece con él. La conexión entre excelencia y gobierno es lo que crea en los Estados Unidos de posguerra esa improbable alianza entre el libertario, con su visión del poder ilimitado en el lugar de trabajo; el tradicionalista, con su visión del gobierno del padre en la casa; y el estadista, con su concepción de un líder heroico que deja la huella de su mano sobre la faz de la tierra. Cada uno a su manera ha suscrito, desde el sigloXIX, esta típica afirmación del credo conservador: «Obedecer a un verdadero superior [...] es una de las virtudes más importantes, una virtud absolutamente esencial para la consecución de cualquier cosa que sea grande y duradera».[44]
La afirmación de que las ideas conservadoras son un modo de práctica contrarrevolucionaria es probable que despierte alguna duda o que provoque algún escalofrío. Que la defensa del poder y el privilegio es una empresa desprovista de ideas es un viejo axioma de la izquierda. «La historia intelectual», sostiene un estudio reciente del conservadurismo estadounidense, «nunca está de más», pero «no es el enfoque más directo para explicar el poder del conservadurismo en Estados Unidos».[45] Los escritores liberales siempre han retratado la política de derechas más como un pantano emocional que como un movimiento de opinión fundamentado: Thomas Paine decía que la contrarrevolución entrañaba «la eliminación del conocimiento»; Lionel Trilling describía el conservadurismo estadounidense como una mezcla de «gestos mentales irritados que buscan asemejarse a ideas»; Robert Paxton definió el fascismo como «una cuestión de tripas», no «del cerebro».[46] Los conservadores, por su parte, han tendido a estar de acuerdo.[47] Después de todo, fue Palmerston quien, siendo un tory, puso el epíteto de «estúpido» al Partido Conservador. Al adoptar el papel del noble rural con pocas luces, el conservador ha abrazado la posición de F. J. C. Hearnshaw, según la cual «normalmente, para objetivos prácticos, basta con que los conservadores se sienten a pensar, sin decir nada, o simplemente se sienten».[48] Aunque hayan dejado de resonar los tonos aristocráticos de ese discurso, el conservador todavía se aferra a la etiqueta de autodidacta e iletrado; es parte de su encanto populista y de su atractivo democrático. Como observa el conservador Washington Times, los republicanos «se definen a menudo como el “partido estúpido”».[49] Nada más lejos de la realidad, como veremos. El conservadurismo es una praxis impulsada por las ideas, y por mucho que la derecha se acicale o que la izquierda cree polémica, el catálogo mental que uno puede encontrar en ella no se reducirá ni desaparecerá.
A los conservadores es probable que este argumento les genere rechazo por una razón diferente: amenaza la pureza y la profundidad de las ideas conservadoras. Para muchos, la palabra «reacción» connota una irreflexiva y humilde búsqueda del poder.[50] Pero la reacción no es un reflejo. Empieza con una cuestión de principio —que unos tienen la capacidad de mandar sobre otros, y por tanto deberían hacerlo— y luego recalibra ese principio a la luz de un desafío democrático que llega desde abajo. Esta recalibración no es una tarea fácil, porque estos desafíos tienden por su propia naturaleza a desmentir el principio. Después de todo, si es verdad que la clase dominante está en condiciones de mandar, ¿por qué y cómo ha permitido que surja un desafío a su poder? ¿Qué dice el surgimiento de uno sobre la capacidad de la otra?[51] El conservador afronta un obstáculo adicional: ¿cómo defender un principio de gobierno en un mundo en el que nada es sólido y todo fluye? Desde el momento en que el conservadurismo entró en escena, ha tenido que combatir el declive de ideas antiguas y medievales sobre un universo ordenado en el que permanentes jerarquías de poder reflejaban la estructura eterna del cosmos. El derrocamiento del antiguo régimen no solo refleja la debilidad e incompetencia de sus líderes, sino también una verdad más amplia sobre la falta de un diseño del mundo. (La idea de que el conservadurismo refleja la revelación de que el mundo no tiene jerarquías naturales puede parecer extraña en nuestra era del Diseño Inteligente. Pero, como han señalado Kevin Mattson y otros, el Diseño Inteligente no se basa en la misma clase de supuesto medieval de una estructura firme y eterna en el universo, y sus argumentos contienen a menudo dosis de relativismo y escepticismo. De hecho, uno de los principales defensores de la teoría del Diseño Inteligente ha afirmado que aunque él no es «un posmoderno», ha «aprendido mucho» del posmodernismo).[52] Reconstruir el viejo régimen haciendo frente a una fe decreciente en las jerarquías permanentes se ha revelado una tarea difícil. No es sorprendente que también haya producido algunas de las obras más notables del pensamiento moderno.
Pero hay otra razón por la que deberíamos ser cautelosos a la hora de desdeñar el empuje reaccionario del conservadurismo, y es el testimonio de la tradición. Desde Burke, ha sido motivo de orgullo entre los conservadores que el suyo sea un modo contingente de pensamiento. A diferencia de sus oponentes de la izquierda, los conservadores no despliegan un plano antes de que se produzcan los acontecimientos. Leen situaciones y circunstancias, no textos y libros; prefieren la adaptación y la intimación, en vez de la aserción y la declamación. Como veremos, hay cierta verdad en la afirmación de que la mente conservadora es extraordinariamente ágil y presta atención a los cambios de contexto y de fortuna mucho antes de que otros se den cuenta de que ocurren. Con su profunda conciencia del paso del tiempo, el conservador posee un virtuosismo táctico que pocos pueden igualar. Es lógico que el conservadurismo sea especialmente sensible a los movimientos y contramovimientos del poder que he esbozado antes, pues está siempre vinculado a este último. Esos movimientos y contramovimientos, como he dicho, conforman la historia de la política moderna, y parecería extraño que una mente tan en sintonía con las contingencias que se producen a su alrededor no estuviera bien versada en esa historia y no se viera alentada por ella más que por cualquier otra historia.
De hecho, desde la afirmación de Burke de que él y los suyos habían sido «empujados hacia la reflexión» por la Revolución francesa hasta la admisión de Russell Kirk de que el conservadurismo es un «sistema de ideas» que «ha sostenido a los hombres [...] en su resistencia contra las teorías radicales y las transformaciones sociales desde el comienzo de la Revolución francesa», el conservador ha afirmado sin ambages que el suyo es un conocimiento producido en reacción a la izquierda.[53] (Burke decía que su «base» era la idea de que nunca había «existido» un «mal» más grande que la Revolución francesa).[54] A veces, esa afirmación ha sido explícita. Salisbury, tres veces primer ministro de Gran Bretaña, escribió que «la implacable e incesante hostilidad hacia el radicalismo es la definición esencial del conservadurismo. El miedo de que los radicales pudieran triunfar es la única causa final que el Partido Conservador puede aducir para justificar su propia existencia».[55] Más de medio siglo después, su hijo Hugh Cecil —entre otras cosas, padrino en la boda de Winston Churchill y preboste de Eton— reafirmó la posición del padre: «Creo que el gobierno descubrirá al final que solo hay una forma de derrotar las tácticas revolucionarias, y es presentando un cuerpo organizado de ideas que sea no revolucionario. Ese cuerpo de ideas es lo que llamo conservadurismo».[56] Otros, como Peel, han tomado una ruta más complicada para llegar al mismo lugar:
Mi objetivo desde hace unos años, aquel que más me he esforzado en alcanzar, ha sido plantar los cimientos de un gran partido que, existiendo en la Cámara de los Comunes y derivando su fortaleza de la voluntad popular, disminuyera y amortiguara el riesgo y el impacto de la colisión entre las dos ramas deliberativas de la legislatura, lo que debería permitirnos contener el entusiasmo inoportuno de los hombres bienintencionados hacia los cambios apresurados y precipitados en la constitución y las leyes del país, y decirle con autoridad al espíritu inquieto del cambio revolucionario: «Aquí están tus límites, y aquí cesarán tus vibraciones».[57]
Como estos sentimientos —y circunloquios— podrían parecer peculiarmente ingleses, resulta oportuno considerar cómo el principal historiador de la derecha estadounidense abordó el asunto en 1976. «¿Qué es el conservadurismo?», se preguntaba George Nash en su ahora clásico The Conservative Intellectual Movement in America since 1945. Después de una página en la que plasmaba sus dudas —el conservadurismo resiste las definiciones, no debería «confundirse con la derecha radical», «varía enormemente con el tiempo y el lugar» (¿qué idea política no lo hace?)—, Nash se decidió por una respuesta que podrían haber dado (de hecho, la dieron) Peel, Salisbury y su hijo Kirk, y la mayoría de los pensadores de la derecha radical. El conservadurismo, decía, se define como «resistencia a ciertas fuerzas que se perciben como izquierdistas, revolucionarias y profundamente subversivas para lo que los conservadores de la época consideraban no solo digno de amar y defender, sino quizá también merecedor de que dieran la vida por ello».[58]
Estas son declaraciones explícitas del credo contrarrevolucionario. Resultan más interesantes los elementos implícitos, donde la antipatía hacia el radicalismo y la reforma está incrustada en la mera sintaxis del argumento. Por ejemplo, veamos la famosa definición de Michael Oakeshott en «Ser conservador»: «Ser conservador es preferir lo familiar a lo desconocido, lo que se ha probado a lo que no, el hecho al misterio, lo real a lo posible, lo limitado a lo infinito, lo cercano a lo distante, lo suficiente a lo superabundante, lo conveniente a lo perfecto, la risa presente a la felicidad utópica». Al parecer, uno no puede disfrutar el hecho yel misterio, lo cercano y lo distante, la risa y la felicidad. Debe elegir. Lejos de afirmar una sencilla jerarquía de preferencias, las disyuntivas excluyentes de Oakeshott señalan que nos encontramos en un terreno existencial donde la elección no se establece entre algo y su opuesto, sino entre algo y su negación. El conservador disfrutaría de cosas familiares en ausencia de cosas que busquen su destrucción, admite Oakeshott, pero su disfrute «será más fuerte» cuando «se combine con un evidente riesgo de pérdida». El conservador es un «hombre agudamente consciente de que tiene algo que ha aprendido a amar y que puede perder». Y, aunque Oakeshott sugiere que esas pérdidas pueden verse impulsadas por una variedad de fuerzas, sus artífices más formados trabajan en la izquierda (Marx y Engels son «autores de los más estupendos racionalismos políticos», escribe en otro lugar. «Nada [...] puede compararse» con su utopismo abstracto). Por esa razón, «no es en modo alguno incoherente ser conservador con respecto al gobierno y radical con respecto a casi cualquier otra actividad».[59] Y no es incoherente (¿es incluso necesario?) que el radicalismo sea la razón de ser del conservadurismo; si desaparece, también lo hace el conservadurismo.[60] Incluso cuando el conservador busca liberarse de este diálogo con la izquierda, no lo consigue, ya que sus motivos más líricos —el cambio orgánico, el conocimiento tácito, la libertad ordenada, la prudencia y el precedente— apenas son audibles sin la llamada y la respuesta de la izquierda. Como descubrió Disraeli en la Vindication of the English Constitution (1835), la invocación de la sabiduría antigua y tácita solo puede tener algún sentido en el mundo moderno a través del contraste con un putativo racionalismo revolucionario.
La formación de un gobierno libre de una escala extensiva, aunque sea sin duda uno de los problemas más interesantes de la humanidad, es ciertamente uno de los mayores logros del ingenio humano. Quizá debería más bien denominarlo un logro sobrehumano, pues requiere tal prudencia refinada, tal conocimiento amplio y tal sagaz perspicacia, junto a unos poderes casi ilimitados de combinación, que resulta prácticamente vano esperar que cualidades tan escasas se congreguen en una mente solitaria. Sin duda, este summum bonum no se encontrará escondido tras una barricada revolucionaria ni flotando en las sangrientas aceras de una metrópolis incendiaria. No se puede garabatear esta gran invención una mañana en el sobre de una carta de un monarca conspirador, ni se puede esbozar con ridícula facilidad en el vanidoso libro de citas de un sabio del utilitarismo.[61]
Esta estructura antagonista del argumento no se limita a simples antinomias de la política partidista, sino que se erige como un requisito para ganar las elecciones. Como argumentaba Karl Mannheim, lo que distingue al conservadurismo del tradicionalismo (la universal tendencia «vegetativa» de permanecer vinculado a las cosas tal como son, lo que se manifiesta en comportamientos no políticos como el rechazo a comprar unos nuevos pantalones hasta que el par actual esté tan deshilachado que se vuelva inservible) es que el conservadurismo es un esfuerzo deliberado y consciente por preservar o recordar «esas formas de experiencia que ya no se pueden adoptar de forma auténtica». El conservadurismo «se vuelve consciente y reflexivo cuando otras formas de vida y pensamiento aparecen en escena, frente a las que se ve obligado a tomar las armas en la lucha ideológica».[62] Mientras que el tradicionalista puede dar por supuestos los objetos del deseo —puede disfrutarlos como si estuvieran a su alcance precisamente porque están a su alcance—, el conservador no puede hacerlo. Busca disfrutar de ellos precisamente mientras se los llevan, o después de que se los lleven. Si espera disfrutarlos de nuevo, debe combatir su liquidación del dominio público. Debe hablar de ellos en un idioma que sea políticamente útil e inteligible. Pero en cuanto esos objetos penetran en el discurso político, dejan de ser elementos de la experiencia vivida para convertirse en elementos ideológicos. Se quedan envueltos en un relato de pérdida —donde el revolucionario o el reformista desempeñan un papel necesario— y se presentan en un programa de recuperación. Lo que era tácito se vuelve articulado, lo que era fluido se vuelve formal, lo que era práctica se vuelve polémica.[63] Aunque la teoría sea un canto a la práctica —como a menudo ocurre en el conservadurismo—, no puede evitar volverse polémica. El más meticuloso de los conservadores, al dignarse a entrar en la calle, se vería impelido por la izquierda a tomar un adoquín y lanzarlo contra las barricadas. Como explicó lord Hailsham en su Case for Conservatism de 1947:
Los conservadores no creen que la lucha política sea lo más importante de la vida. En esto se distinguen de los comunistas, socialistas, nazis, fascistas, y de la mayoría de los miembros del Partido Laborista Británico. Los más sencillos prefieren cazar zorros, que es la religión más sabia. Para la gran mayoría de los conservadores, la religión, el arte, el estudio, la familia, el país, los amigos, la música, la diversión, el deber, todas las alegrías y riquezas de la existencia de las que los pobres son en la misma medida que los ricos propietarios irrevocables, todos esos temas, están por encima de la lucha política, que no es más que su sirvienta. Esto hace que, al principio, sea fácil derrotarlos. Pero una vez derrotados, se aferrarán a su creencia con el fanatismo de un cruzado y la perseverancia de un inglés.[64]
Como hay tanta confusión sobre la oposición del conservadurismo a la izquierda, es importante que seamos claros sobre aquello de la izquierda a lo que el conservador se opone. No es el cambio en abstracto. Ningún conservador se opone al cambio como tal; tampoco defiende un orden como tal. El conservador defiende órdenes particulares —regímenes de gobierno jerárquicos y a menudo privados—, en parte a partir de la suposición de que la jerarquía es orden. «El orden no se puede lograr», declaró Johnson, «salvo a través de la subordinación».[65] Para Burke, era axiomático que «cuando la multitud no está bajo esta disciplina» del «más sabio, más experto y el más opulento, difícilmente se puede decir que estemos ante una sociedad civilizada».[66]
Al defender esos órdenes, además, el conservador se lanza invariablemente a un programa de reacción y contrarrevolución que a menudo requiere un ajuste del mismo régimen que defiende. En la formulación clásica de Lampedusa, «todo debe cambiar para que todo siga igual».[67] Para preservar el régimen, el conservador debe reconstruirlo. Este programa entraña mucho más de lo que sugieren los clichés sobre la «preservación a través de la renovación»: a menudo puede exigir que el conservador tome las medidas más radicales en nombre del régimen.