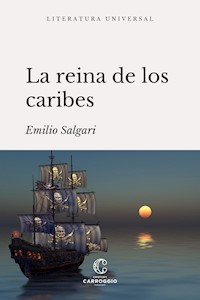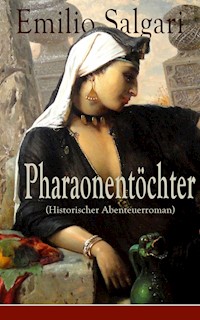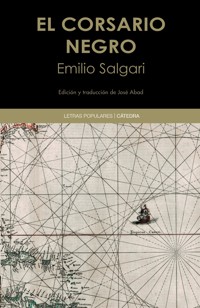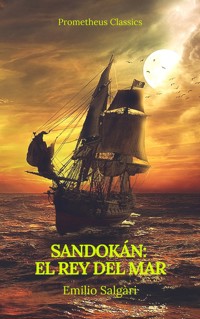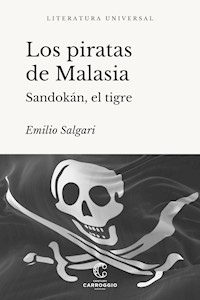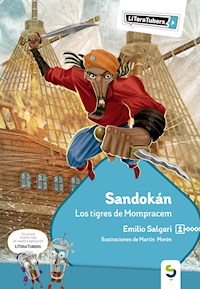La reina de los caribes
Emilio Salgari
Century Carroggio
Derechos de autor © 2023 Century Publishers s.l.
Reservados todos los derechos.Introducción: Juan Leita.Traducción: Mercedes Lloret.Diseño de Portada: Santiago Carroggio.
Contenido
Página del título
Derechos de autor
Introducción a la obra, escenarios, y al autor
LA REINA DE LOS CARIBES
Capítulo II
Capítulo III
Capítulo IV
Capítulo V
Capítulo VI
Capítulo VII
Capítulo VIII
Capítulo IX
Capítulo X
Capítulo XI
Capítulo XII
Capítulo XIII
Capítulo XIV
Capítulo XV
Capítulo XVI
Capítulo XVII
Capítulo XVIII
Capítulo XIX
Capítulo XX
Capítulo XXI
Capítulo XXII
Capítulo XXIII
Capítulo XXIV
Capítulo XXV
Capítulo XXVI
Capítulo XXVII
Capítulo XXVIII
Capítulo XXIX
Capítulo XXX
Capítulo XXXI
Capítulo XXXII
Capítulo XXXIII
CONCLUSIÓN
Introducción a la obra, escenarios, y al autor
Se ha dicho, y es verdad, que la enorme importancia política y social de la televisión se pone de manifiesto sobre todo en el hecho de que, cuando actualmente se produce en algún país un golpe de estado, lo primero que ocupan las tropas insurrectas es el palacio o la sede del gobierno y los estudios centrales de la televisión. En un sentido análogo, podríamos decir que la importancia literaria de un autor por lo que se refiere a su impacto popular y a su facilidad asimilativa por parte del gran público ha de medirse sobre todo por la aceptación que obtienen sus obras en las versiones televisivas, una vez han asaltado impetuosamente el marco de la pequeña pantalla, La televisión es, en efecto, un buen crisol para poner a prueba la capacidad de influjo de un escritor sobre un público al mismo tiempo muy amplio y enormemente variado.
Sin ningún género de duda, el éxito de Emilio Salgari, ha resultado rotundo en este aspecto concreto: las adaptaciones televisivas de su extensa serie, denominada Los tigres de Mompracem, han conseguido fascinar muy recientemente a muy amplios sectores de diversos países.
La razón de ello estriba en que, como ha observado con gran acierto Elena Ceva Valla, «el dramatismo de las escenas», «la constante exaltación del valor y de la voluntad» y, principalmente, «la rapidez casi cinematográfica de la acción» constituyen unos elementos característicos de las obras de Salgari que no sólo captan con vigorosa fuerza la fantasía de las mentes jóvenes, sino que son también magníficamente idóneos para todo aquello que exigen los buenos telefilmes de aventuras.
El protagonista de sus propios relatos
Emilio Salgari nació en Verona (Italia) el 22 de agosto de 1882, muy poco antes de que Julio Verne asombrara al mundo juvenil con la publicación de su primera gran novela de aventuras, titulada Cinco semanas en globo. Es importante resaltar este hecho en el mismo comienzo de la vida del escritor italiano, porque de una manera muy especial la influencia de Verne en la infancia y en la juventud del autor de Los piratas de Malasia constituyó realmente el factor más decisivo que, tras diversas y frustradas experiencias, lo encaminaría felizmente al campo de la literatura.
En efecto, el joven Salgari se sintió muy pronto atraído por dos polos que habían de magnetizar por entero su actividad humana: el mar y las letras. Enfrascado en la lectura de su autor preferido, brotaban a la vez en su interior las ansias de vivir y de correr maravillosas aventuras por las aguas de mares conocidos y desconocidos, así como el irrefrenable deseo de plasmar por escrito sus propias aspiraciones. Ante los ojos atónitos de aquel muchacho un tanto débil y enfermizo, aquellos dos elementos polarizadores aparecían prodigiosamente concentrados en las novelas del genial autor francés que, año tras año, iban publicándose y subyugando la imaginación de los adolescentes: Los hijos del capitán Grant, Veinte mil leguas de viaje submarino, La isla misteriosa, Un capitán de quince años... Precisamente a esta misma edad, Salgari ya se imaginaba convertido en un sugestivo personaje de mar, capaz de atraer la pluma de los literatos por su popularidad irresistible y sus fantásticas hazañas.
Al principio y atendiendo a las posibilidades reales que le ofrecían su familia y su tierra natal, Salgari pensó que el periodismo podía satisfacer en gran parte sus ilusiones fundamentales: como periodista, no sólo podía dedicarse a escribir, sino que quizá tendría también la oportunidad de viajar y de ver nuevas tierras, al ser enviado a algún lugar remoto para llevar a cabo un reportaje. De ahí que, durante su juventud, abordara con entusiasmo la prometedora y atractiva tarea del periodismo.
La fascinación del mar, sin embargo, y las ansias irreprimibles de aventura seguían ejerciendo su poderoso influjo en el ánimo de aquel joven italiano que no podía contentarse con el estrecho marco que le deparaba su circunstancia concreta. Así, impulsado finalmente por una opción resuelta y firmemente trazada, el futuro creador de grandes corsarios y de heroicos piratas decidió abandonar el hogar paterno para ingresar como estudiante en una escuela de náutica. Su punto de mira se concentraba ahora únicamente en la posibilidad, durante tanto tiempo acariciada, de embarcarse y de seguir los caminos invisibles de mil mares remotos.
Por espacio de algunos años, efectivamente, Salgari pudo llevar a término uno de sus sueños más queridos. Se había convertido de hecho en un hombre de mar y, lejos de los exiguos lazos patrios y familiares, podía contemplar con inmenso gozo las aguas inacabables de los océanos que lo transportaban a tierras nuevas y para él totalmente desconocidas. Sus condiciones físicas y psicológicas, no obstante, carecían de la suficiente fuerza para arrostrar con pleno éxito la dura empresa del marino y, al cabo de un tiempo, se vio obligado a tomar tierra de nuevo, doblegado por la enfermedad. Pero era joven todavía y, a sus veinticuatro años, podía pensar perfectamente en afrontar con denuedo otra empresa no menos ardua y atractiva: el quehacer literario desde siempre ambicionado.
Uno de los frutos más provechosos de sus viajes por el mar lo había constituido el hecho de que su imaginación había volado con más rapidez que el viento que rizaba y encrespaba las aguas que surcaban sus buques. Ante sus ojos juveniles no habían desfilado realmente más que mares interminables, tierras silenciosas y poblaciones dedicadas ante todo al trabajo y a la preocupación prosaica de su subsistencia. Sin embargo, de los ojos interiores de su fantasía exuberante habían surgido ya una infinidad de peripecias asombrosas y de personajes exóticos. Por esto Emilio Salgari podía ya emprender con fortuna su nueva tarea de novelista.
Con enorme sorpresa por parte del propio autor, las primeras obras de Salgari obtuvieron una rápida y resonante aceptación en los círculos de editores y lectores.
El campo de las letras se le abría, ciertamente, con mucha mayor prodigalidad que el difícil mundo de la marinería.
De improviso, en la creación de emocionantes y portentosos relatos el joven y apasionado lector de Julio Verne tenía la ocasión imprevista de verter por escrito sus más recónditos deseos de hazañas y de aventuras. Si se decidía a adentrarse definitivamente en el ámbito halagüeño de la literatura, podría convertirse en el protagonista imaginario de lo que en realidad había soñado y deseado. La decisión no requirió grandes reflexiones y desde entonces Salgari no habría ya de detenerse en una extensísima y constante producción literaria. Novelas como La favorita del Mahdí, Los pescadores de ballenas, La cimitarra de Buda, Capitán Tormenta, El león de Damasco alcanzaron un éxito inesperado no solamente en Italia, sino también en gran parte de Europa. Se traducían al francés, al alemán, al checo, al español y se vendían profusamente entre el público ávido de aventuras, hasta el punto de que la popularidad de Salgari llegó a ser muy notable.
Nuevos héroes y nuevas historias repletas de inusitadas proezas acudían a la mente del escritor, ocupado ya enteramente en su febril tarea creadora. Tenía que imaginar constantes incidencias y vibrantes figuras que captaran el interés de aquel gran público de lectores. En este afán continuo de propia superación y de producción ininterrumpida, Salgari iba a crear varios personajes que harían las delicias del mundo juvenil.
Fue en la novela titulada Le due tigri (Los dos tigres) donde el famoso autor italiano hizo aparecer por primera vez en acción al deslumbrante Sandokan, el Tigre de Malasia. Como observa muy atinadamente el crítico Quinto Veneri, la persona de este aventurero fascinante, que reaparece en otras obras incluso más emocionantes y acertadas, tales como Los piratas de Malasia y A la conquista de un imperio, «representa con bastante vigor el tipo del héroe audaz, afortunado y generoso, que persistirá, con fácil estilización, en casi todas las narraciones de aventuras escritas para los adolescentes en Italia (y en numerosas naciones del mundo).
La figura de Sandokan adquiere el relieve del pirata caballeresco, atrevido y constante tanto en los odios como en la amistad, siempre dispuesto a cualquier riesgo y también siempre confiado en su buena estrella.
En el último año del siglo XIX, apareció la igualmente célebre novela El Corsario Negro, otro de los sugestivos personajes creados por la imaginación inagotable de Emilio Salgari. Dos años más tarde, se publicó la continuación del relato con el título de La reina de los caribes. Según el juicio de Elena Ceva Valla, estas «dos narraciones figuran entre las mejores en la extensa obra del autor.
La fantasía de Salgari, no obstante, no se ciñó en modo alguno a un solo tipo de aventuras y de héroes concretos, sino que supo abarcar también otros terrenos distintos y no menos interesantes. Entre sus múltiples creaciones cabe citar, por ejemplo, Le meraviglie del duemilia (Las maravillas del año dos mil), una auténtica muestra precursora del género, actualmente tan en boga, de ciencia-ficción. Sus protagonistas duermen un sueño que dura cien años y se despiertan asombrados en medio de un mundo que en nada se parece a la época en que nacieron. La novela, conforme a la opinión de Quinto Veneri, da cuerpo a un ingenuo sueño de civilización mecánica, tal como podría imaginarla un muchacho en los primeros años del siglo XX». A pesar de toda su ingenuidad, sin embargo, Las maravillas del año dos mil constituye un importante eslabón dentro de un género que había de triunfar muchos años más tarde con autores tan reconocidos y celebrados en la actualidad como Ray Bradbury e Isaac Asimov.
La ingente producción literaria de Emilio Salgari podría hacer pensar que su situación económica fue más que rentable y que le permitió vivir con holgura. Lo cierto es, empero, que nunca pudo saborear unos frutos más que merecidos y que, por el contrario, se vio inmerso en un mar de dificultades pecuniarias que lo obligaron a escribir sin cesar, acuciado por la imperiosa necesidad de salir adelante en la tarea que había emprendido. Veinticinco años de entera dedicación a la novela de aventuras no bastaron para proporcionarle un digno bienestar. Los editores lo acosaban con frenéticas demandas y, en cambio, muy escasamente remuneraban su constante y enorme esfuerzo. Varios críticos han dicho que su obra resulta atropellada y que no es ni mucho menos tan meditada y orgánica como la de su modelo preferido: Julio Verne. La verdad es, sin embargo, que la acusación aparece teñida de una terrible crueldad, si tenemos en cuenta las condiciones en que Salgari tuvo que producir sus relatos. No tenía materialmente tiempo para meditar ni para organizarse. Tenía que atropellarse ineludiblemente en una labor que no le concedía ninguna clase de respiro.
A las dificultades económicas se añadieron graves disgustos familiares que hicieron contraer a Salgari una neurastenia de carácter agudo. El futuro se le aparecía como un callejón sin salida y buscaba con afán un descanso definitivo para su situación y su psicología atormentadas.
Poco a poco, el suicidio se le ofreció como la única y terrible solución a sus graves problemas. El dramático y repulsivo acto lo llevó a cabo en Turín el 25 de abril de 1911, cuando no había cumplido todavía los cuarenta y nueve años de edad.
El nombre de Emilio Salgari, no obstante, quedó grabado para siempre en la ya larga lista de autores que han contribuido poderosamente a engrosar el número de títulos brillantes de novelas juveniles. Igual que Julio Verne, con sus fantásticos saltos a la luna y al fondo del mar, y que Mayne Reid, con sus aventuras entre los indios americanos en novelas como El jefe blanco y Los cazadores de cabelleras, Salgari supo cautivar también a su generación y persistir en el tiempo hasta nuestros días. El cine y la televisión, con sus frecuentes adaptaciones, lo han demostrado con creces.
La época de corsarios, piratas y filibusteros
Con el fin de desarrollar la dinámica y trepidante acción de sus relatos, Emilio Salgari echó mano de aquellos períodos históricos en los cuales abundaron copiosamente los ataques y las actuaciones de la piratería. En El Corsario Negro y La reina de los caribes se nos presenta la época real del filibusterismo que, desde el siglo XVI hasta el XVIII, significó un grave problema para las colonias españolas de ultramar.
La palabra «filibustero» se cree que corresponde a una castellanización del término neerlandés «vrijbuiter», que se refiere a aquel que hace el botín libremente y por su cuenta. A diferencia de los corsarios, que procedían con objetivos políticos y gozaban de una patente de su gobierno, la denominación de «filibusteros» se aplicó específicamente a aquellos piratas que, tras la colonización española de América, se dedicaron a asaltar las naves que iban y venían desde España a las provincias ultramarinas y a saquear las costas americanas. Su refugio habitual eran las Pequeñas Antillas, ya que habían sido abandonadas y des- cuidadas por los colonizadores españoles. En ellas se instaló un gran número de aventureros franceses, ingleses y neerlandeses que, sin ser advertidos nunca por sus respectivos países, representaban un medio idóneo para ir minando la poderosa fuerza de España en el continente americano. Durante el siglo XVI, los filibusteros pusieron graves obstáculos al tráfico naval español, saliendo de improviso de su principal guarida situada en la isla de la Tortuga y más tarde desde Jamaica. El poder y el número de estos piratas llegaron a ser tan considerable, que consiguieron invadir y saquear ciudades tan importantes como Veracruz, Maracaibo, Puerto Cabello y Panamá. A lo largo del siglo XVII, la presencia de los filibusteros se hizo notar todavía más en el mar Caribe. Sin embargo, una vez iniciada la guerra de Sucesión en España a comienzos del siglo XVIII, el filibusterismo empezó a decaer sensiblemente hasta el punto de extinguirse casi por completo.
En medio de este ambiente y de esta circunstancia históricamente reales, Salgari situó la figura imaginaria del Corsario Negro, aprovechando incluso nombres y personajes verdaderos de la piratería, como por ejemplo Grammont, Laurent de Graff, Wan Horn y Morgan. En el capítulo undécimo de la novela La reina de los caribes se explican con bastante detalle y autenticidad las figuras y las proezas de varios de estos filibusteros.
Un proceso similar se sigue en la ambientación y estructuración históricas de Los piratas de Malasia y A la conquista de un imperio. Durante la primera mitad del siglo XIX, la piratería reapareció con especial fuerza en distintos focos de Extremo Oriente: India, China, Malasia. Se trataba de las rutas marítimas por donde pasaban sobre todo la seda y la plata. De esta manera, algunos de sus puntos claves se convirtieron en verdaderos nidos de pi- ratas que permanecían al acecho de cualquier barco británico o neerlandés que cruzara los mares con fines puramente comerciales. El caso de Malasia fue especialmente notorio, hasta el extremo de que la Compañía de las Indias se vio obligada a enviar hombres que se dedicaran a combatir y a exterminar aquella nueva plaga de saboteadores marinos que asolaban de una forma tan impune los mares del Sur.
También algunos personajes reales de aquella época fueron aprovechados por la fértil imaginación de Salgari, muy probablemente para conferir veracidad y carácter historicista a sus relatos. En este sentido, sobresale ante todo la figura de sir James Brooke que aparece en Los piratas de Malasia. El poderoso enemigo de Sandokan en esta novela corresponde realmente al oficial británico del mismo nombre que, después de haber estado al servicio de la Compañía de las Indias y de luchar más adelante contra la piratería en los mares del Sur, recibió en 1841 el título de rajá de Sarawak por el hecho de haber ayudado al sultán de Brunei (Borneo) contra los dayaks. Al cabo de poco tiempo, Brooke consiguió independizarse del sultán y logró el reconocimiento de algunas grandes potencias mundiales, manteniendo de este modo la influencia inglesa en la isla, Durante su gobierno siguió luchando con eficacia contra los piratas que obstaculizaban el comercio británico y supo conservar la soberanía de Sarawak hasta entregarla a sus descendientes que, cuarenta años más tarde, la colocaron definitivamente bajo el protectorado imperial de Inglaterra.
Cabe destacar también en estas dos novelas la forma en que Salgari sabe recoger acertadamente todos aquellos elementos que otorgan a la narración una cualidad pintoresca y vivaz, propia de las tierras en las que hace desarrollar las vibrantes aventuras de los tigres de Mompracem. No sólo los estranguladores de la diosa Kali aparecen con la terrible amenaza de un extraño fanatismo religioso, sino que también las más típicas costumbres de las religiones hindúes se describen furtivamente al paso de la acción: ritos bautismales, ceremonias de purificación, incineración de cadáveres junto a los ríos...
En general, en las obras de Salgari observamos a la perfección la gran capacidad del famoso escritor italiano para construir una serie de emocionantes peripecias en medio de unas épocas y de unas situaciones históricas que, desde luego, son de lo más aptas para sus propósitos.
Una observación sobre la auténtica história
Algunos reparos serios hay que oponer, con todo, al intento más o menos historiográfico que configura ambientalmente las principales novelas de Emilio Salgari. Dejando aparte por ahora anacronismos de lenguaje e inexactitudes patentes por lo que respecta a numerosos detalles, es necesario fijarnos aquí en la clara decantación errónea que sufre el creador del Corsario Negro en su juicio sobre la colonización española de América.
Una mala solución editorial suele ser la de apañar los textos, de forma que en la versión propia de cada país se suavicen los términos y se corrijan disimuladamente muchos errores. El criterio seguido por nosotros, al contrario, es el de respetar al máximo la obra original, ofreciendo una traducción lo más fidedigna posible que no apañe ni disimule ningún aspecto concreto, aunque sea manifiestamente injusto o equivocado.
En el caso que ahora nos ocupa, el lector podrá advertir en seguida que Salgari toma una actitud de animadversión frente a todo lo español, haciéndose eco de la «leyenda negra» y adjetivando a los españoles con términos tan poco dignificadores como «crueles», «feroces» y «sanguinarios». La conquista de México por Hernán Cortés y la subsiguiente colonización española no fue más, según él, que una explotación horrenda de los indios y un sinfín de atrocidades perpetradas en los habitantes de aquel país.
Al mismo tiempo, cualquier acción bélica llevada a cabo por los españoles merece para el autor los calificativos de barbarie y de crueldad, no obstante su heroísmo. Y otro tanto sucede con la lucha de los ingleses contra la piratería malaya.
Lo primero que llama poderosamente la atención, sin embargo, en una lectura objetiva e imparcial es el hecho de que, si los protagonistas de los relatos proceden exactamente de la misma forma: asaltando navíos, incendiando poblaciones, arrasando ciudades, nunca son acreedores de un juicio igualmente duro y severo. Evidentemente, Salgari se acoge al ingenuo principio de la «moral del héroe», según el cual todo lo que hace está justificado, mientras que su enemigo siempre lleva a cuestas la mácula de la culpabilidad. Cabría esperarse, por lo menos, que los actos se juzgaran siempre por su bondad o su malicia intrínsecas, prescindiendo de quien los hace y de la simpatía o del afecto que sintamos por él.
En segundo lugar, resulta evidente que desde el punto de vista auténticamente histórico no se puede caer en la trampa de admitir de antemano una sola versión de los hechos, ya que correríamos el serio peligro de deformar la realidad y de aceptar como buena una explicación que dista mucho de lo verdadero. La «leyenda negra» no fue en modo alguno una versión objetiva e imparcial de la colonización española de América. Ha sido el prestigioso historiador cubano Manuel Moreno Fraginals quien ha escrito con gran precisión sobre este punto: «El anti españolismo tiene un origen lejano. Durante los siglos XVI, XVII y XVIII, constituyó la base de la historiografía al servicio de los imperios holandés e inglés que lucharon contra España y hoy es enormemente útil para el imperialismo norteamericano. En su etapa de desarrollo, se nutrió con los argumentos y la obra del padre Bartolomé de Las Casas.
Los apologistas del imperio inglés y del holandés hicieron de Bartolomé de Las Casas el prototipo del caballero medieval que recorría los campos de América. De este modo, los grandes justificadores de los dos imperios de las más bárbaras depredaciones que ha conocido la historia moderna, los perfeccionadores del tráfico de esclavos negros, indios y polinesios, los padres de la guerra del opio, traducen las obras del sacerdote español, las comentan, hacen múltiples ediciones y se erigen en los grandes jueces contra la colonización hispana».
Por último, es necesario reseñar que la historiografía objetiva e imparcial ha de ser muy consciente de los mitos que se crean para uso y abuso de una concepción determinada. El mismo historiador, Manuel Moreno Fraginals, ha hablado con profunda agudeza sobre este punto, referido ciertamente a la historia de Cuba, pero fácilmente transportable a otros casos, como es el del juicio de Salgari sobre piratas y españoles: «La historia escrita de Cuba desde 1763 hasta la actualidad es la historia de la lucha de los cubanos contra los españoles, la lucha de los liberales cubanos contra los reaccionarios españoles, la lucha de los cultos cubanos contra los ignorantes españoles, de los valientes cubanos contra los cobardes españoles.
Todo esto se escribía con una gran documentación, mientras que los españoles narraban los acontecimientos exactamente al revés, usando también gran acopio de fuentes.
Participar en España de la tesis cubana significaba ser defensor de la "leyenda negra", ser antiespañol, ser antipatriota. Participar en Cuba de la tesis española era, antes, ser traidor, hoy, ser facha. ¿Se trata de relativismo histórico, como afirman los idealistas? No. Son simplemente dos mitos: el antiespañol y el proespañol, creados ambos con documentos previamente seleccionados por las clases dominantes de los respectivos países. Son verdades parciales que, expuestas parcialmente, constituyen una sola gran mentira. No expresan dos actitudes -y es muy importante tener esto en cuenta–, no son dos actitudes historiográficas -repetimos-, sino una sola actitud creadora de mitos por parte de ambas clases dominantes».
Paralelamente, Salgari cayó también en la trampa del mito antiespañol, al narrar la lucha de los buenos piratas contra los crueles españoles, la lucha de los piadosos filibusteros contra los desalmados españoles, de los caballerescos corsarios contra los sanguinarios españoles. Por esto hay que tener bien presente que Salgari echó mano en sus obras de verdades parciales y que no asumió en modo alguno una actitud historiográfica, sino que se acogió simplemente a un mito creado por parte de unas clases dominantes, como fueron entonces las del imperio holandés y las del imperio británico.
El imitador de Júlio Verne
Todos los críticos literarios están de acuerdo en señalar que las novelas de Emilio Salgari presentan muchas lagunas por lo que se refiere a varios aspectos concretos.
La misma Elena Ceva Valla ha observado que sus relatos están «llenos de errores y de incoherencias» y que «los motivos científicos y las digresiones didácticas, introducidas con profusión, imitando a Julio Verne, constituyen un elemento bastante superficial de semejanza entre la obra del escritor italiano y la más meditada y orgánica de su modelo».
Sin duda alguna, aquellos intentos que podríamos llamar «pedagógicos» en Salgari y que aparecen en numerosos fragmentos de sus obras adolecen de una falta de exactitud y de precisión. Sus extensas referencias botánicas, incorrectas o confusas, sus expresiones anacrónicas y sus supuestos antropológicos incomprobados justifican la crítica mencionada. No se sabe, por ejemplo, por qué se atribuye a la antigua tribu arawak, extendida desde la costa venezolana hasta Paraguay y el archipiélago de las Antillas, el calificativo de «antropófaga», siendo así que era más bien pacífica, dedicada al cultivo y a la caza. Igualmente resulta muy improbable que unos piratas y filibusteros del siglo XVII pudieran hablar con tanta naturalidad y conocimiento del Gulf Stream, cuando esta corriente cálida del Atlántico Norte no fue estudiada hasta el siglo XVIII por Franklin, luego por Maury y sobre todo por el norteamericano Pillsbury, entre 1885 y 1889. Por otra parte, las prolijas descripciones botánicas padecen científicamente de confusionismo entre géneros y especies, por no citar otros detalles. El joven lector, sin embargo, sabrá prescindir de todo ello y no tomar a Salgari como un profesor competente en estas materias, sino puramente como un gran narrador de aventuras.
LA REINA DE LOS CARIBES
Capítulo I
EL CORSARIO NEGRO
El mar del Caribe mugía furiosamente, en plena tempestad, arrojando verdaderas montañas de agua contra los muelles de Puerto Limón y las playas de Nicaragua y Costa Rica. El sol aún no se había puesto, pero ya empezaban a descender las tinieblas, como impacientes por ocultar la encarnizada lucha de cielo y tierra. El astro diurno, rojo como un disco de cobre, proyectaba algunos rayos a través de los desgarrones de las nubes que lo envolvían poco a poco. Aún no llovía, pero no debía transcurrir mucho tiempo antes de que empezaran a caer verdaderas cataratas.
Sólo algunos pescadores y algunos soldados de la pequeña guarnición española habían osado permanecer en la playa, desafiando con obstinación la furia creciente de las olas y las cortinas de agua que el viento levantaba del mar para lanzarlas contra las casas.
Un motivo —quizás muy grave— los hacía entretenerse al aire libre. Horas antes habían descubierto un barco en la línea del horizonte y, por la dirección de sus velas, se adivinaba su intención de buscar refugio en la pequeña bahía. En otra ocasión nadie hubiese hecho mucho caso de la presencia de un velero, pero en 1653, época en que empieza esta historia, era muy distinto.
Cada barco que llegaba de alta mar producía una viva conmoción entre las poblaciones españolas de las colonias del golfo de México, del Yucatán, de Guatemala, de Honduras, de Nicaragua, de Costa Rica y de las Grandes Antillas.
El temor de ver aparecer la vanguardia de una flota de filibusteros —los audaces piratas de la Tortuga— trastornaba aquellas industriosas colonias. Bastaba con que descubriesen algo sospechoso en las maniobras de los barcos que se apercibían, para que mujeres y niños corrieran a esconderse en sus casas mientras los hombres se armaban precipitadamente. Si la bandera era española, se saludaba con hurras estrepitosos; si era de otro color, el miedo invadía a colonos y soldados; palidecían incluso los oficiales encanecidos entre el humo de las batallas.
Las matanzas y saqueos cometidos por Pierre le Grand, Brazo de Hierro, John Davis, Montbars, el Corsario Negro y sus hermanos y el Olonés habían sembrado el terror en todas las colonias del Golfo; terror aumentado por el hecho de que la gente creía de buena fe que aquellos piratas eran de origen infernal y, por tanto, invencibles.
Al ver aparecer aquel barco, los pocos habitantes del lugar que se habían detenido en la playa a contemplar la furia del mar renunciaron a la idea de volverse a sus casas, no sabiendo aún si tenían que enfrentarse con un velero español o con algún audaz filibustero que navegase a lo largo de aquellas costas en espera de los famosos galeones cargados de oro.
Una viva inquietud se reflejaba en todos los rostros, tanto de pescadores como de soldados.
— ¡Que Nuestra Señora del Pilar nos proteja! —decía un viejo marinero, barbudo y moreno como un mestizo—. Os digo, amigos, que ese barco no es de los nuestros. ¿Quién se atrevería a luchar con semejante tempestad a tanta distancia de nuestros puertos sino esos hijos del diablo, los bandidos de la Tortuga?
— ¿Estás seguro de que viene hacia nosotros? —preguntó un sargento que estaba en medio de un grupito de soldados.
—Segurísimo, señor Vasco. ¡Mirad! Ha dado una bordada hacia el cabo Blanco y ahora se prepara a volver sobre sus pasos.
—Es un brig, ¿verdad, Alonso?
—Sí, señor Vasco. Una hermosa embarcación, a fe mía, que lucha ventajosamente contra las olas y que dentro de una hora estará ante Puerto Limón.
— ¿Y qué os induce a creer que no sea uno de nuestros barcos?
— ¿Qué? Que si ese barco fuera español, en lugar de venir a buscar refugio en nuestra pequeña bahía, que es poco segura, hubiera ido a la de Chiriquí. Allí las islas hacen de barrera a la furia del mar y podría ser un abrigo seguro incluso para toda una escuadra.
—Tenéis razón, pero yo dudo de que se trate de corsarios de la Tortuga. Puerto Limón no puede despertar su codicia.
— ¿Pues sabéis lo que pienso yo, señor Vasco? —preguntó un joven marinero, que se había apartado del grupo de pescadores.
—Habla, Diego.
—Que es el Rayo del Corsario Negro.
Aquella inesperada salida provocó en todos un estremecimiento de terror. Incluso el sargento, que había ganado sus galones en los campos de batalla, se puso intensamente pálido,
— ¡El Corsario Negro aquí! —exclamó con un temblor muy acentuado—. Tú estás loco, muchacho.
—No, hace dos días, mientras pescaba un manatí cerca de las islas de Chiriquí, vi pasar un barco a menos de un tiro de arcabuz de mi velero. En la popa de aquel navío destellaba un nombre en letras de oro: Rayo.
— ¡Caramba! —exclamó el sargento, con voz irritada—. ¿Cómo no lo contaste antes?
—No quería asustar a la población —contestó el joven marinero.
—Si nos hubieses advertido, hubiera enviado a pedir ayuda a San Juan.
— ¿Para qué? —preguntaron los pescadores en tono burlón.
—Para rechazar a esos hijos de Satanás —contestó el sargento.
— ¡Hum! —dijo un pescador, alto como un granadero y fuerte como un toro—. Yo he luchado contra esos hombres y sé lo que valen. Estaba en Gibraltar cuando apareció la flota del Olonés y el Corsario Negro. Son marineros invencibles; os lo digo yo, señor sargento.
Dicho esto, giró sobre sus talones y se marchó. Los pescadores que permanecían en la playa iban a seguir su ejemplo cuando un hombre bastante entrado en años, silencioso hasta entonces, les detuvo con un gesto. Acababa de bajar un anteojo con el que había estado mirando hacia el mar.
—Quedaos —dijo—. El Corsario Negro no hace daño a quien no le ofrece resistencia.
— ¿Qué sabéis vos? —dijo el sargento.
—Conozco al Corsario Negro.
— ¿Y creéis que ése es su barco?
—Sí; ese barco es el Rayo.
El terror invadió de nuevo a todos ante esta afirmación. Incluso el sargento perdió toda su audacia, y parecía que sus piernas se negaran a funcionar.
Entre tanto, el barco seguía acercándose, a pesar de la furia del huracán. Recordaba a un gran pájaro marino revoloteando sobre el mar tempestuoso. Subía intrépidamente la cresta de las grandes olas, alcanzando alturas que daban escalofríos, luego caía en las honduras, desapareciendo casi por completo, y volvía después a mostrarse a la incierta luz del crepúsculo. Los rayos caían junto a sus mástiles y su lívida luz se reflejaba en las velas, tremendamente hinchadas. Las olas lo asaltaban por todas partes, lamiendo sus bordas y lanzándose, de vez en cuando, sobre la cubierta; pero el barco no cedía. Había renunciado incluso a las bordadas y se dirigía en línea recta hacia el puertecillo, como si tuviese la certeza de encontrar en él un refugio seguro y amigo.
Los pescadores y los soldados, viendo llegar la nave —tras un último esfuerzo— ante el puerto, se miraron unos a otros.
— ¡Está a punto de llegar! —exclamó uno de ellos—. A bordo preparan ya las anclas.
— ¡Huyamos! —gritaron los otros—. ¡Son los corsarios de la Tortuga!
Sin esperar más, los pescadores echaron a correr, desapareciendo entre las callejas de la pequeña ciudad —más bien pueblo, porque en aquella época Puerto Limón tenía menos habitantes que ahora.
El sargento y sus soldados, tras una breve vacilación, siguieron su ejemplo, dirigiéndose hacia el fortín que se hallaba en el extremo opuesto del muelle, en la cima de una roca que dominaba la bahía. En Puerto Limón había una guarnición de sólo ciento cincuenta hombres y dos piezas de artillería; era, por tanto, imposible empeñarse en una lucha contra aquel barco que debía de poseer numerosos y potentes cañones. A los defensores de la ciudad no les quedaba otra esperanza que la de encerrarse en el fuerte y dejarse sitiar.
Entre tanto, el navío —pese a la furia del viento y a las tremendas olas que lo asaltaban— había entrado audazmente en el puerto, echando las anclas a ciento cincuenta metros del muelle.
Era un espléndido brig de formas esbeltas, de fondo estrechísimo, y arboladura muy alta; un verdadero barco de carreras. Diez portas, de las que salían las bocas de otros tantos cañones, se abrían en sus costados —cinco a babor y cinco a estribor— y en la toldilla se veían dos cañones de caza. En el asta de popa ondeaba una bandera negra, con una gran V dorada en el centro, rematada por una corona.
En el castillo de proa, en la cubierta, junto a las bordas y en la altísima toldilla formaban numerosos marineros, mientras a popa algunos artilleros apuntaban los dos cañones de caza hacia el fuerte, dispuestos a desencadenar huracanes de hierro contra sus murallas.
Recogidas las velas y echadas otras dos anclas, fue bajado al agua un bote que se dirigió de inmediato hacia el muelle: lo tripulaban quince hombres armados con arcabuces, pistolas y sables cortos y anchos, muy utilizados entre los filibusteros de la Tortuga.
A pesar del golpear incesante de las olas, el bote —hábilmente conducido por su timonel— se situó tras un viejo navío español —casi despedazado en un banco de arena—, que oponía una buena barrera al ímpetu de las olas; luego, deslizándose a lo largo de una escollera, llegó sin novedad junto al muelle.
Mientras algunos filibusteros mantenían inmóvil el bote apoyando los remos, un hombre, que había subido a proa, saltó a tierra con un extraordinario impulso, digno de un tigre.
Aquel audaz que se atrevía a desembarcar solo, en medio de una ciudad de dos mil habitantes dispuestos a lanzarse contra él y a tratarle como a una bestia feroz, era un hombre bien parecido, de unos treinta y cinco años, alto y de porte distinguido, aristocrático.
Sus facciones eran hermosas, aunque su piel tenía una palidez cadavérica. La frente espaciosa estaba surcada por una arruga que daba una expresión triste a su rostro; tenía la nariz recta, la boca pequeña, los labios muy rojos, y los ojos muy negros de corte perfecto y fiera expresión.
Si el rostro de aquel hombre tenía un no sé qué de triste y de fúnebre, sus ropas no eran más alegres: en efecto, vestía de negro de pies a cabeza, si bien con una elegancia prácticamente desconocida entre los rudos corsarios de la Tortuga. Su casaca era de seda negra, adornada con encajes del mismo color; los calzones, la faja ancha que sostenía su espada, las botas y el sombrero eran negros también. Igual que la gran pluma que le caía hasta los hombros e incluso sus armas.
Apenas llegado a tierra, aquel extraño personaje se detuvo mirando con atención las casas de la ciudad, cuyas ventanas estaban cerradas; luego se volvió hacia los hombres que permanecían en el bote, y dijo:
— ¡Carmaux, Stiller, Moko, seguidme!
Moko, un negro de gigantesca estatura, un verdadero hércules, armado con un hacha y un par de pistolas, saltó a tierra. Tras él lo hicieron Carmaux y Stiller —dos hombres blancos, ambos sobre la cuarentena, más bien robustos, de piel bronceada, facciones angulosas y duras que las tupidas barbas hacían parecer aún más audaces—; iban armados con mosquetes y sables y vestidos con simples camisas de lana y calzones cortos que dejaban ver sus piernas musculosas, cubiertas de cicatrices.
—Aquí estamos, capitán —dijo el negro.
—Seguidme.
— ¿Y la canoa? —preguntó Stiller, a quien llamaban el Hamburgués.
—Que vuelva a bordo.
—Excusad, capitán —dijo Carmaux—; me parece que no es prudente que nos aventuremos en el corazón de la ciudad, siendo tan pocos.
— ¿Tenéis miedo, acaso? —preguntó el capitán.
— ¡Por el alma de mis antepasados! —exclamó Carmaux—. No podéis suponer semejante cosa, señor. Hablaba por vos.
— ¡El Corsario Negro nunca ha tenido miedo, Carmaux! —se volvió hacia la canoa, gritando a los hombres que la ocupaban—: ¡Volved a bordo! Diréis a Morgan que esté a punto para zarpar en cualquier momento.
Cuando vio que la canoa se ponía en marcha, luchando contra las olas que se precipitaban, rugiendo, a través de la pequeña bahía, se volvió hacia sus tres compañeros.
—Vamos en busca del administrador del duque.
— ¿Me permitís una palabra, señor? —preguntó Carmaux.
—Despacha pronto.
—No sabemos dónde habita ese excelente administrador, capitán.
— ¿Y qué importa? Le buscaremos.
—No veo un alma en este pueblo. Se diría que al ver al Rayo loshabitantes han tenido miedo y le han dado a las piernas.
—He visto un fuerte allá arriba —contestó el Corsario Negro—. Si no nos dice nadie dónde podemos encontrar al administrador, iremos a preguntarlo a la guarnición.
— ¡Por los cuernos de Belcebú! ¿Ir a preguntarlo a la guarnición? ¡Sólo somos cuatro, señor!
— ¿Y no cuentas los doce cañones del Rayo?Antes que nada, vayamos a explorar estas callejas. Cargad los mosquetones y seguidme.
Mientras sus marineros obedecían, el Corsario dobló la capa negra que llevaba en un brazo, se caló el fieltro sobre los ojos y después, con gesto resuelto, desnudó la espada que le colgaba de un costado, diciendo:
— ¡Adelante, hombres del mar! ¡Yo os guío!
La noche había caído y el huracán, en lugar de calmarse, parecía aumentar. El ventarrón se internaba ululando en las calles estrechas del pueblo, mientras entre las nubes —negras como la tinta— brillaban deslumbradores relámpagos, seguidos de tremendos crujidos.
La ciudad seguía desierta. No brillaba ninguna luz en sus calles ni a través de las esteras que cubrían las ventanas.
Todas las puertas estaban cerradas, y atrancadas, probablemente.
La noticia de que los terribles corsarios de la Tortuga habían desembarcado debía de haberse esparcido entre sus habitantes y todos se apresurarían a encerrarse en sus casas.
El Corsario —tras una breve vacilación— se dirigió a una calle que parecía la más ancha de la ciudad.
De vez en cuando, alguna piedra removida por el viento caía a la calle, despedazándose, o se venía abajo alguna chimenea poco sólida, pero los cuatro hombres no se preocupaban por ello.
Habían llegado a mitad de la calle, cuando el Corsario se detuvo bruscamente, gritando:
— ¿Quién vive?
Una forma humana había aparecido en la esquina de una callejuela y, al ver a los cuatro hombres, se había escondido con presteza tras un carro de heno abandonado en aquel lugar.
— ¿Una emboscada? —preguntó Carmaux, acercándose al capitán.
— ¿O un espía? —dijo éste.
—Quizá la vanguardia de algún grupo de enemigos. Creo, capitán, que habéis hecho mal en aventuraros entre estas casas con tan poca compañía.
—Ve a buscar a ese hombre, y tráelo aquí.
—Yo me encargo de eso —intervino el negro, empuñando su pesadísima hacha.
En tres saltos atravesó la calle y cayó sobre el hombre escondido detrás del carro. Cogerle por el cuello del traje y levantarlo como si fuese un simple títere, fue cosa de un instante.
— ¡Auxilio! ¡Me matan! —gritó el desdichado, debatiéndose desesperadamente.
El negro, sin preocuparse de sus gritos, lo llevó ante el Corsario, dejándolo caer al suelo.
Era un pobre burgués, bastante entrado en años, con una gran nariz y una monstruosa joroba plantada entre los hombros. Aquel desgraciado estaba lívido del susto, y temblaba de tal forma que parecía que fuera a desmayarse de un momento a otro.
— ¡Un jorobado! —exclamó Carmaux, que le había visto a la luz de un relámpago—. Nos traerá suerte.
El Corsario Negro puso una mano sobre los hombros del español, y preguntó:
— ¿Dónde ibas?
—Soy un pobre diablo que no ha hecho daño a nadie —gimoteó el jorobado.
—Te pregunto que a dónde ibas —repitió el Corsario.
—Este cangrejo de mar corría al fuerte para hacernos detener por los soldados de la guarnición —dijo Carmaux.
—No, excelencia —gritó el jorobado—. ¡Os lo juro!
— ¡Por cien mil sapos! —exclamó Carmaux—. Éste me toma por un gobernador.
— ¡Silencio, charlatán! —tronó el Corsario—. Vamos, ¿dónde ibas?
—En busca de un médico, señor —balbuceó el jorobado—. Mi mujer está enferma.
—Mira que si me engañas te hago colgar de la verga más alta de mi barco.
—Os juro…
—Deja los juramentos y responde: ¿conoces a don Pablo de Ribeira?
—Sí, señor.
— ¿El administrador del duque Wan Guld?
— ¿El ex gobernador de Maracaibo?
—Sí.
—Conozco personalmente a don Pablo.
—Llévame hasta él.
—Pero… señor…
— ¡Llévame hasta él! —tronó el Corsario con voz amenazadora—. ¿Dónde vive?
—Aquí cerca, señor, excelencia…
— ¡Silencio! Adelante, si te importa tu piel. Moko coge a este hombre y cuida de que no se escape.
El negro cogió al español entre sus robustos brazos y, a pesar de sus protestas, le llevó con él, preguntándole:
— ¿Dónde?
—En el extremo de la calle.
—Te evitaré fatigas.
El grupito se puso en camino. Avanzaba con ciertas precauciones, deteniéndose con frecuencia en las esquinas de las calles transversales, por miedo de caer en alguna emboscada o de recibir alguna descarga a quemarropa.
Stiller vigilaba las ventanas, dispuesto a descargar su mosquete contra la primera persiana que se abriera o la primera estera que se alzara; Carmaux, por su parte, no perdía de vista las puertas.
Llegados al extremo de la calle, el jorobado se volvió hacia el Corsario y, señalándole una casa de obra de albañilería de muy buen aspecto, con varios pisos y rematada por una torrecilla, le dijo:
—Es aquí, señor.
—Muy bien —dijo el Corsario.
Miró atentamente la casa, se llegó hasta las dos esquinas, para asegurarse de que en las dos callejas vecinas no se escondieran enemigos; luego se acercó a la puerta y levantó un pesado picaporte de bronce, dejándolo caer con fuerza.
El retumbar del golpe no se había extinguido aún, cuando se oyó abrirse una persiana; luego una voz que llegaba del último piso preguntó:
— ¿Quién sois?
—El Corsario Negro; ¡abrid o prendemos fuego a la casa! —gritó éste, haciendo brillar su espada a la lívida luz de un relámpago.
— ¿A quién buscáis?
— ¡A don Pablo de Ribeira, administrador del duque Wan Guld!
En el interior de la casa se oyeron pasos precipitados, gritos que parecían de espanto; luego, nada.
—Carmaux —dijo el Corsario—, ¿tienes la bomba?
—Sí, capitán.
—Colócala cerca de la puerta. Si no obedecen, prenderemos la mecha, y nos abriremos paso nosotros mismos.
Se sentó en un guardacantón que había cerca y esperó, acariciando la guarda de su espada.
Capítulo II
HABLAR O MORIR
Poco después, unos rayos de luz escapaban a través de las persianas del primer piso, reflejándose en las paredes de la casa de enfrente. Una o más personas estaban bajando, y se oían incluso sus pasos que resonaban al otro lado de la puerta maciza, repetidos por el eco de algún corredor.
El Corsario se puso en pie con presteza, apretando la espada en la mano derecha y una pistola en la izquierda. Sus hombres se habían situado a ambos lados de la puerta; el negro con el hacha alzada y los dos filibusteros con los mosquetes en la mano.
En aquel momento, el huracán redoblaba su furia. El viento rugía tremendamente a través de las callejas del pueblo, haciendo volar por el aire las tejas y golpeando con estruendo las persianas, mientras los relámpagos rompían las profundas tinieblas y el trueno retumbaba ensordecedor entre las nubes. Empezaban a caer gotas, con tal violencia que parecía granizo.
—Alguien viene —dijo Stiller, que miraba por el ojo de la cerradura—. Veo brillar rayos de luz detrás de la puerta.
El Corsario Negro, que ya empezaba a perder la paciencia, levantó el pesado picaporte y. lo dejó caer de nuevo. El golpe repercutió como un trueno en el corredor de la casa.
Una voz temblorosa contestó en seguida.
— ¡Ya voy, señores!
Se oyó el ruido de cadenas y llaves, luego la maciza puerta se abrió lentamente.
El Corsario levantó la espada, dispuesto a utilizarla, mientras los dos filibusteros apuntaban los mosquetes.
Apareció un hombre entrado en años seguido por dos pajes de raza india, portadores de antorchas. Era un apuesto anciano de unos sesenta años, todavía muy robusto y erguido como un muchacho. Una larga barba blanca le cubría el mentón, bajándole hasta la mitad del pecho, y los cabellos también blancos, muy largos y bastante espesos, le caían sobre los hombros.
Iba vestido de seda oscura, adornado con encajes, y calzaba altas botas de piel amarilla con espuelas de plata, metal que en aquella época valía casi menos que el acero en las riquísimas colonias españolas del golfo de México. Del costado le colgaba una espada y en la cintura llevaba uno de aquellos puñales españoles llamados misericordias, armas terribles en una mano fuerte.
— ¿Qué queréis de mí? —preguntó el anciano, con un temblor en la voz.
En vez de contestar, el Corsario hizo seña a sus hombres de que entraran y cerraran la puerta.
El jorobado, ya inútil, fue dejado fuera.
—Espero vuestra respuesta —dijo el anciano.
—El señor de Ventimiglia no está acostumbrado a hablar en los corredores —dijo el Corsario con tono resuelto.
—Seguidme —dijo el anciano, tras una breve vacilación.
Precedidos por los dos pajes, subieron una espaciosa escalera de madera roja y entraron en un salón amueblado con elegancia, decorado con antiguos tapices importados de España.
Un candelabro de plata, con cuatro velas, estaba colocado sobre una mesa incrustada de nácar y laminillas de plata.
El Corsario se aseguró con una mirada de que no hubiese otras puertas. Dirigiéndose a sus hombres, ordenó:
—Tú, Moko, te quedarás de guardia en la escalera y pondrás la bomba junto a la puerta; vosotros, Carmaux y Stiller, permaneceréis en el corredor.
Luego, mirando fijamente al viejo, que se había puesto muy pálido, le dijo:
—Ahora vamos a hablar nosotros, señor Pablo de Ribeira, intendente del duque Wan Guld.
Cogió una silla y se sentó ante la mesa, poniendo la espada —aún desenvainada— sobre las rodillas.
El anciano permaneció en pie, mirando con terror al formidable Corsario.
— ¿Sabéis quién soy, verdad? —preguntó éste.
—El caballero Emilio de Roccanera, señor de Valpenta y de Ventimiglia —contestó el español.
—Señor de Ribeira —continuó el Corsario—, ¿sabéis por qué motivo he osado aventurarme por estas costas, solo con mi barco?
—Lo ignoro; pero supongo que será grave, para induciros a cometer semejante imprudencia. No debéis de ignorar, caballero, que por estas costas navega la escuadra de Veracruz.
—Lo sé —contestó el Corsario.
—Y que hay aquí una guarnición, no muy numerosa es cierto, pero superior a vuestra tripulación.
—También lo sabía.
— ¿Y os atrevéis a venir casi solo?
Una sonrisa desdeñosa apareció en los labios del Corsario.
—Yo no tengo miedo —dijo con fiereza.
—Nadie puede poner en duda el valor del Corsario Negro —dijo don Pablo de Ribeira—. Os escucho, caballero. El filibustero permaneció unos instantes silencioso, luego dijo con voz alterada:
—Me han dicho que sabéis algo de Honorata Wan Guld.
Pronunció el nombre con acento desgarrador, como si un sollozo se deshiciera en el pecho del valeroso hombre de mar.
El anciano permaneció mudo, mirando con ojos tristes al Corsario. Entre aquellos dos hombres hubo unos instantes de silencio angustioso. Parecía que ambos tuvieran miedo de romperlo.
—Hablad —dijo de pronto el Corsario, con voz silbante—. ¿Es cierto que un pescador del mar Caribe os dijo que había visto una chalupa arrastrada por las olas, ocupada por una mujer joven?
—Sí —contestó el viejo, con una voz tan débil que parecía un soplo.
— ¿Dónde estaba la chalupa?
—Muy lejos de las costas de Venezuela.
— ¿En qué lugar?
—Al Sur de las costas de Cuba, a cincuenta o sesenta millas de la punta de San Antonio, en el canal de Yucatán.
— ¡Tan lejos de Venezuela! —exclamó el Corsario, poniéndose vivamente en pie—. ¿Cuándo fue avistada la chalupa?
—Dos días después de la partida de las naves filibusteras de la playa de Maracaibo.
— ¿Vivía la mujer?
—Sí, caballero.
— ¿Y aquel miserable no la recogió?
—La tempestad crecía, y su embarcación no estaba en condiciones de resistir el embate de las olas.
Un grito desgarrador salió de los labios del Corsario. Se cogió la cabeza entre las manos y durante algunos instantes el anciano oyó sordos sollozos.
—Vos la matasteis —dijo el señor de Ribeira, con voz sombría—. ¡Qué tremenda venganza, caballero! ¡Dios os castigará!
Al oír estas palabras, el Corsario alzó vivamente la cabeza. Todo rastro de dolor había desaparecido para dejar paso a una cólera espantosa. Su rostro pálido estaba lívido, mientras un terrible relámpago iluminaba sus ojos. Una oleada de sangre le coloreó por un momento la piel, dejándola después más lívida que antes.
— ¡Dios me castigará! —exclamó con voz estridente—. Quizá la maté yo; maté a la mujer que amaba, pero ¿de quién es la culpa? ¿Ignoráis acaso las infamias cometidas por vuestro señor, el duque? De mis hermanos, uno duerme a orillas del Escalda; los otros dos reposan en los abismos del mar Caribe. ¿Sabéis quién los mató? ¡El padre de la muchacha a quien yo amaba!
El anciano permanecía silencioso, sin separar su mirada del Corsario.
—Yo había jurado odio eterno a aquel hombre, que mató a mis hermanos en plena juventud, que traicionó la amistad y la bandera de su patria adoptiva, que por oro vendió su alma y su nobleza, que manchó con la infamia sus blasones… Y hube de mantener mi palabra.
—Condenando a muerte a una muchacha que no podía haceros ningún daño.
—La noche en que sepulté entre las olas el cadáver del Corsario Rojo, juré exterminar a toda su familia, igual que él había destruido la mía; no pude romper la palabra dada. Si lo hubiese hecho, mis hermanos hubieran subido del fondo del mar para maldecirme… ¡Y el traidor vive aún! —prosiguió, tras unos instantes, con un espantoso estallido de ira—. ¡El asesino no ha muerto y mis hermanos me piden venganza! ¡La tendrán!
—Los muertos no pueden pedir nada.
— ¡Os equivocáis! Cuando brilla el mar, veo a mis hermanos que suben desde los abismos y marchan ante la proa de mi barco; y cuando el viento sopla entre los cabos del Rayo oigo la voz de mi hermano en las tierras de Flandes. ¿Me comprendéis?
— ¡Locuras!
— ¡No! —gritó el Corsario—. También mis hombres han visto aparecer muchas noches, entre una oleada de espuma, los esqueletos de los dos corsarios. Aún reclaman venganza. La muerte de la muchacha amada no ha sido suficiente para calmarles, y su alma atormentada no tendrá reposo hasta que haya castigado a su asesino. Decidme, ¿dónde está Wan Guld?
— ¿Aún pensáis en él? —preguntó el intendente—. ¿No os bastó con la hija?
— ¡No! Ya os he dicho que mis hermanos no están aún satisfechos.
—El duque está lejos.
—Aunque estuviese en el infierno, el Corsario Negro irá a buscarle.
—Id, pues.
— ¿Dónde?
—Yo no sé exactamente dónde se encuentra; se dice que en México.
— ¿Sé… dice? Vos, que sois su intendente, el administrador de sus bienes, ¿lo ignoráis? No seré yo quien os crea.
—Y, sin embargo, no sé dónde se halla.
— ¡Me lo diréis! —gritó el Corsario, con un acento terrible—. Necesito encontrar a ese hombre. Se me escapó en Maracaibo y en Gibraltar, pero ahora estoy decidido a sacarlo de su escondite, aunque tuviese que enfrentarme solo con mi barco a toda la escuadra del virrey de México.
De pronto se interrumpió, se levantó y se acercó rápidamente a una ventana.
— ¿Qué tenéis? —preguntó don Pablo, con estupor.
El caballero no contestó. Inclinado sobre la ventana, escuchaba con atención.
Fuera crecía la tempestad. Truenos ensordecedores retumbaban en el cielo y el viento ululaba por las callejuelas, haciendo volar tejas y chimeneas. El agua caía a torrentes y borbotaba contra los muros de las casas y sobre el empedrado, corriendo ruidosamente por las calles, convertidas en torrentes.
— ¿Habéis oído? —preguntó de pronto el Corsario con voz alterada.
—Nada, señor —contestó don Pablo con acento inquieto.
—Se diría que el viento ha traído hasta aquí los gritos de mis hermanos.
— ¡Qué siniestras locuras, caballero!
—No son locuras… Las ondas del mar Caribe juegan a estas horas con los cuerpos de mis hermanos, las víctimas de vuestro señor.
El anciano se estremeció y miró al Corsario con espanto. Era valiente, pero —como casi todos los hombres de aquella época— también supersticioso, y empezaba a creer en las extrañas fantasías del fúnebre filibustero.
— ¿Habéis acabado, caballero? —preguntó, recobrándose—. Conseguiréis hacerme ver a los muertos.
El Corsario se sentó de nuevo ante la mesa. Parecía no haber oído las palabras del español.
—Éramos cuatro hermanos —empezó, con voz lenta y triste—. Pocos eran tan valerosos como los señores de Roccanera, Valpenta y Ventimiglia, y pocos tan devotos como nosotros de los duques de Saboya. La guerra había estallado, terrible: en Flandes, en Francia y en Saboya combatíamos con furor contra los españoles, por la libertad de los generosos flamencos.
»El duque de Wan Guld, vuestro señor, separado del grueso de las tropas franco-saboyanas, se había atrincherado en una fortaleza situada junto a una de las bocas del Escalda. Nosotros estábamos con él, fieles guardianes de la bandera de los Saboya. Tres mil españoles, con potentes cañones, habían sitiado la fortaleza, decididos a tomarla. Asaltos desesperados, minas, bombardeos, escaladas nocturnas… Lo habían intentado todo, pero en vano. El estandarte de los Saboya no había sido nunca arriado. Los señores de Roccanera defendían la fortaleza, y se hubieran hecho matar en ella, antes que cederla.
»Una noche, un traidor, comprado con el oro español, abre la poterna al enemigo. El primogénito de los señores de Roccanera se lanza para cortar el paso a los invasores y cae, asesinado por un tiro de pistola disparado a traición. ¿Sabéis cómo se llama el hombre que traicionó a sus tropas y mató vilmente a mi hermano? Era el duque de Wan Guld, vuestro señor.
— ¡Caballero! —exclamó don Pablo.
—Callad y escuchadme —prosiguió el Corsario, con voz fúnebre—: el traidor recibió como recompensa por su infamia una colonia del golfo de México: la de Venezuela; pero había olvidado que sobrevivían otros tres caballeros de Roccanera y que éstos habían jurado solemnemente sobre la cruz que vengarían a su hermano y la traición.
»Equiparon tres navíos y zarparon hacia el Golfo: se llamaban el Corsario Verde, el Corsario Rojo y el Corsario Negro.
—Conozco la historia de los tres corsarios —interrumpió el señor de Ribeira—. El Rojo y el Verde cayeron en manos de mi señor y fueron ahorcados como vulgares malhechores…
—Y yo les di honrosa sepultura en los abismos del mar Caribe —dijo el Corsario Negro—. Ahora decidme, ¿qué pena merece ese hombre que ha traicionado su bandera y me ha matado tres hermanos? ¡Hablad!
—Vos habéis matado a su hija, caballero.