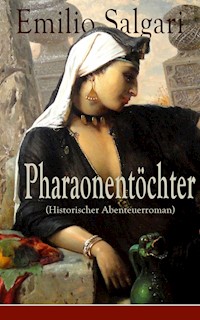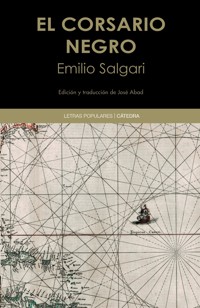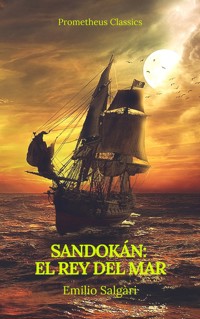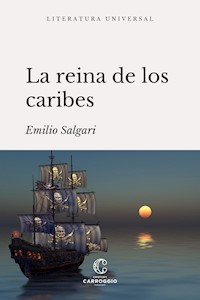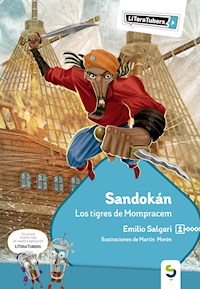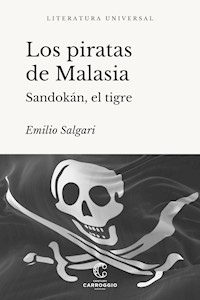
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Century Carroggio
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Literatura Universal
- Sprache: Spanisch
Novela de aventuras y piratas de Sandokán. Tremal-Naik es apresado injustamente, desterrado de la India y sentenciado a vivir en una colonia penal. Kammamuri, su sirviente, sabe que Tremal-Naik es inocente e intenta rescatarlo. Cuando Kammamuri es capturado por los tigres de Mompracem, logra convencerlos de que lo ayuden a liberar a su amo. Sandokán y su amigo, el caballero portugués Yáñez, deben luchar contra los hombres de James Brooke, el rajá blanco de Sarawak.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 418
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
0,0
Bewertungen werden von Nutzern von Legimi sowie anderen Partner-Webseiten vergeben.
Legimi prüft nicht, ob Rezensionen von Nutzern stammen, die den betreffenden Titel tatsächlich gekauft oder gelesen/gehört haben. Wir entfernen aber gefälschte Rezensionen.
Ähnliche
LOS PIRATAS DE MALASIA
EMILIO SALGARI
CENTURY / CARROGGIO
Derechos de autor © 2023 CENTURY PUBLISHERS S.L.
RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS.INTRODUCCIÓN: JUAN LEITATRADUCCIÓN: MERCEDES LLORET
Contenido
Página del título
Derechos de autor
Introducción al autor y su obra
primera parte
Capítulo primero
Capítulo II
Capítulo III
Capítulo IV
Capítulo V
Capítulo VI
Capítulo VI
Capítulo VIII
Capítulo IX
segunda parte
Capítulo II
Capítulo III
Capítulo IV
Capítulo V
Capítulo VI
Capítulo VII
Capítulo VIII
Capítulo IX
Capítulo X
Capítulo XI
Capítulo XII
Capítulo XIII
Capítulo XIV
Capítulo XV
Capítulo XVI
Capítulo XVII
Capítulo XVIII
Capítulo XIX
Capítulo XX
Capítulo XXI
Capítulo XXII
Capítulo XXIII
Capítulo XXIV
CONCLUSIÓN
Introducción al autor y su obra
Se ha dicho, y es verdad, que la enorme importancia política y social de la televisión se pone de manifiesto sobre todo en el hecho de que, cuando actualmente se produce en algún país un golpe de estado, lo primero que ocupan las tropas insurrectas es el palacio o la sede del gobierno y los estudios centrales de la televisión. En un sentido análogo, podríamos decir que la importancia literaria de un autor por lo que se refiere a su impacto popular y a su facilidad asimilativa por parte del gran público ha de medirse sobre todo por la aceptación que obtienen sus obras en las versiones televisivas, una vez han asaltado impetuosamente el marco de la pequeña pantalla, La televisión es, en efecto, un buen crisol para poner a prueba la capacidad de influjo de un escritor sobre un público al mismo tiempo muy amplio y enormemente variado.
Sin ningún género de duda, el éxito de Emilio Salgari, ha resultado rotundo en este aspecto concreto: las adaptaciones televisivas de su extensa serie, denominada Los tigres de Mompracem, han conseguido fascinar muy recientemente a muy amplios sectores de diversos países.
La razón de ello estriba en que, como ha observado con gran acierto Elena Ceva Valla, «el dramatismo de las escenas», «la constante exaltación del valor y de la voluntad» y, principalmente, «la rapidez casi cinematográfica de la acción» constituyen unos elementos característicos de las obras de Salgari que no sólo captan con vigorosa fuerza la fantasía de las mentes jóvenes, sino que son también magníficamente idóneos para todo aquello que exigen los buenos telefilmes de aventuras.
EL PROTAGONISTA DE SUS PROPIOS RELATOS
Emilio Salgari nació en Verona (Italia) el 22 de agosto de 1882, muy poco antes de que Julio Verne asombrara al mundo juvenil con la publicación de su primera gran novela de aventuras, titulada Cinco semanas en globo. Es importante resaltar este hecho en el mismo comienzo de la vida del escritor italiano, porque de una manera muy especial la influencia de Verne en la infancia y en la juventud del autor de Los piratas de Malasia constituyó realmente el factor más decisivo que, tras diversas y frustradas experiencias, lo encaminaría felizmente al campo de la literatura.
En efecto, el joven Salgari se sintió muy pronto atraído por dos polos que habían de magnetizar por entero su actividad humana: el mar y las letras. Enfrascado en la lectura de su autor preferido, brotaban a la vez en su interior las ansias de vivir y de correr maravillosas aventuras por las aguas de mares conocidos y desconocidos, así como el irrefrenable deseo de plasmar por escrito sus propias aspiraciones. Ante los ojos atónitos de aquel muchacho un tanto débil y enfermizo, aquellos dos elementos polarizadores aparecían prodigiosamente concentrados en las novelas del genial autor francés que, año tras año, iban publicándose y subyugando la imaginación de los adolescentes: Los hijos del capitán Grant, Veinte mil leguas de viaje submarino, La isla misteriosa, Un capitán de quince años... Precisamente a esta misma edad, Salgari ya se imaginaba convertido en un sugestivo personaje de mar, capaz de atraer la pluma de los literatos por su popularidad irresistible y sus fantásticas hazañas.
Al principio y atendiendo a las posibilidades reales que le ofrecían su familia y su tierra natal, Salgari pensó que el periodismo podía satisfacer en gran parte sus ilusiones fundamentales: como periodista, no sólo podía dedicarse a escribir, sino que quizá tendría también la oportunidad de viajar y de ver nuevas tierras, al ser enviado a algún lugar remoto para llevar a cabo un reportaje. De ahí que, durante su juventud, abordara con entusiasmo la prometedora y atractiva tarea del periodismo.
La fascinación del mar, sin embargo, y las ansias irreprimibles de aventura seguían ejerciendo su poderoso influjo en el ánimo de aquel joven italiano que no podía contentarse con el estrecho marco que le deparaba su circunstancia concreta. Así, impulsado finalmente por una opción resuelta y firmemente trazada, el futuro creador de grandes corsarios y de heroicos piratas decidió abandonar el hogar paterno para ingresar como estudiante en una escuela de náutica. Su punto de mira se concentraba ahora únicamente en la posibilidad, durante tanto tiempo acariciada, de embarcarse y de seguir los caminos invisibles de mil mares remotos.
Por espacio de algunos años, efectivamente, Salgari pudo llevar a término uno de sus sueños más queridos. Se había convertido de hecho en un hombre de mar y, lejos de los exiguos lazos patrios y familiares, podía contemplar con inmenso gozo las aguas inacabables de los océanos que lo transportaban a tierras nuevas y para él totalmente desconocidas. Sus condiciones físicas y psicológicas, no obstante, carecían de la suficiente fuerza para arrostrar con pleno éxito la dura empresa del marino y, al cabo de un tiempo, se vio obligado a tomar tierra de nuevo, doblegado por la enfermedad. Pero era joven todavia y, a sus veinticuatro años, podía pensar perfectamente en afrontar con denuedo otra empresa no menos ardua y atractiva: el quehacer literario desde siempre ambicionado.
Uno de los frutos más provechosos de sus viajes por el mar lo había constituido el hecho de que su imaginación había volado con más rapidez que el viento que rizaba y encrespaba las aguas que surcaban sus buques. Ante sus ojos juveniles no habían desfilado realmente más que mares interminables, tierras silenciosas y poblaciones dedicadas ante todo al trabajo y a la preocupación prosaica de su subsistencia. Sin embargo, de los ojos interiores de su fantasía exuberante habían surgido ya una infinidad de peripecias asombrosas y de personajes exóticos. Por esto Emilio Salgari podía ya emprender con fortuna su nueva tarea de novelista.
Con enorme sorpresa por parte del propio autor, las primeras obras de Salgari obtuvieron una rápida y resonante aceptación en los círculos de editores y lectores.
El campo de las letras se le abría, ciertamente, con mucha mayor prodigalidad que el difícil mundo de la marinería.
De improviso, en la creación de emocionantes y portentosos relatos el joven y apasionado lector de Julio Verne tenía la ocasión imprevista de verter por escrito sus más recónditos deseos de hazañas y de aventuras. Si se decidía a adentrarse definitivamente en el ámbito halagüeño de la literatura, podría convertirse en el protagonista imaginario de lo que en realidad había soñado y deseado. La decisión no requirió grandes reflexiones y desde entonces Salgari no habría ya de detenerse en una extensísima y constante producción literaria. Novelas como La favorita del Mahdí, Los pescadores de ballenas, La cimitarra de Buda, Capitán Tormenta, El león de Damasco alcanzaron un éxito inesperado no solamente en Italia, sino también en gran parte de Europa. Se traducían al francés, al alemán, al checo, al español y se vendían profusamente entre el público ávido de aventuras, hasta el punto de que la popularidad de Salgari llegó a ser muy notable.
Nuevos héroes y nuevas historias repletas de inusitadas proezas acudían a la mente del escritor, ocupado ya enteramente en su febril tarea creadora. Tenía que imaginar constantes incidencias y vibrantes figuras que captaran el interés de aquel gran público de lectores. En este afán continuo de propia superación y de producción ininterrumpida, Salgari iba a crear varios personajes que harían las delicias del mundo juvenil.
Fue en la novela titulada Le due tigri (Los dos tigres) donde el famoso autor italiano hizo aparecer por primera vez en acción al deslumbrante Sandokan, el Tigre de Malasia. Como observa muy atinadamente el crítico Quinto Veneri, la persona de este aventurero fascinante, que reaparece en otras obras incluso más emocionantes y acertadas, tales como Los piratas de Malasia y A la conquista de un imperio, «representa con bastante vigor el tipo del héroe audaz, afortunado y generoso, que persistirá, con fácil estilización, en casi todas las narraciones de aventuras escritas para los adolescentes en Italia (y en numerosas naciones del mundo).
La figura de Sandokan adquiere el relieve del pirata caballeresco, atrevido y constante tanto en los odios como en la amistad, siempre dispuesto a cualquier riesgo y también siempre confiado en su buena estrella.
En el último año del siglo XIX, apareció la igualmente célebre novela El Corsario Negro, otro de los sugestivos personajes creados por la imaginación inagotable de Emilio Salgari. Dos años más tarde, se publicó la continuación del relato con el título de La reina de los caribes. Según el juicio de Elena Ceva Valla, estas «dos narraciones figuran entre las mejores en la extensa obra del autor.
La fantasía de Salgari, no obstante, no se ciñó en modo alguno a un solo tipo de aventuras y de héroes concretos, sino que supo abarcar también otros terrenos distintos y no menos interesantes. Entre sus múltiples creaciones cabe citar, por ejemplo, Le meraviglie del duemilia (Las maravillas del año dos mil), una auténtica muestra precursora del género, actualmente tan en boga, de ciencia-ficción. Sus protagonistas duermen un sueño que dura cien años y se despiertan asombrados en medio de un mundo que en nada se parece a la época en que nacieron. La novela, conforme a la opinión de Quinto Veneri, da cuerpo a un ingenuo sueño de civilización mecánica, tal como podría imaginarla un muchacho en los primeros años del siglo XX». A pesar de toda su ingenuidad, sin embargo, Las maravillas del año dos mil constituye un importante eslabón dentro de un género que había de triunfar muchos años más tarde con autores tan reconocidos y celebrados en la actualidad como Ray Bradbury e Isaac Asimov.
La ingente producción literaria de Emilio Salgari podría hacer pensar que su situación económica fue más que rentable y que le permitió vivir con holgura. Lo cierto es, empero, que nunca pudo saborear unos frutos más que merecidos y que, por el contrario, se vio inmerso en un mar de dificultades pecuniarias que lo obligaron a escribir sin cesar, acuciado por la imperiosa necesidad de salir adelante en la tarea que había emprendido. Veinticinco años de entera dedicación a la novela de aventuras no bastaron para proporcionarle un digno bienestar. Los editores lo acosaban con frenéticas demandas y, en cambio,muy escasamente remuneraban su constante y enorme esfuerzo. Varios críticos han dicho que su obra resulta atropellada y que no es ni mucho menos tan meditada y orgánica como la de su modelo preferido:Julio Verne. La verdad es, sin embargo, que la acusación aparece teñida de una terrible crueldad, si tenemos en cuenta las condiciones en que Salgari tuvo que producir sus relatos. No tenía materialmente tiempo para meditar ni para organizarse. Tenía que atropellarse ineludiblemente en una labor que no le concedía ninguna clase de respiro.
A las dificultades económicas se añadieron graves disgustos familiares que hicieron contraer a Salgari una neurastenia de carácter agudo. El futuro se le aparecia como un callejón sin salida y buscaba con afán un descanso definitivo para su situación y su psicología atormentadas.
Poco a poco, el suicidio se le ofreció como la única y terrible solución a sus graves problemas. El dramático y repulsivo acto lo llevó a cabo en Turín el 25 de abril de 1911, cuando no había cumplido todavía los cuarenta y nueve años de edad.
El nombre de Emilio Salgari, no obstante, quedó grabado para siempre en la ya larga lista de autores que han contribuido poderosamente a engrosar el número de títulos brillantes de novelas juveniles. Igual que Julio Verne, con sus fantásticos saltos a la luna y al fondo del mar, y que Mayne Reid, con sus aventuras entre los indios americanos en novelas como El jefe blanco y Los cazadores de cabelleras, Salgari supo cautivar también a su generación y persistir en el tiempo hasta nuestros días. El cine y la televisión, con sus frecuentes adaptaciones, lo han demostrado con creces.
LA ÉPOCA DE CORSARIOS, PIRATAS Y FILIBUSTEROS
Con el fin de desarrollar la dinámica y trepidante acción de sus relatos, Emilio Salgari echó mano de aquellos períodos históricos en los cuales abundaron copiosamente los ataques y las actuaciones de la piratería. En El Corsario Negro y La reina de los caribes se nos presenta la época real del filibusterismo que, desde el siglo XVI hasta el XVIII, significó un grave problema para las colonias españolas de ultramar.
La palabra «filibustero» se cree que corresponde a una castellanización del término neerlandés «vrijbuiter», que se refiere a aquel que hace el botín libremente y por su cuenta. A diferencia de los corsarios, que procedían con objetivos políticos y gozaban de una patente de su gobierno, la denominación de «filibusteros» se aplicó específicamente a aquellos piratas que, tras la colonización española de América, se dedicaron a asaltar las naves que iban y venían desde España a las provincias ultramarinas y a saquear las costas americanas. Su refugio habitual eran las Pequeñas Antillas, ya que habían sido abandonadas y descuidadas por los colonizadores españoles. En ellas se instaló un gran número de aventureros franceses, ingleses y neerlandeses que, sin ser advertidos nunca por sus respectivos países, representaban un medio idóneo para ir minando la poderosa fuerza de España en el continente americano. Durante el siglo XVI, los filibusteros pusieron graves obstáculos al tráfico naval español, saliendo de improviso de su principal guarida situada en la isla de la Tortuga y más tarde desde Jamaica. El poder y el número de estos piratas llegó a ser tan considerable, que consiguieron invadir y saquear ciudades tan importantes como Veracruz, Maracaibo, Puerto Cabello y Panamá. A lo largo del siglo XVII, la presencia de los filibusteros se hizo notar todavía más en el mar Caribe. Sin embargo, una vez iniciada la guerra de Sucesión en España a comienzos del siglo XVIII, el filibusterismo empezó a decaer sensiblemente hasta el punto de extinguirse casi por completo.
En medio de este ambiente y de esta circunstancia históricamente reales, Salgari situó la figura imaginaria del Corsario Negro, aprovechando incluso nombres y personajes verdaderos de la piratería, como por ejemplo Grammont, Laurent de Graff, Wan Horn y Morgan. En el capítulo undécimo de la novela La reina de los caribes se explican con bastante detalle y autenticidad las figuras y las proezas de varios de estos filibusteros.
Un proceso similar se sigue en la ambientación y estructuración históricas de Los piratas de Malasia y A la conquista de un imperio. Durante la primera mitad del siglo XIX, la piratería reapareció con especial fuerza en distintos focos de Extremo Oriente: India, China, Malasia. Se trataba de las rutas marítimas por donde pasaban sobre todo la seda y la plata. De esta manera, algunos de sus puntos claves se convirtieron en verdaderos nidos de piratas que permanecían al acecho de cualquier barco británico o neerlandés que cruzara los mares con fines puramente comerciales. El caso de Malasia fue especialmente notorio, hasta el extremo de que la Compañía de las Indias se vio obligada a enviar hombres que se dedicaran a combatir y a exterminar aquella nueva plaga de saboteadores marinos que asolaban de una forma tan impune los mares del Sur.
También algunos personajes reales de aquella época fueron aprovechados por la fértil imaginación de Salgari, muy probablemente para conferir veracidad y carácter historicista a sus relatos. En este sentido, sobresale ante todo la figura de sir James Brooke que aparece en Los piratas de Malasia. El poderoso enemigo de Sandokan en esta novela corresponde realmente al oficial británico del mis- mo nombre que, después de haber estado al servicio de la Compañía de las Indias y de luchar más adelante contra la piratería en los mares del Sur, recibió en 1841 el título de rajá de Sarawak por el hecho de haber ayudado al sultán de Brunei (Borneo) contra los dayaks. Al cabo de poco tiempo, Brooke consiguió independizarse del sultán y logró el reconocimiento de algunas grandes potencias mundiales, manteniendo de este modo la influencia inglesa en la isla, Durante su gobierno siguió luchando con eficacia contra los piratas que obstaculizaban el comercio británico y supo conservar la soberanía de Sarawak hasta entregarla a sus descendientes que, cuarenta años más tarde, la colocaron definitivamente bajo el protectorado imperial de Inglaterra.
Cabe destacar también en estas dos novelas la forma en que Salgari sabe recoger acertadamente todos aquellos elementos que otorgan a la narración una cualidad pintoresca y vivaz, propia de las tierras en las que hace desarrollar las vibrantes aventuras de los tigres de Mompracem. No sólo los estranguladores de la diosa Kali aparecen con la terrible amenaza de un extraño fanatismo religioso, sino que también las más típicas costumbres de las religiones hindúes se describen furtivamente al paso de la acción: ritos bautismales, ceremonias de purificación, incineración de cadáveres junto a los rios...
En general, en las obras de Salgari observamos a la perfección la gran capacidad del famoso escritor italiano para construir una serie de emocionantes peripecias en medio de unas épocas y de unas situaciones históricas que, desde luego, son de lo más aptas para sus propósitos.
UNA OBSERVACIÓN SOBRE LA AUTENTICA HISTORIA
Algunos reparos serios hay que oponer, con todo, al intento más o menos historiográfico que configura ambientalmente las principales novelas de Emilio Salgari. Dejando aparte por ahora anacronismos de lenguaje e inexactitudes patentes por lo que respecta a numerosos detalles, es necesario fijarnos aquí en la clara decantación errónea que sufre el creador del Corsario Negro en su juicio sobre la colonización española de América.
Una mala solución editorial suele ser la de apañar los textos, de forma que en la versión propia de cada país se suavicen los términos y se corrijan disimuladamente muchos errores. El criterio seguido por nosotros, al contrario, es el de respetar al máximo la obra original, ofreciendo una traducción lo más fidedigna posible que no apañe ni disimule ningún aspecto concreto, aunque sea manifiestamente injusto o equivocado.
En el caso que ahora nos ocupa, el lector podrá advertir en seguida que Salgari toma una actitud de animadversión frente a todo lo español, haciéndose eco de la «leyenda negra» y adjetivando a los españoles con términos tan poco dignificadores como «crueles», «feroces» y «sanguinarios». La conquista de México por Hernán Cortés y la subsiguiente colonización española no fue más, según él, que una explotación horrenda de los indios y un sinfín de atrocidades perpetradas en los habitantes de aquel país.
Al mismo tiempo, cualquier acción bélica llevada a cabo por los españoles merece para el autor los calificativos de barbarie y de crueldad, no obstante su heroísmo. Y otro tanto sucede con la lucha de los ingleses contra la piratería malaya.
Lo primero que llama poderosamente la atención, sin embargo, en una lectura objetiva e imparcial es el hecho de que, si los protagonistas de los relatos proceden exactamente de la misma forma: asaltando navíos, incendiando poblaciones, arrasando ciudades, nunca son acreedores de un juicio igualmente duro y severo. Evidentemente, Salgari se acoge al ingenuo principio de la «moral del héroe», según el cual todo lo que hace está justificado, mientras que su enemigo siempre lleva a cuestas la mácula de la culpabilidad. Cabría esperarse, por lo menos, que los actos se juzgaran siempre por su bondad o su malicia intrínsecas, prescindiendo de quien los hace y de la simpatía o del afecto que sintamos por él.
En segundo lugar, resulta evidente que desde el punto de vista auténticamente histórico no se puede caer en la trampa de admitir de antemano una sola versión de los hechos, ya que correríamos el serio peligro de deformar la realidad y de aceptar como buena una explicación que dista mucho de lo verdadero. La «leyenda negra» no fue en modo alguno una versión objetiva e imparcial de la colonización española de América. Ha sido el prestigioso historiador cubano Manuel Moreno Fraginals quien ha escrito con gran precisión sobre este punto: «El anti españolismo tiene un origen lejano. Durante los siglos XVI, XVII y XVIII, constituyó la base de la historiografía al servicio de los imperios holandés e inglés que lucharon contra España y hoy es enormemente útil para el imperialismo norteamericano. En su etapa de desarrollo, se nutrió con los argumentos y la obra del padre Bartolomé de Las Casas.
Los apologistas del imperio inglés y del holandés hicieron de Bartolomé de Las Casas el prototipo del caballero medieval que recorría los campos de América. De este modo, los grandes justificadores de los dos imperios de las más bárbaras depredaciones que ha conocido la historia moderna, los perfeccionadores del tráfico de esclavos negros, indios y polinesios, los padres de la guerra del opio, traducen las obras del sacerdote español, las comentan, hacen múltiples ediciones y se erigen en los grandes jueces contra la colonización hispana».
Por último, es necesario reseñar que la historiografía objetiva e imparcial ha de ser muy consciente de los mitos que se crean para uso y abuso de una concepción determinada. El mismo historiador, Manuel Moreno Fraginals, ha hablado con profunda agudeza sobre este punto, referido ciertamente a la historia de Cuba, pero fácilmente transportable a otros casos, como es el del juicio de Salgari sobre piratas y españoles: «La historia escrita de Cuba desde 1763 hasta la actualidad es la historia de la lucha de los cubanos contra los españoles, la lucha de los liberales cubanos contra los reaccionarios españoles, la lucha de los cultos cubanos contra los ignorantes españoles, de los valientes cubanos contra los cobardes españoles.
Todo esto se escribía con una gran documentación, mientras que los españoles narraban los acontecimientos exactamente al revés, usando también gran acopio de fuentes.
Participar en España de la tesis cubana significaba ser defensor de la "leyenda negra", ser antiespañol, ser antipatriota. Participar en Cuba de la tesis española era, antes, ser traidor, hoy, ser facha. ¿Se trata de relativismo histórico, como afirman los idealistas? No. Son simplemente dos mitos: el antiespañol y el proespañol, creados ambos con documentos previamente seleccionados por las clases dominantes de los respectivos países. Son verdades parciales que, expuestas parcialmente, constituyen una sola gran mentira. No expresan dos actitudes -y es muy importante tener esto en cuenta–, no son dos actitudes historiográficas -repetimos-, sino una sola actitud creadora de mitos por parte de ambas clases dominantes».
Paralelamente, Salgari cayó también en la trampa del mito antiespañol, al narrar la lucha de los buenos piratas contra los crueles españoles, la lucha de los piadosos filibusteros contra los desalmados españoles, de los caballerescos corsarios contra los sanguinarios españoles. Por esto hay que tener bien presente que Salgari echó mano en sus obras de verdades parciales y que no asumió en modo alguno una actitud historiográfica, sino que se acogió simplemente a un mito creado por parte de unas clases dominantes, como fueron entonces las del imperio holandés y las del imperio británico.
EL IMITADOR DE JULIO VERNE
Todos los críticos literarios están de acuerdo en señalar que las novelas de Emilio Salgari presentan muchas lagunas por lo que se refiere a varios aspectos concretos.
La misma Elena Ceva Valla ha observado que sus relatos están «llenos de errores y de incoherencias» y que «los motivos científicos y las digresiones didácticas, introducidas con profusión, imitando a Julio Verne, constituyen un elemento bastante superficial de semejanza entre la obra del escritor italiano y la más meditada y orgánica de su modelo».
Sin duda alguna, aquellos intentos que podríamos llamar «pedagógicos» en Salgari y que aparecen en numerosos fragmentos de sus obras adolecen de una falta de exactitud y de precisión. Sus extensas referencias botánicas, incorrectas o confusas, sus expresiones anacrónicas y sus supuestos antropológicos incomprobados justifican la crítica mencionada. No se sabe, por ejemplo, por qué se atribuye a la antigua tribu arawak, extendida desde la costa venezolana hasta Paraguay y el archipiélago de las Antillas, el calificativo de «antropófaga», siendo así que era más bien pacífica, dedicada al cultivo y a la caza. Igualmente resulta muy improbable que unos piratas y filibusteros del siglo XVII pudieran hablar con tanta naturalidad y conocimiento del Gulf Stream, cuando esta corriente cálida del Atlántico Norte no fue estudiada hasta el siglo XVIII por Franklin, luego por Maury y sobre todo por el norteamericano Pillsbury, entre 1885 y 1889. Por otra parte, las prolijas descripciones botánicas padecen cientificamente de confusionismo entre géneros y especies, por no citar otros detalles. El joven lector, sin embargo, sabrá prescindir de todo ello y no tomar a Salgari como un profesor competente en estas materias, sino puramente como un gran narrador de aventuras.
primera parte
El tigre de Malasia
Capítulo primero
El naufragio de la Young-India
—Maestre Bill, ¿dónde estamos?
—En plena Malasia, Kammamuri.
—¿Nos falta mucho para llegar a destino?
—¿Es que te aburres, tunante?
—Aburrirme no, pero tengo mucha prisa y me parece que la Young-India va despacio.
El llamado Bill, un marinero de unos cuarenta años, de estatura mediana, americano puro, miró de soslayo a su compañero. Este era un indio marato bien parecido de unos veinticuatro o veinticinco años, alto, de color muy moreno, hermosas facciones, nobles y delicadas, orejas adornadas con aretes y collares de oro en el cuello, que le caían graciosamente sobre el desnudo y robusto pecho.
—¡Pardiez! —gritó el americano, indignado—. ¡Que la Young-India va despacio! Esto es un insulto, amigo.
—Para quien tiene prisa, maestre Bill, incluso un crucero que corra a quince nudos va despacio.
—¿Y a qué diablos viene toda esta prisa? —preguntó el americano, rascándose furiosamente la cabeza—. Oye bribón, ¿es que vas a cobrar una herencia? Porque, si es así, tendrás que pagarme una barrica de ginebra o de whisky.
—¡Nada de herencias!… Si supieras…
—Cuenta, cuenta, muchacho.
—No oigo bien de este lado.
—Ya, comprendo: quieres hacerte el sordo. ¡Hum! Quién sabe lo que hay debajo de todo esto. Esa muchacha que traes contigo… ¡Hum!
—¡Bueno! Dime, ¿cuándo llegaremos?
—¿A dónde?
—A Sarawak.
—El hombre propone y Dios dispone, muchacho. Podría venírsenos encima un tifón y mandarnos a beber en la gran taza.
—¿Y qué más?
—También podrían caernos encima los piratas y mandarnos al diablo con dos brazas de cuerda por corbata y un cris clavado entre las costillas.
—¡Qué! —exclamó el indio, haciendo una mueca—. ¿Hay piratas aquí?
—Tantos como estranguladores en tu país.
—¿Es cierto?
—Mira hacia allí, frente al bauprés. ¿Qué ves?
—Una isla.
—Pues bien, esa isla es un nido de piratas.
—¿Cómo se llama?
—Mompracem. Da escalofríos sólo el nombrarla.
—¿De verdad?
—Allí, amigo mío, vive un hombre que ha ensangrentado el mar de Malasia, de Norte a Sur, de Este a Oeste.
—¿Cómo se llama?
—Lleva un nombre terrible: le llaman el Tigre de Malasia.
—¿Y qué ocurriría si nos asaltara?
—Una matanza general. Ese hombre es más feroz que los tigres de la jungla.
—¿Y por qué no acaban con él los ingleses? —preguntó el indio, sorprendido.
—Destruir a los cachorros de Mompracem es cosa muy seria —dijo el marinero, metiéndose en la boca un trozo de tabaco—. Hace unos años, en 1852, los ingleses bombardearon la isla con una potente flota, la ocuparon e hicieron prisionero al terrible Tigre; pero, antes de llegar a Labuán, el pirata escapó, no se sabe cómo.
—¿Y regresó a Mompracem?
—No inmediatamente. Durante un par de años no se dejó ver, luego, a principios de 1854, reapareció encabezando una nueva banda de piratas malayos y dayaks, de la peor calaña. Tras asesinar a los pocos ingleses que se habían establecido en la isla, se quedó en ella y reemprendió sus sanguinarias fechorías.
En aquel instante sonó un silbato en el puente de la Young-India, al tiempo que una ráfaga de aire fresco hacía gemir los tres palos.
—¡Oh, no! —exclamó Bill, levantando vivamente la cabeza, y escupiendo el tabaco de la boca—. Vamos a tener baile.
—¿Tú crees? —preguntó el indio con inquietud.
—Veo una nube con los bordes de color de cobre que, desde luego, no pronostica calma. Habrá chubascos.
—¿Corremos peligro?
—La Young-India es una nave sólida, que se ríe de las tormentas. Vamos, a la maniobra; la gran taza empieza a hervir.
Maestre Bill no se engañaba. El mar de Malasia, terso hasta entonces como un cristal, empezaba a ondularse, como si lo sacudiera una conmoción submarina, y a tomar un color plomizo que no auguraba nada bueno.
Al Este, hacia Borneo, se alzaba una nube negra como el alquitrán, con los bordes teñidos de un rojo ardiente, que poco a poco oscurecía el sol, ya próximo al ocaso. Por el aire gigantescos albatros, presa de viva inquietud, revoloteaban rozando los olas y emitiendo roncos chillidos.
Al primer golpe de viento, siguió una especie de calma que aumentó la aprensión de la gente; luego, hacia el Este, retumbó un trueno.
—¡Despejen el puente! —gritó el capitán MacClintock a los pasajeros.
Todos obedecieron de mala gana, descendiendo por las escotillas de proa o de popa. Pero uno permaneció en el puente, el indio Kammamuri.
—¡Vamos, largo! —tronó el capitán.
—Capitán —dijo el indio, avanzando con paso firme—, ¿corremos peligro?
—Lo sabrás cuando haya cesado la tormenta.
—Es preciso que yo desembarque en Sarawak, capitán.
—Desembarcarás, si no nos vamos a pique.
—Pero yo no quiero irme a pique, ¿comprende? En Sarawak hay una persona que…
—Eh, maestre Bill, quíteme de en medio a este hombre. No es el momento de perder tiempo.
Se llevaron al indio, y lo metieron por la escotilla de proa.
El viento empezaba a soplar desde el Este con gran violencia, rugiendo en todos los tonos posibles entre el aparejo del barco. La nube negra había adquirido proporciones gigantescas, cubriendo el cielo casi por completo. En su seno rugía incesantemente el trueno, corriendo a ciegas de levante a poniente.
La Young-India era un magnífico velero de tres palos que llevaba bien sus quince años. Su construcción ligera, pero sólida, su enorme despliegue de velas, su casco a prueba de escollos, hacían pensar en uno de aquellos audaces buques violadores del bloqueo que tuvieron un papel tan importante, casi legendario, en la guerra de la independencia americana.
Partido de Calcuta el 26 de agosto de 1856, con una carga de raíles de hierro con destino a Sarawak, llevaba una tripulación de catorce marineros, dos oficiales y dos pasajeros. Gracias a su velocidad y a los buenos vientos, había llegado en menos de trece días a las aguas del mar de Malasia, precisamente cerca de la temida isla de Mompracem, nido de piratas del que había que guardarse.
Por desgracia, la tempestad estaba a punto de estallar. El mar exigía su tributo antes de que se completara la travesía. A las ocho de la tarde la oscuridad era casi completa. El sol había desaparecido entre las nubes y el viento empezaba a soplar con extraordinaria vehemencia, dejando oír formidables rugidos.
El mar, agitado hasta los límites del horizonte, subía rápidamente. Olas enormes, coronadas de espuma, se formaban como por encanto, chocando, volviendo a caer, estrellándose rabiosamente contra Mompracem —que alzaba su masa sombría y siniestra entre las tinieblas,
La Young-India daba bordadas, tan pronto lanzándose sobre las móviles montañas hasta casi rasgar la caliginosa masa de nubes con sus palos, como precipitándose en hondonadas de las que salía con dificultad.
Los marineros descalzos, con los cabellos al viento, los rostros crispados, maniobraban metidos en el agua que no encontraba suficiente desahogo en los imbornales. Órdenes y blasfemias se mezclaban con los silbidos de la tormenta.
A las nueve de la noche, el velero —traqueteado como un juguete, como una simple brizna de paja— estaba en aguas de Mompracem.
A pesar de todos los esfuerzos de maestre Bill, que se rompía las manos en la barra del timón, la Young-India fue arrastrada tan cerca de la costa erizada de arrecifes, de islotes madrepóricos y de bajos fondos, que era de temer que fuese a estrellarse contra ella.
El capitán MacClintock, descubrió aterrorizado numerosas hogueras encendidas entre las sinuosidades de la playa, y al resplandor de un relámpago vio también a un hombre de alta estatura erguido en el borde de una inmensa roca que caía a plomo sobre el mar, con los brazos cruzados sobre el pecho, inmóvil entre los elementos desencadenados.
Los ojos de aquel hombre, que fulguraban como carbones encendidos, se fijaron en él de forma extraña. Le pareció incluso que alzaba un brazo, haciéndole un gesto amistoso. Por otra parte, la aparición duró pocos segundos. Las tinieblas volvieron a hacerse densas y un golpe de viento alejó rápidamente a la Young-India de la isla.
—¡Que Dios nos ampare! —exclamó maestre Bill, que también había visto a aquel hombre—. ¡Era el Tigre de Malasia!
Su voz fue sofocada por un espantoso trueno cuyo eco repercutió en las profundidades del cielo. Aquel estallido pareció la señal para el comienzo de una música ensordecedora, indescriptible. El espacio se incendió de Norte a Sur, de Este a Oeste, como si el universo entero se incendiase, iluminando siniestramente el mar tempestuoso. Los rayos caían describiendo en el aire extraños ángulos, mil diversas curvas, abismándose entre las olas o bailoteando vertiginosamente en torno a la nave, seguidos de crujidos que crecían en intensidad.
Como si quisiera competir con aquellos truenos, el mar se alzó, enorme. Ya no eran olas, sino montañas de agua centelleantes bajo la vívida luz de los relámpagos, que se lanzaban furiosamente hacia el cielo, como atraídas por una fuerza sobrenatural, y que se agolpaban unas sobre otras, cambiando formas y dimensiones.
El viento entraba a veces a tomar parte en aquella espantosa competición, rugiendo impetuoso, arrojando por delante nubes de lluvia tibia.
El velero, que se inclinaba peligrosamente tan pronto sobre babor como sobre estribor, hacía frente con dificultad a los elementos desencadenados. Gemía como si se quejara de aquellos terribles golpes de mar que lo cubrían de proa a popa, aterrorizando a la tripulación; se levantaba, vacilaba, azotaba las aguas con el bauprés, empujado tan pronto al Norte como al Sur, pese a los desesperados esfuerzos del timonel.
Había momentos en que los marineros no sabían si estaban aún a flote o si ya habían naufragado: tanta era la masa del agua que saltaba sobre las semiderruidas bordas.
Para colmo de desventuras, a medianoche, el viento que soplaba cada vez más fuerte giró de improviso en dirección Este. Ya no era posible la lucha. Seguir adelante, con el tifón que atacaba a proa, era tentar a la muerte. Aunque no se presentaba ningún refugio en la ruta del Oeste —excepción hecha de las temidas costas de Mompracem—, el capitán MacClintock tuvo que resignarse a capear y huir con toda la celeridad que le permitían las pocas velas que habían quedado desplegadas.
Habían transcurrido dos horas desde que la Young-India virara de bordo, perseguida con encarnizamiento por las olas —que parecían haberse empeñado en su perdición—. Los relámpagos eran entonces bastante raros y la oscuridad tan profunda que no permitía ver nada a doscientos pasos de distancia.
De pronto, a los oídos del capitán llegó aquel fragor característico de las olas cuando se estrellan contra los acantilados, fragor que un marino sabe distinguir aun en medio de las más espantosas borrascas.
Aun creyéndose todavía bastante lejos de los acantilados de Mompracem, sospechó su proximidad.
—¡Vigía a proa! —tronó, dominando con su voz el estruendo de las olas y el silbido del viento.
—¡Mar roto! —gritó una voz.
—¡Los rompientes! ¡Truenos! —rugió otra.
El capitán se arrojó hacia proa, agarrándose al estay de la trinquetilla para subirse a la borda.
No se descubría nada; sin embargo, a través de las ráfagas de viento se oía claramente el mugir de la resaca. No era posible equivocarse. A pocos metros de distancia del velero se levantaba una cadena de rompientes, quizás prolongación de los de Mompracem.
—¡Atentos a virar! —rugió.
Maestre Bill, reuniendo todas sus fuerzas, tiró vivamente hacia sí la barra del timón. Casi al mismo tiempo la nave chocó. No obstante, el golpe fue apenas sensible. Sólo una parte de la falsa quilla había sido abierta por las agudas puntas de las madréporas que formaban la parte superior de los rompientes. Por desgracia el viento seguía soplando de popa y las olas empujaban .hacia delante.
La tripulación, que en aquella tremenda dificultad conservaba una extraordinaria sangre fría, consiguió virar de bordo. La Young-India se dirigió a alta mar con una bordada de doscientos metros, escapando a los arrecifes en torno a los cuales aullaban las olas como dogos hambrientos. Parecía que todo fuese a salir bien. La sonda, echada a toda prisa, dio a proa catorce metros de profundidad. La esperanza de salvar la nave empezaba a nacer en el ánimo de la tripulación.
De improviso, el fragor de la resaca volvió a oírse delante mismo del botalón de proa.
El mar se alzaba con mayor violencia que antes, señalando una nueva barrera de rompientes.
—¡Todo a sotavento, Bill! —gritó el capitán.
—¡Rompientes a proa! —gritó un marinero que había bajado hasta el botalón del bauprés.
Su voz no llegó a popa. Una montaña de agua se abalanzó sobre el costado de estribor, empujando violentamente el velero hacia babor, aterrorizando a la tripulación agarrada a los brazos de las velas y destrozando los bordes contra las grúas.
Se oyó un formidable mugido, un chasquido como de maderas rotas, luego un choque espantoso que hizo oscilar los mástiles de popa a proa.
La Young-India había sido abierta por un golpe de las agudas puntas de los rompientes, y seis marineros —arrebatados por las olas— fueron hechos pedazos contra los arrecifes.
Capítulo II
Los piratas de Malasia
Para el desgraciado velero había sonado la última hora. Incrustado entre dos rocas, que asomaban apenas sus puntas negras, dentadas de mil formas por el eterno movimiento de las aguas, con las cuadernas rotas y la quilla destrozada, no era más que unos restos imposibles de reparar, que más pronto o más tarde el mar acabaría por triturar y dispersar.
El espectáculo era grandioso y, al mismo tiempo, terrible.
En torno a la nave el mar espumeaba, rugiente, estrellándose y volviéndose a estrellar contra los arrecifes, arrastrando consigo fragmentos de borda, de maderos, de cestos y de botes que entrechocaban con mil chasquidos.
En el velero, los supervivientes, enloquecidos de terror casi todos, corrían de proa a popa, lanzando gritos, blasfemias, invocaciones. Uno trepaba a los flechastes, otro llegaba hasta las cofas, un tercero más arriba aún, hasta las crucetas. Un cuarto brincaba como si anduviese sobre brasas invocando a Dios y a la Virgen, un quinto se ocupaba en ponerse un salvavidas, un sexto en preparar un flotador para montar sobre él apenas el navío se deshiciese.
El capitán y Bill, que se habían visto en peores trances, eran los únicos que conservaban un poco de calma. Viendo que el velero permanecía inmóvil, como si estuviera clavado en los arrecifes, se apresuraron a descender a la bodega. En seguida se dieron cuenta de que no había ninguna esperanza de ponerlo otra vez a flote, porque estaba ya lleno de agua.
—La pobre ha exhalado el último suspiro —dijo Bill, con voz conmovida—. No hay astillero en la tierra capaz de tapar este espantoso agujero.
—Tienes razón, Bill —contestó el capitán aún más conmovido—. Esta es la tumba de la valerosa Young-India.
—¿Y qué hacemos ahora?
—Hemos de esperar el amanecer.
—¿Resistirá los golpes de mar?
—Eso espero. Los arrecifes han penetrado en su vientre como una cuña en el tronco de un árbol. De ahí no hay quien la arranque.
—Vayamos a dar ánimos a los del puente. Están medio muertos de miedo.
Los dos lobos de mar volvieron a subir al puente. Los pasajeros y los marineros —con los rostros trastornados de terror— se precipitaron a su encuentro, interrogándoles con viva ansiedad.
—¿Estamos perdidos? —preguntaban unos.
—¿Nos vamos a pique? —decían otros.
—¿Hay esperanzas de salvación?
—¿Dónde estamos?
—Calma, muchachos —dijo el capitán—. Por ahora no corremos ningún peligro.
El indio Kammamuri, que había demostrado tener tanta prisa por llegar a Sarawak, se acercó al capitán.
—Capitán —preguntó con voz tranquila—, ¿llegaremos a Sarawak?
—Ya ves que es imposible, Kammamuri.
—Pero yo debo ir.
—No sé qué decirte. El barco está inmóvil como un pontón.
—Me aguarda allí mi amo, capitán.
—Esperará.
La mirada viva y centelleante del indio se oscureció y su rostro, que tenía un no sé qué de feroz, se puso triste.
—Kali les protege —murmuró.
—Aún no está todo perdido, Kammamuri —dijo el capitán.
—Entonces, ¿no nos hundiremos?
—He dicho que no. Vamos, calma, muchachos. Mañana sabremos en qué isla o arrecifes hemos naufragado, y veremos qué se puede hacer. Yo garantizo vuestras vidas.
Las palabras del capitán surtieron efecto en los ánimos de los marineros, quienes empezaron a confiar en salvarse. Los que trabajaban en la construcción de balsas abandonaron su tarea; los encaramados en los mástiles, tras una breve vacilación, se dejaron resbalar hacia abajo. No tardó en reinar la calma en el puente del navío naufragado.
Por otra parte, la borrasca —tras haber alcanzado su máxima intensidad— empezaba a disminuir. Los nubarrones, desgarrados en varios sitios, dejaban entrever el trémulo fulgor de las estrellas. El viento, que había silbado, aullado, rugido, se calmaba poco a poco.
No obstante, el mar seguía bastante agitado. Olas gigantescas corrían en todas direcciones, golpeando con furia los arrecifes, deshaciéndose sobre ellos con estruendo. El navío, sacudido, golpeado a popa y a proa, gemía como un moribundo, dejándose arrebatar trozos de borda y de su rota quilla. En ciertos momentos, oscilaba de popa a proa con tanta intensidad que hacía temer que se desprendiera del banco de madréporas y fuese volcado por las olas.
Por suerte se mantuvo firme, y los marineros, a pesar del inminente peligro y de las olas que barrían de vez en cuando la cubierta, pudieron disfrutar de algunas horas de sueño.
A las cuatro de la mañana, por oriente, empezó a clarear un poco. El sol se alzaba con la rapidez propia de las regiones tropicales, anunciado por un espléndido color rojizo. El capitán, erguido en la cofa del palo mayor, con Bill junto a él, tenía los ojos fijos en el Norte, donde se divisaba una masa oscura de tierra a menos de dos millas.
—Capitán —preguntó Bill, que masticaba rabiosamente su trozo de tabaco—, ¿conoce usted aquella tierra?
—Creo que sí. Aún está oscuro, pero los arrecifes que la rodean me hacen sospechar que aquella isla es Mompracem.
—¡By God! —murmuró el americano, haciendo una mueca de disgusto—. Hemos ido a rompernos las piernas en mal sitio.
—Eso temo, Bill. La isla no goza de buena fama.
—Diga mejor que es un nido de piratas. Ha regresado a ella el Tigre de Malasia, capitán.
—¡Qué! —exclamó MacClintock, que sintió que le recorría un escalofrío—. ¿El Tigre de Malasia está en Mompracem?
—Sí.
—Es imposible, Bill. Hace varios años que ese hombre terrible desapareció.
—Pues le digo que ha vuelto. Hará unos cuatro meses, abordó al Arghilab, de Calcuta, que pudo escapar con grandes dificultades. Un marinero que había conocido al sanguinario pirata me contó que lo había visto a proa de un prao.
—Entonces estamos perdidos. No tardará en asaltarnos.
—¡By God! —rugió el marinero, poniéndose palidísimo de pronto.
—¿Qué te ocurre?
—¡Mire, capitán! ¡Mire allí!
—¡Praos, praos! —gritó una voz desde el puente.
El capitán, no menos pálido que Bill, miró hacia la isla y descubrió cuatro embarcaciones que doblaban un cabo, a unas tres millas de distancia.
Eran cuatro grandes praos malayos, bajos de casco, ligerísimos, esbeltos, con velas alargadas, sostenidas por palos triangulares.
Estas embarcaciones, que se deslizan con sorprendente rapidez —gracias al balancín que tienen a sotavento y al ancho soporte que llevan a barlovento, desafían los más tremendos huracanes— eran usadas generalmente por los piratas malayos, que no temían asaltar con ellas los mayores navíos que se aventuraban por los mares de Malasia.
El capitán no lo ignoraba, y apenas los descubrió se apresuró a bajar al puente. En pocas palabras informó a la tripulación del peligro que les amenazaba. Sólo una encarnizada resistencia podía salvarles.
Por desgracia, la armería de a bordo no estaba muy bien provista. Carecían por completo de cañones, los fusiles eran apenas suficientes para armar a la tripulación y, en gran parte, estaban en malas condiciones. Tenían, no obstante, sables de abordaje —herrumbrosos, es cierto, pero aún en buen estado—, algún pistolón, algún revólver y buen número de hachas.
Los marineros y los pasajeros, tras armarse del mejor modo posible, se precipitaron a popa, ya que esta —por estar sumergida— ofrecía un buen punto para el abordaje. La bandera de los Estados Unidos fue izada majestuosamente en el pico de cangreja y maestre Bill la aseguró.
Llegó el momento. Los cuatro praos malayos que se deslizaban como pájaros, no estaban ya más que a setecientos u ochocientos pasos y se preparaban a atacar al pobre velero.
El sol, que se alzaba ya en el horizonte, permitía ver con claridad quiénes los tripulaban. Eran ochenta o noventa hombres, semidesnudos, armados con estupendas carabinas incrustadas de madreperlas o de laminillas de plata, con grandes parangs de acero finísimo, con cimitarras, con serpenteados cris —de punta envenenada, sin duda, con jugo de upas— y con desmesuradas porras de las llamadas kampilagg, que ellos manejaban como si fueran simples bastoncillos.
Algunos eran malayos de color oliváceo, membrudos y de rasgos feroces; otros eran apuestos dayaks, de alta estatura, con el cuello, los brazos y las piernas cubiertos de anillos de cobre. Había también algunos chinos, reconocibles por sus cráneos pelados y relucientes como el marfil, y algunos bugis, macasares y javaneses. Todos aquellos hombres tenían las miradas fijas en el navío y agitaban furiosamente sus armas, emitiendo feroces aullidos que hacían temblar. Parecía que quisieran asustar a los náufragos, antes de llegar a las manos.
A cuatrocientos pasos de distancia, resonó un cañonazo en el primer prao. La bala, de considerable calibre, rompió el palo de bauprés, que se dobló, sumergiendo la punta en el mar.
—¡Ánimo, muchachos! —gritó el capitán MacClintock—. Si el cañón habla, es señal de que la lucha ha comenzado. Fuego de andanada.
Algunos disparos de fusil siguieron a la orden. A bordo de los praos estallaron redoblados aullidos, signo infalible de que no todo el plomo se había perdido.
—¡Bravo, muchachos! —gritó maestre Bill—. Pegad fuerte, en medio del grupo. Esas feas caras no tendrán el valor de llegar hasta nosotros. ¡Fuego!
Su voz quedó cubierta por una serie de detonaciones formidables que venían de alta mar. Eran los piratas que empezaban el ataque.
Los cuatro praos parecían cráteres en llamas, vomitando tremendas granizadas de hierro. Disparaban los cañones, disparaban las espingardas, disparaban las carabinas, rompiendo, derribando, destruyéndolo todo con una precisión matemática.
En menos tiempo que se dice, cuatro de los náufragos yacían sin vida sobre cubierta. El palo trinquete, partido por debajo de la cofa, se precipitó sobre el puente, sembrándolo de velas, cables y vergas. A los gritos de triunfo habían sucedido gritos de terror, de dolor, gemidos y estertores de agonía.
Era imposible resistir aquel huracán de hierro que llegaba con espantosa rapidez, haciendo saltar trozos de borda, palos y maderos.
Viéndose perdidos, los náufragos, tras descargar siete u ocho veces sus mosquetones —sin gran éxito—, pese a las imprecaciones del capitán y de Bill, abandonaron sus puestos huyendo a estribor, y se refugiaron tras los restos de los aparejos y de las embarcaciones. Algunos de ellos sangraban y lanzaban gritos desgarradores.
Los piratas, protegidos por sus cañones, llegaron en un cuarto de hora a la popa del velero, tratando de subir a bordo.
El capitán corrió hacia allí para rechazar el abordaje, pero una descarga de metralla acabó con su vida y con las de tres de sus hombres.
Un terrible aullido resonó en los aires:
—¡Viva el Tigre de Malasia!
Los piratas tiraron las carabinas, empuñaron las cimitarras, las hachas, las porras, los cris, y fueron intrépidamente al abordaje agarrándose a las bordas, a los flechastes, a las burdas. Algunos se lanzaron sobre la cima de los palos de los praos, corrieron como monos por las vergas y cayeron sobre los aparejos del velero, dejándose resbalar hasta cubierta. En un santiamén los pocos defensores, vencidos por el número, cayeron a proa, a popa, en la toldilla y en el castillo.
Un solo hombre, armado con un largo y pesado sable de abordaje, resistía aún junto al palo mayor.
Este hombre, el último de la Young-India, era el indio Kammamuri, que se defendía como un león, golpeando a diestra y siniestra a los asaltantes.
Un golpe de maza le rompió el arma. Dos piratas se lanzaron contra él, derribándolo a pesar de su desesperada resistencia.
—¡Socorro! ¡Socorro! —gritó el pobre con voz quebrada.
—¡Quietos! —tronó de repente una voz—. ¡Este indio es un valiente!
Capítulo III
El tigre de Malasia
El hombre que había gritado en un momento tan oportuno tendría de treinta y dos a treinta y cuatro años.
Era alto, de piel blanca, facciones finas, aristocráticas, ojos azules, dulces, y unos bigotes negros que sombreaban la boca sonriente.
Vestía con extraordinaria elegancia: casaca de terciopelo marrón con botones de oro, ajustada a los costados con una ancha faja de seda azul, calzones de brocatel, botas altas de piel roja, de punta levantada, y un sombrero amplio de paja de Manila en la cabeza. En bandolera llevaba una magnífica carabina india y del costado le colgaba una cimitarra con empuñadura de oro, rematada por un diamante del tamaño de una avellana y de admirables destellos.