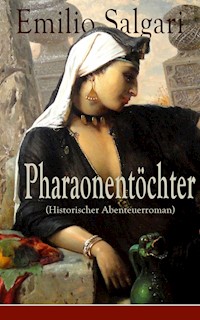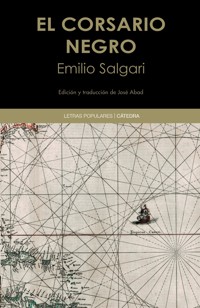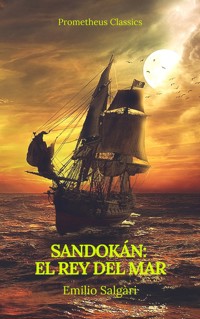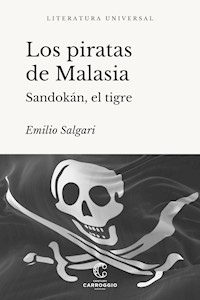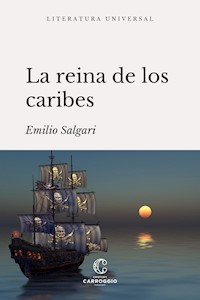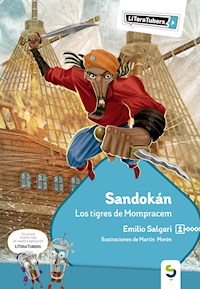4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Xingú
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Spanisch
La tranquila vida de Barrejo como tabernero en Panamá se ve alterada cuando reaparece Mendoza buscando ayuda para rescatar a la hija del Corsario Rojo, raptada de nuevo por el marqués de Montelimar cuando acudía a reclamar la herencia del gran cacique de Darien.
Ambos emprenderán una travesía que les llevará por mar y selva.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Los últimos filibusteros
por
Emilio Salgari
Título original: Gli ultimi filibustieri, 1908
Edición basada en las siguientes ediciones:
Maucci Editor, Barcelona, 1913.
Ilustraciones de: Alberto Della Valle
Imagen de portada: Alberto Della Valle
Traducción: Carmen de Burgos
De esta edición: Licencia CC BY-NC-SA 4.0 2022 Xingú
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es_ES
Índice
— I — Un tabernero terrible
— II — El maravilloso encuentro de un gascón
— III — La caza de los fantasmas
— IV — La desaparición de la condesa de Ventimiglia
— V — Viaje extraordinario de un barril
— VI — Las empresas del gascón
— VII — Sobre el océano Pacífico
— VIII — La traición
— IX — Los últimos filibusteros
— X — El abordaje del galeón
— XI — Sobre el continente
— XII — En busca de la emboscada
— XIII — El incendio de Nueva Segovia
— XIV — Entre el boscaje de Nicaragua
— XV — El «huésped» de las cavernas
— XVI — Sobre la alta sierra
— XVII — La captura de Barrejo
— XVIII — La venganza del marqués
— XIX — Entre la selva virgen
— XX — El valle de las cascabeleras
— XXI — El ataque de los antropófagos
— XXII — La armadía
— XXIII — La isla de las tortugas
— XXIV — La caza del marqués
— XXV — La confesión de Montelimar
— XXVI — La muerte del marqués
— XXVII — El tesoro del gran cacique
— I — Un tabernero terrible
—Co… co… co. ¡Qué querrás decir, por todos los truenos y tempestades del Cantábrico! Co… co. Ya sé que hay papagayos llamados Cocós, pero estoy por creer que no será uno de esos pintarrajeados volátiles quien me haya escrito esta carta… Mejor será interrogar a mi mujer, la cual, quizás, tampoco pueda descifrar estos garabatos. En fin: ¡Panchita!
Una robusta hembra de unos treinta y cinco años, morena, de ojos almendrados como andaluza, graciosamente ataviada y con las mangas recogidas para lucir unos bien torneados y mórbidos brazos, salió detrás de un largo mostrador de caoba, donde se hallaba fregoteando vasos, y dijo:
—¿Qué deseas, Pepito?
—¡Diablo de Pepito! Yo soy un señor Barrejo y no un Pepito cualquiera. ¿Cuándo te acordarás, mujer, de que yo soy un noble de Gascuña?
—Pepito es un nombre más dulce.
—Pues déjatelo para Sevilla.
El que hablaba así era un hombrote alto y enjuto, con dos bigotes enmarañados y algo grises y de rasgos enérgicos que no se adaptaban bien a un tabernero.
Con las piernas rígidas, clavado frente a una mesa ocupada por una media docena de mestizos, que se encontraban agotando una jarraza de mezcal, fijaba sus ojos grises, relampagueantes como el acero, sobre un trozo de carta.
—Lee tú, Panchita —dijo, alargando la hoja a la mujer—. No se escribe así en Gascuña, ¡por todos los estruendos del mar de Vizcaya!
—¡Caramba! —respondió—. Nada entiendo.
—Son, pues, unos burros los castellanos —exclamó el tabernero, estirándose más sobre sus plantas—. Y, no obstante, allá se habla la purísima lengua de la grande España.
—¿Y en Gascuña? —añadió la hermosa morena, con una carcajada—. ¿No son burros en tu país, Pepito?
—Déjame Gascuña a un lado; es ella una tierra elegida que solo a espadachines nutre.
—Como vos, señor marido; pero a pesar de todo, ni tú ni yo entendemos la carta.
—¿No se ve? Esto debe ser una alucinación. No salgo del co… co.
—¿Nada más? Antes tú, don Barrejo, entendías cualquier cosa.
—¡Truenos! Nada comprendo.
—¿Quién la trajo?
—Un chiquillo indio, con seguridad no perteneciente a la administración de Correos.
—¿Y bien? —gritó Carmencita, poniéndose en jarras y lanzando al marido una mirada de fuego—. ¿Será una cita con alguna extranjera? Pues no olvides que todos los de Castilla acostumbramos llevar una daga en el seno.
—¿Sí? Yo no te la vi —respondió el otro, riendo.
—Y, sin embargo, te la sabré clavar.
—Bien, cuando haya oportunidad; ahora veamos tranquilamente de traducir estos borrones. ¡Truenos de co… co! ¡Al diablo todos los papagayos de América!
En este momento la puerta se abrió dejando paso a un hombre con amplia capa chorreando agua, pues caía sobre Panamá un gran aguacero muy acompañado de truenos y relámpagos.
Era el recién llegado un espléndido tipo de aventurero, no muy joven al parecer, pues sus mostachos y barba eran plateados y su frente surcábanla gruesas arrugas, a malas penas ocultas por el ancho chambergo emplumado.
Sus altas botas de cuero amarillo estaban vueltas gallardamente por la parte superior y del costado le pendía una espada.
Se encaminó hacia un velador, desembozóse mostrando un rico traje finísimo con alamares de oro, se quitó el chambergo y dio un solemne puñetazo, gritando:
—¡Hola, maldito huésped! ¿No se da de beber aquí a los hidalgos?
El tabernero, ocupadísimo en su carta misteriosa, no se apercibió de la entrada del personaje; mas oyendo craquear la mesa bajo el terrible puño y el acompañamiento de tan ofensivas palabras, pasó la carta a su esposa y miró aviesamente al otro, diciéndole con sorna:
—¿Se ofrece algo?
—Huésped imbécil —contestóle con tranquilidad—, cuando un hidalgo entra en una taberna, el patrón debe volar a ver lo que desea; a lo menos es costumbre en Europa, no sé si en América no lo es.
—¡Ah, señor mío! —replicó el tabernero, adoptando una postura trágica—. Me parece que alzáis la voz, algo más de lo justo, y en mi casa.
—¡Vuestra casa!
—¡Truenos! Qué, ¿pagaréis vos el alquiler quizás?
—Una taberna es una casa pública.
—¡Cuerpo de tal! —rugió el patrón.
—Ea, buen hombre, no seáis vos ahora quien alce la voz.
—¡Rayos de Vizcaya! ¿No os he dicho que soy aquí el amo?
—Eso está muy bien.
—Y además, ¡que soy gascón!
—Justo; y yo del bajo Loira.
El tabernero gira sobre sí, entonces, y pareciendo calmarse con esto, añadió reposado:
—¿Un gentilhombre francés? ¡Por qué no lo dijisteis al principio!
—¡Si apenas dejáis hablar a la gente!
—Comprended que los gascones…
—Tienen larga mano y lengua pronta. Ya.
—¡Se ve que sois auténtico del Loira! ¿En qué puedo serviros?
—Una botella del mejor jerez, oporto, alicante… cualquiera. Yo bebo cuantos vinos fermentan en todos los suelos, con tal que sepan bien.
El patrón volvióse a su mujer, espectadora sonriente de la cómica escena anterior, y la explicó con mucho sosiego:
—¿Comprendes cómo beben los franceses de la buena Francia? ¡Y me reprochas porque alguna vez empine el codo haciendo una regular brecha en la cantina! Nosotros no somos españoles. Tráele al señor una botella del más viejo. Una que habrá de Burdeos complacerá bastante a mi compatriota.
—Voy, Pepito.
—Vaya; déjate de Pepito. ¡Que has de olvidar siempre que yo soy gascón y no un torero de Sevilla!
Le cogió la carta y se puso a leer, balbuciendo siempre co… co… me… me… sí… Cuando ya estaba para descifrar una palabra, se abrió la puerta y entró otro hombre, endosado como el primero en capa grande hecha una sopa, también con su espadón y sombrero con pluma y algún que otro botón de plata. Era como de cuarenta años, bigotes algo canosos y cara cenceña. Su pequeña talla, junto con ser membrudo, le hacían parecer dueño de una fuerza nada común.
Como el francés, sentóse a un velador, dando en él tal puñetazo para llamar, que a poco lo descuaderna.
Oyendo aquel fracaso, el tabernero, que estaba distraído, sobresaltóse y miró con fiereza al impertinente que se permitía maltratar los muebles, sin dar al patrón los buenos días siquiera.
—¡Truenos! —gritó encrespando los mostachos—. Esto es hoy una invasión de canes rabiosos. Mi paisano pase; pero a este lo arreglo yo.
Se acercó a él y, tras medirle con la vista, preguntó:
—¿Sois alguien?
—Un bebedor sediento —dijo el desconocido.
—¿Y dónde creéis estar?
—¡Por Satán, creo que en una taberna!
—Que no es vuestra casa precisamente…
—Menos cháchara, tabernero del demonio, y trae de beber, que tengo mucha sed y no poca prisa.
—Pues yo ninguna.
—¡Bah, patrón infernal! —bramó el otro, con un más recio puñetazo—. ¿Acabarás? ¿Me traes una botella, sí o no?
—No —responde el tabernero.
—¿Querrás que te acorte las orejas?
—¿A mí?
—A ti… ¡Juro a tal!
—Vaya, vaya…
El hidalgo francés que estaba bebiendo, prorrumpió en estrepitosa carcajada que irritó más al encorajinado tabernero.
—¡Mil truenos! —estalló—, ¿por quién se me toma? Soy un gascón, ¿sabéis?, ¡un gascón!
El segundo aventurero se atusó los bigotes, apoyó el codo en el velador ya derrengado por las dos soberbias caricias de sus puños y le miró socarronamente, añadiendo:
—¡No son poco bufos estos gascones!
Barrejo, propietario de la taberna de El Toro, pequeño mayorazgo gascón, estaba hecho un volcán.
—¡Truenos del Pirineo y centellas del Cantábrico! ¡Yo bufón! ¡Voto a… que no bebes mi vino!, que voy a poner una espita en tu cuero. ¡Hola! Carmencita, mi espada.
El últimamente entrado soltó otro gran golpe de risa, el más fragoroso hasta entonces, e hizo amoscarse muy mucho al tabernero, quien fuera de sí bramó:
—¡He de matarle!
—¿Con qué? ¡Con tu espadón! —añadió con ironía el desconocido, mientras abandonaba la capa—. Vaya, querido, que a estas horas ya tendrá tu herramienta dos dedos de moho.
—¡Que limpiaré en tu sangre de malandrín!
—¡Siempre tan ocurrente este compadre!
—Acabemos; hiéreme o te mato como a un perro ruin, ¡ca!… Panchita, ¡un mandoble!
—No parece tener muchas ganas tu mujer de ver mi sangre —repuso el aventurero, colocado tras el velador y mirando al amo de hito en hito. Luego, volviéndose al que entró primero, quien flemáticamente asistía a la escena que parecía terminar en trágica, le dijo:
—¿Qué os parece, señor? ¡Ni el matrimonio es bastante para amansar a este endiablado gascón!
Estas palabras habíalas pronunciado con acento bien distinto al de las demás. Barrejo creyó reconocerlo; quedó dubitativo un poco y después se lanzó hacia su contendiente, abrazándole y exclamando:
—¡Truenos y rayos! ¡El vizcaíno Mendoza! Tú… ¡El ojo derecho del hijo del Corsario Rojo!
—Que tanto deseabas volver a encontrar —añadió el otro cambiando tan efusivamente el abrazo recibido.
—Es que, compadre, ¡ya pasaron años!
—Pues vos no cambiáis; un poco más y mi barriga da fe del poder de tu daga y se vacía mi sangre como de un tonel.
—¡Truenos! ¡Me hiciste perder los estribos!
—Adrede lo hice, por ver si mi gascón se había conservado tan barbián.
—¡Bribón! ¿Lo dudabas? —gritó Barrejo, repitiendo su abrazo—. ¿Y qué haces aquí? ¿De dónde vienes? ¿Qué buena estrella te guió a la taberna de El Toro?
—Más despacio, caro gascón —dijo el vasco, y continuó mirando al francés del bajo Loira, que se regocijaba con la escena.
—¿Y ese caballero que trasiega tu pésimo vino?
—¿Pésimo, decís?
—Ya juzgaremos.
A todo esto, el patrón miraba al francés y se rascaba la cabeza como empeñado en evocar recuerdos, hasta que, dando con lo que pretendía, abrió los brazos y dijo:
—¡Anda, si es el señor Botafuego!
Este famoso bucanero de la marquesa de Montelimar se levantó sonriendo y estrechó calurosamente las manos que se le tendían, diciendo:
—¿Tanto se avieja uno, que el buen Barrejo ya desconoce a los amigos?
—Es el matrimonio —dijo Mendoza entre carcajadas.
El famoso gascón, apenas había terminado su frase, prorrumpió en desaforados gritos, sallando tras el mostrador:
—¡Panchita… Panchita! Aporta las mejores botellas de la cueva y deja el espadón. ¡Corre!
Luego volvió con tres vasos hacia el vizcaíno y el otro y, poniendo amistosamente las manos en las espaldas de estos, continuó:
—¿Qué diablos os trae por aquí después de tan prolongado alejamiento? ¿Cómo están mi señor el conde de Ventimiglia y la marquesa de Montelimar? ¿De dónde venís?, porque Santo Domingo está lejos de Panamá.
—¡Silencio!
Mendoza acompañó la palabra con el signo de un dedo sobre sus labios y una mirada hacia los mestizos bebedores de mezcal.
—¿Qué es? —interrogó el gascón.
—¿Puedes echarlos?
—Si no se van por las buenas los arrojo a coces —repuso el terrible tabernero—. ¡Cuerpo de tal! ¿Son ellos o yo quien paga el alquiler?
Esto diciendo, se acercó a los mestizos y exclamó indicándoles la puerta con gesto enérgico:
—Mi mujer está delicada y requiere tranquilidad, conque marchaos a escape y sin pagar; el mezcal que bebisteis os lo regalo.
Los bebedores miráronse unos a otros algo estupefactos, pues precisamente la garrida castellana, lejos de yacer en un lecho, salía de la cantina con una buena copia de empolvadas botellas. Mas como habían bebido largo y sin gastar blanca, levantáronse y, haciendo cortesía con sus viejos y deshilachados sombreros, fuéronse sin protestar, aunque en el exterior la lluvia continuase furiosa.
—Querida esposa —comenzó a declamar Barrejo—, tengo el grandísimo honor de presentarte al señor Botafuego, auténtico hidalgo francés, y también a este buen pellejo de Mendoza que ya conociste. Y abrázales, que no tengo celos de estos hombres.
La bella tabernera dejó el cesto en que traía las botellas y dio cuatro besos magníficos en las mejillas de ambos amigos, sin que el patrón arrugase el ceño; antes bien, prosiguió con agrado:
—Ahora, cierra la puerta y la atrancas; hoy ya no se recibe a nadie; hay fiesta de familia.
—Voy, Pepito.
—¡Pepito! —exclamó Mendoza—. ¿Te has vuelto pollo? ¡Un pollo, papagayo, gallo o toro!…
—Es verdadera manía de mi mujer —respondió el gascón—. Cuando está de buen humor se obstina en llamarme Pepito.
—Pi… pi… pi… —pronunció entre risas Mendoza.
—To… to… to… —completó el gascón, mientras sacaba del cesto una botella cubierta de telarañas y decía luego:
—Bebamos ahora, que después me diréis por cuál extraña causa os halláis en Panamá. Seguramente el conde de Ventimiglia no debe ser extraño a esta visita.
—Cierto y aun…
Aquí se interrumpió Mendoza bruscamente y se levantó mirando a la puerta.
—Chiquilla —dijo volviéndose a Botafuego—. Panchita, no cerréis la puerta, porque esperamos a otro amigo.
—¿Quién? —dijo Barrejo.
—Aún no se sabe; mas, según estropea las palabras, creeríasele holandés o flamenco.
—¿Y qué se quiere de él?
—Desde nuestra llegada a Panamá, ese hombre misterioso se pegó a nuestra espalda y nos sigue como nuestra sombra y nos regala con muy buenas botellas, pagándolas con la mayor gentileza del mundo.
—Menos mal; no se encuentran tan fácilmente hombres generosos —dijo el tabernero, llenando los vasos—. Quisiera, sin embargo, saber la causa de su persecución.
—Será un espía —replicó Botafuego.
—¿Y no encontrasteis aún coyuntura para desembarazaros de él? Tú tenías antes la mano bien lista, Mendoza.
—Es que aún no se le pudo hallar solo y de noche.
—¿Creéis que vendrá?
—Claro, compadre.
—Pues allá veremos si es capaz de salir de aquí. Recibí esta mañana un barril con diez hectolitros de alicante, y es a propósito para guardar a un hombre por grueso que fuese.
—¿Qué pensáis hacer? —interrogó Mendoza.
—Hacerle desaparecer dentro del barril, con lo cual el alicante tomará otro sabor nuevo.
Mendoza estaba probando en tal momento el excelente jerez y escupió lejos la porción que tenía en la boca con un gesto de suprema repugnancia.
—¡Ah, perro patrón! —gritó, fingiéndose con bascas—. ¿Ofreces vino en el cual conservas muertos?
Alejóse el tabernero, sujetándose el vientre pronto a estallar de risa, y, en tanto, el vizcaíno aprovechaba la ocasión para coger la botella que ante sí tenía y apurarla de un trago. Coincidió con esto la presencia del hombre misterioso, quien, arrimándose a la puerta, se puso a mirar al interior.
—¡Helo aquí! Mendoza, guarda —dijo Botafuego.
—Pronto está el barril —repuso riendo el vizcaíno—. Se conservará magníficamente dentro; mas yo, por temor de beber tal alicante, jamás volveré por esta taberna de El Toro. Estos patrones merecían ser ahorcados.
La rozagante castellana, viendo que el desconocido ponía mano al picaporte, apresuróse a franquear la puerta, diciendo:
—Buenas noches, señor; excelente es el vino que aquí podéis beber.
El incógnito, que vertía agua por doquier, adelantóse, se quitó el sombrero, también provisto de su correspondiente aunque vieja pluma, y dijo:
—Buenas noches, señor; buscado aperos mañana completa.
Frisaba entre los treinta y cuarenta años, delgado como el gascón, blanco de tez, con cabellos blancos de puro rubios y azules ojos. Su porte inspiraba cierta prevención aun cuando bien podría hallarse en él un cumplido caballero.
Mendoza y Botafuego dieron respuesta al saludo y el primero se apresuró a decir:
—Perdón, señor, por no habernos hallado en el sitio de costumbre. Nos sorprendió la lluvia en medio de la calle y nos refugiamos aquí, donde por fortuna la hostalera es amabilísima, un buen hombre el huésped y el vino exquisito.
—Permitirán a mí formarles compaña.
—Que nos place —dijo Botafuego.
El incógnito abandonó capa y sombrero, literalmente hechos sopa, dejando ver una bien respetable daga y uno de aquellos puñales que llaman de misericordia por no concedérsela precisamente a los por él heridos.
Barrejo se puso a merodear junto a la mesa, fisgando a tan sospechoso individuo; lo cual resultándole no de muy buen agrado al flamenco, le hizo decir al gascón con tono amostazado:
—¿Gustaros mucho yo?
—Nada, señor, absolutamente —repuso el tabernero con presteza—. Esperaba vuestras órdenes.
—No tener yo órdenes, ¿sabéis? Yo estar con los amigos de ahí y mandar ellos solo.
—Pues bebed con ellos.
Se fue a sentar junto a su mujer detrás del mostrador.
—Tomad asiento —indicóle Mendoza, mientras le presentaba un rebosante vaso—. Este vino no se bebe en España.
El incógnito bebió de un golpe y luego hizo chasquear la lengua, diciendo:
—¡Pfiffer! Yo no recuerdo más beber fino mejor. ¡Ah, mueno es!
—Certísimo —añadió Mendoza al llenarle otra vez el vaso—. Ea, otro, seor Pfiffer.
—¿Quién soy Pfiffer? —respondió el flamenco.
—¿No os llamáis así?
—No ser sido más un Pfiffer, yo.
—Pero si ese no, otro será vuestro nombre —dijo Mendoza, acompañando la palabra con otro vaso para el incógnito—. Yo, por ejemplo, me llamo Rodrigo de Pelotas y mi compañero a su vez Rodrigo Pelotón.
Miró el flamenco con calma al vizcaíno y, con cierto aire de ingenuidad, dijo:
—Pfiffer usarlo por interja.
—Interjección, querréis decir; lo comprendemos: mas no sabemos cómo llamaros.
—Arnoldo Pfifferoffih.
—¡Ah, ya! Y pues tenéis tantas fis y fes en vuestro nombre, no estuvo mal el apellidaros seor Pfiffer. Además, es más breve.
—Si querréis, llamarlómelo.
—Y, ¿cómo vamos, maestro Pfiffer? Eso es, Pfí… fferffer.
—Mueno, mueno —repuso el flamenco—. Tu Panamá, mueno ir todo. ¿Conoceraisla?
—No toda.
—¿Por qué llegaros de lejanías?
—Algo así. De Nueva Granada.
—¿Por asuntar negociaciones?
—Hemos de comprar cincuenta mulos por cuenta de un rico afincado que trata de venderlos a los filibusteros.
—¡Aoh! —exclamó el flamenco.
—Pero bebed, seor Fiff… fiff… Es buen vino.
—Mi mueno ¡oh! Mueno padrón, muona padrona e muono vino.
—Fue una verdadera felicidad hallarse tan soberbia taberna a mano —añadió Mendoza sin cesar de llenar el vaso al recién llegado.
Este, aun cuando fuese ducho en trasegar vino y cerveza, se resistía a las libaciones; mas no precisaba luchar mucho con tan buen bebedor. Ya sus frases se embrollaban más, haciendo sonreír al silencioso Botafuego, quien hallábase avaro de palabras y sin probar ni un vasito.
Anocheció ya y la lluvia gemía fuera con largo acompañamiento de truenos y relámpagos. Parecía que sobre Panamá, ahora la reina del Pacífico, se desencadenase un verdadero ciclón.
Barrejo, luego de traer nuevas botellas, encendió la humeante lámpara de aceite y después, a una señal de Mendoza, cerró completamente la puerta de la taberna, reforzándola con un barrote de hierro.
—Tabernero, ¿así encerrad? —dijo el flamenco al apercibirse de la maniobra.
—Es tarde y cierro —contestóle secamente el gascón.
—Pues destapar, a salir yo.
—¡Con este diluvio!
—Pesa la testa; me falta andar; yo dormir fuera querré.
—Pues, ¿no tenéis aquí buen vino? —adujo Mendoza—. Además, el patrón es muy campechano y permanecerá aquí hasta mañana, desviviéndose por serviros.
—Yo andaré —repitió—. ¡Pfiffer! Yo bebía grande; no beber yo; más no.
—¡Pero si apenas hemos empezado! ¿No es así, don Rodrigo Pelotón?
—Más no —repetía el porfiado flamenco, tomando su chambergo y capa—. Nas noches; todos; y tabernero salida, puerta.
Mendoza alejó la silla; imitóle a escape Botafuego y pronto brillaron dos espadas en manos de los dos pícaros.
Don Barrejo había empuñado ya su herrumbrosa daga, traída por su mujer con sigilo, y se puso ante la puerta.
—¡Pfiffer! —exclamó el flamenco, mirando extraviadamente en derredor suyo.
—¿Qué querréis? ¡Asesinar! ¡A mí!
—No; solamente poneros en conserva dentro de un barril de jerez, querido seor Pfiffero —dijo el gascón.
—¡Sentaos! —añadió, amenazador, Mendoza, dejando la espada en la mesa—. Hay que descorchar más botellas y discurrir aún más, amigo.
— II — El maravilloso encuentro de un gascón
El flamenco no se regía bien sobre sus piernas; carecía de la resistencia de Mendoza y Botafuego, acostumbrados a las desenfrenadas orgías de filibusteros y demás pícaros; así es que se dejó caer en la silla sin cesar de mirar las tres espadas que parecían apuntarle al pecho.
—¡Pfiffer! —dijo suspirando—. Esto ser jugar perverso.
—Os engañáis, maestro Arnoldo —le corrigió Mendoza—. Esto no es broma ni nuestras espadas son de manteca, sino de puro toledano acero, templado en aguas del Tajo.
El flamenco soltó la risa.
—Querría beber, beber mueno.
—Cuanto queráis, maestro Arnoldo; la cantina de El Toro está entera a nuestra disposición; conque preparaos a dar respuesta a las preguntas que os haga.
—Mueno, diga —repuso el flamenco, recobrando algún valor.
—Entonces —dijo Mendoza—, os explicaréis por qué motivo seguís obstinadamente en tres días, apareciendo siempre, pajarucho de mal augurio, en los sitios que frecuentamos.
—Fos y fuestro amigo sois muy simpático.
—Pero, ¿quién sois?
—Os lo he dicho.
—¿Qué cosa hacéis en Panamá?
—Nada; fifo de mis rentas.
—Ah, maese Arnoldo, no tratéis de engañar, porque os exponéis a salir malparado de aquí.
El flamenco se puso lívido como un cadáver, aunque respondió con bastante firmeza:
—Soy muy rico.
—Y por eso os entretenéis pagando de beber a las personas que os son simpáticas —exclamó Mendoza, irónicamente—. Compadre Arnoldo, no seremos nosotros los que beberemos esos cuentos. ¿Sabéis cómo se llaman en mi país a las personas que se adhieren a otras con tanta insistencia, no perdiéndolas nunca de vista?
—Gentileshombres.
—No, compadre Arnoldo, se llaman espías.
El flamenco cogió un vaso lleno y lo vació lentamente; cierto que era para esconder su emoción.
—Espías —dijo después—. Yo nunca haber fecho tal oficio.
—Sin embargo, repito que debéis ser el espía de algún pez gordo de Panamá. Acaso del marqués de Montelimar.
El vaso huyó de manos del flamenco, rompiéndose con estrépito.
—Eh, maese Arnoldo, ¿os ponéis malo? —dijo Barrejo—. Estáis más amarillo que un limón. ¿Queréis que le mande a mi mujer que os prepare tila?
El flamenco tuvo un arranque de ira.
—¡Tabernero de noramala, ocúpate de tu vino, tú…! —gritó.
—En este momento mis botas no tienen ciertamente necesidad de mí; aquí puedo tomarme la libertad de cambiar dos vasitos, yo también.
—Y bien, maese Arnoldo —prosiguió el implacable Mendoza—. ¿Por qué cuando he pronunciado el nombre del marqués de Montelimar han temblado vuestras manos? Bien veis que el vaso está roto.
—Yo pagarelo.
—El patrón de El Toro es generoso y no os hará pagar nada. Pero no os aprovechéis de la rotura para cambiar de conversación.
»Decidme, pues, cómo y dónde habéis visto al marqués de Montelimar, y cómo ha hecho para reconocerme después de seis años que falto de Panamá.
—No yo conocer marqués de Montelimar —dijo el flamenco, enjugándose la frente, que tenía sembrada por gotas de sudor.
—¡Ah! ¿No queréis decirlo? —rugió Mendoza—. Sabed que ese hombre tan callado de ahí es uno de los más bravos pícaros de Santo Domingo y que yo no soy tratante en mulas, sino un filibustero hecho de mil colores entre David y Raveneau de Lussan.
—Malo está este hombre —interrumpió Barrejo—. Pronto, Panchita, tila para el señor. Le sentará bien.
Precisamente el flamenco parecía estar en las últimas por lo pálido y decaído.
—Os traicionáis —apuntó Mendoza—. Y escuchad de una vez: o cantáis claro, o vuestra misma misericordia os la encajo en el gaznate.
—Espera que beba el pobrecillo —agregaba entre carcajadas el patrón.
—Confesad: ¿conocéis al marqués? Es inútil vuestra testarudez en negar.
Por fin afirmó con la cabeza.
—¡Ya era hora!… —dijo el vizcaíno, en tanto que Botafuego apuró dos vasos seguidamente, mostrando gran satisfacción, y luego el huésped seguía:
—¡Caramba!, seor Arnoldo, hacedme honor bebiendo otro vasito de este jerez embotellado nada menos que por nuestro padre Noé. Os dará ánimo, lo dice un viejo tabernero.
El invitado, aunque ya bien ebrio, no rehusó; pensaba reponerse así de tantas emociones.
—¿Cuándo me ha visto? —prosiguió Mendoza.
—Hace tres días.
—¿Sabiéndolo tan bien, serás uno de sus confidentes?
El flamenco se limitó a dar su asentimiento con la cabeza, al tiempo que seguía el otro:
—¿Dónde?
—En la cala del puerto.
—¡Cuerpo de tal! —exclamó el vizcaíno, mesándose el cabello—. ¡Y yo no apercibirme de su presencia!
—Ya te dije que evitaras los lugares muy animados —apuntóle Botafuego.
—Transcurrieron seis años.
—Mas no debes estar muy cambiado. Y en verdad que estás hecho un pollo, afortunado compadre —arguyó Barrejo.
Disponíase Mendoza a seguir el interrogatorio, pero al ver al flamenco desfalleciente en la silla, con los brazos colgando, abandonados, dijo zumbón:
—¿Murió ya?
—Está borracho —aclaró el gascón—, y el maldito, aun sin fingirlo, permanecerá mudo lo menos veinticuatro horas.
—Pues que duerma la mona, y vamos nosotros a darle las explicaciones debidas, Barrejo.
—Una palabra antes, Mendoza —interrumpió Botafuego—. ¿Cómo atinaste en que era espía de Montelimar?
—Por inspiración; tuve sospecha…
—Siempre afirmé que tú eras maravilloso —añadió el patrón, continuando:
—Ahora dadme las explicaciones. Me apremia la curiosidad de saber por qué os acordasteis, en todo Panamá, de este gascón bravo y buen amigo, como soy. Aquí debe estar enredado el hijo del Corsario Rojo.
—O su hija —enmendó Mendoza.
—¿Quién? ¡La hija del gran cacique del Darién!
—La hemos traído aquí.
—¿Está aquí la señorita? ¡Qué imprudencia! Si el marqués de Montelimar logra descubrirla, ya no la suelta.
—¡Oh!, tenemos nuestras precauciones. La escondimos en la posada de un amigote de este Botafuego, que halla más cómodo albergar que dar muerte a los salvajes de Santo Domingo y Cuba.
—¿Y cómo vino si debía estar entre el conde de Ventimiglia, hermano suyo, y la marquesa de Montelimar, su cuñada?
—Aún se ignora en Panamá que el viejo cacique murió hace seis meses y que hizo heredera de sus caudales a la hija del Corsario Rojo.
—¿Muerto el gran cacique? —exclamó Barrejo, dando un puñetazo sobre la mesa—. Ahora el marqués de Montelimar, aspirante a tal herencia, ¿se habrá puesto en campaña?
—Quizás no —repuso Mendoza—. Hace tres días estaba aquí, según ese Pfiffero.
—¿Cómo lo habrá sabido el conde de Ventimiglia, que se asegura no sale de Italia?
—Lo sabría por un viejo bucanero asilado del gran cacique, que se acercó a propósito del conde para advertir a su hermana que en la tribu era esperada para hacerla reina, pues se carecía de otros herederos.
—¿Fue aquel el que os llevó la señorita?
—Sí —repuso Mendoza.
—¿Dónde fue a parar?
—Guarda a la señorita en la posada del amigo de Botafuego.
—Bien, ¿y yo os serviré de algo?
—¿Os entendéis de ordinario con los filibusteros del Pacífico?
—Me son afectos.
—¿Hay siempre alguno en la isla Taroga?
—Siempre, pese a las tentativas de los españoles para espantarlos.
—¿Quién los manda?
—El eterno Raveneau de Lussan.
—¿Y David?
—Se fue al cabo de Hornos y cayó en olvido.
—¿Son muchos los filibusteros?
—Dícese que unos trescientos.
—Pues, Botafuego, necesitamos ver entonces a Raveneau de Lussan. Sin el apoyo de algunos hombres será imposible conducir a puerto una tan gran empresa. Si no hoy, mañana, sabrán los españoles que el gran cacique ha muerto, y como le suponen riquísimo, se apresurarán a conquistar el país.
—Parece ser cierto eso —adujo Botafuego—, que el marqués de Montelimar suspiraba cada día más por poner manos en el tesoro, con mayor motivo cuando el rey de España le encargó de la toma de este país.
En aquel momento, entre el murmullo de la lluvia y el retumbar del trueno, oyeron llamar a la puerta.
Don Barrejo púsose en pie de un brinco y dijo a Panchita, que reposaba tras el mostrador:
—Apaga la luz.
—No puede ser —dijo Botafuego—. Son las diez y hace pésima noche.
—¡Puede ser la ronda!
—¿Es que suele venir?
—Sí, gran Botafuego.
—¡Vaya un trance!
—No aturdirse —balbuceó calladamente Mendoza, quien, como buen vasco, tenía prontos remedios—. Tomemos a Pfiffer, y a la cueva.
—Y en caso preciso anegarlo en el tonel de marras —añadió el gascón.
Nuevos y más recios golpes estuvieron a punto de dar al traste con las vidrieras de la puerta, por lo cual Barrejo, intranquilo, metía prisa a su mujer, diciéndola que subiese un cesto lleno de rancias botellas y empujaba a los dos aventureros transportadores del flamenco, y decía con voz estentórea:
—¿Quién va allá? La taberna de El Toro no es asilo nocturno.
—¡La ronda! —le fue respondido con imperio.
—¿Ahora? Yo cierro a tiempo debido.
—Abrid.
—¡Qué diablo! Esperad que me ponga yo los calzones y mi mujer una saya, ¿o es que ni aún dormir se puede en Panamá?
Panchita había subido ya con venerables botellas empolvadas y depositó el cesto de ellas en el mostrador. No obstante, el tabernero tardó aún para darse el gusto de que se remojase la ronda. Decidióse por fin a franquear la entrada, no sin esconder antes su daga formidable. Aparecieron entonces tres hombres, un oficial de policía y dos alabarderos de la guardia nocturna.
—Buenas noches, caballeros —dijo el gascón, poniendo a mal tiempo buena cara—. Estaba acostándome; ¡hace tan mal tiempo!
—¿Estáis solo? —dijo el jefe, estupefacto.
—No, señor oficial; decía cortesías a mi esposa, que es castellana, ¿sabéis?
—¿Y vos?
—De los Pirineos.
—Tierra de contrabandistas.
—Señor, yo siempre fui honrado, y, desde hace tres siglos, mi familia vende vino por España y América —dijo con mucha dignidad el gascón.
El oficial le volvió la espalda y cambió algunas palabras quedas con sus dos alabarderos; luego, volviéndose a Barrejo, que estaba inquieto por tan inesperada visita, le dijo:
—Hoy entró aquí un señor que no ha salido.
—¿En mi taberna? —respondió el gascón con cómica inocencia—. Se habrá dormido y estará por ahí tirado. ¿Has visto si hay algún borracho en algún rincón de esos, Panchita?
—No quedó nadie —fue la contestación de la bella castellana.
—Pues ese señor no salió de aquí —afirmó con entereza el oficial.
—¡Misericordia! ¡Se habrá ido a las estancias de arriba!
—No, esposo mío, estaban cerradas antes de irnos a dormir.
—¡Caray! —exclamó impaciente el oficial—. Mal va el asunto.
—Sí, va mal —repitió el tabernero.
El jefe cambió otras palabras con sus dos subordinados y, después de gesticular un poco tomó, el partido de sentarse, diciendo:
—Bueno, patrón, a ver qué se bebe; venimos empapados hasta los huesos y aquí no se estará mal junto a buen fuego. Luego seguiré, porque es necesario saber el paradero de ese hombre.
—Si no era un ánima del otro mundo, le aseguro al señor oficial que estará por ahí fuera. A no ser que, sin saberlo yo, se haya metido en alguna bota o tonel. ¡Panchita!, trae esas botellas que remitió de Alicante mi tío; beberemos alguna con la ronda.
—Ahí tienes ese cesto lleno —dijo ella.
—Escancia, y ofrece al señor oficial y a sus bravos guardias.
Beber bien y sin gasto, era cosa harto insólita para soldados, por lo cuál la ronda acogió con júbilo la proposición.
Vaciaron en un santiamén el contenido de cinco o seis botellas distintas, en medio de mil elogios hacia el buen señor que desde tan luengas tierras se acordaba de tan buen modo de su sobrino el tabernero.
—¡Magnífico presente! —decía el gascón—. Setenta botellas a cuál mejor y regaladas, ¡bah!, mi tío me quiere bien. Bebed largo; es barato y bueno; bebed.
—Sí, beberemos; mas sin olvidar al buen señor que no salió de esta taberna.
—¿Vais a suponer que asesino a quienes vienen a beber aquí? —exclamó Barrejo, como herido en lo más íntimo.
—No os creemos capaz de tal maldad; pero hay que encontrar al gentilhombre.
—¡Ah! ¿Gentilhombre era?
—Eso creo, y esperad. ¿Quién ha venido hoy?
—Quince o veinte personas, blancos y mestizos, porque yo tengo excelente mezcal, del que os brindo si gustáis.
—Ahora no. Entre esos parroquianos, ¿no recordáis a un hombre alto, completamente vestido de negro, de carne blanquísima y cabellos tan dorados que parecían blancos también?
Cogióse el mentón Barrejo, miró al techo y después de esas muestras de evocar recuerdos, dijo con aire de triunfo:
—Alto, delgado…, cabellos de oro…, ¡justo! Es un señor que bebió con dos desconocidos.
—¿Lo habéis visto? —exclamó el oficial.
—¡Si le serví yo! Estaba con dos que entraron poco antes que él, y a ninguno de ellos había yo visto fuera de hoy.
—Uno de los otros era de edad mediana, y el otro más viejo, con la barba canosa.
—Eso —repuso Barrejo—. Por cierto, que vaciaron en buena paz bastantes botellas en aquel velador que está allí lleno de cascos, y luego, aprovechando una calma de la lluvia, se fueron.
—¿Todos juntos?
—Se regían entre los tres, pues sus piernas no estaban firmes… ¡Es tan buen vino el de mi taberna!
Se volvió el oficial hacia uno de los suyos y dijo:
—¿Oyes, José?
—Sí.
—¿No estabas en tu puesto?
—Estaba; juro que no me separé de aquel portón que, mal que bien, me resguardaba de la lluvia.
—¿Estarías distraído?
—En modo alguno —repuso con acento de firmeza el alabardero.
—Vamos…, ¿quizás una buena chica?, porque después que se ven queda uno como deslumbrado —añadió el tabernero.
—No vi más que agua.
—¿Qué decís a eso, tabernero? —preguntó el oficial.
—¡Panchita! —exclamó el interpelado a su esposa, que acudió pronta—. ¿No viste aquellos tres hombres que en ese velador consumieron lo menos ocho botellas?
—¡Sí, Pepito!
—¿Se fueron de aquí o no?
—Si no están allí es porque se han ido.
—¿Comprende el señor oficial? —añadió el gascón—. Eran tres y yo no iba a destripar como a perros a esos tres cristianos que me dejarían aquí sus cadáveres para que yo los echase… ¿dónde? Ni pozo tenemos ni trastienda. Bien raro me parecen la desaparición de tres hombres sin que queden señales, ¡como no fuesen diablejos! Y se dice que suelen hallarse entre aquellos malditos filibusteros; así lo afirman al menos los frailes de la catedral.
—El hombre rubio seguramente no era diablo, sino buen católico —dijo con preocupación el oficial.
—Ea, bebamos algunos tragos, que luego visitaréis mi casa detenidamente. O si no, esperad… Hay en mi bodega una botella que tiene veinticinco años y catorce días; lo sé de cierto, porque hoy la he tenido en las manos. ¿Queréis que la honremos, señor oficial?
—Pues claro —dijo el jefe—. Tiempo habrá para visitar la tienda.
—Panchita, luz y mi daga, porque esta historia de desaparecidos me hiela la sangre.
Tomó lo pedido y, mientras el oficial se aprovechaba de su ausencia para guiñar el ojo a la tabernera, él descendió a la cueva llena casi de cueros y barriles. Además, el avisado patrón llevóse disimuladamente de junto al mostrador un lío de manteles.
Apenas abandonó el último escalón, cuando se precipitaron sobre él Botafuego y Mendoza.
—¿Qué hay? —dijeron los dos a una.
—Mala cosa. Pfiffero estaba resguardado y la ronda me pide cuentas de él.
—Hay que hacerle desaparecer —dijo Mendoza.
—¿Ocultarlo en el jerez?
—Allí no le buscarán seguramente.
—Creo mejor esto —dijo el gascón.
—Di.
—Quiero haceros que parezcáis fantasmas.
—Bromista estás, Barrejo.
—Pues si no es así, asustando a los tres policías, nuestra empresa acaba mal, pues intentan visitar minuciosamente toda la casa para buscar a esa peste de Pfiffero.
—¿Qué hacemos, pues? —dijo Mendoza, a quien complacía la idea de hacer un papel de espantajo.
—Os traigo estos manteles para que os revistáis con ellos cuando el oficial y sus alabarderos bajen. En la extremidad de la cueva hallaréis herraje y cadenas. Fingíos espectros y veréis qué tal lo pasa la ronda.
—¿Te vas? —preguntó Mendoza.
—Sí; empezad de aquí a un cuarto de hora.
El bravo tabernero volvió a la taberna en un momento en que el oficial acariciaba la barba de la castellana. Hizo aquel como si nada viese y se precipitó hacia el velador, bufando como una foca.
—¿Qué tienes, Pepito mío? —gritó como asustada la tabernera.
—No lo sé —dijo, poniendo en el velador las dos botellas que traía—. Pero desde la aparición y desaparición de aquel hombre de negro, suceden aquí cosas que me conmueven.
Los tres soldados se pusieron pálidos, cosa poco extraña en aquel tiempo en que se creía aún en apariciones y vestiglos.
—¿Qué habéis visto? —dijo el oficial.
—Quizás me engaño; pero juraría haber visto al final de la cueva una sombra blanca.
—¿Queréis asustarnos?
—No, señor oficial. ¿No estoy yo pálido?
—Sí, pero antes también lo estabais.
—No, que mi tez es bronceada; ¿no, Panchita?
—Es verdad —dijo la castellana, que estudiaba bien lo necesario para ayudar a su marido no obstante saber el final del negocio.
—Tengo una sospecha, señor oficial —dijo el gascón, mientras descorchaba las botellas.
—¿Cuál?
—Que aquel hombre vestido de negro bien podría ser un cristiano y se cambiase en espíritu solo por vaciarme las botellas de mi cueva.
—¿Qué historias son esas, tabernero? —exclamó el oficial—. Conozco a ese señor y os garantizo que el marqués de Montelimar no coge a su servicio a herejes.
—¿Quién es ese marqués? —dijo el gascón.
—Alto ahí; carecéis de atribuciones para saber los secretos de la policía de Panamá.
—Pues bebamos.
Estaba el tabernero para llenar el vaso, cuando bajo tierra se oyeron rumores raros; parecía como si alguien martillase hierros y otros arrastrasen cadenas.
El oficial, los dos alabarderos y Panchita se levantaron estupefactos, mientras Barrejo se caía en una silla, dando un suspiro capaz de enternecer al bronce.
—¿Qué es esto? —dijo el oficial, sacando la espada.
—El alma del hombre que buscáis, yo os lo aseguro. Está escondido en mi cueva.
—¿Es chanza?
—¡Chanza! Vamos a verlo. Somos cuatro a manejar bien las armas, y hasta mi mujer.
El gascón pronunciaba con tal gravedad, que los de la ronda se impresionaron, mucho más puesto que ignoraban la comedia.
El oficial vació un vaso de málaga que le haría flojear la cabeza, se limpió con la manga y dijo a sus alabarderos con fiereza:
—A cumplir con nuestro deber; a llevarle al marqués el hombre que reclama, sea vivo o muerto. Bebed también y, con ánimo, veamos qué pasa en la cueva de esta taberna. ¡Por Dios, que somos gente de armas!
—Panchita, toma el estoque y otra luz —dijo el gascón.
—¿No llevaste uno a la cueva?
—Se me cayó al ver el espectro del hombre rubio.
—Acabarás por ser un don Fracassa1, querido esposo.
—En mala hora vienen aquí los mestizos a consumir mezcal, siempre te lo dije. ¿Estamos ya? ¡Cuerpo de tal! He de quebrarle las quijadas al espectro, si verdaderamente está en mi cueva. Señor oficial, a mi lado, ¡por María Santísima!, que yo no he manejado hasta hoy más armas que mis botellas y vasos.
—Aquí me tenéis —dijo el oficial, a quien el málaga parecía hacerle temblar las piernas—. ¿Estáis ya, alabarderos?
—Si, señor —respondieron los otros, tan vacilantes como su jefe.
—Avante, pues, mal tercio para diablos y espíritus, ¡qué caramba! Entremos a saco en la cueva de la taberna de El Toro.
Los tres polizontes, llenos no de otro ardor que el del vino, abocándose en la cueva seguidos de Barrejo, que llevaba en una mano la luz y en otra su daga, y de la tabernera, que esgrimía un muy cumplido estoque.
1 Personaje de la obra Ricciardeto, de Niccolò Carteromaco, 1813.
— III — La caza de los fantasmas
Los tres hombres, bien decididos a librar la cueva del alma del hombre blanco y blondo, pues tal creían, comenzaron a descender por la escalera, que no tendría menos de cincuenta peldaños. Antes de llegar al último, Barrejo creyó muy oportuno el hacer una cruz con su daga, y como si los fantasmas se diesen cuenta de tal seña de cristianos, armaron mayor estruendo, dando ya a la escena aspecto infernal. Los guardias retrocedieron maquinalmente y el gascón dijo, triste:
—Señor oficial, ¿me abandonáis con el alma de este misterioso hombre?
—No, es que tomo impulso —balbuceó el jefe.
—Debíais echar un trago antes de aventuraros en esa catacumba.
—¿Es grande?
—No pude recorrerla entera; dicen que va hasta el osario del cementerio de la ciudad.
—¡Brrr…! —hizo el oficial.
—Eso dicen, yo no lo he comprobado.
—Yo no tendría una cueva así, caro tabernero —dijo el oficial, algo turbado, en tanto que los guardias, más miedosos, daban en retroceder siempre.
Si se tratara de habérselas con indios bravos o con filibusteros, habría obrado con valor muy dignamente; mas luego de la historia de espectros y de aquello del osario ponía en sus ánimos un pavor insuperable, bien digno de disculpa en aquel tiempo.
—Vamos, pues —decía Barrejo, el cual hacía oscilar la lámpara en sus manos para simular su miedo—. Hace falta coger el valor por los pelos, ¡caramba!
—Esa luz —exclamó el oficial—, que oscila demasiado.
—¡Canarios! Es que estoy delante de todos y seré el primero en caer en manos de ese diablo; además tengo una mujer bonita y…
—Pues mostrad valor delante de ella.
—¡Ah, si fuese por Panchita, cómo atraparía yo cuantos diablos fuesen! —respondió el tabernero, conteniendo la risa a duras penas.
Alzó la lámpara, no sin hacer otra cruz con ella y descendió hasta la mitad con aparente brío; mas allí se detuvo.
—¡Ah, señor oficial, mis piernas no rigen!
—No os mostréis tan poltrón ante una dama que es la vuestra. Hace falta que alguien vaya el primero y nadie mejor que vos, pues conocéis la cueva. ¿No estamos aquí para defenderos?
—Es que esos ruidos…
—Ya, ya; no soy sordo.
—¿De dónde provendrán?
—Allá se verá; ¡valor, tabernero!, empuña tu daga.
—¿Y si realmente son fantasmas? —dijo uno de los dos guardias, con trémula voz—. Esos no mueren, cabo.
—La alabarda les entra, pero como si fueran de humo —añadió el otro.
—Aún no los hemos visto; cuando se nos presenten, veremos qué hace falta —arguyó el oficial.
—Sí; darse a correr —repuso Barrejo.
Callóse el oficial por no hallar fácil respuesta. El gascón decidióse a bajar del todo. Se abrió ante ellos la amplia cueva, atestada de botellas y barriles, donde tenía lugar un espectáculo capaz de helar la sangre a un filibustero. Los gemidos y estruendos habían cesado; pero en las últimas filas de pellejos se destacaban dos figuras que se revolvían haciendo visajes y piruetas, envueltas en blancos sudarios. Barrejo dio un grito y dejó caer la luz, gritando luego.
—¡Huyamos, huid!
Los tres guardias escaparon trompicando y magullándose en la escalera y estrechando a Panchita, la cual gemía como si la despedazaran. Al poco todos estaban en la taberna otra vez. Los guardias, lívidos y como si hubiesen perdido la voz. Afortunadamente aún había vino y el apure de dos vasos reconfortó a los desdichados.
—Tu cueva está maldita. ¡Vaya si eran fantasmas aquellos! —exclamó el oficial, apenas cobró aliento.
—¿Si eran? Decídselo a mi mujer y a los guardias.
—Sí, cabo; espectros eran —apresuráronse a decir los dos alabarderos.
—Ahora, arreglaos como podáis —añadió el jefe—. Estos asuntos no van conmigo. Abrid.
—¡Cómo! ¿Nos dejáis, señores guardias? —chillaba Panchita, toda encogida en una silla, como presa de terror enorme.
—Los soldados no se baten contra sombras, bella señora. Aquí de nada sirven nuestras espadas ni nuestras alabardas —repuso el cabo de ronda, que no veía el momento de salir de allí.
—¿Y vamos a dormir bajo la lluvia? —añadió el gascón, dándose trompadas.
—Id a casa de algún vecino.
—Le habré de contar el motivo y mañana todo el barrio sabrá que en mi cueva hay duendes.
—Y nos arruinaremos —exclamó la castellana, lagrimeando copiosamente.
—¿Qué queréis, queridos? No se me ocurren consejos —decía el oficial, sin quitar ojo de la puerta de la cueva, creyendo ver aparecer de un momento a otro algún espantajo.
—¡Aconsejadnos! —gimió don Barrejo.
—Como no sea que mañana vayáis al rector del convento más cercano para que vengan él y seis frailes con cruces y agua bendita…
—Pues quedarse basta mañana.
—De ningún modo, querido patrón. ¡Pocos misterios que guardáis aquí! Mañana en pleno día volveremos a enterarnos, ahora abrid, que nos vamos.
—¡Si aún llueve!
—Prefiero anegarme a ser vecino de tu cueva. Vamos, compañeros.
Barrejo, fingiendo desesperación, abrió y todos salieron, incluso Panchita, en el momento en que pasaban algunos nocharniegos que no temían al agua, los cuales, viendo la taberna abierta y salir de ella gente que no distinguieron por ir embozados los guardias, acercáronse, preguntando:
—¿Se puede beber?
—Ahí tenéis compañía —indicó el oficial al gascón—. Estos no se irán sin beber en grande.
—¿Y quién baja a la cueva por bebida, si está poblada de duendes?
—¿Duendes? —agregó, santiguándose, uno de la comitiva.
—Sí, caballeros; tan terribles, que pusieron en fuga a los guardias.
No quisieron oír más para alejarse, cosa que también hizo la ronda, resguardándose en los muros de la calle.
Barrejo esperó a que el rumor de los pasos se extinguiese; entró luego en la taberna y, mientras su mujer se apresuraba a cerrar, tendióse en una mesa, riendo tan recio y destemplado, que oyendo tal juerga los dos fantasmas tuvieron a bien salir y despojarse de sus cándidos y disfrazadores manteles.
—¡Vade retro, Satán; cata la cruz! —gruñó socarronamente el gascón, empuñando una botella a modo de conjuro.
El delantero era Mendoza, el cual precipitóse al velador seguido de Botafuego, quien por primera vez, tras luengos años, reía con gana.
—Por vida de… —exclamó el vasco, aferrándose a una botella aún sin vaciar y apurándola—. Te proclamo, ¡oh, Barrejo!, el más guapo gascón que vio la luz en la tierra de los espadachines y filibusteros.
—¡Sí; buena pieza! —afirmó Botafuego, remojándose el gaznate.
—Como galgos salieron —añadió Barrejo—. Buena comedia. No sé ni cómo pude contener la risa.
—¿Volverán? —preguntó Mendoza.
—Me lo temo. Son capaces de regresar con un escuadrón de frailes. No han de acabar aquí los sucesos, pues Montelimar querrá saber lo de Pfiffero, flamenquito que ya va resultando demasiado entorpecedor, aunque de veras haya muerto.
—Preciso es andar bien listos ahora que el marqués recela de nosotros y paga tantos espías —añadió Botafuego.
—Aquí de mi idea —concluyó el gascón—. Abrimos el barril, y adentro con el flamenco. Para un borracho, qué mejor sepultura que el jerez.
—Pero habéis de sacarlo luego —corrigió Mendoza.
—Toma, mañana abro un hoyo en cualquier rincón de la cueva y verifico allí su sepelio. En cuanto al vino, veréis cómo se vende igual, pese a sufrir el alojamiento de un fallecido.
—¡Ah, canalla!
—¿Qué? Los mestizos e indios tienen el paladar poco delicado.
—No estoy conforme —arguyó Botafuego—. Creo que ese pobrete puede hacernos saber muchas cosas.
Índice de contenido
Portada
— I — Un tabernero terrible
— II — El maravilloso encuentro de un gascón
— III — La caza de los fantasmas
— IV — La desaparición de la condesa de Ventimiglia
— V — Viaje extraordinario de un barril
— VI — Las empresas del gascón
— VII — Sobre el océano Pacífico
— VIII — La traición
— IX — Los últimos filibusteros
— X — El abordaje del galeón
— XI — Sobre el continente
— XII — En busca de la emboscada
— XIII — El incendio de Nueva Segovia
— XIV — Entre el boscaje de Nicaragua
— XV — El «huésped» de las cavernas
— XVI — Sobre la alta sierra
— XVII — La captura de Barrejo
— XVIII — La venganza del marqués
— XIX — Entre la selva virgen
— XX — El valle de las cascabeleras
— XXI — El ataque de los antropófagos
— XXII — La armadía
— XXIII — La isla de las tortugas
— XXIV — La caza del marqués
— XXV — La confesión de Montelimar
— XXVI — La muerte del marqués
— XXVII — El tesoro del gran cacique
Hitos
Portada