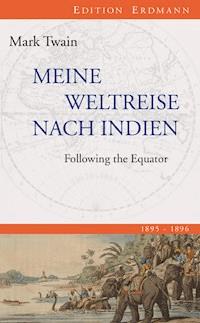LAS AVENTURAS DE HUCKLEBERRY FINN
MARK TWAIN
CENTURY / CARROGGIO
Derechos de autor © 2023 CENTURY PUBLISHERS S.L.
Todos los derechos reservadosLos personajes y eventos que se presentan en este libro son ficticios. Cualquier similitud con personas reales, vivas o muertas, es una coincidencia y no algo intencionado por parte del autor.Introducción: Juan LeitaTraducción: Jorge BeltranDiseño de portada: Santiago Carroggio
Contenido
Página del título
Derechos de autor
Introducción AL AUTOR, SU ÉPOCA Y SU OBRA
LAS AVENTURAS DE HUCKLEBERRY FINN
Capítulo primero
Capítulo II
Capítulo III
Capítulo IV
Capítulo V
Capítulo VI
Capítulo VII
Capítulo VIII
Capítulo IX
Capítulo X
Capítulo XI
Capítulo XII
Capítulo XIII
Capítulo XIV
Capítulo XV
Capítulo XVI
Capítulo XVII
Capítulo XVIII
Capítulo XIX
Capítulo XX
Capítulo XXI
Capítulo XXII
Capítulo XXIII
Capítulo XXIV
Capítulo XXV
Capítulo XXVI
Capítulo XXVII
Capítulo XXVIII
Capítulo XXIX
Capítulo XXX
Capítulo XXXI
Capítulo XXXII
Capítulo XXXIII
Capítulo XXXIV
Capítulo XXXV
Capítulo XXXVI
Capítulo XXXVII
Capítulo XXXVIII
Capítulo XXXIX
Capítulo XL
Capítulo XLI
Capítulo XLII
El último capitulo
Introducción AL AUTOR, SU ÉPOCA Y SU OBRA
En el agradable marco de la literatura juvenil, el nombre de Mark Twain resuena sin duda alguna como uno de los sonidos más peculiares que consigue atraer y magnetizar inmediatamente la atención. Los personajes y los argumentos que creó se han difundido tanto por todo el mundo, que prácticamente resulta casi imposible no saber algo de Tom Sawyer o de Huckleberry Finn. Quien no ha leído sus obras, ha vivido en el cine sus originales aventuras. ¿Algún muchacho no se ha estremecido ante la amenaza de Joe el Indio, que se cierne sobre Tom y su pequeña novia, Becky Thatcher, en la profundidad de unas grutas sin salida? ¿Hay algún chico que no haya sentido con Tom y Huck la enorme emoción de visitar un cementerio en plena noche, para ser testigos oculares del más innoble asesinato? Ni el cine ni la televisión se cansan de reproducir de tiempo en tiempo las célebres novelas de Mark Twain, porque saben que la atención y el interés del público juvenil están asegurados. Conozcamos, no obstante, antes de empezar la lectura de sus más emocionantes relatos, algo de la vida de un autor tan singular, así como algunos pormenores interesantes que ayudan a captar y a comprender mejor sus obras.
UNA VIDA AGITADA
El verdadero nombre del creador de Tom Sawyer y de Huckleberry Finn era Samuel Langhorne Clemens. Nació el 30 de noviembre de 1835 en un pueblo casi olvidado de Norteamérica, llamado Monroy County (Florida, Missouri), aunque muy pronto la familia Clemens se trasladó a Hannibal, población a orillas del río Mississippi, donde en realidad transcurrieron la infancia y la adolescencia del escritor. Así, Hannibal había de constituirse de hecho como la primera patria de Mark Twain. Todavía hoy cines, calles y plazas aparecen bautizados con los nombres de sus héroes e incluso se ven estatuas con las figuras de algunos de ellos. En la misma comarca existen un faro y un enorme puente dedicados a la memoria del famoso autor.
La vida del joven Samuel Clemens, sin embargo, no fue tan triunfal como puede dar a entender esta explosión de fervor popular por un gran artista. Su padre murió muy pronto y, a los trece años, el muchacho tenía que abandonar ya la escuela y entrar a trabajar como aprendiz en la imprenta de su hermano Orion, a fin de colaborar con su esfuerzo a solventar los problemas y las necesidades de su familia.
En 1851, no obstante, había de producirse en la vida de aquel muchacho un acontecimiento decisivo que marcaría en varios sentidos la persona y el espíritu del futuro creador literario. Abandonando el oficio de tipógrafo, entró como aprendiz de piloto en los vapores que surcaban por aquella época las aguas del río Mississippi. Aunque su primer trabajo en la imprenta puede considerarse como la forja donde Samuel Clemens entró en contacto con las letras, la nueva experiencia significaría el gran acopio de material para sus mejores libros. La imaginación despierta de aquel joven de dieciséis años iba observando y reteniendo la variada serie de detalles que ofrecía la vida del piloto en aquel amplio horizonte de la naturaleza. El maravilloso paisaje, los extraños nombres de las aldeas que circundaban el río y las costumbres exóticas de sus habitantes se iban grabando profundamente en su ánimo. Estudiaba detenidamente aquellos barcos a vapor, propulsados por ruedas, se fijaba en los diversos y curiosos tipos de gente que se embarcaban en ellos, atendía sin cansarse al grito del hombre que echaba la sonda para comprobar la profundidad de las aguas, anunciando que el fondo quedaba sólo a dos brazas: «Mark twain! (¡Marca dos!)»
Al estallar la guerra de Secesión, sin embargo, cuando, siendo ya un hombre, había conseguido pilotar uno de los navíos que hacían la travesía ordinaria por el Mississippi, su nueva profesión fue de repente interrumpida. La terrible contienda entre Norte y Sur dejó casi paralizadas las acciones normales que se desarrollaban en la paz. Durante un breve período, militó incluso en el ejército del Sur, comportándose de manera valiente y llena de coraje, aunque en sus escritos nunca quiso hablar seriamente de este episodio de su vida.
En 1861, terminada ya la penosa guerra civil que asoló gran parte de Norteamérica, trabajó de nuevo con su hermano Orion que había sido nombrado secretario del Estado de Nevada. Otro tipo de labor, completamente distinta de las anteriores, se sumaba a la gran variedad de actividades que animaron sobre todo su primera época: durante dos años, estuvo empleado como minero en las minas de plata de Humboldt y de Esmeralda. Al mismo tiempo, empezó a colaborar en un periódico de Virginia, llamado Territorial Enterprise. Sus artículos llamaron muy pronto la atención del público. En cierto sentido, la llamaron demasiado, ya que a resultas de un comentario periodístico estuvo a punto de batirse en condiciones muy duras con el director del diario Union. Se difundió, no obstante, la invención de que Samuel Langhorne Clemens era un tirador extraordinario, por lo cual su adversario prefirió presentarle sus excusas. A pesar de todo, aunque el duelo quedó frustrado, aquel lance tuvo consecuencias en la suerte del nuevo periodista dado que, perseguido por la justicia, se vio obligado a emigrar a California, donde se convertiría en el director del Virginia City Enterprise. Allí fue donde decidió utilizar un seudónimo para firmar sus escritos. Su recuerdo lo llevó inmediatamente a la época feliz en que surcaba como piloto las aguas del Mississippi y no encontró mejor nombre que el grito oído tantas veces: «Mark Twain!».
En 1865 cambió nuevamente de residencia y se trasladó a San Francisco, trabajando durante unos meses en la revista Morning Call. En el mismo año, aprovechando su experiencia como minero, probó fortuna en unas minas de oro situadas en el condado de Calaveras. La empresa, sin embargo, no resultó específicamente fructífera y al año siguiente emprendió un viaje a las islas Hawaii, donde permaneció por un período de seis meses. El reportaje que escribió sobre esta larga estancia lo hizo por primera vez célebre y, a su vuelta a Norteamérica, dio una serie de conferencias muy graciosas en California y Nevada que consolidaron su fama como agudo humorista.
El gran éxito de este proyecto indujo a la dirección del periódico llamado Alta California a enviarlo a Tierra Santa como corresponsal. De este modo, en 1867 visitó el Mediterráneo, Egipto y Palestina, con un grupo de turistas. Todo ello lo contó luego en el libro titulado The Innocents Abroad (Inocentes en el extranjero),que se convirtió en uno de los primeros best-sellers norteamericanos.
Al regresar de nuevo a su país, dirigió el Express de Buffalo y contrajo matrimonio con Olivia L. Langdon, de la cual tuvo cuatro hijos. Tras un período de conferencias en Londres, en el año 1872, se inicia la gran producción de Mark Twain como narrador y novelista. Las aventuras de Tom Sawyer es la primera obra que le habrá de dar un renombre universal, aunque su agudo poder satírico se manifiesta con enorme vigor en historias breves como The Stolen White Elefant (El elefante blanco robado),en la que arremete graciosamente contra la policía norteamericana. El príncipe y el mendigo,quizá su más emotiva y poética ficción como creación literaria juvenil, se publica en 1882. Tres años más tarde, sin embargo, aparece su Huckleberry Finn, acerca de la cual toda la crítica está de acuerdo en afirmar que se trata de su obra maestra.
Entre tanto, una nueva profesión vino a sumarse al variado número de actividades que abordó aquel hombre de cualidades, ciertamente, polifacéticas. Asociándose con Charles L. Webster, Mark Twain dedicó sus esfuerzos al difícil campo editorial, emprendiendo un negocio de vastas y ambiciosas proporciones. Hasta aquel momento, las ganancias conseguidas como escritor y conferenciante lo habían hecho poseedor de una considerable fortuna. La nueva tentativa, no obstante, lo iba a llevar en un período de diez años a la más absoluta ruina. Así, durante 1895 y 1896, se vio obligado a dar un extenso ciclo de conferencias por toda Europa, a fin de poder pagar a los acreedores. El éxito de sus publicaciones, como el de Un yanqui en la corte del rey Arturo, en 1889, era ya lejano e insuficiente para subsanar las cuantiosas deudas contraídas en su trabajo como editor. A pesar de todo, la gran acogida que obtuvo como agudo y divertido conferenciante, así como la notable venta de un nuevo libro titulado Following the Equator (Siguiendo el Ecuador),en donde se narra su vuelta al mundo, lograron rehacer su situación económica y resolver este momento crítico de su vida.
El prestigio de Mark Twain como autor, sin embargo, había llegado a su máximo grado. Su categoría literaria era reconocida internacionalmente. En 1902, la universidad de Yale le concedía el doctorado en letras y en Missouri era nombrado doctor en leyes. En 1907, el rey de Inglaterra lo recibía en el palacio de Windsor y la universidad de Oxford le otorgaba el título de «doctor honoris causa».
Aquel «típico ciudadano yanqui», tal como lo describe Ramón J. Sender, de «estatura aventajada, cabellera rojiza y revuelta, el bigote caído —se usaba entonces— y una expresión de sorna bondadosa y a veces un poco apoyada y gruesa», supo compaginar de una forma difícil de entender para nosotros las más diversas imágenes sociales de un personaje. Impresor, piloto, soldado, minero, periodista, conferenciante, editor, escritor, hombre de negocios y publicista, poseyó la rara y admirable cualidad de saber relacionarse con todo el mundo de la misma manera simpática, viva y afectuosa. Por esto, a su muerte en Redding (Connecticut) el 21 de abril de 1910, su figura ya era mundialmente admirada, no sólo por su poderoso ingenio literario, sino también por su enorme categoría humana.
UN RÍO Y DOS MUCHACHOS
Evidentemente, dos de sus novelas tienen dos protagonistas concretos que la imaginación juvenil y sus ansias de aventura no olvidarán jamás: Tom Sawyer y Huckleberry Finn. Con todo, es importante observar que existe en el fondo de ambos relatos otro protagonista no menos verdadero, aunque sea solamente un elemento inanimado y pasivo del paisaje y de la naturaleza: el inmenso río Mississippi. Tal como nos anuncia Mark Twain al comienzo de la primera novela, las incidencias apasionantes y divertidas que viven Tom y Huck corresponden a hechos y personajes reales vistos por el propio autor. Lo que no se nos dice, sin embargo, es que la emoción de la aventura y las posibilidades casi ilimitadas de sorprendentes peripecias se deben sobre todo al vastísimo sistema fluvial Mississippi-Missouri que atraviesa todos los Estados Unidos, de Norte a Sur, y que alcanza una longitud de 6.260 kilómetros.
En efecto, en primer lugar hay que notar la aportación material de un escenario casi insuperable por lo que se refiere a la capacidad de llevar a cabo innumerables hazañas de exploración y atrevidas incursiones. Bosques, pantanos, grutas, lagos, pequeñas islas y brazos muertos, forman la diversa gama de componentes que se extienden a lo largo del Mississippi, con sus múltiples afluentes que acaban por conferir una complicada variedad al enorme cúmulo de posibilidades. No es nada difícil reproducir en este marco la fantasía infantil de la piratería ni planear una prodigiosa escapada aguas abajo.
En segundo lugar, no obstante, hay que insistir principalmente en la acumulación de los tipos humanos más diferentes que se produce alrededor de aquellas aguas de carácter fronterizo. Ello no era debido únicamente al hecho de que el Mississippi constituía una vía fluvial de primer orden, surcada por barcos que, cargados de cereales, madera y algodón, descendían hasta Nueva Orleáns, sino también al hecho de ser el límite a partir del cual se extendían amplísimos territorios por colonizar. De este modo, negociantes, aventureros, vagabundos, malhechores, indios y buscadores de oro, se mezclaban con la pacífica población dedicada al cultivo, confiriendo a aquellas aldeas y ciudades una naturaleza auténticamente dispar de razas y mentalidades. Los mismos nombres pintorescos de sus poblaciones parecen representar un símbolo de esta característica cosmopolita. La aparición repentina de un San Petersburgo, un Cairo o un Constantinopla, resulta tan sorprendente, que es posible que el lector piense que la acción se ha trasladado sin previo aviso y como por arte de magia a las tierras de Rusia, de Egipto o del Antiguo Oriente.
Las aventuras de Tom Sawyer es el primer relato que se desarrolla en ese majestuoso marco americano, punto de confluencia de las costumbres y de los personajes más curiosos. Es cierto que una buena parte de la novela recoge las experiencias personales del autor vividas en la escuela de Hannibal. El mismo Tom es el compuesto de tres muchachos que allí conoció. Sin embargo, la obra no se limita en modo alguno a ser un mero documento de género escolar, sino que hay que calificarla corno un panorama épico y realista de los habitantes de las llanuras del Medio Oeste, extendidas a lo largo del Mississippi.
El policromo cuadro de individuos y caracteres constituye ya una muestra importante de este hecho: el viejo Muff Potter, Joe el Indio, el negro Jim, el vagabundo Huck y tantos otros, aparecen como fieles reproducciones de aquella concentración de tipos humanos que se daba únicamente en un territorio limítrofe a causa sobre todo de sus condiciones geográficas. En aquel marco se hace perfectamente posible que, al lado de la severa y puritana tía Polly, anden malhechores y pordioseros abandonados a su propia maldad o miseria. Al lado de las costumbres más piadosas y normales, surgen extrañas supersticiones que se relacionan con un gato muerto y ritos insospechados que llevan a derramar la propia sangre de los protagonistas. Si Mark Twain puede describir las características de unos individuos que son temibles y tortuosos, «la figura de su primera novia, inmortalizada con el nombre de Becky Thatcher, es una de las más delicadas del mundo idílico en cualquier cultura y en cualquier tiempo», tal como ha afirmado Ramón J. Sender.
La poderosa atracción y la misma acción física del Mississippi, no obstante, son elementos que juegan un papel decisivo en este relato, aunque luego han de engrandecerse notablemente en Las aventuras de Huckleberry Finn. Tom se siente irresistiblemente impulsado a lanzarse a la suerte de la piratería, dejando a un lado sus deberes escolares y la atención de los suyos, mientras que el final de la novela, verdaderamente épico, se hace posible por la erosión fluvial que crea el incomparable ámbito de unas grutas inmensas y tenebrosas.
Las aventuras de Huckleberry Finn representa, en efecto, la sublimación y el engrandecimiento de aquel mundo fronterizo, tan diverso y pintoresco. En realidad, aunque la novela pueda incluirse perfectamente dentro de la literatura juvenil, sus valores artísticos alcanzan una categoría muy superior, hasta el punto de que Ernest Hemingway la reconoció como el libro de donde procede toda la literatura moderna norteamericana.
Con la escapada de Huck y Jim por el río a fin de liberar a éste de su esclavitud, el Mississippi pasa a ser en primerísimo término el amplio horizonte de la naturaleza donde van apareciendo las miserables ciudades esparcidas a lo largo del valle del Missouri y del Ohio, la América de la colonización y de la vida violenta, los más atrevidos aventureros y los más exóticos tipos errantes. No solamente las posibilidades de aventura que ofrece el hecho de convertirse el río en decorado principal se acrecientan hasta el máximo, con emocionantes abordajes a barcos, ocultamientos y persecuciones en islas, sino que la exótica acumulación de personajes producida en aquel territorio limítrofe llega a su punto culminante. El episodio en que aparecen dos raros vagabundos, el Duque y el Rey, es uno de los pasajes más divertidos, frescos y originales de toda la creación literaria de Mark Twain.
En este mismo sentido hay que hablar del propio protagonista. Si Tom Sawyer es el retrato fidedigno del boy americano, Huckleberry Finn representa la fiel descripción del muchacho abandonado a su propia suerte en medio de la vida dura y difícil de aquella época que le tocó vivir al mismo autor en sus años de juventud. No sólo es el reflejo exacto del chico avispado y lleno de coraje que en un aspecto más realista surcaba las aguas del Mississippi, sino también el portavoz de sus ideas más queridas y humanas. En este apartado, hay que mencionar sobre todo su admirable y sorprendente posición ante el tema de la esclavitud.
Si tenemos en cuenta que la mentalidad esclavista era lo más normal alrededor de aquel río en cuyas orillas se habían establecido numerosos mercados de esclavos, resulta perfectamente comprensible que Huck tenga graves problemas de conciencia en uno de los capítulos más logrados desde el punto de vista humano y psicológico de la novela. La conducta honrada e incluso piadosa parecía consistir a todas luces en oponerse a la empresa de liberar a un negro. El enorme peso de la sociedad y de la opinión pública recaía avasalladoramente sobre el pobre juicio de un muchacho que no tenía más armas que sus sentimientos y su forma primitiva de proceder. Por esto Huck duda de su actuación y se siente tentado a denunciar a su amigo, escribiendo una carta a la legítima dueña del esclavo a quien él defiende con su atrevida escapatoria: «Miss Watson: su negro fugitivo Jim está aquí a dos millas más abajo de Pikesville y míster Phelps lo tiene preso y lo entregará a cambio de la recompensa, si usted la envía. Huck Finn».Sin embargo, la evocación de la amistad y de la bondad natural lo llevan a rechazar la conducta «honrada y piadosa», para adoptar precisamente la actitud justa y razonable: «Reflexioné un minuto, conteniendo la respiración y entonces me digo a mí mismo: Bueno, pues iré al infierno. Y rompí el papel en pedazos. Temibles pensamientos y temibles palabras, pero ya estaban dichas y así las dejé y nunca más volví a pensar en reformarme. Me quité de la cabeza toda idea al respecto y dije que volvería a dedicarme a la maldad, que era lo mío, ya que en ella me habían criado, mientras que lo otro no lo era. Y, para empezar, iría a sacar de nuevo a Jim de la esclavitud y, si se me ocurría algo peor, lo haría también, ya que, dado que estaba metido en ello, y metido hasta las cejas, debía llegar hasta el límite».
Por éste y por muchos otros conceptos, Las aventuras de Huckleberry Finn ha sido considerado acertadamente como la obra maestra de Mark Twain. Con razón, la crítica más autorizada no ha dudado en afirmar que esta novela constituye una vasta epopeya realista, una visión americana notable tanto por la delicadeza de los detalles como por la grandeza de su conjunto.
UN HUMORISTA, SOBRE TODO
Alguien dijo una vez que «quien no es en parte un humorista, sólo es en parte un hombre». En este sentido, no cabe ningunaduda de que Mark Twain fue un hombre completo. Su humor, sano y agudo, no solamente es un elemento primordial que sazona constantemente sus obras, sino que fue también la característica más dominante de su bondadosa y humana personalidad. En contra de lo que suele suceder con muchos humoristas, su gracia era viva e ingeniosa, de forma que todavía en nuestro tiempo provoca la hilaridad. Hablando, por ejemplo, de las personas que pretenden dejar de fumar y no lo logran, el famoso autor respondió: «¿Dejar de fumar? Nada más fácil. ¡Yo he dejado de fumar más de mil veces!».
La risa de Mark Twain era saludable, porque empezó riéndose de sí mismo y de su propio país. No había mordacidad en su sátira, ya que no tenía la pretensión de imponer su punto de vista ni demostrar ningún principio moralizador. En muchos sentidos, fue el representante genuino de una tierra joven que sabía relativizar su mundo y que, a pesar de todo, miraba siempre coro optimismo el futuro. «El humor de Mark Twain», como afirma Ramón J. Sender con profunda visión acerca de la personalidad de aquel gran novelista, «fue durante treinta años el de América. Hoy no hay nadie entre los escritores que se le pueda comparar. Los humoristas son demasiado intelectuales y pretenciosos o demasiado bufonescos. Una buena condición de Mark Twain: nunca fue pedante. Otra no menos noble: no dio señales de ese escepticismo inhumano del que hoy se hace gala más o menos en todas partes».
En una época de encontrados intereses y de falseamientos de todo tipo, provocados por el carácter transitorio de la historia de América, la figura del creador de Tom Sawyer y de Huckleberry Finn no sólo supo avalarse con la garantía de la sinceridad y de la honradez, que eran partes integrantes de su humor, sino que se distinguió de forma sobresaliente por una liberalidad que lo hizo trascender su propia tierra y su propio tiempo. Ha sido José M. Valverde quien ha trazado con breves palabras y sumo acierto el cuadro general que enmarcaba a este gran escritor y que al mismo tiempo se veía incapaz de reducirlo a sus límites. Un resumen tan claro y tan sintético es la mejor conclusión a este comentario introductorio, encaminado a preparar la grata lectura de la obra que sigue a continuación: «Mark Twain queda como símbolo de un momento en que, a la vez que se vivía la aventura de las tierras abiertas, se hacía sobre ello literatura y humor sofisticado, por lo mismo que los hombres pasaban por todos los oficios, y hacían alternativamente de pioneros y de periodistas: Buffalo Bill escribía novelas en que hinchaba sus propias peripecias; Davy Crockett fue, al principio, algo de una escalada literaria, que por suerte se legitimó muriendo heroicamente; Kit Carson encontraba ejemplares de falsas aventuras suyas al realizar las verdaderas. Pero lo que más importa es que Mark Twain es el primer norteamericano que escribe una prosa de valor absoluto».
LAS AVENTURAS DE HUCKLEBERRY FINN
AVISO
Las personas que intenten encontrar un motivo en la presente narración serán llevadas ante los tribunales. Las que traten de hallar una moraleja serán deportadas. Las que se propongan descubrir un argumento en ella serán fusiladas.
POR ORDEN DEL AUTOR
en nombre de G.G., JEFE DE MUNICIONES
EXPLICACIÓN
En el presente libro se emplean varios dialectos, a saber: el de los negros del Missouri, el de las regiones más remotas del sudoeste de los Estados Unidos, el de uso ordinario en el condado de Pike, así como cuatro variantes del mismo. Las matizaciones no se han hecho al buen tuntún, ni basándose en conjeturas, sino que son el resultado del esfuerzo del autor y de su familiaridad con estas diversas formas de hablar.
Doy esta explicación porque, de no hacerlo, muchos lectores supondrían que todos los personajes del libro tratan de hablar del mismo modo sin conseguirlo.1
El Autor
1. Evidentemente, es imposible hallar en el castellano un equivalente, siquiera aproximado, de los dialectos que el autor cita. Así, pues, hemos optado por hacer hablar a los citados personajes con un cierto dejo del sur español, procurando no dificultar en exceso la lectura. (N. del T.)
Capítulo primero
De mí no sabéis ni pío a no ser que hayáis pasado los ojos por un libro que se llama LasAventuras de Tom Sawyer,aunque eso no importa. Ese libro lo escribió míster Mark Twain y en él contó la verdad, casi siempre. Algunas cosas las exageró, pero, en su mayor parte, dijo la verdad. Eso da igual. Nunca he conocido a nadie que dejase de mentir alguna que otra vez, a menos que fueran la tía Polly, la viuda o tal vez Mary. La tía Polly, que es tía de Tom, Mary y la viuda Douglas salen todas en el libro de marras, que, como os he dicho antes, es un libro bastante sincero, aunque contiene algunas cosas exageradas.
Veamos ahora de qué forma termina el libro. Tom y yo encontramos el dinero que los ladrones escondieron en la cueva y nos hicimos ricos. Tocamos a seis mil dólares por cabeza, todo en monedas de oro. Era un espectáculo escalofriante verlo junto. Bueno, vino el juez Thatcher y nos invirtió el dinero de modo que los intereses del mismo nos daban un dólar diario a cada uno y eso durante los trescientos sesenta y cinco días del año, lo que representa tanto dinero que nadie sabría deciros qué haría con él. En cuanto a la viuda Douglas, me adoptó como hijo y prometió civilizarme, pero en su casa lo pasaba fatal todo el día, cosa nada extraña si uno sabe cuán metódicas y respetables son las costumbres de la viuda. Así que, cuando ya no pude soportarlo más, me largué. Me puse mis queridos harapos y regresé a mi barrica, sintiéndome libre y satisfecho. Pero Tom Sawyer vino a verme y me dijo que iba a organizar una banda de salteadores y que me permitiría ingresar en ella si yo por mi parte estaba dispuesto a regresar a casa de la viuda y a ser respetable. Así que regresé.
La viuda se puso a llorar al verme y dijo que era su corderito perdido y me llamó de muchas otras maneras también, aunque no lo hizo con mala intención. Volvió a vestirme con las ropas nuevas y yo no pude hacer más que sudar y sudar la gota gorda, sin apenas poder moverme. Bueno, entonces empezó la comedia de siempre. La viuda hacía sonar una campanilla a la hora de cenar y tenías que estar a la mesa puntualmente. Pero al llegar allí, no podías ponerte a comer en seguida, sino que tenías que esperar a que la viuda agachase la cabeza y soltara unos cuantos gruñidos ante los alimentos, aunque en realidad a éstos no les pasaba nada malo. Es decir, lo único que les pasaba era que cada cosa era cocida aparte. Cuando se cuece todo en una misma olla, la cosa resulta diferente: esto se mezcla con lo otro, el jugo lo empapa todo y el resultado es mucho mejor.
Después de cenar, sacaba el libro y me leía cosas acerca de Moisés y los juncos. Y yo las pasaba moradas para saber qué tenía que ver Moisés con los juncos. Pero al fin a la viuda se le escapó que Moisés hacía ya mucho tiempo que se había muerto, así que dejé de preocuparme por él, porque a mí me importan un rábano los muertos.
No tardaba en sentir ganas de fumar y le pedía permiso a la viuda. Pero me lo negaba. Decía que era una costumbre mala y sucia y que debía esforzarme por librarme de ella. Hay mucha gente que obra de este modo. Se meten con cosas de las que no saben nada de nada. Lo que son las cosas, ya veis cómo se preocupaba por Moisés, que no era pariente suyo y que no le hacía falta a nadie porque, ya os lo he dicho, llevaba siglos y siglos criando malvas, y, en cambio, le parecía algo terrible el que yo hiciese algo que a mí me gustaba. Por si fuera poco, ella tomaba rapé. Eso estaba bien, por supuesto, ya que ella lo hacía.
Su hermana, miss Watson, una solterona de figura tolerablemente esbelta, que llevaba gafas ahumadas, acababa de instalarse en casa de la viuda. Le dio por enseñarme a escribir correctamente. Me daba la lata durante una hora entera con su libro de ortografía, hasta que la viuda le decía que ya estaba bien. La verdad es que no lo hubiese soportado ni un segundo más. Luego me aburría mortalmente durante una hora y apenas podía estarme quieto. Miss Watson decía: «No pongas los pies ahí, Huckleberry» y «Huckleberry, no hagas ruido al masticar y siéntate como es debido». Y, al poco rato, venía lo de: «No bosteces ni estires los brazos de esa manera, Huckleberry. ¿Por qué no tratas de comportarte como Dios manda?». Entonces me hablaba del lugar adonde van a parar los malos y yo le decía que ojalá pudiera darme un garbeo por allí. Eso la enfurecía, aunque yo no lo hacía con mala intención. Lo único que quería era ir a alguna parte, no importa a cuál, sólo para cambiar de aires. Ella decía que era pecado lo que yo decía. Añadía que por nada del mundo diría ella cosa semejante y que ella pensaba vivir de tal modo que, al morir, fuera al lugar adonde van los buenos. Bueno, yo no le veía ninguna gracia al hecho de ir adonde ella fuese, así que decidí no matarme por seguir el camino que conducía a aquel lugar. Pero nunca se lo dije, porque no habría logrado más que meterme en líos y de nada hubiera servido.
Una vez tocado el tema, miss Watson no lo dejaba y me hablaba sin parar del lugar adonde van los buenos. Decía que los que allí estaban se pasaban el día yendo de un lado para otro tocando el arpa y cantando y así por los siglos de los siglos. Así que el panorama no me sedujo demasiado. Pero jamás se lo dije. Le pregunté si creía que Tom Sawyer sería uno de los que irían a aquel lugar y ella me contestó que no había ni que pensarlo. Me llevé una gran alegría, ya que deseaba que Tom y yo estuviéramos juntos.
Miss Watson no dejaba de darme la lata y la vida se me hizo triste y pesada. Al poco, hacían entrar a los negros y rezábamos todos juntos. Después, cada cual se iba a su cama. En una de estas ocasiones, al terminar la sesión, subí a mi cuarto con un cabo de bujía y lo dejé sobre la mesa. Luego me senté en una silla junto a la ventana y traté de pensar en algo alegre, pero fue inútil. Me sentía tan solo que casi deseaba estar muerto. Las estrellas brillaban y en el bosque se oía el sonido lúgubre de las hojas agitadas por la brisa. Oí el grito de una lechuza a lo lejos, lamentándose por algún muerto, al tiempo que una chotacabras y un perro aullaban anunciando la muerte de alguien. El viento trataba de susurrarme algo al oído y yo no lograba entender de qué iba, así que me dieron unos escalofríos tremendos. Entonces, en lo más profundo del bosque se oyó ese ruido que hacen los fantasmas cuando quieren decir algo que les ronda por la cabeza y no logran hacerse entender y ello no les deja descansar en paz en la tumba y cada noche tienen que salir a vagar de un lado para otro, lamentándose. Me sentí terriblemente descorazonado y asustado. Deseé tener compañía. Al poco, una araña se me subió al hombro. De un manotazo me la quité de encima y fue a aterrizar en la bujía y, antes de que pudiera sacarlo de allí, el bicho quedó achicharrado. No hacía falta que alguien me dijera que aquél era un mal signo, malísimo, y que me traería mala suerte. Así que me asusté y casi se me cayeron las ropas de tanto temblar. Me puse en pie, di tres vueltas en redondo y me crucé el pecho tres veces también. Luego cogí un mechón de mi pelo y lo até con un hilo para ahuyentar a las brujas. Pero no me sentía demasiado tranquilo. Eso lo haces cuando has perdido una herradura que has encontrado y no puedes clavarla en la puerta. Pero nunca he oído decir que sirviera para alejar a la mala suerte cuando has matado una araña.
Volví a sentarme, hecho un puro temblor, y saqué la pipa para fumar un poco, ya que en la casa reinaba un silencio de muerte y la viuda no se enteraría. Bueno, al cabo de mucho tiempo, oí el reloj del pueblo: ¡Nang! ¡Nang!… doce campanadas. Y todo seguía tranquilo, más tranquilo que nunca. No tardé en oír cómo se quebraba una ramita en el bosque, en medio de las tinieblas. Algo se movía por allí. Me quedé quieto y agucé el oído. Inmediatamente oí un suave «miau, miau» bajo la ventana. «¡Estupendo!», me dije y, tan suavemente como pude, respondí:
—¡Miau! ¡Miau!
Seguidamente apagué la bujía y, saliendo por la ventana, me encaramé al tejado del cobertizo. Luego me descolgué hasta el suelo y me puse a reptar entre los árboles, seguro de que Tom Sawyer me estaba esperando.
Capítulo II
Andando de puntillas, recorrimos un sendero que, atravesando los árboles, conducía hasta el límite del jardín de la viuda. Íbamos con el cuerpo inclinado hacia adelante para esquivar las ramas. Al pasar frente a la cocina, tropecé con una raíz e hice ruido. Nos agazapamos y permanecimos quietos. Jim, el negrazo de miss Watson, estaba sentado en la puerta de la cocina. Podíamos verlo muy bien, ya que había luz a sus espaldas. Se levantó y alargó el pescuezo, aguzando el oído durante un minuto. Entonces dijo:
—¿Quién va?
Siguió un rato esperando respuesta. Luego avanzó de puntillas hasta quedar justo entre nosotros dos. Casi habríamos podido tocarlo. Bueno, la cuestión es que pasaron minutos y más minutos y no se oyó nada más, aunque los tres estábamos muy juntos. A cierta parte de mi tobillo le dio por cosquillearme. Pero no me atreví a ras carme. Luego empezó a picarme una oreja y después la espalda, justo entre las dos paletillas. Me dio la sensación de que iba a morirme si no podía rascarme. Bueno, de eso ya me he dado cuenta muchas veces desde entonces. Si estás en compañía de personas finas, o en un entierro, o tratando de dormir cuando no tienes sueño… es decir, si estás en alguna parte donde no será bien visto que te rasques, pues entonces empieza a picarte todo el cuerpo. Te pican y cosquillean más de mil puntos diferentes: Al cabo de unos breves instantes, Jim dice:
—¡Eh! ¿Quién eres? ¿Dónde estás? Que me aspen si no he oído algo. Bueno, ya sé qué voy a hacer. Me voy a sentar aquí y escucharé hasta que lo oiga otra vez.
Y, así diciendo, se sentó en el suelo entre yo y Tom. Apoyó la espalda en un árbol y estiró las piernas tanto que estuvo en un tris de rozar las mías. Empecé a sentir una comezón en la nariz. Me picaba tanto que los ojos se me llenaron de lágrimas. Pero no osaba rascarme. Luego comenzó a picarme por dentro. Seguidamente los picores se trasladaron al trasero. No sabía cómo arreglármelas para seguir sentado sin moverme. Semejante tormento duró seis o siete minutos cuando menos, pero a mí se me antojó mucho más que eso. Me picaban once lugares distintos al mismo tiempo. Comprendí que no podría aguantarlo un minuto más, pero apreté los dientes y me dispuse a resistir hasta el fin. Justo en aquel momento, Jim se puso a respirar fuertemente y a los pocos instantes roncaba. En menos que canta un gallo, todos mis picores se esfumaron como por encanto.
Tom me hizo una señal, una especie de ruidito con la boca, y nos alejamos gateando. Cuando nos hubimos alejado unos tres metros, Tom, susurrando, me dijo que por qué no atábamos a Jim al árbol. Sería tan divertido… Pero le dije que no. Podía despertarse y armar la marimorena y entonces se descubriría que me había marchado de casa. Entonces Tom dijo que no tenía suficientes bujías, y que se colaría en la cocina para echar mano a unas cuantas más. No quise que lo hiciera. Le expliqué que tal vez el ruido despertaría a Jim y vendría por nosotros. Pero Tom estaba dispuesto a correr el riesgo, así que nos metimos en la cocina y nos apoderamos de tres bujías y Tom dejó cinco centavos sobre la mesa en pago de las mismas. Después salimos. Tenía unas ganas tremendas de largarme de allí cuanto antes, pero no hubo forma de evitar que Tom se quitase de la cabeza la idea de gatear hasta Jim y gastarle una broma. Yo me quedé esperando un rato que me pareció muy largo. Reinaban una calma y un silencio totales.
Cuando Tom volvió, echamos a andar por el sendero que bordeaba la valla del jardín y al poco nos encontrábamos en la cima de la empinada colina que se alzaba al otro lado de la casa. Tom dijo que le había quitado el sombrero a Jim, colgándolo luego de una rama que quedaba exactamente encima de la cabeza del negro. Jim se había movido un poco, aunque sin llegar a despertarse. Más adelante, Jim contaría que las brujas lo habían hechizado, paseándolo por todo lo largo y ancho del Estado y dejándolo luego sentado de nuevo bajo el árbol, con el sombrero colgado de una rama para demostrar que habían sido ellas. La siguiente vez que contó lo que le había sucedido, Jim dijo que lo habían llevado hasta Nueva Orleáns, y cada vez que narraba el suceso iba ampliando un poco el recorrido de su mágico viaje, hasta que acabó diciendo que lo habían paseado por todo el ancho mundo, y que, al despertar, estaba casi muerto de cansancio y con las nalgas llenas de ampollas de tanto cabalgar en una escoba. Jim reventaba de orgullo al contarlo y le entraron tales ínfulas que casi se negaba a prestar atención a los demás negros. Éstos hacían largos viajes para escuchar la historia de Jim, que despertaba más admiración que cualquiera de los demás negros del país. Los desconocidos se quedaban plantados ante él, boquiabiertos, mirándolo de arriba abajo como si estuvieran contemplando una de las maravillas del mundo. Los negros siempre están hablando de brujas. Les gusta hacerlo en la oscuridad, ante el hogar encendido. Pero siempre que uno de ellos afirmaba saberlo todo acerca de las brujas y demás, aparecía Jim y decía:
—¡Hum! ¿Qué sabes tú de brujas?
Y el otro se quedaba cortado y relegado a un segundo plano. Jim llevaba siempre colgando del cuello la moneda de cinco centavos. Decía que era un amuleto que el diablo le había entregado en persona, diciéndole que con él podría curar a cualquiera e invocar a las brujas cuando le viniera en gana. Bastaba con pedírselo al amuleto. Pero nunca explicaba a nadie qué le decía al amuleto. Los negros venían de todas partes y le daban a Jim todo cuanto tenían, sólo para que les dejase ver la moneda mágica. Pero no se atrevían a tocarla, ya que el diablo la había tenido en sus manos. La carrera de Jim como sirviente estuvo a punto de terminar mal, debido al hecho de que era bien sabido en la región que había visto al diablo y que las brujas lo habían llevado de paseo con ellas.
Bueno, cuando Tom y yo llegamos al borde de la cima de la colina, miramos hacia el pueblo y vimos que había tres o cuatro luces encendidas. Tal vez eran las de algunas casas donde había alguien enfermo. Sobre nuestras cabezas el cielo se mostraba tachonado de estrellas rutilantes y allá abajo, cerca del pueblo, estaba el río, silencioso y rebosando majestuosidad. De una orilla a otra había nada menos que toda una milla. Bajamos de la colina y nos dimos de bruces con Joe Harper, Ben Rogers y dos o tres más de la pandilla, que estaban escondidos en la vieja curtiduría. Soltamos las amarras de un esquife y nos fuimos río abajo hasta que, dos millas y media más allá del pueblo, desembarcamos en el punto donde había un gran peñasco en la ladera de una colina.
Nos metimos en un espeso grupo de matorrales y Tom, tras hacer que todos prestaran juramento conforme guardarían el secreto, les mostró un agujero que había en la ladera, justo en el punto donde los matorrales eran más espesos. Encendimos las bujías y nos pusimos a gatear. Avanzamos unos doscientos metros y entonces la cueva se hizo más espaciosa. Tom metió la cabeza en varias galerías y al poco se agachó debajo de una pared en donde había un agujero en el que apenas habríais reparado. Recorrimos otra angosta galería y desembocamos en una especie de sala húmeda y fría, de aire casi irrespirable, donde nos detuvimos. Tom dijo:
—Ahora fundaremos esta banda de salteadores y la llamaremos la banda de Tom Sawyer. Todos los que quieran ingresar en ella tienen que prestar juramento y escribir su nombre con sangre.
Todos estaban dispuestos a hacerlo así. De modo que Tom sacó una hoja de papel en la que había escrito el juramento y nos la leyó. Exigía fidelidad a la banda y la máxima reserva acerca de los secretos de la misma. Y si alguien le hacía algo a alguno de los chicos de la banda, uno de los compañeros de la víctima recibiría la orden de matar al culpable y a toda su familia y debía obedecer la orden sin rechistar; y no debía comer ni dormir hasta haberlos matado y marcado con una cruz en el pecho, que era la señal de la banda. Y nadie que no perteneciera a la banda estaba autorizado a utilizar la señal y, de hacerlo, sería demandado ante los tribunales. Y si volvía a las andadas, habría que matarlo. Y si alguno de los miembros de la banda se chivaba, sería degollado. Y luego se incineraría su cadáver y se esparcirían las cenizas por doquier y su nombre sería borrado con sangre de la lista y nunca volvería a ser pronunciado por sus antiguos compañeros, sino que sería execrado y, seguidamente, olvidado para siempre.
Todos afirmaron que era un juramento realmente hermoso y le preguntaron a Tom si lo había sacado de su propia cabeza. Él dijo que en parte sí, pero que el resto lo había leído en los libros de piratas y en los que se narraban las aventuras de los salteadores de caminos y añadió que toda banda que se tuviera por distinguida lo tenía también.
Algunos opinaban que sería conveniente matar a las familias de los chicos que dieran el chivatazo y revelasen los secretos de la banda. Tom dijo que le parecía una buena idea, así que, sacando el lápiz, escribió la nueva cláusula. Entonces Ben Rogers dijo:
—He aquí a Huck Finn, que no tiene familia. ¿Qué piensas hacer al respecto?
—Bueno, ¿es que no tiene padre? —dijo Tom Sawyer.
—Sí, padre sí tiene, pero no hay modo de dar con él hoy en día. Antes solía dormir la mona tumbado entre los toneles de la curtiduría, pero no se le ha visto por estos andurriales desde hace un año o más.
Sometieron el tema a debate, estudiando la posibilidad de dejarme fuera de la banda, ya que, según decían, todos sus miembros debían tener familia o alguien a quien se pudiera matar, puesto que, de lo contrario, no sería justo para los demás. Bueno, a nadie se le ocurría una solución. Se quedaron sentados en silencio, sin saber qué hacer y a mí casi me dieron ganas de llorar. Pero de sopetón tuve una idea: les ofrecí a miss Watson. Llegado el caso, podrían matar a miss Watson.
—¡Eso, eso! —exclamaron todos como un solo hombre—. ¡Miss Watson nos sirve! Huck puede ingresar en la banda.
Acto seguido, utilizando un alfiler, se pincharon todos un dedo con el fin de sacar sangre para firmar y yo hice mi señal en el papel.
—Veamos —dijo Ben Rogers—, ¿a qué ramo se va a dedicar la banda?
—Sólo al de robar y asesinar —dijo Tom.
—Pero, ¿a quién vamos a robar? ¿Robaremos ganado, en las casas o…?
—¡Burro! Robar ganado y cosas así no es robar, sino que es lo que llaman robo con escalo —dijo Tom Sawyer—. Nosotros no robamos, que esto no tiene clase. Nosotros somos salteadores de caminos. Saldremos al paso de las diligencias y demás carruajes. Llevaremos máscaras y mataremos a los viajeros y les quitaremos los relojes y el dinero.
—¿Hay que matar siempre a los viajeros?
—Claro que sí. Es lo mejor. Algunas autoridades en la materia piensan que no, pero por lo general se opina que lo mejor es matarlos. Excepto a los que podamos traer a esta cueva y encerrarlos hasta que sean rescatados.
—¿Rescatados? ¿Y eso qué es?
—No lo sé. Pero es lo que se hace en estos casos. Lo he leído en los libros. Así que, por descontado, es lo que tenemos que hacer.
—Pero, ¿cómo podemos hacerlo si no sabemos qué es? —¡Maldita sea? Tenemos que hacerlo y se acabó. ¿No te estoy diciendo que lo he leído en los libros? ¿Es que pretendes hacer las cosas de manera distinta a como dicen los libros y armar un lío de mil demonios?
—Esto es muy fácil decirlo,Tom Sawyer. Pero, ¿cómo diablos se rescatará a esa gente si no sabemos cómo hacérselo? Ahí es adonde quiero ir a parar yo. Vamos a ver, ¿en qué crees tú que consiste eso?
—Pues, no lo sé. Pero puede que el retenerlos hasta que sean rescatados, quiera decir que los hemos de retener hasta que hayan muerto.
—Bueno, eso es otra cosa. Eso es una respuesta. ¿Por qué no lo dijiste antes? Los tendremos encerrados hasta que se mueran de rescate. ¡Menuda lata nos van a dar…! Se lo comerán todo y estarán siempre intentando fugarse.
—¡Qué tonterías dices, Ben Rogers? ¿Cómo pueden fugarse si los tenemos bajo vigilancia y disparamos contra ellos en cuanto muevan un dedo?
—¿Vigilarlos? ¡Esto me gusta! Así que alguien tendrá que pasarse la noche en vela sin pegar ojo, sólo para poder vigilarlos. Me parece una tontería. ¿Por qué no cogemos un garrote y los matamos a rescate limpio en cuanto lleguen aquí?
—Porque en los libros no se hace así… nada más que por esto. A ver si dejamos las cosas bien claras, Ben Rogers: ¿quieres o no quieres hacer las cosas como está mandado? Más claro no puedo decírtelo. ¿No te parece que los que escribieron los libros saben cuál es la forma correcta de actuar? ¿Acaso crees que tú les vas a enseñar a ellos? Ni lo sueñes. No, señor, haremos lo que haya que hacer y los rescataremos como Dios manda.
—Bueno. Me da igual. Pero repito que es una tontería, de todos modos. Oye, ¿a las mujeres las matamos también?
—Mira, Ben Rogers, si yo fuese tan ignorante como tú, no dejaría que se me notase. ¿Matar a las mujeres? No. Nadie ha leído una cosa semejante en los libros. Se las trae a la cueva y se las trata siempre con la más exquisita cortesía y poco a poco se van enamorando de ti y después ya no quieren volver con los suyos.
—Bueno, si así es como se hace, estoy de acuerdo. Pero no acaba de convencerme. Antes de que nos demos cuenta, tendremos la cueva atiborrada de mujeres y de tipos esperando el rescate y no nos quedará espacio para nosotros. Pero sigue, sigue, no tengo nada más que decir.
El pequeño Tommy Barnes se había quedado dormido y cuando lo despertaron se asustó y se puso a lloriquear, diciendo que quería regresar a casa con su mami y que ya no tenía ganas de ser salteador de caminos.
Los demás, sin excepción, se dedicaron a tomarle el pelo. Le llamaban llorica y él se enfureció y dijo que lo primero que haría al llegar al pueblo sería contar todos los secretos de la banda. Pero Tom le dio cinco centavos para que cerrase el pico y dijo que en seguida volverían a casa y que dentro de una semana se reunirían para robar a alguien y matar algunas personas.
Ben Rogers dijo que no le dejaban salir mucho de casa, salvo los domingos, por lo que quería empezar el domingo siguiente. Pero todos los demás le respondieron que no estaría nada bien hacer semejantes cosas en domingo y con eso el asunto quedó zanjado. Acordaron reunirse y fijar una fecha cuanto antes y seguidamente elegimos a Tom Sawyer para el cargo de primer capitán y a Jo Harper para el de segundo capitán de la banda. Luego emprendimos la vuelta a casa.
Me encaramé al cobertizo y desde allí me metí en mi cuarto justo en el momento en que el día empezaba a despuntar. Mi ropa nueva estaba toda llena de grasa y de barro y me sentía rendido de fatiga.
Capítulo III
Bueno, por la mañana me llevé un buen rapapolvo a cargo de la vieja miss Watson a causa del estado en que se hallaban mis ropas. Pero la viuda, ella no me regañó, sino que se limitó a limpiar la grasa y el barro y la vi tan apenada que decidí que, si ello me era posible, me portaría bien una temporada. Entonces miss Watson me llevó con ella a la salita y oró, pero no obtuvo ningún resultado. Me dijo que rezase cada día y me sería concedido todo lo que pidiera. Pero no fue así. Lo probé. Una vez me fue concedido un sedal, pero ningún anzuelo. El sedal no me servía de nada sin anzuelos. Tres o cuatro veces probé a ver si me eran concedidos los anzuelos, pero por algún motivo que ignoro la cosa no funcionó. Al cabo de unos días, le pedí a miss Watson que lo probase por mí, pero me dijo que era un imbécil. Nunca me dijo por qué me había llamado imbécil y yo, por mi parte, no supe dar con una explicación.
Cierto día me fui al bosque y estuve sentado largo rato, meditando el asunto. Voy y me digo:
«Si uno puede obtener cuanto pida en sus oraciones, ¿por qué el diácono Winn no recupera el dinero que perdió? ¿Por qué a la viuda no le es restituida la tabaquera de plata que le robaron? ¿Por qué miss Watson no puede engordar? No —me digo—, no hay forma de sacar algo de este modo».
Fui a decírselo a la viuda y ella me contestó que lo que se obtiene a base de oraciones son «dones espirituales». De momento me quedé desconcertado, pero ella se apresuró a explicarme lo que quería decir: yo tenía la obligación de ayudar a los demás y hacer cuanto pudiera por ellos y cuidar de ellos en todo momento y no pensar en mí mismo un solo instante. Según me pareció entender, miss Watson estaba incluida en «los demás». Regresé al bosque y le estuve dando vueltas al asunto durante largo rato, pero no alcancé a verle la gracia, al menos para mí, así que finalmente opté por no preocuparme más y, sencillamente, dejarlo correr. A veces, la viuda, aprovechando un momento en que estábamos a solas, me hablaba de la Providencia de tal modo que la boca se me hacía agua. Pero, a lo mejor, al día siguiente miss Watson lo echaba todo por tierra al tratar de imponerme su criterio. Empecé a pensar que había dos Providencias y que la de la viuda podía servirle de algo a un desgraciado mortal, pero que el pobre estaba perdido si le caía en suerte la versión de miss Watson. Me lo pensé muy bien y llegué a la conclusión de que, andando el tiempo, trataría de ganarme la de la viuda, si es que se me aceptaba allí, aunque, viendo cuán ignorante y ordinario era yo, no acababa de ver cómo lo lograría.
A padre no se le había visto desde hacía más de un año, aunque eso me dejaba tan tranquilo. No tenía ganas de volverlo a ver. Siempre andaba zurrándome cuando estaba sobrio y podía echarme el guante, aunque yo, cuando él andaba por los alrededores, solía pasar la mayor parte del día en el bosque. Bueno, más o menos por aquel entonces, lo encontraron en el río, ahogado, a unas doce millas más arriba del pueblo, según dijeron. Dedujeron que se trataba de él, a decir verdad. Dijeron que el ahogado tenía la misma estatura e iba vestido de harapos y llevaba el pelo insólitamente largo, cosa muy propia de padre. Pero no pudieron reconocerle la cara, ya que llevaba tanto tiempo en el agua que no puede decirse que le quedase mucha cara. Dijeron que lo encontraron flotando panza arriba. Lo sacaron del río y lo enterraron en la orilla. Pero mi tranquilidad duró poco, porque casualmente recordé una cosa. Sabía perfectamente que el cadáver de un hombre ahogado no flota panza arriba, sino que lo hace boca abajo. Así que tuve la certeza de que el muerto no era padre, sino una mujer vestida de hombre. Así, pues, la inquietud volvió a apoderarse de mí. Supuse que el viejo se presentaría por allí antes o después, aunque por mí mejor que no lo hiciera.
Durante cerca de un mes jugamos a salteadores de caminos, pero luego lo dejé correr. Igual hicieron todos los demás. No habíamos asaltado ni matado a nadie, sino que sólo lo habíamos fingido. Solíamos salir repentinamente de entre la espesura y cargar contra algún campesino que conducía su piara de cerdos o alguna mujer que llevaba hortalizas al mercado en su carro, pero jamás llegamos a desplumar a ninguno de ellos. A los puercos Tom Sawyer los llamaba «lingotes» y a los nabos y demás hortalizas les daba el nombre de «joyas». Después del ataque, volvíamos a la cueva y celebrábamos un consejo de guerra acerca de lo que acabábamos de hacer, pasando revista al número de personas que habíamos matado y herido. Pero yo no le veía ningún provecho al asunto. En cierta ocasión, Tom mandó a uno de los chicos al pueblo con un palo llameante, que era la señal para convocar a los de la banda, y luego dijo que sus espías le habían puesto al corriente de un secreto: al día siguiente, toda una hueste de mercaderes españoles y árabes acaudalados iba a acampar en la cueva de Hollow con doscientos elefantes y seiscientos camellos, así como más de mil mulas de carga. Todos los animales irían cargados de diamantes y los vigilaría una guardia de solamente cuatrocientos soldados, así que les tenderíamos una emboscada, los mataríamos a todos y nos largaríamos con el botín. Dijo que teníamos que poner bien a punto las espadas y los fusiles y permanecer en estado de alerta. Nunca emprendía un ataque, siquiera contra un carro cargado de nabos, sin antes bruñir las espadas y engrasar los fusiles, aunque en realidad no eran más que palos y mangos de escoba y uno podía bruñirlos y pulirlos hasta reventar sin que por ello valieran un ápice más de lo que valían antes. Yo no creía que pudiéramos hacer morder el polvo a semejante ejército de españoles y árabes, pero tenía ganas de ver los elefantes y los camellos, así que al día siguiente, que era sábado, al llegar la hora de la emboscada, estaba al pie del cañón como los otros. Al sonar la voz de atacar, surgimos de entre los árboles y cargamos colina abajo. Pero no había españoles ni árabes, ni camellos ni elefantes. No había más que un grupo de alumnos de la escuela dominical que habían salido de excursión y que, por si fuera poco, eran de los más pequeños. Los dispersamos y los perseguimos por la cañada, pero no nos hicimos con más botín que unos cuantos buñuelos y un poco de compota, aunque Ben Rogers capturó una muñeca de trapo y Jo Harper se hizo con un himnario y un opúsculo religioso. Entonces apareció el maestro y nos obligó a dejarlo todo donde lo habíamos encontrado y a largarnos con viento fresco. No vi ni rastro de diamantes y así se lo dije a Tom Sawyer. Me respondió que los había a manos llenas y también que había árabes y elefantes y cosas. Y yo le dije que por qué no podíamos verlos si en verdad estaban allí. Me dijo que si yo no fuese tan ignorante y hubiera leído un libro que se llama Don Quijote, losabría sin tener que preguntarlo. Añadió que todo se hacía por arte de magia y que había allí centenares de soldados y elefantes y tesoros y no sé cuántas cosas más, pero que teníamos unos enemigos a los que él llamaba magos y que éstos lo habían transformado todo en una merienda de niños de la escuela dominical, sólo para fastidiarnos. Yo dije que muy bien, pues; que lo que teníamos que hacer era ir a por los magos. Tom Sawyer me respondió que yo era un zopenco.
—Mira —va y me dice—, un mago es capaz de invocar a una hueste de genios que te harían picadillo antes de que pudieras decir Jesús. Estos genios son altos como árboles y anchos como una iglesia.
—Bueno —digo yo—, supónte que conseguimos unos cuantos genios que acudan en nuestra ayuda. ¿No daríamos buena cuenta de la otra pandilla en tal caso?
—¿Y cómo vas a llamarlos?
—No lo sé. ¿Cómo lo hacen ellos?
—Toma, pues frotan una lámpara vieja o un anillo de hierro y entonces los genios se les aparecen en medio de rayos y truenos y llenándolo todo de humo; y todo lo que se les manda hacer van y lo hacen. Cogen una torre y la arrancan de cuajo como si nada y con ella le atizan en la cabeza al maestro de la escuela dominical o a quien les salga al paso.
—¿Y quién hace que aparezcan de este modo?
—Toma, pues cualquiera que frote la lámpara o el anillo. Son propiedad de la persona que frote la lámpara o el anillo y tienen que obedecer todas las órdenes que les des. Si les mandas construir un palacio de cuarenta millas de largo, todo él de diamantes, y llenarlo de goma de mascar o de lo que quieras, o traerte a la hija del emperador de la China para que se case contigo, pues tienen que obedecerte y hacerlo de prisa, antes de que vuelva a salir el sol, por si fuera poco. Y es más, si tú quieres, están obligados a coger el palacio y llevarlo adonde tú les digas, ¿entiendes?
—Bueno —digo yo—, me parece que son un hatajo de memos por no quedarse con el palacio en vez de dejarse engañar de esta manera. Es más, si yo fuera uno de ellos, mandaría a quien fuera a Jericó antes de dejar lo que tuviera entre manos para acudir a su llamada al frotar la lámpara de marras.
—¡Qué burradas dices, Huck Finn! Mira, tanto si te gusta como si no, con sólo que él frotase la lámpara, tendrías que aparecer.
—¡Qué! ¿Y eso siendo alto como un árbol y ancho como una iglesia? Pues bien, sí, me presentaría ante él, pero ten por seguro que le obligaría a encaramarse al árbol más alto del país.
—¡Paparruchas! No sirve de nada hablar contigo, Huck Finn. No sabes nada de nada. Eres un perfecto zoquete.