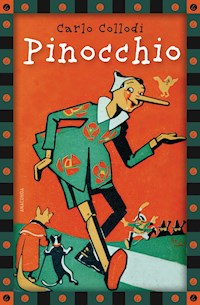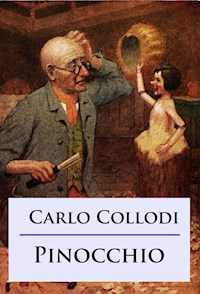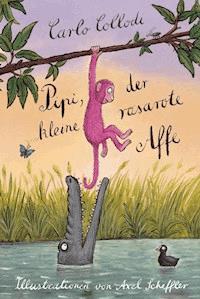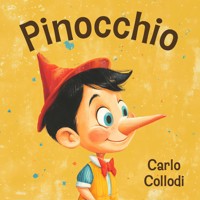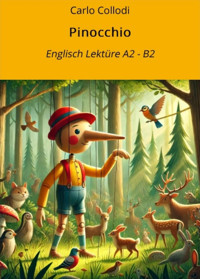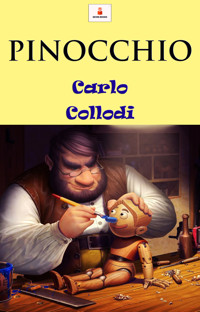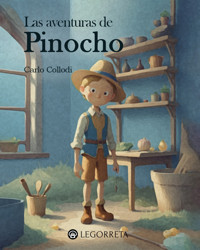
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Legorreta
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Spanisch
"Las aventuras de Pinocho" es un clásico de la literatura infantil escrito por Carlo Collodi. La historia sigue las travesuras de Pinocho, un títere de madera creado por el carpintero Geppetto, quien anhela convertirse en un niño de verdad. A lo largo de sus aventuras, Pinocho se encuentra con personajes como el Hada Azul, el Grillo Hablador y el astuto zorro y el gato, mientras aprende lecciones sobre la honestidad, la responsabilidad y el valor. A través de sus desafíos y errores, Pinocho finalmente descubre el verdadero significado del ser humano y la importancia de seguir el camino del bien. La historia es una emocionante y conmovedora aventura llena de magia, enseñanzas morales y personajes inolvidables.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 198
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Las Aventuras de Pinocho
Por
C. Collodi
I
Cómo fue que el maestro Cereza, carpintero de oficio, encontró un palo que lloraba y reía como un niño.
Había una vez…
—¡Un rey! —dirán en seguida mis pequeños lectores.
—No, muchachos, se equivocan. Había una vez un pedazo de madera.
No era una madera de lujo, sino un simple pedazo de leña de esos palos que en invierno se meten en las estufas y chimeneas para encender el fuego y caldear las habitaciones.
No recuerdo cómo ocurrió, pero es el caso que, un día, ese trozo de madera llegó al taller de un viejo carpintero cuyo nombre era maestro Antonio, aunque todos lo llamaban maestro Cereza, a causa de la punta de su nariz, que estaba siempre brillante y roja como una cereza madura.
Apenas vio el maestro Cereza aquel trozo de madera, se alegró mucho y, frotándose las manos de gusto, murmuró a media voz:
—Esta madera ha llegado a tiempo; con ella haré la pata de una mesita.
Dicho y hecho. Cogió en seguida un hacha afilada para empezar a quitarle la corteza y a desbastarla. Cuando estaba a punto de dar el primer golpe, se quedó con el brazo en el aire, porque oyó una vocecita muy suave que dijo:
—¡No me golpees tan fuerte!
¡Figúrense cómo se quedó el buen viejo!
Giró sus espantados ojos por toda la habitación, para ver de dónde podía haber salido aquella vocecita, y no vio a nadie. Miró debajo del banco, y nadie; miró dentro de un armario que estaba siempre cerrado, y nadie; miró en la cesta de las virutas y del aserrín, y nadie; abrió la puerta del taller, para echar también una ojeada a la calle, y nadie. ¿Entonces?…
—Ya entiendo —dijo, riéndose y rascándose la peluca—; está claro que esa vocecita me la he figurado yo. Sigamos trabajando.
Y, volviendo a tomar el hacha, descargó un solemnísimo golpe en el trozo de madera.
—¡Ay! ¡Me has hecho daño! —gritó, quejándose, la vocecita.
Esta vez el maestro Cereza se quedó con los ojos saliéndosele de las órbitas a causa del miedo, con la boca abierta y la lengua colgándole hasta la barbilla, como un mascarón de la fuente.
Apenas recuperó el uso de la palabra empezó a decir, temblando por el espanto:
—Pero, ¿de dónde habrá salido esa vocecita que ha dicho «¡ay»” …? Aquí no se ve ni un alma. ¿Es posible que este trozo de madera haya aprendido a llorar y a lamentarse como un niño? No lo puedo creer. La madera, ahí está: es un trozo de madera para quemar, como todos los demás, para echarlo al fuego y hacer hervir una olla de porotos…
¿Entonces?
¿Se habrá escondido aquí alguien? Si se ha escondido alguien, peor para él. ¡Ahora lo arreglo yo! Y, diciendo esto, agarró con ambas manos aquel pobre pedazo de madera y lo golpeó sin piedad contra las paredes de la habitación. Después se puso a escuchar, a ver si oía alguna voz que se lamentase. Esperó dos minutos, y nada; cinco minutos, y nada; diez minutos, y nada.
—Ya entiendo —dijo entonces, esforzándose por reír y rascándose la peluca—. ¡Está visto que esa vocecita que ha dicho «¡ay!» me la he figurado yo! Sigamos trabajando.
Y como ya le había entrado un gran miedo, intentó canturrear, para darse un poco de valor.
Entretanto, dejando a un lado el hacha, cogió un cepillo para cepillar y pulir el pedazo de madera; pero, mientras lo cepillaba de abajo, oyó la acostumbrada vocecita que le dijo riendo:
—¡Déjame! ¡Me estás haciendo cosquillas!
Esta vez el pobre maestro Cereza cayó como fulminado. Cuando volvió a abrir los ojos, se encontró sentado en el suelo.
Su rostro parecía transfigurado y hasta la punta de la nariz, que estaba roja casi siempre, se le había puesto azul por el miedo.
II
El maestro Cereza regala el palo a su amigo Geppetto, que lo acepta para fabricar con él un maravilloso muñeco que sepa baile, esgrima y que dé saltos mortales.
En aquel momento llamaron a la puerta.
—Pase —dijo el carpintero, sin tener fuerzas para ponerse en pie.
Entró en el taller un viejecito muy lozano, que se llamaba Geppetto; pero los chicos de la vecindad, cuando querían hacerlo montar en cólera, lo apodaban Polendina, a causa de su peluca amarilla, que parecía de choclo.
Geppetto era muy iracundo. ¡Ay de quien lo llamase Polendina! De inmediato se ponía furioso y no había quien pudiera contenerlo.
—Buenos días, maestro Antonio —dijo Geppetto—. ¿Qué hace ahí, en el suelo?
—Enseño el ábaco a las hormigas.
—¡Buen provecho le haga!
—¿Qué le ha traído por aquí, compadre Geppetto?
—Las piernas. Ha de saber, maestro Antonio, que he venido a pedirle un favor.
—Aquí me tiene, a su disposición —replicó el carpintero, alzándose sobre las rodillas.
—Esta mañana se me ha metido una idea en la cabeza.
—Cuénteme.
—He pensado en fabricar un bonito muñeco de madera; un muñeco maravilloso, que sepa bailar, que sepa esgrima y dar saltos mortales. Pienso recorrer el mundo con ese muñeco, ganándome un pedazo de pan y un vaso de vino; ¿qué le parece?
—¡Bravo, Polendina! —gritó la acostumbrada vocecita, que no se sabía de dónde procedía.
Al oírse llamar Polendina, Geppetto se puso rojo de cólera, como un pimiento, y volviéndose hacia el carpintero le dijo, enfadado:
—¿Por qué me ofende?
—¿Quién le ofende?
—¡Me ha llamado usted Polendina!
—No he sido yo.
—¡Lo que faltaba es que hubiera sido yo! Le digo que ha sido usted.
—¡No!
—¡Sí!
—¡No!
—¡Sí!
Y acalorándose cada vez más, pasaron de las palabras a los hechos y, agarrándose, se arañaron, se mordieron y se maltrataron. Acabada la pelea, el maestro Antonio se encontró con la peluca amarilla de Geppetto en las manos, y éste se dio cuenta de que tenía en la boca la peluca canosa del carpintero.
—¡Devuélveme mi peluca! —dijo el maestro Antonio.
—Y tú devuélveme la mía, y hagamos las paces.
Los dos viejos, tras haber recuperado cada uno su propia peluca, se estrecharon la mano y juraron que serían buenos amigos toda la vida.
—Así, pues, compadre Geppetto —dijo el carpintero, en señal de paz—, ¿cuál es el servicio que quiere de mí?
—Quisiera un poco de madera para fabricar un muñeco; ¿me la da?
El maestro Antonio, muy contento, fue en seguida a sacar del banco aquel trozo de madera que tanto miedo le había causado. Pero, cuando estaba a punto de entregárselo a su amigo, el trozo de madera dio una sacudida y, escapándosele violentamente de las manos, fue a golpear con fuerza las flacas canillas del pobre Geppetto.
—¡Ah! ¿Es ésta la bonita manera con que regala su madera, maestro Antonio? Casi me ha dejado cojo.
—¡Le juro que no he sido yo!
—¡Entonces, habré sido yo!
—Toda la culpa es de esta madera…
—Ya sé que es de la madera; pero ha sido usted quien me la ha tirado a las piernas.
—¡Yo no se la he tirado!
—¡Mentiroso!
—Geppetto, no me ofenda; si no, le llamo ¡Polendina!…
—¡Burro!
—¡Polendina!
—¡Bestia!
—¡Polendina!
—¡Mono feo!
—¡Polendina!
Al oírse llamar Polendina por tercera vez, Geppetto perdió los estribos y se lanzó sobre el carpintero; y se dieron una paliza. Acabada la batalla, el maestro Antonio se encontró dos arañazos más en la nariz y el otro, dos botones menos en su chaqueta. Igualadas de esta manera sus cuentas, se estrecharon la mano y juraron que serían buenos amigos toda la vida.
De modo que Geppetto tomó consigo su buen trozo de madera y, dando las gracias al maestro Antonio, se volvió cojeando a su casa.
III
Una vez en casa, Geppetto se pone a tallar su muñeco y le da el nombre de Pinocho. Primeras travesuras del muñeco.
La casa de Geppetto era de un piso y recibía luz de una claraboya. El mobiliario no podía ser más sencillo: una mala silla, una cama no muy buena y una mesita muy estropeada. En la pared del fondo se veía una chimenea con el fuego encendido; pero el fuego estaba pintado y junto al fuego había una olla, también pintada, que hervía alegremente y exhalaba una nube de humo que parecía humo de verdad.
Tan pronto como entró en su casa, Geppetto tomó las herramientas y se puso a tallar y fabricar su muñeco.
—¿Qué nombre le pondré? —se decía—. Le llamaré Pinocho. Ese nombre le traerá suerte. He conocido una familia entera de Pinochos: Pinocho el padre, Pinocha la madre, Pinochos los niños, y todos lo pasaban muy bien. El más rico de ellos pedía limosna.
Cuando hubo elegido el nombre de su muñeco empezó a trabajar de prisa y le hizo en seguida el pelo, después la frente, luego los ojos.
Una vez hechos los ojos, figúrense su asombro cuando advirtió que se movían y lo miraban fijamente.
Geppetto, sintiéndose observado por aquellos ojos de madera, se lo tomó casi a mal y dijo, en tono quejoso:
—Ojazos de madera, ¿por qué me miran?
Nadie contestó.
Entonces, después de los ojos, le hizo la nariz; pero ésta, tan pronto estuvo hecha, empezó a crecer y creció y en pocos minutos era un narizón que no acababa nunca.
El pobre Geppetto se cansaba de cortarla; cuanto más la cortaba y achicaba, más larga se hacía aquella nariz impertinente.
Después de la nariz le hizo la boca.
Aún no había acabado de hacerla cuando ya empezaba a reírse y a burlarse de él.
—¡Deja de reír! —dijo Geppetto, irritado; pero fue como hablar con la pared.
—¡Te repito que dejes de reír! —gritó con voz amenazadora.
Entonces la boca dejó de reír, pero le sacó toda la lengua. Geppetto, para no estropear sus proyectos, fingió no advertirlo y continuó trabajando.
Tras la boca, le hizo la barbilla, luego el cuello, los hombros, el estómago, los brazos y las manos.
Apenas acabó con las manos, Geppetto sintió que le quitaban la peluca. Se volvió y, ¿qué vieron sus ojos? Su peluca amarilla en manos del muñeco.
—Pinocho… ¡Devuélveme ahora mismo mi peluca!
Y Pinocho, en vez de devolvérsela, se la puso en su propia cabeza, quedándose medio ahogado debajo.
Ante aquella manera de ser insolente y burlona, Geppetto se puso tan triste y melancólico como no había estado en su vida. Y, volviéndose a Pinocho, le dijo:
—¡Hijo pícaro! ¡Todavía estás a medio hacer y ya empiezas a faltarle el respeto a tu padre! ¡Eso está muy mal!
Y se secó una lágrima.
Sólo quedaban por hacer las piernas y los pies.
Cuando Geppetto hubo acabado de hacerle los pies, recibió un puntapié en la punta de la nariz.
—¡Me lo merezco! —se dijo para sí—. Debía haberlo pensado antes. ¡Ahora ya es tarde! Tomó después el muñeco bajo el brazo y lo posó en tierra, sobre el pavimento de la estancia, para hacerlo andar.
Pinocho tenía las piernas torpes y no sabía moverse, y Geppetto lo llevaba de la mano para enseñarle a poner un pie detrás del otro.
Muy pronto, Pinocho empezó a andar solo y a correr por la habitación, hasta que, cruzando la puerta de la casa, saltó a la calle y se dio a la fuga.
El pobre Geppetto corría tras él sin poder alcanzarlo, porque el granuja de Pinocho andaba a saltos, como una liebre, golpeando con sus pies de madera el pavimento de la calle, hacía tanto estruendo como veinte pares de zuecos aldeanos.
—¡Agárrenlo, agárrenlo! —gritaba Geppetto; pero la gente que estaba en la calle, al ver a aquel muñeco de madera que corría como un loco, se paraba embelesada a mirarlo, y reía, reía, reía como no se pueden imaginar.
Al fin llegó un guardia, el cual, al oír todo aquel alboroto, creyó que se trataba de un potrillo que se había encabritado con su dueño, y se puso valerosamente en medio de la calle, con las piernas abiertas, con la decidida intención de pararlo y de impedir que ocurrieran mayores desgracias.
Pinocho, cuando vio de lejos al guardia que obstruía toda la calle, se las ingenió para pasarle por sorpresa entre las piernas, pero falló en su intento. El guardia, sin moverse siquiera, lo atrapó limpiamente por la nariz (era un narizón desproporcionado, que parecía hecho a propósito para ser agarrado por los guardias) y lo entregó en las propias manos de Geppetto. Este, para corregirlo, quería darle un buen tirón de orejas en seguida. Pero figúrense cómo se quedó cuando, al buscarle las orejas, no logró encontrarlas. ¿Saben por qué? Porque, con la prisa, se había olvidado de hacérselas.
Así que lo agarró por el cogote y, mientras se lo llevaba, le dijo, meneando amenazadoramente la cabeza:
—¡Vámonos a casa! Cuando estemos allá, no te quepa duda de que ajustaremos cuentas.
Pinocho, ante semejante perspectiva, se tiró al suelo y no quiso andar más. Entre tanto, curiosos y haraganes empezaban a detenerse alrededor y a formar tumulto.
Uno decía una cosa; otro, otra.
—¡Pobre muñeco! —decían algunos—. Tiene razón en no querer volver a casa. ¡Quién sabe cómo le va a pegar ese bruto de Geppetto!
Y otros añadían malignamente:
—¡Ese Geppetto parece una buena persona! ¡Pero es un verdadero tirano con los niños! Si le dejan ese pobre muñeco entre las manos es muy capaz de hacerlo trizas.
En fin, tanto dijeron e hicieron que el guardia puso en libertad a Pinocho y se llevó a la cárcel al pobre Geppetto. Este, no teniendo palabras para defenderse, lloraba como un becerro y, camino de la cárcel, decía sollozando:
—¡Qué calamidad de hijo! ¡Y pensar que he sufrido tanto para hacer de él un muñeco de bien! ¡Pero me lo merezco! ¡Debía haberlo pensado antes!
Lo que sucedió después es una historia increíble, y se la contaré en los próximos capítulos.
IV
La historia de Pinocho con el Grillo—parlante, donde se ve que muchos niños se enojan cuando los corrige quien sabe más que ellos.
Muchachos, les contaré que mientras llevaban al pobre Geppetto a la cárcel, sin tener culpa de nada, el pillo de Pinocho se había librado de las garras del guardia y corría a través de los campos para llegar pronto a casa. En su furiosa carrera saltaba riscos, setos de zarzas y fosos llenos de agua, tal como hubiera podido hacerlo un ciervo o un conejo perseguido por los cazadores.
Cuando llegó a la casa, encontró la puerta de la calle entornada. La empujó, entró y, en cuanto hubo corrido el pestillo, se sentó en el suelo, lanzando un gran suspiro de contento. Pero poco duró su contento, pues oyó un ruido en la habitación:
—¡Cri—cri—cri!
—¿Quién me llama? —dijo Pinocho, muy asustado.
—Soy yo.
Pinocho se volvió y vio un enorme grillo que subía lentamente por la pared.
—Dime, Grillo, y tú, ¿quién eres?
—Soy el Grillo—parlante y vivo en esta habitación desde hace más de cien años.
—Pues hoy esta habitación es mía —dijo el muñeco— y, si quieres hacerme un favor, ándate en seguida, y rápido.
—No me iré de aquí —respondió el Grillo— sin decirte antes una gran verdad.
—Dímela y pronto.
—¡Ay de los niños que se rebelan contra sus padres y abandonan caprichosamente la casa paterna! No conseguirán nada bueno en este mundo, y, tarde o temprano, tendrán que arrepentirse amargamente.
—Canta, Grillo, canta lo que quieras. Yo sé que mañana, de madrugada, pienso irme de aquí, porque si me quedo me pasará lo que les pasa a todos los demás niños: me mandarán a la escuela y, por gusto o por fuerza, tendré que estudiar. Y, en confianza, te digo que no me interesa estudiar y que me divierto más corriendo tras las mariposas y subiendo a los árboles a sacar nidos de pájaros.
—¡Pobre tonto! ¿No sabes que, portándote así, de mayor serás un grandísimo burro y todos se reirán de ti?
—¡Cállate, Grillo de mal agüero! —gritó Pinocho.
Pero el Grillo, que era paciente y filósofo, en vez de tomar a mal esta impertinencia, continuó con el mismo tono de voz:
—Y si no te agrada ir a la escuela, ¿por qué no aprendes, al menos, un oficio con el que ganarte honradamente un pedazo de pan?
—¿Quieres que te lo diga? —replicó Pinocho, que empezaba a perder la paciencia—. Entre todos los oficios del mundo sólo hay uno que realmente me agrada.
—¿Y qué oficio es?
—El de comer, beber, dormir, divertirme y llevar, de la mañana a la noche, la vida del vagabundo.
—Pues te advierto —dijo el Grillo—parlante, con su calma acostumbrada— que todos los que tienen ese oficio acaban, casi siempre, en el hospital o en la cárcel.
—¡Cuidado, Grillo de mal agüero!… Si monto en cólera, ¡ay de ti!
—¡Pobre Pinocho! Me das pena…
—¡Por qué te doy pena?
—Porque eres un muñeco y, lo que es peor, tienes la cabeza de madera…
Al oír estas últimas palabras Pinocho se levantó enfurecido, agarró del banco un martillo y lo arrojó contra el Grillo—parlante.
Quizá no pensó que le iba a dar; pero, desgraciadamente, lo alcanzó en toda la cabeza, hasta el punto de que el pobre Grillo casi no tuvo tiempo para hacer cri—cri—cri, y después se quedó en el sitio, tieso y aplastado contra la pared.
V
Pinocho tiene hambre y busca un huevo para hacerse una tortilla, pero ésta vuela por la ventana.
Anochecía y Pinocho, acordándose de que no había comido nada, sintió un cosquilleo en el estómago que se parecía mucho al apetito.
Pero el apetito, en los muchachos, marcha muy de prisa; en pocos minutos el apetito se convirtió en hambre, y el hambre, en un abrir y cerrar de ojos, se convirtió en un hambre de lobo.
El pobre Pinocho corrió al fuego, donde había una olla hirviendo, e intentó destaparla para ver lo que tenía dentro… pero la olla estaba pintada en la pared. Figúrense cómo se quedó. Su nariz, que ya era larga, se le alargó por lo menos cuatro dedos.
Entonces se dedicó a recorrer la habitación y a hurgar en todos los cajones y escondrijos, en busca de un poco de pan, aunque fuera un poco de pan seco, de una cortecita, de un hueso viejo olvidado por el perro, de un poco de polenta mohosa, de un resto de pescado, de un hueso de cereza; en fin, de algo para masticar. Pero no encontró nada, absolutamente nada.
Mientras tanto, el hambre aumentaba, aumentaba cada vez más. El pobre Pinocho no encontraba más alivio que bostezar. Lanzaba unos bostezos tan grandes que a veces la boca le llegaba a las orejas. Cuando acababa de bostezar, escupía, y sentía como si el estómago se le fuera cayendo.
Entonces, llorando y desesperándose, decía:
—El Grillo—parlante tenía razón. He hecho muy mal en rebelarme contra mi papá y escaparme de casa… Si mi papá estuviera aquí, ahora no me moriría de bostezos. ¡Ay, qué enfermedad más mala es el hambre!
Y, de repente, creyó ver en el montón de los desperdicios algo redondo y blanco, que parecía enteramente un huevo de gallina. Dar un salto y lanzarse encima de él fue cosa de un momento. Era un huevo de verdad.
Es imposible describir la alegría del muñeco: hay que imaginársela. Creía que estaba soñando, daba vueltas al huevo entre sus manos, lo tocaba y lo besaba, diciendo:
—¿Cómo lo prepararé ahora? ¿Haré una tortilla?… No, será mejor hacerlo a la copa… ¿No estará más sabroso si lo frío en la sartén? ¿Y si lo pasara por agua? No, lo más rápido será freírlo: ¡tengo demasiadas ganas de comérmelo!
Dicho y hecho. Puso una olla encima de un brasero lleno de brasas; en la olla, en vez de aceite o mantequilla, puso un poco de agua. Cuando el agua empezó a humear ¡tac! …, rompió la cáscara del huevo e intentó echarlo dentro.
Pero, en vez de la clara y la yema, salió un pollito muy alegre y educado, que dijo, haciendo una reverencia:
—¡Muchas gracias, señor Pinocho, por haberme ahorrado el trabajo de romper la cáscara! ¡Adiós, que te vaya bien, saludos a la familia!
Dicho esto, abrió las alas y, atravesando la ventana, que estaba abierta, voló hasta perderse de vista. El pobre muñeco se quedó paralizado, con los ojos fijos, la boca abierta y las cáscaras del huevo aun en la mano. Cuando se recuperó de su asombro empezó a llorar, a chillar, a patear el suelo, desesperado, mientras decía:
—¡El Grillo—parlante tenía razón! Si no me hubiera escapado de casa, y si mi papá estuviera aquí, ahora no me moriría de hambre. ¡Ay, qué enfermedad más mala es el hambre!
Y como el cuerpo seguía protestando cada vez más, y no sabía qué hacer para calmarlo, pensó en salir de casa y hacer una escapada a la aldea vecina, con la esperanza de encontrar algún alma caritativa que le diese de limosna un trozo de pan.
VI
Pinocho se duerme con los pies sobre el brasero y por la mañana se despierta con ellos quemados.
Era aquella una horrible noche de invierno. Tronaba muy fuerte, relampagueaba como si el cielo fuera a arder, y un ventarrón frío y molesto, que soplaba con furia y levantaba grandes nubes de polvo, hacía crujir y estremecer todos los árboles de la campiña.
Pinocho tenía miedo de los truenos y de los relámpagos, pero el hambre pudo más que el miedo. De modo que abrió la puerta de la casa y, corriendo, llegó en un centenar de saltos al pueblo, con la lengua afuera y el aliento entrecortado, como un perro de caza.
Encontró todo oscuro y desierto. Las tiendas estaban cerradas, las puertas de las casas, cerradas, las ventanas, cerradas, y en las calles no se veía nadie. Parecía un pueblo de muertos.
Entonces Pinocho, presa de la desesperación y del hambre, se aferró a la campanilla de una casa y empezó a tocarla fuertemente, pensando para sí: «Alguien se asomará».
En efecto, se asomó un viejecito con un gorro de dormir en la cabeza, quien gritó, muy enojado:
—¿Qué quieres a estas horas?
—¿Me haría el favor de darme un poco de pan?
—Espera, que ahora vuelvo —respondió el viejo, que creyó que Pinocho era uno de esos muchachos traviesos que se divierten por las noches tocando las campanillas de las casas, para molestar a las gentes honradas que están durmiendo tranquilamente.
Medio minuto después volvió a abrirse la ventana, y la voz del viejecito gritó a Pinocho:
—¡Ponte debajo y prepara el sombrero!
Pinocho, que no tenía sombrero, se acercó y sintió caerle encima una enorme palangana de agua que lo mojó de la cabeza a los pies, como si fuera un florero de geranios mustios.
Volvió a casa mojado como un pollito, agotado por el cansancio y el hambre; como estaba sin fuerzas para tenerse en pie, se sentó, apoyando los pies empapados y enlodados sobre un brasero lleno de brasas.
Allí se durmió; mientras dormía, sus pies, que eran de madera, se prendieron fuego y, poco a poco, se carbonizaron, convirtiéndose en cenizas.
Pinocho seguía durmiendo y roncando, como si sus pies fueran de otro. Por fin se despertó, al hacerse de día, porque alguien había llamado a la puerta.
—¿Quién es? —preguntó, bostezando y restregándose los ojos.
—Soy yo —contestó una voz. Reconoció la voz de Geppetto.
VII
Geppetto vuelve a casa y le da al muñeco la comida que el pobre había traído para sí.
Pinocho, aún con los ojos cargados de sueño, no había advertido que tenía los pies quemados. Así que, en cuanto oyó la voz de su padre, saltó de la banqueta para correr el pestillo, pero, después de dar dos o tres tumbos, cayó cuan largo era sobre el pavimento.
Al caer en tierra hizo el mismo ruido que hubiera hecho un montón de cacerolas cayendo desde un quinto piso.
—¡Ábreme! —gritaba mientras tanto Geppetto, desde la calle.
—¡No puedo, papá! —contestaba el muñeco, llorando y revolcándose por el suelo.
—¿Por qué no puedes?
—Porque me han comido los pies.
—¿Quién te los ha comido?
—El gato —dijo Pinocho, al ver que el gato se divertía haciendo bailar entre sus patitas delanteras unas virutas.
—¡Te digo que abras! —repitió Geppetto—. ¡Si no, cuando entre en casa, ya te daré yo gatos!
—No puedo tenerme en pie, créame. ¡Ay, pobre de mí! ¡Pobre de mí, tendré que andar con las rodillas toda mi vida!…
Geppetto, creyendo que todos estos lloriqueos eran una nueva travesura del muñeco, decidió acabar con ella de una vez y trepó por el muro, para entrar en casa por la ventana.
Al principio sólo pensó en actuar; pero cuando vio a su Pinocho tendido en tierra y de verdad sin pies, empezó a enternecerse. Lo tomó en seguida en sus brazos y lo besaba y le hacía mil caricias.
Unos gruesos lagrimones caían por sus mejillas y le dijo, sollozando:
—¡Pinochito mío! ¿Cómo te has quemado los pies?