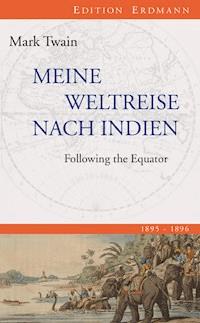Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Panamericana Editorial
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Spanisch
Es un clásico de la literatura universal, un texto para todos los públicos que no pierde vigencia. Su protagonista es Tom Sawyer, el arquetipo del niño travieso que encarna toda la ingenuidad y toda la malicia de las que es capaz un chico. Además, la novela nos ofrece un divertido fresco de la sociedad sureña de Estados Unidos a comienzos del siglo XIX, desde la escuela, pasando por el juzgado, la iglesia, las casas de familia, los lugares de juego, sin dejar de lado el omnipresente río Misisipi.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 359
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Primera edición en digital, julio de 2024
Segunda edición, abril de 2024
Primera edición en Panamericana Editorial Ltda., diciembre de 1998
Calle 12 No. 34-30, Tel.: (57) 601 3649000
www.panamericanaeditorial.com.co
Tienda virtual: www.panamericana.com.co
Bogotá D. C., Colombia.
Editor
Panamericana Editorial Ltda.
Traducción
Peter Mahomet
Ilustración de cubierta
“Wooding up” on the Mississippi, de Fanny Palmer, c. 1863.
www.loc.gov/pictures/item/2002698861
Viñetas interiores
Nancy Granada
Diagramación
Claudia Vargas
ISBN DIGITAL 978-958-30-6900-0
ISBN IMPRESO 978-958-30-6817-1
Prohibida su reproducción total o parcial por cualquier medio sin permiso del Editor.
Hecho en Colombia - Made in Colombia
Contenido
Prefacio
Capítulo 1
Tom juega, pelea y disimula
Capítulo 2
El glorioso encalador
Capítulo 3
Ocupaciones guerreras y amorosas
Capítulo 4
Alardes en la escuela dominical
Capítulo 5
El escarabajo y su presa
Capítulo 6
Tom encuentra a Becky
Capítulo 7
El juego de la garrapata y un corazón desgarrado
Capítulo 8
Un arrojado pirata en ciernes
Capítulo 9
Tragedia en el cementerio
Capítulo 10
Horrenda profecía del perro aullador
Capítulo 11
La conciencia atormenta a Tom
Capítulo 12
El gato y el “matadolores”
Capítulo 13
La tripulación pirata se hace a la vela
Capítulo 14
Campamento feliz de los filibusteros
Capítulo 15
Furtiva visita de Tom a su hogar
Capítulo 16
Las primeras pipas “He perdido mi cuchillo”
Capítulo 17
Los piratas en su propio funeral
Capítulo 18
Tom revela su sueño secreto
Capítulo 19
La crueldad del “no pensé en ello”
Capítulo 20
Tom carga con el castigo de Becky
Capítulo 21
Elocuencia, y la cúpula dorada del maestro
Capítulo 22
Huck Finn cita las Escrituras
Capítulo 23
La salvación de Muff Potter
Capítulo 24
Días espléndidos y noches espantosas
Capítulo 25
En busca de tesoros ocultos
Capítulo 26
Ladrones auténticos se apoderan de la caja del oro
Capítulo 27
Temblando en la pista
Capítulo 28
En la madriguera del Indio Joe
Capítulo 29
Huck salva a la viuda
Capítulo 30
Tom y Becky en la cueva
Capítulo 31
Hallados y perdidos otra vez
Capítulo 32
“¡Ya los encontraron!”
Capítulo 33
El destino del Indio Joe
Capítulo 34
Ríos de oro
Capítulo 35
El respetable Huck se une a la banda
Conclusión
Nota biográfica
A MI ESPOSA
Dedico este libro, afectuosamente.
Prefacio
La mayoría de aventuras registradas en este libro sucedieron en la realidad; una o dos fueron mis propias experiencias, las demás, las de unos muchachos que eran mis compañeros de escuela. Huck Finn está tomado de la vida real; Tom Sawyer también, aunque no de un solo individuo; es la combinación de las características de tres muchachos que conocí y por lo tanto pertenece a un compositivo orden arquitectónico.
Todas las curiosas supersticiones aquí relatadas prevalecían entre los muchachos y los esclavos del Oeste en la época de esta historia, es decir, hace treinta o cuarenta años.
Aunque mi libro tiene como propósito entretener a los niños y niñas, espero que por tal razón no lo rechacen los hombres y mujeres, ya que parte de mi intención es tratar de recordar con agrado a los adultos lo que ellos mismos fueron en otro tiempo, cómo pensaron, sintieron, hablaron, y qué extrañas empresas emprendieron a veces.
EL AUTOR
Hartford, 1876
Capítulo 1
Tom juega, pelea y disimula
–¡Tom!
Ninguna respuesta.
–¡Tom!
Ninguna respuesta.
–Quisiera saber dónde se ha metido ese muchacho. ¡Oye, TOM!
Ninguna respuesta.
La anciana se bajó los lentes y dio una ojeada por encima de ellos en torno a la sala; luego se los subió y miró por debajo. Rara vez o nunca miraba a través de ellos para buscar algo tan insignificante como un muchacho; eran un atributo de dignidad, el orgullo de su corazón, destinados para “figurar”, no para servir; del mismo modo hubiera podido mirar a través de un par de tapaderas de estufa. Quedó perpleja un instante y luego dijo sin fiereza, pero en voz lo bastante alta como para que la oyeran los muebles:
–Está bien; si te pongo la mano encima, te...
No terminó, pues ya se hallaba agachada para hurgar con la escoba por debajo de la cama, de modo que para puntuar los escobazos le era menester el aliento. A nadie resucitó más que al gato.
–¡No entiendo cómo actúa ese muchacho!
Se dirigió hacia la puerta abierta, se quedó allí y con la mirada buscó entre las tomateras y plantas de estramonio que constituían el jardín. Ni rastro de Tom. Entonces elevó la voz al tono exigido por la distancia, y gritó:
–¡E-e-eh, Tom!
A su espalda oyó un rumor leve y se volvió con el tiempo justo para atrapar a un muchachuelo por el faldón de la chaqueta y detener su huida.
–¡Vaya! Debió ocurrírseme que estarías en la despensa. ¿Qué hacías allí adentro?
–Nada.
–¡Nada! Mírate las manos. Y mírate la boca. ¿Qué son esas inmundicias?
–No lo sé, tía.
–Pues yo sí lo sé. Eso es mermelada. Te he dicho cincuenta veces que si no dejabas en paz la mermelada te arrancaría la piel. Dame aquella vara.
La vara se cernió en el aire; el peligro era inminente.
–¡Oh, por Dios...! ¡A su espalda, tía!
La anciana giró rápidamente, asiéndose las faldas para apartarlas del riesgo. El muchacho huyó instantáneamente, trepó por el alto vallado de estacas y desapareció.
Tía Polly quedó sorprendida por un momento y luego se echó a reír suavemente.
–¡Diantre de chico! ¿Es que no aprenderé nunca? ¿No me ha hecho ya bastantes jugarretas como esta, para que ahora espere atraparlo? Pero un tonto viejo es el mayor tonto que existe. Y lo dice el refrán: “Un perro viejo no aprende trucos nuevos”. Y, ¡válgame el cielo!, si cada día la treta es diferente, ¿cómo puedo preverla? Parece que supiera con exactitud hasta cuándo puede atormentarme sin hacerme perder la cabeza y que si puede distraerme por un minuto o hacerme reír, me aplaco y soy incapaz de darle un mal cachetazo. No cumplo mi deber con el muchacho; esta es la verdad y bien lo sabe Dios. Ahorrar el palo vuelve malo al muchacho, como dice la Biblia. Estoy pecando y sufro por los dos, lo sé. El chico tiene la piel de Barrabás; pero ¡qué caramba!, es el hijo de mi difunta hermana, ¡pobrecita!, y no tengo valor para azotarlo. Cada vez que lo perdono me remuerde la conciencia, y cada vez que le pego mi viejo corazón se parte. En realidad, hombre nacido de mujer tiene una vida corta y está lleno de tribulaciones1, como dice la Escritura, y convengo en que así es. Esta tarde hará novillos, y no me quedará otro remedio que obligarlo a trabajar mañana, para castigarlo. Es muy penoso tener que trabajar los sábados mientras los demás muchachos tienen fiesta, pero aunque aborrece el trabajo más que nada en el mundo, mal o bien tengo que cumplir con mi deber o seré la ruina del chico.
Tom hizo novillos y se divirtió mucho. Volvió a casa escasamente a tiempo para ayudar a Jim, el negrito, a aserrar la leña para el siguiente día y partir las astillas antes de la cena; por lo menos llegó a tiempo para contar sus aventuras a Jim mientras este hacía las tres cuartas partes del trabajo. El hermano menor de Tom (o, mejor dicho, su hermanastro), Sid, había terminado ya su parte en la tarea (recoger las astillas), pues era un chico tranquilo y con un temperamento que nada tenía de aventurero ni perturbador.
Mientras Tom se encontraba cenando, y hurtando azúcar cada vez que se presentaba una oportunidad, su tía le hacía preguntas profundísimas y llenas de artificio, pues quería atraparlo en revelaciones comprometedoras. Como muchas otras almas simples, tenía la vanidad de creerse dotada de un talento especial para la diplomacia oscura y misteriosa, y gustaba de considerar sus más sencillas tretas como maravillas de sagacidad. Dijo pues:
–Tom, ¿hacía bastante calor en la escuela, verdad?
–Sí, señora.
–¿Mucho calor, no?
–Sí, señora.
–¿No sentiste deseos de tomar un baño, Tom?
Un ligero temor se apoderó de Tom, un matiz de inquieta sospecha. Escrutó el rostro de tía Polly, mas no descubrió nada.
Entonces dijo:
–No, señora; bueno, no mucho.
La anciana extendió la mano, palpó la camisa de Tom y agregó:
–En cambio, ahora no tienes mucho calor. –Se sintió halagada al descubrir que la camisa estaba seca sin que nadie supiera que aquella era su intención. Pero, a pesar de su tía, Tom sabía ahora por dónde soplaba el viento. En consecuencia, se anticipó a lo que pudiera ser la jugada siguiente.
–Algunos de nosotros nos duchamos la cabeza bajo la bomba del agua; la mía está húmeda aún. ¿Ve, usted?
Tía Polly se sintió vejada al pensar que había descuidado aquel trocito de evidencia circunstancial, perdiéndose una pista. Entonces tuvo una nueva inspiración:
–Tom, para ducharte la cabeza no tenías que arrancar el cuello de la camisa de donde lo cosí, ¿verdad? ¡Desabróchate la chaqueta!
La inquietud se evaporó del rostro de Tom. Abrió la chaqueta: el cuello de la camisa estaba bien cosido.
–¡Bribón! Bien, ya puedes marcharte. Estaba convencida de que habías hecho novillos y te habías ido a nadar. Pero te perdono, Tom. Creo que eres una especie de gato escarmentado, y como dice el refrán, por esta vez eres mejor de lo que pareces...
Se sentía disgustada ante el fracaso de su sagacidad, pero a la vez contenta de que Tom hubiera observado, por una vez, una conducta obediente. Entonces Sidney comentó:
–Pues yo juraría que usted le cosió el cuello con hilo blanco, y ahora es negro.
–¡Claro que lo cosí con hilo blanco! ¡Tom!
Tom no esperó el desenlace. Mientras escapaba hacia la puerta, replicó:
–Siddy, esta me la pagarás.
Ya en lugar seguro, examinando las dos largas agujas que llevaba prendidas en las solapas de su chaqueta, una enhebrada con hilo blanco y la otra con negro, Tom dijo:
–Nunca se hubiera dado cuenta si no hubiera sido por Sid. ¡Caramba! Algunas veces cose con hilo blanco y otras con negro. Ya podría decidirse por uno de los dos; no puedo estar siempre al corriente del cambio. En cuanto a Sid, ¡vaya si lo aporreo! ¡Ya le enseñaré!
En el pueblo, Tom no pasaba por un muchacho modelo, pero conocía muy bien al chico que detentaba este título... y lo odiaba.
Después de unos minutos, o menos aún, había olvidado todos sus infortunios. No porque estos fueran para él un ápice menos duros y amargos de lo que son para un hombre los suyos propios, sino porque un nuevo y poderoso interés los dominó y expulsó de su pensamiento durante un rato, igual que las desgracias de los hombres se olvidan con la exaltación de nuevas empresas. Este nuevo interés era una valiosa novedad en el arte de silbar que acababa de aprender de un negro, y Tom anhelaba practicarla sin estorbos. Consistía en un peculiar silbido pajaril, una especie de líquido gorjeo, producido por el contacto de la lengua con el paladar a cortos intervalos, en mitad de la música; el lector probablemente recordará cómo hacerlo, si alguna vez ha sido muchacho. Con diligencia y atención logró un pronto perfeccionamiento, y entonces caminó por la calle con la boca llena de armonías y el alma llena de gratitud. Sus sentimientos eran similares a los de un astrónomo que ha descubierto un nuevo planeta, y en lo que respecta a la intensidad, profundidad y pureza de su placer, sin duda el muchacho aventajaba al astrónomo.
Las tardes de verano eran largas. No había oscurecido aún. De pronto Tom frenó el silbido. Un extraño estaba delante de él: un chico un tanto más alto que Tom. Un forastero de cualquier edad o sexo era una curiosidad impresionante en el mísero pueblito de San Petersburgo2. Este muchacho, además, iba bien vestido, en un día de labor. Esto resultaba sencillamente asombroso. El gorro era prenda primorosa; la abrochada chaqueta de tela azul era nueva y elegante, así como también los pantalones. Llevaba zapatos, y hasta ahora era más que viernes. Incluso lucía corbata, un brillante pedacito de cinta. Tenía un aire citadino que removió las entrañas de Tom. Cuanto más contemplaba este a la espléndida maravilla, más hacia arriba fruncía su nariz y más ordinarias y vulgares le parecían sus propias prendas. Ninguno de los dos muchachos habló. Si el uno se movía, igual lo hacía el otro, pero solo de costado, en círculo, manteniéndose frente a frente, mirándose a los ojos. Por último, Tom dijo:
–Te puedo aporrear.
–Me gustaría verlo.
–Pues lo puedo hacer.
–No puedes hacerlo.
–Sí puedo.
–No puedes.
–Puedo.
–No puedes.
–Sí.
–No.
Una pausa llena de inquietud. Entonces dijo Tom:
–¿Cómo te llamas?
–No creo que eso te importe.
–Pues yo haré que me importe.
–¿Y por qué no lo haces?
–Si no te callas lo haré.
–No me callo. Veamos.
–¡Oh! Te crees muy ingenioso, ¿eh? Si me da la gana, te puedo aporrear con una mano atada a la espalda.
–Bueno, ¿y por qué no te da la gana? Dices que puedes.
–Pues lo haré, si sigues haciendo el bobo.
–¡Oh sí! He visto familias enteras en el mismo apuro.
–¡Qué sabio! Te crees un personaje, ¿no? ¡Puf! ¡Qué sombrero!
–Puedes abollar este sombrero si no te gusta. Te desafío a que lo toques, y quien acepta un desafío es un bobo.
–¡Eres mentiroso!
–Y tú otro.
–Eres un gran mentiroso y no te atreves a empezar.
–¡Largo de aquí!
–Oye, si sigues dándome la lata, cojo una piedra y te abro la cabeza.
–¡Oh, claro que lo harás!
–Sí que lo haré.
–Pues, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué solo dices que lo harás? Porque tienes miedo.
–Yo no tengo miedo.
–Sí lo tienes.
–No.
–Sí.
Otra pausa, y más miradas y movimientos circulares uno en torno del otro. Al poco rato estaban hombro contra hombro.
Tom dijo:
–¡Vete de aquí!
–¡Vete tú!
–No lo hago.
–Yo tampoco.
Y así permanecieron, cada uno con un pie en ángulo, igual que un estribo, empujándose con toda el alma y fulminándose con miradas de odio. Pero ninguno de los dos conseguía ventaja. Después de esforzarse hasta que ambos quedaron encendidos y sofocados, cedieron cautelosamente y Tom agregó:
–Eres un cobarde y un cachorro. Se lo diré a mi hermano mayor, que puede hacerte papilla con su dedo meñique, y ¡ya verás cómo te deja!
–¿Qué me importa a mí tu hermano mayor? Tengo un hermano mayor que él, y lo que es más: puede arrojar al tuyo por encima de esa valla.
Ambos hermanos eran imaginarios.
–Eso es mentira.
–El hecho de que tú lo digas no lo hace verdad.
Tom trazó una línea en el suelo con el dedo gordo del pie, y dijo:
–¡Te desafío a cruzar la raya! Si lo haces, te aporrearé hasta que no puedas tenerte de pie. Quien acepta un desafío roba ovejas.
El chico nuevo muy pronto pisó la línea, replicando:
–Has dicho que lo harías; veámoslo ahora.
–No me fastidies; más vale que tengas cuidado.
–Bien, dijiste que lo harías; ¿por qué no lo haces?
–Pues ya. Por dos centavos lo hago.
El chico nuevo sacó dos gruesas monedas de cobre del bolsillo y las ofreció con escarnio. Tom las tiró al suelo de una manotada. Al instante, ambos muchachos rodaban y se revolcaban en el suelo, agarrados como dos gatos; durante un minuto se tiraron mutuamente de los cabellos y de la ropa, se apuñearon, se arañaron la nariz y se cubrieron de polvo y de gloria. Luego la confusión tomó forma, y a través de la niebla de la batalla apareció Tom, sentado a horcajadas sobre el chico nuevo y aporreándolo con los puños.
–Di “me rindo” –dijo.
El otro muchacho solo batallaba para liberarse. Estaba llorando, principalmente de rabia.
–Di “me rindo”. –Y el aporreo prosiguió.
Por último, el forastero emitió un sofocado “¡Me rindo!”. Tom dejó que se pusiera de pie y dijo:
–Esto te enseñará. Más vale que la próxima vez mires con quién te metes.
El chico nuevo se alejó, sacudiéndose el polvo del vestido y exhalando profundos suspiros; de vez en cuando se volvía, movía la cabeza y amenazaba a Tom con lo que haría “la próxima vez que lo atrapara en la calle”. Tom le contestó con algunas mofas y emprendió la marcha triunfal; mas apenas había vuelto la espalda, el chico nuevo le tiró una piedra, dándole entre los hombros, y corrió como un antílope. Tom persiguió al traidor hasta su casa, y de este modo descubrió dónde vivía. Entonces se apostó a la entrada durante algún tiempo, desafiando al enemigo para que saliera; pero este solo le hizo muecas desde la ventana y declinó la invitación. Por último, apareció la madre del enemigo, quien llamó a Tom muchacho malo, ordinario y perverso, y le ordenó que se fuera. Entonces se alejó, diciendo al muchacho que ya se las pagaría.
Aquella noche llegó bastante tarde a casa, y cuando entró cautelosamente, trepando por la ventana, descubrió una emboscada tendida por su tía. Cuando esta vio el estado de sus ropas, la resolución de convertir la fiesta del sábado en cautiverio y dura labor se hizo diamantina en su firmeza.
Capítulo 2
El glorioso encalador
Llegó la mañana del sábado y todo el mundo estival era fresco, brillante y rebosante de vida. Había una canción en cada corazón, y si el corazón era joven, la música brotaba de los labios. Había alborozo en cada rostro y energía en cada paso. Los algarrobos estaban en flor y su fragancia llenaba el aire.
Cardiff Hill, más allá del pueblo, dominándolo, verdeaba de vegetación y se extendía a suficiente distancia como para dar la impresión de un país de ensueño, pacífico y atrayente.
Tom apareció sobre la acera con un balde de lechada de cal y una brocha de mango largo. Examinó la valla y toda su alegría lo abandonó: una profunda melancolía se apoderó de su espíritu. Veintisiete metros de valla de dos metros y medio de altura. La vida le pareció vacía y la existencia, solo una carga. Suspiró, mojó la brocha y la pasó a lo largo de la tabla superior; repitió de nuevo la operación; comparó el insignificante trocito blanqueado con el inacabable continente de la valla virgen y, desanimado, se sentó sobre un cajón de madera. Jim hizo su aparición saltando ante la entrada, con un cubo de hojalata, mientras cantaba Las chicas de Búfalo3. Traer agua de la bomba de la ciudad siempre había sido una tarea odiosa a los ojos de Tom, pero ahora no la veía así. Chicos y chicas blancos, mulatos y negros se encontraban allí en todo momento, esperando turno, descansando, cambiando objetos, peleándose, luchando y alborotando. Y recordó que, aunque la bomba solo estaba a ciento cuarenta metros de distancia, Jim nunca regresaba con el balde de agua antes de una hora, y aun así la mayoría de las veces tenía que ir a buscarlo. Tom dijo:
–Oye, Jim: yo iré a buscar el agua si tú encalas un poco.
Jim negó con la cabeza y contestó:
–Imposible, amito Tom. La anciana me aclaró que fuera yo mismo a buscar el agua, sin pararme a hablar con nadie. Dijo que era posible que el amito Tom me pidiera que encalara, y añadió que no hiciera caso y que me ocupara de mi trabajo, porque ella ya se ocuparía del blanqueo.
–¡Oh! No hagas caso de lo que ella dijo, Jim. Este siempre es su modo de hablar. Dame el cubo, no tardaré más de un minuto. Ella no lo sabrá.
–¡Oh! No me atrevo, amito. La señora me romperá la cabeza. ¡Vaya si lo hará!
–¡Ella! Nunca le pega a nadie; solo golpea la cabeza con el dedal, ¿y a quién le importa? ¡Quisiera saberlo! Habla mucho, pero las palabras no hacen daño a menos que se ponga a llorar. Jim, te daré algo estupendo: una bola blanca.
Jim empezó a vacilar.
–¡Una bola blanca, Jim! Y siempre gana.
–Sí, en verdad es una bola maravillosa. Pero amito Tom, tengo muchísimo miedo de que la señora...
–Además, si quieres, te enseñaré el dedo herido del pie.
Jim solo era humano: semejante atracción resultaba demasiado para él. Dejó el cubo en el suelo, cogió la bola blanca y se inclinó sobre el dedo del pie de Tom con indescriptible interés, mientras este último desprendía la venda. Un instante después, Jim volaba calle abajo con el cubo y un zumbido a su espalda. Tom encalaba con vigor, y tía Polly se retiraba del campo con una zapatilla en la mano y con triunfo en sus ojos.
Pero la energía de Tom no duró. Cuando se puso a pensar en sus proyectos para aquel día, sus pesares se multiplicaron. Pronto aparecerían los muchachos que gozaban de libertad para entregarse a toda clase de expediciones deliciosas y que, al verlo trabajar, se burlarían ruidosamente de él. Este pensamiento lo abrasó como un fuego. Sacó todas sus riquezas terrenales y las examinó: trozos de juguetes, bolas, desechos; lo suficiente para comprar un canje de trabajo, pero que apenas le alcanzaría para comprar media hora de auténtica libertad. Así, pues, devolvió los restringidos medios a su bolsillo y abandonó la idea de intentar comprar a los muchachos. En este oscuro y desesperado instante tuvo una repentina inspiración. Nada menos que una grandiosa y magnífica idea.
Tomó la brocha y se puso a trabajar tranquilamente. Poco después apareció Ben Rogers, precisamente el muchacho, entre todos, cuyas burlas más había temido. El andar de Ben era una combinación de saltitos, saltos y botes, prueba suficiente de la ligereza de su corazón y de sus altas perspectivas. Iba comiendo una manzana y, a intervalos, emitía un largo y melodioso chillido, seguido de un ding-dong-dong, ding-dong-dong, en tono grave, pues estaba personificando un vapor de paletas. A medida que se aproximaba disminuyó la velocidad, se colocó en medio de la calle, se inclinó hacia estribor y orzó con pesadez, laboriosa pompa y meticulosidad, pues estaba personificando al Big Missouri4 y consideraba que tenía un calado de dos metros y medio. Al mismo tiempo hacía el papel de barco, de capitán y de las campanas del motor, de manera que tenía que imaginarse situado en el puente superior dando órdenes y ejecutándolas:
–¡Párela, señor! ¡Ding-ding-ding! –No logró avanzar más contra la corriente, y entonces, poco a poco, se acercó al andén.
–¡Dé marcha atrás! ¡Ding-ding-ding! –Puso los brazos derechos y los agarrotó a su lado.
–¡Dé marcha atrás a estribor! ¡Ding-ding-ding! ¡Chu! ¡Chu-chu-wuu! ¡Chuu! –Mientras tanto, la mano derecha describía círculos inmensos porque estaba representando un timón de doce metros.
–¡Alto a babor! ¡Adelante a estribor! ¡Alto! ¡Virar con cuidado! ¡Ding-ding-ding! ¡Chu-chuuu! –La mano izquierda empezó a describir círculos.
–¡Alto a estribor! ¡Ding-ding-ding! ¡Alto a babor! ¡Párela! ¡Fuera esa relinga del gratil! ¡Aprisa, ahora! ¡Atención! ¡El cable de amarre! ¿Qué esperan ustedes ahí? ¡Dele vuelta al poste! ¡Acostar al muelle, ahora, venga! ¡Pare las máquinas, contramaestre! ¡Ding-ding-ding! ¡Cht! ¡Cht! ¡Cht!... (Dándole a las llaves de prueba).
Tom seguía encalando; no prestaba ninguna atención al vapor. Ben lo observó un momento y dijo:
–¡Hola, amigo! Estás en un aprieto, ¿verdad?
Ninguna respuesta. Tom contemplaba sus últimos toques con la mirada de un artista, luego daba otra suave pincelada con la brocha, se alejaba y contemplaba el resultado como antes. Ben se situó a su lado. Al ver la manzana, a Tom se le hizo agua la boca; pero continuó firme en su trabajo. Ben dijo:
–¡Hola, chico! Tienes que trabajar, ¿eh?
Tom se volvió de repente y dijo:
–¡Ah! Eres tú, Ben. No te había visto.
–Oye, yo me voy a nadar. ¿No te gustaría venir? Pero por supuesto, prefieres trabajar ¿verdad? Claro que sí.
Tom miró un instante al muchacho y preguntó:
–¿A qué llamas trabajo?
–¡Ah! ¿No es eso trabajo?
Tom prosiguió el blanqueo y contestó con indiferencia:
–Tal vez lo sea, y tal vez no. Pero lo que sí sé es que le agrada a Tom Sawyer.
–¡Oh, vamos! ¿No querrás decir que a ti te gusta?
La brocha continuaba la tarea.
–¿Gustarme? Pues bien, no veo por qué no habría de gustarme. ¿Es que un chico tiene cada día la posibilidad de encalar una valla?
Estas palabras situaron la cuestión bajo una nueva luz. Ben cesó de mordisquear la manzana. Tom movía la brocha exquisitamente de un lado a otro, retrocedía para ver el efecto, añadía un brochazo acá y otro allá, y evaluaba nuevamente el efecto obtenido. Ben observaba cada movimiento con creciente interés y se sentía cautivado.
–Oye, Tom: déjame blanquear un poco.
Tom reflexionó y estuvo a punto de consentir, pero cambió de idea.
–No, no, no creo que sea posible, Ben. Como sabes, tía Polly es extraordinariamente exigente en lo que respecta a esta valla, el trozo que da a la calle. Pero si fuera la valla de la parte de atrás, yo no tendría inconveniente y ella tampoco. Sí, tiene una manía especial con esta; ha de hacerse con mucho cuidado; creo que no hay un muchacho en mil, acaso entre dos mil, que pueda encalarla de manera conveniente.
–No ¿de veras? ¡Ay, por favor, déjame probar! Solo un poco; yo te dejaría si estuvieras en mi puesto, Tom.
–Ben, me encantaría dejarte encalar; pero tía Polly... Pues Jim quiso hacerlo, pero no lo dejó; Sid quiso hacerlo, y tampoco lo dejó. ¿Comprendes ahora mi compromiso? Si emprendieras esta valla y ocurriera cualquier cosa...
–¡Oh, cáscaras! Tendré el mismo cuidado que tú. Ahora, déjame probar. Oye: te daré el corazón de la manzana.
–Sí, pero... No, Ben, ahora no. Tengo miedo...
–Te la daré toda.
Tom entregó la brocha con la mala gana pintada en el rostro, pero con alegría en el corazón. Y mientras el exvapor Big Missouri trabajaba y sudaba al sol, el artista retirado estaba sentado sobre un barril con sus piernas colgadas, hincando el diente en la manzana y planeando la matanza de otros inocentes. No faltó material; nuevos muchachos aparecían periódicamente: venían a mofarse, pero se quedaban a encalar. Cuando Ben ya estuvo rendido, Tom vendió el próximo turno a Billy Fisher a cambio de una cometa en buen estado; y cuando Billy terminó, Johnny Miller adquirió los próximos derechos por una rata muerta y un cordel para hacerla voltear... Y así sucesivamente, hora tras hora. Y a media tarde, el pobre muchacho miserable de la mañana estaba literalmente nadando en la abundancia. Además de los objetos ya mencionados, tenía doce bolas, un fragmento de cítara, un trozo de botella de cristal azul para mirar a través, un cañón hecho con un carrete, una llave que no abría nada, un pedazo de tiza, un tapón de cristal de garrafa, un soldado de plomo, un par de renacuajos, seis petardos, un gatito con un solo ojo, un tirador de latón, un collar de perro (pero sin perro), el mango de un cuchillo, cuatro pedazos de corteza de naranja y un arruinado y viejo bastidor de ventana.
Había pasado un rato agradable y ocioso, en buena compañía, ¡y la valla llevaba ya tres manos de lechada! Si no se le hubiera agotado el líquido, habría causado la bancarrota de todos los muchachos del pueblo.
Tom se dijo que, al fin y al cabo, el mundo no estaba tan vacío. Había descubierto, sin saberlo, una gran ley del comportamiento humano: para que un muchacho o un hombre codicie una cosa, solo es menester que esta sea difícil de alcanzar. Si Tom hubiera sido un gran filósofo lleno de sabiduría, como el autor de este libro, habría comprendido en ese momento que el trabajo consiste en lo que el hombre está obligado a hacer, y el juego en lo que el hombre no está obligado a hacer. Y ello le habría ayudado a comprender por qué el construir flores artificiales o el atarearse en un molino de ruedas es trabajo, mientras el jugar a bolas o escalar el Mont Blanc no es más que diversión. En Inglaterra hay acaudalados caballeros que en verano conducen carruajes de pasajeros de cuatro caballos, en trayectos diarios de treinta a cincuenta kilómetros, porque este privilegio les cuesta sumas considerables; mas si se les ofreciera un sueldo por el servicio, la diversión se convertiría en trabajo y entonces renunciarían a ella.
El muchacho meditó un rato sobre el cambio sustancial que habían sufrido sus circunstancias mundanas, y luego se encaminó al cuartel general para dar parte de su cumplimiento.
Capítulo 3
Ocupaciones guerreras y amorosas
Tom se presentó ante tía Polly, quien se hallaba sentada junto a una ventana abierta en una agradable sala de la parte de atrás, que era una combinación de alcoba, comedor y biblioteca. El balsámico aire estival, la quietud descansada, el perfume de las flores y el soñoliento zumbido de las abejas habían causado su efecto, y tía Polly estaba cabeceando sobre su labor de calceta, pues no tenía más compañía que el gato y este se había dormido sobre su regazo. Como medida preventiva se había subido los lentes sobre su cabeza gris. Creía, naturalmente, que Tom había desertado desde hacía un buen rato, y se maravilló al ver que se le entregaba nuevamente de aquella intrépida manera, diciendo:
–¿Puedo ir ahora a jugar, tía?
–¿Qué dices? ¿Tan pronto? ¿Cuánto trabajo has hecho?
–Está todo hecho, tía.
–Tom, no me mientas; no puedo soportarlo.
–No miento, tía; está todo hecho.
Tía Polly dio poco crédito a tal afirmación. Salió a verlo por sí misma y ya le hubiera contentado hallar un veinte por ciento de verdad en la declaración de Tom. Cuando comprobó que toda la valla estaba encalada, y no solo encalada sino recubierta de varias manos, y con la añadidura de una franja blanca en el suelo, su asombro casi indescriptible le hizo exclamar.
–¡Vaya, nunca lo hubiera dicho! No hay que darle vueltas; si te lo propones, sabes trabajar, Tom.
Y entonces diluyó el cumplido añadiendo:
–Aunque confieso que son rarísimas las ocasiones en que te lo propones. Bien, ve a jugar; pero no tardes más de una semana en volver o habrá zurra.
Tanta impresión le produjo el esplendor de su logro que llevó a Tom a la despensa, eligió una de las manzanas más hermosas y se la ofreció acompañada de un edificante sermón sobre el valor y sabor que adquiere un golosina conseguida sin pecado y con un esfuerzo virtuoso. Y mientras terminaba el discurso con un acertado florilegio de las Escrituras, Tom se robó un roscón.
Salía dando saltos cuando vio a Sid comenzando a subir la escalera exterior que conducía a las habitaciones traseras del segundo piso. Había unos grumos de tierra a la mano y el aire se llenó de ellos en un dos por tres. Pasaban disparados en torno a Sid como una granizada, y antes que tía Polly pudiera reunir sus asombradas facultades y actuar para salir al rescate, ya seis o siete terrones habían impactado en el blanco y Tom escapaba de un salto al otro lado de la valla. Existía un portón de entrada, pero como regla general no le alcanzó el tiempo para usarlo. Su alma estaba tranquila, ya que se había puesto a paz y salvo con Sid por advertir sobre el hilo negro y meterlo en líos.
Tom le dio la vuelta a la manzana y se encaminó a una fangosa callecita que avanzaba por detrás del establo de las vacas de su tía. Poco después se hallaba a salvo de los peligros de la captura y del castigo, y con prisa se dirigió al parque central del pueblo, donde dos bandas “militares” de muchachos se habían encontrado con fines bélicos, según cita previa. Tom era general de uno de estos ejércitos, y Joe Harper (su amigo del alma) era general del otro. Estos dos grandes estrategas no condescendían a pelear en persona (eso era cosa de subordinados), sino que se sentaban juntos sobre un otero y dirigían las operaciones mediante órdenes transmitidas por conducto de ayudantes de campo. El ejército de Tom consiguió una gran victoria tras una batalla duramente disputada. Luego contaron los muertos, intercambiaron los prisioneros, se acordaron las condiciones para la próxima discordia y fijaron día para la batalla necesaria; después de esto, los ejércitos se alinearon y partieron, y Tom se encaminó solo a su casa.
Al pasar ante la residencia de Jeff Thatcher vio a una niña nueva en el jardín, una encantadora criatura de ojos azules y pelo rubio peinado en dos largas trenzas, con un vestido de verano y pantalones bordados. El héroe recién coronado fue vencido sin disparar un tiro. Una cierta Amy Lawrence desapareció de su corazón y en ese lugar no dejó ni siquiera un recuerdo. Había creído amarla como loco, había considerado que su amor era adoración, y ahora se dio cuenta de que solo era versátil afecto. Empleó meses en conquistarla; ella se había rendido hacía escasamente una semana; Tom fue el muchacho más feliz y más orgulloso del mundo durante seis únicos días, y ahora, en un instante, Amy se había esfumado de su corazón como un forastero que termina su visita imprevista.
Adoró a este nuevo ángel con mirada furtiva hasta ver que ella lo había descubierto; entonces pretendió no saber que ella estaba presente y comenzó a “exhibirse” con toda clase de absurdas acciones infantiles, con el objetivo de ganar su admiración. Se entregó a esas grotescas bobadas durante cierto tiempo, pero de repente, en mitad de unos peligrosos ejercicios gimnásticos, miró de soslayo y vio que la niña se volvía en dirección a la casa. Tom se acercó a la valla y se apoyó en ella dolorido, con la esperanza de ver a la muchacha quedarse un ratito más. Se detuvo al subir las escaleras y se dirigió hacia la puerta. Tom exhaló un profundo suspiro cuando ella puso el pie en el umbral. Pero se le iluminó el rostro enseguida, pues la adorada tiró un pensamiento por encima de la valla antes de desaparecer.
El muchacho dio algunas vueltas corriendo y se detuvo a treinta o cincuenta centímetros de la flor; luego se protegió los ojos con la mano y miró con fijeza calle abajo, como si hubiera descubierto algo de interés en aquella dirección. Poco después recogió una paja y empezó a intentar sostenerla sobre la nariz, con la cabeza inclinada hacia atrás; y mientras se movía de un lado a otro, en sus esfuerzos, se aproximaba cada vez más al pensamiento; por último, su pie desnudo descansó sobre la flor, cerró sus flexibles dedos y, cojeando de un pie, se alejó con el tesoro y desapareció al doblar la esquina. Pero no tomó ni un minuto encerrar la flor en el interior de la chaqueta, junto al corazón, o junto al estómago, pues no estaba muy versado en anatomía, y, de todos modos, no era crítico severo.
Volvió y estuvo rondando la valla hasta que oscureció, “exhibiéndose” como antes; pero la chica no volvió a mostrarse, aunque Tom se consoló un tanto con la esperanza de que ella hubiera estado cerca de alguna ventana, mientras tanto, y estuviera consciente de sus atenciones. Al final volvió a casa de mala gana, con la cabeza llena de visiones.
Durante toda la cena mostró tal animación que su tía se preguntaba “qué demonio se le había metido en el cuerpo”. Recibió una buena reprimenda por los terrones lanzados a Sid, mas no pareció importarle en lo más mínimo. Trató de robar azúcar ante las mismas narices de su tía y obtuvo un buen golpe en los nudillos. Dijo:
–Tía, usted no le pega a Sid cuando la toma.
–Sid no me da tanto tormento como tú. Si no te vigilara, tendrías siempre las manos en la azucarera.
Poco después tía Polly se dirigió a la cocina, y Sid, feliz en su inmunidad, se apoderó de la azucarera con una gloriosa jactancia que a Tom le era casi insoportable. Pero los dedos de Sid resbalaron y el recipiente cayó y se rompió. Tom estaba extasiado. Era tal su arrobo que se dominó la lengua y guardó silencio. Se dijo que no pronunciaría una palabra, ni siquiera cuando entrara la tía, sino que continuaría perfectamente quieto hasta que ella le preguntara quién había cometido el daño; y entonces se lo diría, y no habría en el mundo nada comparable a ver “atrapado” a aquel dechado de perfecciones. Poseía tal exaltación que apenas pudo dominarse cuando su tía entró y quedó de pie ante el estropicio, descargando relámpagos de ira por encima de sus lentes. Tom dijo para sí: “¡Ahora viene!”. Y un instante después se revolcaba por el suelo. La poderosa mano se alzaba ya para pegarle de nuevo, cuando Tom exclamó:
–¡Deténgase! ¿Por qué me zurra a mí? ¡Fue Sid!
Tía Polly se detuvo, perpleja, y Tom imploró con los ojos el bálsamo de piedad. Pero cuando halló el habla, tía Polly únicamente dijo:
–¡Hum! No creo que haya sido inútil. Seguro que has hecho alguna otra desvergonzada travesura mientras no estaba aquí.
Entonces le remordió la conciencia y tuvo el intenso deseo de decir algo amable y consolador; pero juzgó que tal acto equivaldría a confesar que se había equivocado, cosa prohibida por la disciplina. Así, pues, guardó silencio y prosiguió sus tareas con el corazón acongojado. Tom, medio escondido en un rincón, exaltaba sus pesares. Sabía que tía Polly, en lo más hondo de su corazón, estaba arrepentida, y la conciencia de ello le recompensaba tristemente. Mas no colgaría reconocimientos ni se daría cuenta de señal ninguna. Sabía que una tierna mirada lo envolvía de vez en cuando, a través de un velo de lágrimas, pero no quiso reconocerla. Se imaginaba a sí mismo yaciendo en un lecho, enfermo de muerte, y a su tía inclinada sobre él implorando una breve palabra de perdón; pero volvería el rostro a la pared y moriría sin pronunciar aquella palabra. ¡Ah! ¿Cómo se sentiría, entonces? E imaginaba que lo traían del río, muerto, con sus rizos mojados y el triste corazón inmóvil. Y ella se le arrojaría encima y de sus ojos caería una lluvia de lágrimas, y sus labios suplicarían a Dios que le devolviera al muchacho, y ¡que nunca, nunca volvería a abusar de Tom! Mas seguiría allí, frío, pálido e inerte, pobre víctima cuyos pesares habían hallado fin. Tanto estimuló sus sentimientos con estos patéticos sueños, que hubo de tragar saliva a menudo porque se atragantaba; y sus ojos nadaban en un contorno borroso de agua que rebosaba al parpadear, y descendía y goteaba desde el extremo de su nariz. Y tan voluptuoso era para él el cultivo de su dolor, que no pudo soportar la intrusión en el mismo de ninguna alegría mundana ni discordante goce: era demasiado sagrado para tales contactos; y por eso, poco después, cuando su prima Mary entró bailando de alegría al verse de nuevo en casa tras una interminable visita de una semana al campo, se levantó y salió entre nubes y tinieblas por una puerta, mientras ella aportaba cantos y luz del sol por la otra. Deambuló lejos de los lugares que solían frecuentar los muchachos, buscando parajes desolados que armonizaran con su espíritu. Una balsa de troncos en el río lo invitó, y se sentó sobre el borde extremo contemplando la tenebrosa extensión de la quebrada, mientras deseaba, entretanto, poder ahogarse, repentina e inconscientemente, sin pasar por el desagradable trámite inventado por la naturaleza. Entonces se acordó de la flor. La sacó, arrugada y marchita, y su siniestra felicidad se acrecentó poderosamente. ¿Ella podría compadecerlo si supiera? ¿Lloraría y desearía tener el derecho de echarle los brazos al cuello para consolarlo? ¿O se apartaría de él fríamente, como el resto del mundo vacío? Esta perspectiva le aportó tal agonía y placentero dolor, que la cultivó en su pensamiento dándole vueltas y más vueltas, viéndola bajo nuevas y variadas luces, hasta que la agotó completamente. Por último, se levantó con un suspiro y se alejó en la oscuridad.
Alrededor de las nueve y media pasó por la desierta calle donde vivía la Adorable Desconocida; se detuvo un momento: ningún sonido llegaba a su atento oído; una vela proyectaba un opaco fulgor sobre la cortina de una ventana del segundo piso. ¿Estaba allí la sagrada presencia? Escaló la valla y se deslizó furtivamente entre las plantas hasta situarse bajo aquella ventana; la miró un buen rato, con emoción; entonces se acostó en el suelo, allí mismo, boca arriba y con las manos apretadas sobre el pecho, aguantando la pobre flor marchita. Y así moriría, afuera en un mundo frío, sin ningún abrigo sobre su desvalida cabeza, sin una mano amiga que secara el dolor mortal de su frente, sin una cara amada que se inclinara piadosamente sobre él cuando llegara el estertor de la agonía. Y así ella lo vería al asomarse en la alegre mañana... Y ¡ah!, ¿derramaría una pequeña lágrima sobre su pobre cuerpo exánime?, ¿daría un pequeño suspiro al ver aquella joven y brillante vida rudamente deshecha y tan prematuramente tronchada?
La ventana se abrió, la discordante voz de una criada profanó la sagrada calma y un diluvio de agua empapó los recostados restos del mártir.
El sofocado héroe se puso en pie de un salto, con un bufido de alivio. Un zumbido como de proyectil rasgó el aire, mezclado con el murmullo de un juramento, seguido de un ruido de cristales rotos, y una forma menuda y vaga saltó la valla y desapareció vertiginosamente en las tinieblas.
Poco rato después cuando Tom, desnudo ya para acostarse, examinaba sus empapadas prendas a la luz de una vela de sebo, Sid se despertó; pero si tuvo la más ligera idea de hacer cualquier “referencia a alusiones”, lo pensó mejor y guardó silencio, pues había algo peligroso en la mirada de Tom.
Tom se acostó prescindiendo de la retahíla de las plegarias. Sid tomó nota, mentalmente, de la omisión.
Capítulo 4
Alardes en la escuela dominical
El sol se alzó sobre un mundo tranquilo y resplandeció sobre el pacífico pueblito como una bendición. Terminado el desayuno, tía Polly comenzó las prácticas religiosas de la familia, que empezaron con una plegaria compuesta, desde el piso hasta arriba, de sólidas capas de citas bíblicas unidas entre sí por una fina argamasa de originalidad; y desde la cima de las mismas leyó un torvo capítulo de la Ley de Moisés, como si se hallara en el mismo Sinaí.
Luego Tom, por decirlo así, se ajustó el cinturón y emprendió la tarea de “aprender sus versículos”. Sid había aprendido su lección unos días antes. Tom hizo acopio de todas sus energías para fijar en su memoria cinco versículos y eligió una parte del Sermón de la Montaña porque no pudo hallar otros más cortos. Al cabo de media hora, Tom poseía una vaga idea general de su lección, pero no pasaba de ahí porque su mente atravesaba el campo entero del pensamiento humano y tenía las manos ocupadas en perturbadoras recreaciones. Mary cogió el libro para oírlo recitar, y Tom intentó abrirse paso a través de la niebla:
–Bienaventurados los... los...
–Pobres...
–Sí, pobres; bienaventurados los pobres... y... y...
–En espíritu...
–En espíritu; bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos... ellos...
–De ellos.
–Porque de ellos. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos... ellos.
–Re...
–Porque ellos... ellos...
–Erre, e, ce, i...
–Porque ellos erre, e, ce... ¡Oh, yo no sé qué es esto!
–¡Recibirán!
–¡Oh! ¡Recibirán! Porque ellos recibirán..., porque... llorarán...; bienaventurados los que recibirán..., los que..., los que llorarán, porque ellos recibirán... Recibirán ¿qué? ¿Por qué no me lo dices, Mary? ¿Por qué tienes que ser tan mezquina?
–¡Oh, Tom, qué cabeza tienes! No quiero hacerte rabiar. No es esa mi intención. Debes volver a estudiarlo. No te desanimes, Tom; lo aprenderás, y si lo haces te daré una cosa muy bonita. Eso es; así se portan los buenos chicos.
–Está bien. Oye, ¿qué es Mary? Dime qué es.
–No te preocupes, Tom. Ya sabes que si digo que es una cosa bonita, lo es.
–Estoy seguro de ello, Mary. Muy bien; lo estudiaré otra vez.
Y así fue, y bajo la doble presión de la curiosidad y de la ganancia futura, lo hizo con tanto ahínco que logró un triunfo brillante. Mary le regaló un flamante cuchillo Barlow5que valía doce centavos y medio, y la convulsión de deleite que recorrió su cuerpo lo sacudió hasta los cimientos. En verdad, el cuchillo no cortaba nada, pero era un auténtico Barlow y esto encerraba una inconcebible grandeza, aunque si a los muchachos del Oeste se les ocurrió alguna vez que tal arma fuera falsificada, es cosa que permanece en el misterio y que acaso no se descubrirá jamás. A Tom le vino la idea de pelar el aparador con su nuevo cuchillo. Ya se disponía a comenzar en el escritorio cuando fue exhortado a vestirse para la escuela dominical.
Mary le dio una jofaina de hojalata llena de agua y un pedazo de jabón, y Tom salió y dejó la jofaina sobre un pequeño banco que allí había; sumergió el jabón en el agua y lo puso en el banco; se arremangó, vació el agua suavemente en el suelo, luego entró en la cocina y comenzó a secarse vigorosamente la cara con la toalla que pendía detrás de la puerta. Pero Mary se la quitó diciendo:
–¿No te da vergüenza, Tom? No debes ser tan malo. El agua no te hará ningún daño.
Tom se quedó un tanto desconcertado. La jofaina se llenó de nuev