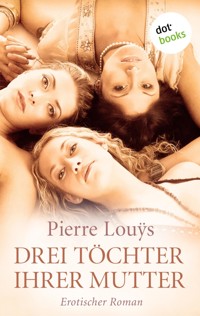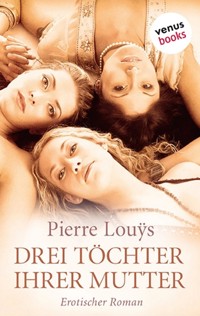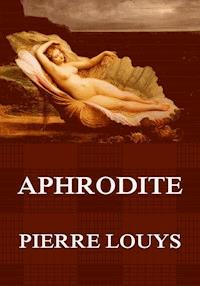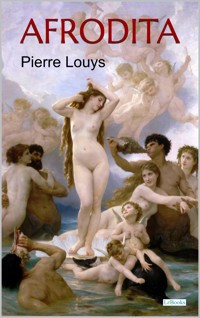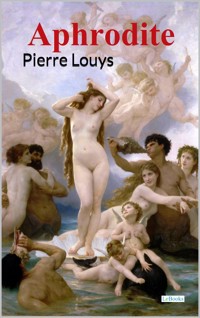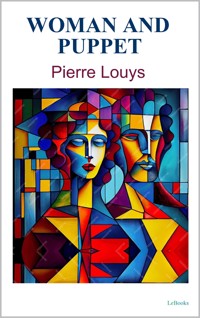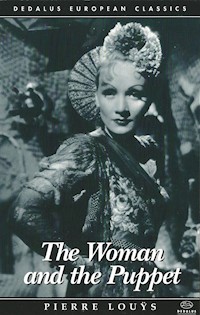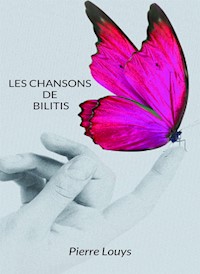1,90 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lebooks Editora
- Kategorie: Erotik
- Serie: Clásicos Eróticos
- Sprache: Spanisch
Pierre Félix Louis, más conocido como Pierre Louÿs, fue un poeta y novelista belga. Louÿs escribió obras consagradas, entre las cuales se encuentra "La femme et le pantin", llevada al cine por Luis Buñuel con el título "Ese oscuro objeto del deseo". También escribió una extensa obra erótica que permaneció inédita hasta su muerte. "Las Tres Hijas de su Madre" se considera su obra maestra en esta categoría. En ella, Louÿs pone su estilo refinado al servicio de un erotismo desenfrenado, narrando el encuentro de un joven con una prostituta y sus tres jóvenes hijas. El ritmo vertiginoso de la narrativa y la intensidad de los personajes recuperan la mejor tradición de los clásicos libertinos para principios del siglo XX. La obra "Las Tres Hijas de su Madre" es un clásico de la literatura erótica y forma parte de la colección: Clásicos Eróticos.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 246
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
爍
Pierre Louys
LAS TRES HIJAS DE SU MADRE
Título original:
“Trois filles de leuer mère”
Primera edición
Sumario
PRESENTACIÓN
Sobre el autor
Sobre a obra
LAS TRES HIJAS DE SU MADRE
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
PRESENTACIÓN
Sobre el autor
Pierre Félix Louis (1870-1925), conocido como Pierre Louÿs, fue un poeta y novelista francés, venerado durante toda su vida como un esteta refinado. De él es la frase: "Mi alma tiende con libertad hacia un objetivo inflexible: el ideal de lo Bello". Solo cuando murió salieron a la luz sus libros cargados de obscenidades y descripciones gráficas de las prácticas sexuales más inconfesables.
Nacido en Gante, Bélgica, era sobrino-biznieto del general Junot, quien en 1807 lideró la primera invasión napoleónica a Portugal. En 1891, ya con la firma de Pierre Louÿs, publicó su primer libro de poesía, 'Astarté', y fundó la revista literaria 'La Conque'. Reconocido por su erudición sobre la civilización griega, la convirtió en el tema de su primera novela, 'Aphrodite' (1896), que fue un éxito tanto entre la crítica como entre el público en general. Sus servicios a las letras francesas fueron recompensados con la condecoración de la Legión de Honor.
Pero después de la muerte de Louÿs, dejó de ser una referencia consensuada en el mundo de la cultura para convertirse en un escritor maldito. En 1926 se publicaron el 'Manual de Civilidad para Niñas' y 'Tres Hijas de Su Madre' (también traducido al portugués como 'Tal Madre, Tales Hijas'), que él había dejado inéditos. El escándalo consternó a los guardianes de la cultura oficial, quienes tuvieron que acostumbrarse a ver al respetado esteta y erudito transformarse él mismo en un clásico... del erotismo.
Sobre la obra
Escrito en 1910, pero solo publicado clandestinamente en 1926, esta novela es una joya de la literatura erótica y libertina. Pierre-Félix Louÿs, uno de los más grandes y menos conocidos escritores franceses, firma un texto revolucionario y subversivo. Aquí hay prostitutas y perversiones, pero no mujeres humilladas. Las mujeres de esta obra son libres y buscan su propio placer, rompiendo con la normalidad y lo aceptable. Se imponen a los amantes, toman la iniciativa y disfrutan despiadadamente.
En este libro, el hombre no es más que un mero instrumento del placer femenino. Pero a nuestras heroínas no les basta con seguir sus deseos, también buscan cumplir sus fantasías más sórdidas y mal vistas por la sociedad. Y el menú de perversión y comportamientos desviados es extenso: sodomía, lesbianismo, pedofilia, incesto, escatología e incluso bestialidad. Todos los muros son derribados, lo desviado se vuelve normal y la perversión se eleva a un principio moral.
LAS TRES HIJAS DE SU MADRE
Capítulo 1
— ¡Vaya, qué rapidez! — dijo ella —. Nos instalamos ayer, mamá, mis hermanas y yo. Hoy, me encuentra usted en la escalera. Me besa, me empuja hacia su piso, cierra la puerta… ¡Y aquí estamos!
— No es más que el principio — dije con descaro.
— ¿Ah, sí? ¿Acaso no sabe que nuestros pisos se tocan y que hay incluso una puerta condenada entre ellos? No tengo por qué luchar si usted no se porta como Dios manda. Basta con gritar: “¡Me violan, mamá! ¡Un sátiro! ¡Socorro!”.
Esta amenaza pretendía sin duda intimidarme. Me tranquilizó. Desaparecieron mis escrúpulos. Mi deseo, liberado, voló en libertad.
La joven de quince años que había pasado a ser mi prisionera tenía el pelo muy negro, atado en un moño, y llevaba una blusa vaporosa, una falda propia de su edad y un cinturón de cuero negro.
Esbelta, morena e inquieta como un cabritillo creado por Leconte de Lisie, apretaba las patas, bajaba la cabeza sin bajar los ojos, como a punto de embestir.
Las palabras que acababa de pronunciar y su aire obstinado me animaban a tomarla. No obstante, creía que las cosas no irían tan aprisa.
— ¿Cómo se llama? — preguntó ella.
— X… Tengo veinte años. ¿Y usted?
— Yo, Mauricette. Tengo catorce años y medio. ¿Qué hora es?
— Las tres.
— ¿Las tres? — repitió reflexionando…—. ¿Quiere acostarse conmigo?
Sorprendido por esta frase que estaba lejos de esperar, retrocedí un paso en lugar de responder.
— Escuche — dijo ella, colocando un dedo en el labio —. Júreme que hablará bajo, que me dejará marchar a las cuatro… Júreme sobre todo que… No. Iba a decir: que hará lo que me plazca… Pero si a usted no le gustara eso… En fin, júreme que no hará lo que no me plazca.
— Juro todo lo que quiera.
— Pues le creo. Me quedo.
— ¿Sí? ¿Es así? — repetí.
— ¡Oh, no hay para tanto! — dijo ella riendo.
Provocativa y alegre como una niña, rozó, cogió la tela de mi pantalón junto con lo que ella supo encontrar allí, antes de huir hacia la habitación, donde se quitó la falda, las medias, las botas… Luego, sosteniendo la blusa con las dos manos y haciéndome un guiño:
— ¿Puedo, desnuda? — me preguntó.
— ¿Quiere también que se lo jure?… Por mi alma y mi conciencia…
— ¿No me lo reprochará? — dijo ella imitando mi tono dramático.
— ¡Jamás!
— Entonces… ¡Aquí tiene a Mauricette!
Caímos los dos, abrazados, encima de mi cama. Me entregó sus labios con violencia. Empujaba los míos con fuerza, ofreciendo su lengua con vehemencia… Cerraba a medias los ojos, para abrirlos poco después en sobresalto… Todo en ella tenía catorce años, la mirada, el beso, la nariz… Oí finalmente un grito sofocado, como el de un animalito impaciente. Nuestras bocas se separaron, volvieron a tomarse, se abandonaron otra vez…
Y, al no saber a ciencia cierta qué misteriosas virtudes ella me había hecho jurar no robarle, dije sin pensar cualquier tontería para conocer sus secretos sin preguntárselos:
— ¡Qué bonito es eso que llevas en el pecho! ¿Cómo lo llaman las floristas?
— Tetas.
— ¿Y ese pequeño Karakul que llevas bajo el vientre? ¿Está de moda ahora llevar pieles en el mes de julio? ¿Sientes frío ahí debajo?
— ¡No! No con frecuencia.
— ¿Y eso? No alcanzo a saber qué puede ser.
— ¿Con que no alcanzas a saberlo? — repitió ella con aire pillín —. Pues vas a decirlo tu mismo, solito.
Con la falta de pudor propio de su juventud, sepan los muslos, los levantó con las dos manos, abrió su carne… Fue tal mi sorpresa que la audacia de aquella posición no me preparaba en absoluto para tan inesperada revelación.
— ¡Virgen! — exclamé.
— ¡Y una herniosa virginidad!
— ¿Es mía?
Creía que diría que no. Confesaré incluso que lo deseaba. Se trataba de una de esas impenetrables virginidades como había tenido ya la desgracia de encontrar a dos Me supo muy mal.
Sin embargo, me intrigaba ver a Mauricette contestar a mi pregunta paseando un dedo por debajo de la nariz con la boca burlona, como queriendo decir “Vete a la mierda”, o algo peor. Y, como seguía manteniendo abierto lo que yo no podía tocar, le dije en broma:
— Tiene usted muy malas costumbres, señorita, cuando está sola.
— ¡Oh! ¿Y en qué lo notas? — dijo ella cerrando las piernas.
Mi broma consiguió más que cualquier otra cosa ponerla a sus anchas. Ya que lo había adivinado, no había motivo para callarlo: para ella lo fue de orgullo. Con aire infantil, frotando cada vez su boca en la mía, repetía bajito:
— Sí, me masturbo. Me masturbo. Me masturbo Me masturbo. Me masturbo. Me masturbo. Me masturbe. Me masturbo. Me masturbo. Me masturbo. Me masturbo.
Como más lo decía, más alegre se ponía. Y, una ve; pronunciada esa palabra, todas las demás siguieron cono si no esperaran más que una señal para volar:
— Ya verás cómo me corro.
— Sí, en efecto, me gustaría saberlo.
— Dame tu pito.
— ¿Dónde?
— Tú mismo.
— ¿Qué es lo que está prohibido?
— Mi virginidad y mi boca.
Como no puede alcanzarse el corazón femenino más que por tres vías… y como tengo una inteligencia prodigiosamente hábil en adivinar los más complicados enigmas… lo entendí.
Pero esa nueva sorpresa me dejaba sin palabras; no contesté nada. Otorgaba incluso a ese mutismo un cierto aire de imbecilidad, con el fin de dejar que Mauricette explicara por sí misma su misterio. Lanzó un suspiro sonriendo, me echó una mirada de desesperación que significaba: “¡Dios mío! ¡Qué tontos son los hombres!”, y luego se inquietó; y fue su turno de hacerme preguntas.
— ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué prefieres?
— El amor, señorita.
— Pero está prohibido… ¿Y qué es lo que no te gusta nada, nada?
— Esa manita, aunque sea muy bonita. No la quiero por nada en el mundo.
— Mala suerte que yo…— dijo ella muy turbada —… no pueda chupar… ¿Habrías querido mi boca?
— Me la has dado ya — contesté, volviendo a tomarla.
No, ya no era la misma boca. Mauricette perdía pie, no se atrevía a hablar, lo creía todo perdido. Ya era hora de devolver una sonrisa a aquel rostro desolado. Una de mis manos, que la apretaban contra mí, se posó como si nada sobre aquello que ella creía que yo no aceptaría y que incluso no entendería jamás.
La niña me miró con timidez, vio que mi fisionomía no era seria; y, con la brusquedad de una metamorfosis que hizo estremecerme:
— ¡Oh! ¡Crápula! — exclamó —. ¡Animal! ¡Bruto! ¡Puto! ¡Cerdo!
— ¿Quieres callarte?
— Hace un cuarto de hora que simulas no adivinar y, encima, te burlas de mí porque no sé cómo decirlo.
Recuperó su aire de niña de buen humor y, sin elevarla voz, pero cara a cara:
— Si no tuviera ganas, merecerías que volviera a vestirme.
— ¿Ganas de qué?
— ¡De que me des por el culo! — dijo ella riendo —. Ya está, te lo he dicho. Y conmigo no has acabado de oír cosas por el estilo. No sé hacer, pero sí sé hablar.
— Es que… no estoy seguro de haberlo oído bien…
— ¡Tengo ganas de que me den por el culo y de que me muerdan! Me gusta más un hombre malo que un hombre juguetón.
— ¡Shhht! ¡Shhht! ¡Qué nerviosa estás, Mauricette!
— Además, me llaman Ricette cuando me dan por el culo.
— Para no decir el “Mau”… anda, cálmate.
— No hay más que una manera. ¡Aprisa! ¿Quieres?
Sin enfadarse, quizás incluso más ardiente, me devolvió sin reparos el beso que le daba y, sin duda para animarme, me dijo:
— La tienes tan tiesa como una barra de hierro, pero no soy finolis, tengo el agujero del culo sólido.
— ¿Sin vaselina? ¡Mejor!
— ¡Vaya! ¿Y por qué no un ensanchador?
Dando una voltereta, me dio la espalda, se tumbó sobre el lado derecho y jugó consigo misma con su dedo mojado, sin más preámbulos al sacrificio de su pudor. Luego, con un gesto que me divirtió, cerró los labios de su virginidad, e hizo bien, pues podría yo haber querido penetrar en ella pese a mis promesas. Aquel dedo mojado era suficiente para ella, poco para mí. Encontraba, en efecto, que no era “finolis”, tal como acababa de demostrármelo.
E iba a preguntarle si no le hacía daño, cuando, volviendo su boca hacia la mía, me dijo todo lo contrario:
— Tú ya les has dado por el culo a otras vírgenes.
— ¿En qué lo notas?
— Te lo diré cuando me digas tú en qué has notado que me masturbaba.
— ¡Cochina! Tienes el clítoris más rojo y mayor que haya visto jamás en una virgen.
— ¡Está tieso! — murmuró ella poniendo ojos de caramelo —. No es tan gordo… No toques… Déjamelo a mí… ¿Querías saber en qué noto… que le has dado por el culo a otras vírgenes?
— No. Más tarde.
— ¡Pues, aquí tienes la prueba! Sabes que no hay que preguntar nada a una virgen que se masturba mientras le dan por el culo. No es capaz de contestar.
Su risa se esfumó. Sus ojos se rasgaron. Apretó los dientes y abrió los labios. Tras un breve silencio, dijo:
— Muérdeme… Quiero que me muerdas… Ahí en el cuello, debajo del pelo, como lo hacen los gatos con las gatas…
Y añadió:
— Me retengo… Apenas me toco… Pero, ya no puedo más, me voy a correr… ¡Oh!, me voy a correr, que… ¿Cómo te llamas?… Querido… ¡Haz lo que quieras! ¡Con todas tus fuerzas! ¡Cómo si follaras! ¡Me gusta eso! ¡Más… más… más!…
El espasmo la enrigideció, la estremeció… Luego, la cabeza cayó, y apreté contra mí aquel cuerpecillo tan débil.
¿Amor? No, una Mamita de una hora. Pero no pude impedirme pensar para mí: “¡Vaya!” y acogí su despertar con menos ironía que admiración:
— ¡Funcionas muy bien para ser virgen!
— Si, ¿no? — contestó echándome una mirada.
— ¡Niña ingenua! ¡Santa inocente!
— ¿Has notado, pues, qué sólido es el agujero de mi culo?
— Como el de un rinoceronte. Y somos todas así en la familia.
— ¿Qué?
— ¡Ja, ja, ja!
— ¿Qué dices?
—Digo que así es cómo entregamos el trasero. ¡Y así es cómo gozamos por delante!
Y, con la vivacidad de su carácter, descubrió de pronto sus muslos de los que sobresalieron los músculos… Apenas pude reconocer el paisaje.
— ¡Jardines bajo la lluvia! — exclamé.
— ¡Y con el dedo! — repitió ella riendo —. Mira, voy a darte algo. Dime antes: ¿nos queremos?… Sí… ¿Tienes tijeras?
Estiró del cubrecama un hilo de seda que colocó sobre su vientre:
— ¿Guardarás una mecha de mi virginidad?
— Toda la vida… Pero elígela bien. Si quieres que no se note, coge la más larga.
— ¡Oh! ¿También sabes eso? — exclamó desilusionada —. ¿Es que las coleccionas?
Sin embargo, cortó su mecha, o, más bien, su bucle indomable, en tirabuzón. El Sr. de la Fontaine, de la Academia Francesa, escribió un poema, “La cosa imposible” para enseñar a la juventud que los pelos de ciertas mujeres no pueden alisarse. Debió intentarlo, sin duda… ¡Qué libidinosos son esos ancianos académicos!
Con el hilo de seda verde, Mauricette ató los pelos de su bucle negro y, luego, los cortó por la base:
— ¡Un rizo… mojado por la lefa de una virgen! — dijo.
Con un carcajada, saltó de la cama y se encerró en el cuarto de baño… Pero volvió a salir tan rápido como había desaparecido en él.
— ¿Podría saber ahora…? — empecé.
— ¿Por qué somos todas así en la familia?
— Sí.
— Desde mi más tierna infancia…
— ¡Qué bien hablas!
— Estuve interna, mientras mamá y mis hermanas se ganaban la vida juntas con los señores, las señoras, los niños, las putas, las jovencitas, los viejos, los monos, los negros, los consoladores, las berenjenas…
— ¿Y qué más?
— Todo lo demás. Hacen de todo. ¿Quieres a mi madre? Se llama Teresa; es italiana; tiene treinta y seis años. Te la dejo. Soy buena. ¿Quieres también a mis hermanas? No somos celosas. Pero conserva mi bucle y volverás a mí.
— ¡Ricette! ¿Crees tú que pienso en…?
— ¡Bla–bla–bla! ¡Nos toman a las cuatro, pero vuelven a mí! Sé lo que digo cuando dejo de masturbarme.
Tras otra risa juvenil, cogió mi mano, se dejó deslizar junto a mí y siguió con la mayor seriedad posible:
— Hasta los trece años permanecí en la cárcel con chicas “bien”. Ya que sabes tantas cosas, dime qué son las directoras y las vigilantas que sienten vocación de vivir toda su puta vida en un cochino internado.
— ¿Algo tortilleras?
— No me atrevía a decirlo — contestó Mauricette con encantadora ironía —. Y, como debían tener informes sobre mi madre, ¡imagínate si iban a molestarse conmigo! ¡Infames criaturas! ¿Así que han abusado de tu candor? ¿Te han obligado a la fuerza a beber del veneno del vicio?
— ¿A la fuerza? ¡Me pervirtieron! — contestó Mauricette, quien ya bromeaba mejor y recobraba seguridad—. ¡Cuatro veces me sorprendieron masturbando a mis amiguitas!
— ¡Ah!, ¿con que tú…? ¡Se escondían en el jardín, en el dormitorio, en los pasillos y hasta en la ventana de los lavabos para mirar! ¿No crees que son viciosas las vigilantas?
— ¿Y pagaban para mirar?
— ¡No das ni una! Sin embargo… ¡cuántas cosas les enseñábamos sin saberlo! ¡Espléndidas combinaciones que no habrían jamás encontrado por sí mismas…! En fin, me hice amiga de una de las mayores, quien me enseñó en diez lecciones el safismo tal como debe ser…
— ¿Cómo debe ser?
— Se trata del arte de tocar suavemente el punto sensible; el arte de no cansar en vano la punta de la lengua en cualquier parte. Es lo que más sabía cuando dejé el internado; mucho más que la historia sagrada y la geografía. Con mi amiga íntima nos encontrábamos en todos los rincones; y a la ciento veinticincoava vez, me cogió la señorita Paule.
— Quien te pervirtió durante el siguiente cuarto de hora, por supuesto…
— En efecto. En su habitación. Debajo de su falda. Llevaba un pantalón con botones por todas partes. Y tenía un nidito que era una monada, ¡la muy cochina! Los pelos, el virgo, el clítoris, los labios, todo me gustaba. Me gustaba más tocarla a ella que a mi amiga. ¡Si supieras lo viciosas que son las vigilantas! ¡Vaya, por Dios! Y no lo has dicho todo.
— No, olvidaba algo. Ella no sabía tocar. Se lo enseñé yo.
A Mauricette le entró de pronto una risa floja que la tumbó al pie de la cama.
Estuvo tan graciosa al perder el equilibrio que me apresuré a terminar el intervalo. Volvía a sentirme curioso de su pasado. Abandoné a mi vez el cuarto en dirección del baño. Allí me entretuve más de lo previsto, pues, cuando volví, Mauricette había vuelto a vestirse y se ponía las botas.
Capítulo 2
Media hora más tarde, la madre se presentaba en mi casa. A la primera mirada, mi novela se complicó de pronto. La madre era mucho más hermosa que la hija…
Recordé que se llamaba Teresa.
Apenas envuelta en una bata estrecha que rodeaba su cintura flexible, rechazó el sillón que le ofrecía, vino a sentarse en el borde de mi cama y me preguntó sin más rodeos:
— ¿Le ha dado usted por el culo a mi hija, señor?
¡Oh, cuánto me desagradan esas preguntas y qué poco me gustan las escenas de este tipo! Esbocé un gesto digno y lento que no quería decir absolutamente nada… Contestó ella:
— No proteste. Ha sido ella quien ha ido a contármelo. Le habría arrancado a usted los ojos si la hubiera desvirgado; pero sólo le ha hecho lo que le está permitido… ¿Por qué se sonroja?
— Porque usted es muy hermosa.
— ¿Qué sabe usted de eso?
— No sé lo bastante.
Yo también iba al grano en pocas palabras. La partida prematura de Mauricette me había dejado aún más ardiente que cuando la encontré. Por otra parte, con las mujeres, prefiero siempre exponer mi ciencia de la pantomima que mi aptitud por la discusión.
Teresa no pudo decirme nada de lo que había preparado. Cambiar el recorrido de una escena peligrosa es la única solución para llevarla a cabo con éxito. Yo había cambiado de dirección sin disminuir la marcha. Ella perdió un segundo el aliento, si bien fuera más fuerte que yo; cerró, sin embargo, los muslos con una sonrisa. Antes de que yo hubiera podido tocarla, ella logró comprobar con la mano mis motivos para elegir el itinerario; y leí en sus ojos que mi brusco cambio en el curso de los acontecimientos no constituía una razón suficiente para descalificarme.
Este intercambio de gesto creó entre nosotros mucha familiaridad.
— ¿Qué quieres que te enseñe? ¿Qué tendré entre las piernas?
— ¡Tu corazón! — contesté.
— ¿Crees que está ahí debajo?
— Sí.
— Búscalo.
Reía bajito. Sabía que la búsqueda no era fácil. Paseé mi mano por una mata de pelos extraordinaria, donde me perdí durante algún tiempo. Había tantos en las inglés como en el vi entre. Empezaba a sentirme incómodo, cuando Teresa, demasiado hábil para demostrarme que yo era torpe, se quitó la bata junto a la blusa para consolarme, o para distraerme, o aún para ofrecerme un segundo premio de aliento. Un cuerpo admirable, largo y lleno, mate y moreno, cayó en mis brazos. Dos senos maduros, pero que no parecían maternos, y cuyo peso no los hacía colgar, se apretaron contra mi pecho. Dos muslos ardientes me estrecharon y, mientras intentaba…
— No, eso no. Me follarás más tarde — dijo.
— ¿Por qué?
— Para terminar por ahí.
Se vengaba. Tomaba, a su vez, la iniciativa; y la fórmula de su poder era bastante acertada para que, al rehusarme lo que le había pedido, ella pareciera concedérmelo con redoblada solicitud.
Ante mi silencio, ella sintió que su cuerpo era el amo. En un tono interrogante y sin ofrecerme ya nada más, me dijo:
— ¿Quieres mi boca o mi culo?
— Quiero toda tú.
— No tendrás mi leche, en mi barriga ya no queda una gota. Ellas me lo han chupado todo esta mañana.
— ¿Quiénes?
— Mis hijas.
Ella me vio palidecer. La imagen de Mauricette volvió a mí, completamente desnuda, diciéndome: “Te dejo a mamá”. Ya no sabía muy bien qué sentía. Una hora antes, había creído que Mauricette sería la protagonista de mi aventura…
Su madre me enardecía diez veces más. Lo entendió mejor que yo, se tumbó sobre mi deseo y, segura de su poder, acariciaba mis pelos y la carne de mi vientre perdidamente tensa. Tuvo la audacia de decirme:
— ¿Quieres aún a Mauricette? Tiene un pequeño capricho. Se masturba pensando en ti. Tenías ganas de retenerla. ¿Quieres que vaya a buscarla? ¿Qué te abra sus nalgas?
— No.
— ¡No conoces aún a Lilith, su hermanita, tanto más viciosa! Ricette es virgen y no chupa. Ricette no tiene más que un talento. Lilith sabe hacerlo todo; le gusta todo; tiene diez años. ¿Quieres follarla? ¿Darle por el culo? ¿Gozar en su boca? ¿Delante de mí?
— No.
— ¿Es que no te gustan las niñas? Entonces, coge a Charlotte, mi hija mayor. Es la más guapa de las tres. Su pelo le cae hasta los pies. Tiene unas tetas y un culo de estatua. El coño más hermoso de la familia es sin duda el suyo; yo me mojo cuando se quita la blusa, yo que no soy nada tortillera y a quien le gustan los pitos. Charlotte… Imagínate a una guapísima joven morena; suave y cálida, sin pudor y sin vicio, la concubina ideal que lo acepta todo, goza de cualquier manera y que está loca por su profesión. Más le pides y más contenta se pone. ¿La quieres? No tengo más que llamarla por el tabique.
Era el diablo del amor aquella mujer. No sé lo que habría dado para tomarla al pie de la letra y gritarle: “¡Sí!” a la cara. Al igual que tensaba los músculos de mi voluntad, que abría la boca y recobraba aliento… Teresa me dijo bastante aprisa y con la expresión de un interés sincero:
— ¿Te la pongo tiesa?
Esta vez me cogió un ataque de furor. Con un “¡Te burlas de mí!”, seguido de otras palabras, la pegué. Ella se reía estentóreamente, debatiéndose con brazos y piernas. Desarmada por su propia risa, se defendía a tientas. La cubría de golpes y la manoseaba por todas partes, cosa que no parecía hacerle daño alguno; luego, aquella risa me exasperó y, sin saber por dónde cogerla para pegarla, agarré un chufo de pelos del coño y estiré… Lanzó un grito. Y, al creer que la había herido, caí en sus brazos, confundido. Esperaba toda suerte de reproches; pero ni se le cruzó por la cabeza decirme nada que pudiera enfriar mi ardor por ella. Incluso gritando, no dejaba de reír sino para sonreír y echarse la culpa:
— ¡Eso me pasa por tener tantos pelos en el culo! Cuando te acuestes con Lilith, dudo de que puedas hacer lo mismo.
El incidente acabó con mi violencia y precipitó el desenlace. Teresa no podía perder un minuto más para ofrecerme su capricho a modo de perdón. Me lo ofreció sin consultarme, con una habilidad de órgano y de posición casi malabar.
Tumbaba conmigo de lado, y atrapándome por las caderas entre sus muslos levantados, deslizó una mano por debajo de ella… e hizo no sé qué… Luego, me dirigió a su antojo.
La prestidigitación de algunas cortesanas consigue pases incomprensibles… Como un novato que se despierta en el jardín de una maga, estuve a punto de murmurar: “¿Dónde estoy?”, ya que mi hada permanecía inmóvil y yo no sabía adonde había entrado. Me callé para conservar una duda que me dejaba una esperanza. Pero la duda se desvaneció con las primeras palabras.
—No te preocupes por mí — dijo ella —. No te muevas. No intentes probarme que eres un entendido en el asunto. Ricette acaba de decírmelo; me importa un comino por esta noche. Cuando me des por el culo por tu propia voluntad me correré sin tocarme. Ahora soy yo la que me hago dar por el culo, y ¡ya verás!, pero no quiero gozar.
— ¿Y si me gustara más tu goce que el mío? ¿Y si te hiciera gozar a la fuerza?
— ¿A la fuerza? — contestó Teresa —. Pero no me toques, o te vacío los huevos con un golpe de culo… ¡Toma!… ¡Toma!… ¡Toma!…
Era enloquecedora. La violencia y la flexibilidad de sus caderas superaba todo lo que había sentido en los brazos de otras mujeres… No duró más que el tiempo de la amenaza. Recobró su inmovilidad.
Entonces, pese al trastorno que causaba a mis sentidos, no quise tan sólo esperar a separar nuestros cuerpos para comunicar a Teresa que a mí no me gustaba nada que me avasallaran.
Le declaré que la encontraba guapa, muy deseable, pero que, a mis veinte años, creía que ya era un hombre y no un niño; que no tenía en absoluto el vicio de disfrutar con la tiranía de una mujer; y no sé cómo se lo dije, porque tenía la mente agitada. Habría podido contestarme que su amenaza había sido consecuencia de la mía: pero no dijo nada, se volvió otra vez suave, aunque conservó una cierta sonrisa entorno a su pensamiento más íntimo.
— Cálmate, no te romperé la polla — dijo con ternura —. Te la chupo, ¿lo notas? Te la chupo con el agujero del culo.
No habría podido decir qué hacía, pero, en efecto, su boca no habría podido enervarme más. Se me hacía difícil hablar.
Ella siguió en mi rostro el reflejo de mi sensación y, sin tener que interrogarme para saber si había llegado el momento, aceleró poco a poco el ritmo de sus riñones hasta el adagietto, al menos así me pareció. Creo que murmuré: “¡Más rápido!” y que ella no lo consintió. No conservo más que un vago recuerdo de aquellos últimos segundos. El espasmo que ella obtuvo de mi carne fue una especie de convulsión de la que no tuve conciencia y que no sabría describir.
Así pues, mi pregunta, tras dos minutos de silencio, fue:
— ¿Qué me has hecho?
— Un trabajito muy bien hecho con el agujero de mi culo — dijo ella riendo —. Tú has dado ya por el culo a mujeres…
— Sí, hace una hora. A una jovencita, aun así, muy experta.
— No está nada mal. Tiene nervio, ¿no?, y cabalga bien.
— Pero tú…
— Pero yo soy la primera en chupártela por ahí.
¿Quieres saber cómo lo hago? Te lo diré mañana. Deja que me levante. ¿Quieres también saber por qué? Para parir al hijo que acabas de hacerme: la hermanita de mis tres hijas.
… Cuando volvió a aparecer ante mí, siempre desnuda y recogiendo con las dos manos su pelo en la nuca, mi juventud no supo entender que, con aquel gesto, Teresa no pretendía tanto arreglarse algunas mechas como tensar hacia adelante sus pechos de los que estaba tan orgullosa.
Jamás he sido como esos adolescentes que se mueren por las mujeres maduras: pero, cuando una pecadora de treinta y seis años es hermosa de los pies a la cabeza, es “un buen bocado” para los escultores, y es “toda una mujer” para los amantes.
— ¿Y qué no era aquella mujer? — Pregúntelo por ahí, se dará una curiosa división de pareceres entre los hombres.
Teresa desnuda parecía una mezzo–soprano. ¿Iba usted a decir: una fulana de una casa de putas? En absoluto. ¿Murmura usted: da lo mismo? No. Es el día y la noche. Si su conocimiento de las actrices se limita a charlas de salón, no diga nada.
Las hermosas cantantes que viven de su cama y las chicas, con frecuencia guapas, que cantan su alma sentimental subidas a una escalera roja no tienen en común más que la soltura al caminar casi desnudas y el hecho de que a las dos se las trata de putas.
La mujer de teatro se propone con todas sus fuerzas la libertad. La chica de burdel necesita la esclavitud. De las dos, la profesión más servil es aparentemente la primera. En realidad, la actriz subió al escenario para liberarse de su familia, o de su amante, por espíritu de independencia; la prostituta se entregó a la servidumbre, pues prefiere obedecer a los caprichos ajenos que forjarse por sí misma su propia vida.
Desde el primer año de Conservatorio, la mujer de teatro accede a conocer de memoria todas las crudezas del idioma francés. Para ella, no es más que un juego agrupar quince de ellas entorno a una idea pobre que no merece ninguna; y constituye uno de sus talentos destacarlas según las estrictas reglas de la articulación. Por el contrario, la chica de burdel no tiene en absoluto el gusto ni la ciencia del vocabulario cínico. La libertad de las palabras la tienta tan poco como la de la vida. Ninguna confusión posible en presencia de una desconocida: los gritos de amor de una mujer bastan para revelar si sale de un burdel o de l’Odéon; pero muchos hombres se equivocan en esto por no detenerse a pensarlo.
Así pues, yo tenía razones más que suficientes para adivinar lo que no se me había dicho. El físico de Teresa, la desenvoltura de su carácter y la brutalidad de sus expresiones, todo en ella me parecía llevar la misma huella.
— ¿Haces teatro? — le pregunté.
— Ya no. Lo hice. ¿Cómo lo sabes? ¿Por Mauricette?
— No. Pero se nota. Se da por supuesto. ¿Dónde trabajabas?
Si no responder, se acostó a mi lado, sobre la barriga. Contesté yo mismo irónicamente:
— Me lo dirás mañana.
— Sí.
— Quédate conmigo hasta entonces.
— ¿Hasta mañana por la mañana? ¿Quieres?
Como sonreía, la creí a punto de aceptar. Me encontraba aún algo cansado, pero ella me inspiraba tanto deseo como si estuviese fresco como una rosa. Se dejó estrechar por mí y me dijo:
— ¿Qué quieres de mí hasta mañana por la mañana?
— Ante todo hacerte gozar.
— No es muy difícil.
— No me digas eso, me exasperas. ¿Por qué te has retenido?
— Porque mi “trabajito” no habría sido tan cuidado. ¡Vamos! ¿Qué más quieres?
— Todo lo demás.
— ¿Cuántas veces?