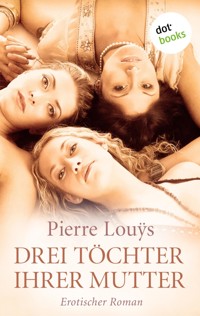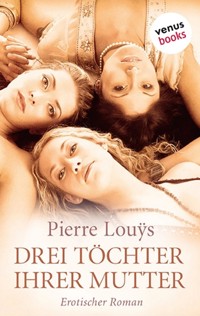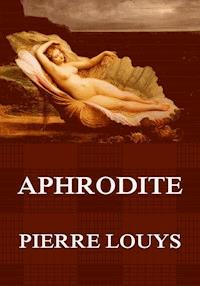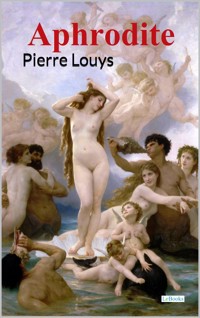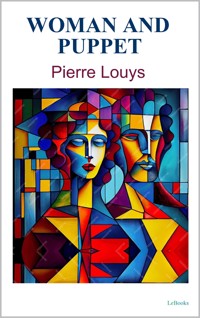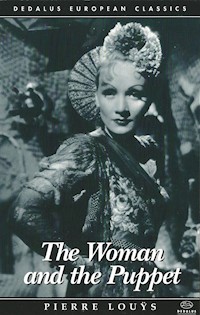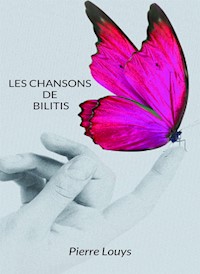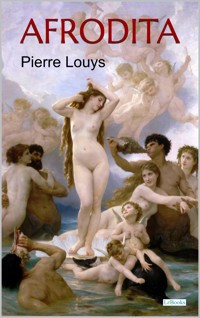
1,90 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lebooks Editora
- Kategorie: Erotik
- Serie: Clásicos Eróticos
- Sprache: Spanisch
Aphrodite is a lush exploration of sensuality, art, and the complex interplay of love and desire. Pierre Louÿs crafts a vivid portrait of ancient Alexandria, where passions and aesthetics intertwine in a society unbound by conventional morality. The novel follows Chrysis, a courtesan whose beauty and cunning make her both admired and feared, and her tumultuous relationship with the sculptor Démétrios. Through their story, Louÿs examines themes of hedonism, obsession, and the tension between physical allure and spiritual fulfillment. Since its publication, Aphrodite has been celebrated for its poetic prose and richly detailed setting, which transports readers to a world where beauty reigns supreme. Louÿs' work reflects his fascination with classical antiquity and his ability to weave mythology and history into a narrative that challenges societal norms. The novel's exploration of eroticism, combined with its critique of hypocrisy and societal expectations, has ensured its lasting impact on literary and artistic discussions. The enduring relevance of Aphrodite lies in its ability to capture the eternal human struggle between desire and virtue. By delving into the complexities of love and its many forms, Louÿs provides a timeless commentary on the nature of human relationships and the pursuit of pleasure. The novel continues to inspire reinterpretations and provoke discussions about art, morality, and the boundaries of freedom.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 267
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Pierre Louÿs
AFRODITA
Título original:
“Aphrodite”
Sumario
PRESENTACIÓN
AFRODITA
LIBRO PRIMERO
LIBRO SEGUNDO
LIBRO TERCERO
LIBRO CUARTO
LIBRO QUINTO
PRESENTACIÓN
Pierre Louÿs
1870 – 1925
Pierre Louÿs fue un escritor francés, reconocido por su contribución a la literatura erótica y simbolista de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Conocido por su estilo refinado y su fascinación por la Antigüedad clásica, Louÿs exploró en sus obras temas como la sensualidad, el paganismo y el amor prohibido. Aunque su carrera literaria fue relativamente breve, su legado sigue siendo influyente en la literatura francesa y en la representación de la sexualidad en la ficción.
Primeros años y educación
Pierre Louÿs nació en Gante, Bélgica, pero pasó la mayor parte de su vida en Francia. Desde joven mostró un gran interés por la literatura y la mitología, influenciado por escritores simbolistas como Stéphane Mallarmé y por su amistad con André Gide. Estudió en la École Alsacienne en París, donde desarrolló su amor por la poesía y la cultura clásica. Su fascinación por el erotismo y la sensualidad se reflejaría posteriormente en su obra, en la que combinó referencias a la Antigüedad con una escritura elegante y provocadora.
Carrera y contribuciones
Louÿs se hizo famoso con su primera gran obra, Las canciones de Bilitis (1894), un conjunto de poemas en prosa que pretendían ser traducciones de una poetisa griega ficticia. Con un estilo evocador y sensual, el libro exploraba el deseo y el amor entre mujeres, convirtiéndose en una referencia dentro de la literatura homoerótica. Su otra obra célebre, Afrodita (1896), fue un éxito de ventas y consolidó su reputación como un maestro del erotismo literario.
En sus escritos, Louÿs celebraba la libertad de los sentidos y desafiaba las normas morales de su época. Su prosa exquisita y detallada, junto con su exploración de temas tabúes, lo distinguieron dentro del movimiento simbolista y lo acercaron a autores como Oscar Wilde. Aunque nunca fue completamente aceptado por la academia, su obra ejerció una gran influencia en escritores posteriores interesados en la sensualidad y el lenguaje poético.
Impacto y legado
Pierre Louÿs dejó una huella indeleble en la literatura erótica y en la exploración literaria de la feminidad y el deseo. Su enfoque sofisticado del erotismo influyó en autores como Anaïs Nin y Henry Miller, y su audaz tratamiento de la sexualidad contribuyó a una mayor apertura en la literatura del siglo XX. A pesar de que su obra fue censurada en algunos momentos de la historia, sigue siendo estudiada y reeditada, demostrando su relevancia en el panorama literario.
Pierre Louÿs falleció en 1925, a los 55 años, tras una vida marcada por excesos y problemas de salud. Aunque su reconocimiento en vida fue limitado en comparación con otros autores de su tiempo, su obra ha perdurado y continúa siendo objeto de análisis y redescubrimiento. Su escritura, caracterizada por una combinación de belleza formal y audacia temática, sigue siendo una referencia en la literatura erótica y simbolista, asegurando su lugar entre los escritores más singulares de su generación.
Sobre la obra
Afrodita, de Pierre Louÿs, es una novela erótica y decadente que explora los placeres sensuales, la belleza y el deseo en un contexto inspirado en la antigüedad. Publicada en 1896, la obra sigue la historia de Chrysis, una cortesana de Alejandría cuya seducción y ambición la llevan a desafiar las normas morales de su tiempo. A través de un lenguaje refinado y evocador, Louÿs crea un mundo de lujo y excesos, donde la pasión y el arte se entrelazan en una celebración de la sensualidad.
Desde su publicación, Afrodita ha sido elogiada por su estilo exquisito y su audaz representación del erotismo. La novela combina influencias del simbolismo y el decadentismo, evocando un universo donde el deseo y la estética juegan un papel central. Su riqueza descriptiva y su atmósfera hedonista la han convertido en una obra influyente dentro de la literatura erótica.
Su relevancia perdura en su exploración de la feminidad, el poder de la seducción y la transgresión de los límites impuestos por la sociedad. Afrodita sigue siendo una obra provocadora que invita a reflexionar sobre la relación entre el amor, el arte y la libertad de los sentidos.
A Alberto Bernard
Homenaje de admiración profunda y de respetuosa amistad.
P. L.
"Cierto día, Dionisio le presentó tres cortesanas, diciéndole que escogiera la que más le gustase. Aristipo se reservó las tres, y para excusarse, dijo que Paris, no por haber preferido una mujer a todas había sido más feliz".
"En seguida condujo a las tres jóvenes hasta la puerta y allí las despidió; pues tan fácil le era amar como curarse del amor".
Diógenes Laertes (Vida de Aristipo)
AFRODITA
Las ruinas mismas del mundo griego nos enseñan de qué modo la vida, en nuestro mundo moderno, podría hacérsenos soportable.
Ricardo Wagner
El erudito Pródikos de Kéos, que floreció a fines del siglo v antes de nuestra era, es el autor del célebre apólogo que san Basilio recomendaba a las meditaciones cristianas: Heraklés entre la Virtud y la Voluptuosidad. Sabemos que Heraklés optó por la primera, lo que le permitió consumar cierto número de grandes crímenes contra las Ciervas, las Amazonas, las Manzanas de Oro y los Gigantes.
Si Pródikos se hubiera limitado a esto, no habría escrito más que una fábula de un simbolismo bastante fácil; pero era buen filósofo, y su colección de cuentos Las horas, dividida en tres partes, presenta las verdades morales en los tres aspectos que ellas requieren, según las tres edades de la vida. A los niños se complacía en presentarles como ejemplo la elección austera de Heraklés; sin duda narraba a los jóvenes la preferencia voluptuosa de Paris, y presumo que diría, poco más o menos, a los hombres maduros lo que sigue:
— Odyseo andaba cierto día cazando al pie de las montañas de Delfos, cuando encontró en su senda a dos doncellas cogidas de la mano. Una tenía cabellos de violeta, ojos transparentes y labios graves; y le dijo: "Yo soy Areté". La otra tenía débiles párpados, manos delicadas y senos tiernos; y le dijo: "Yo soy Tryphé". Y ambas agregaron: "Elige entre nosotras". Pero el sutil Odyseo repuso sabiamente: "¿Cómo podría elegir? Sois inseparables. Los ojos que han visto pasar a una de vosotras sin la otra no han sorprendido sino una sombra estéril. Así como la virtud sincera no se priva de los goces eternos que la voluptuosidad le depara, así la molicie vendría mal sin cierta grandeza de alma. Os seguiré a las dos: mostradme el camino". No bien hubo acabado, confundiéronse las dos visiones, y conoció Odyseo que había estado hablando con la grande diosa Afrodita.
El personaje femenino que ocupa el primer lugar en la novela que va a hojearse es una cortesana antigua; pero que el lector se tranquilice: ella no se convertirá.
No será amada por ningún monje, ni por ningún profeta, ni por ningún dios. Esto, en la literatura actual, es una originalidad.
Será cortesana en la franqueza, el ardor y aun la altivez de todo ser humano que siente vocación para ello y ocupa en la sociedad un puesto libremente escogido; tendrá la ambición de elevarse al más alto lugar; y ni siquiera imaginará que su vida tenga necesidad de excusa o de misterio. Esto exige una explicación.
Hasta ahora, los escritores modernos que se han dirigido a un público menos avisado que el de las señoritas y el de los jóvenes normalistas, se han valido de una estratagema laboriosa cuya hipocresía me repugna: "he pintado la voluptuosidad tal cual es — dicen — a fin de exaltar la virtud". Al frente de una novela cuya intriga se desarrolla en Alejandría, me niego absolutamente a cometer semejante anacronismo.
Para los griegos, el amor con todas sus consecuencias era el sentimiento más virtuoso y más fecundo en grandezas. Nunca le asociaron las ideas de indecencia y deshonestidad que con la doctrina cristiana introdujo la tradición israelita entre nosotros. Herodoto (1, 10) nos dice con toda naturalidad: "En algunos pueblos bárbaros, es un oprobio mostrarse desnudo". Cuando los griegos o los latinos querían ultrajar a un hombre que frecuentaba a las muchachas alegres, llamábanle "ó mae chus", lo que sólo significa adúltero. El hombre y la mujer que sin estar ligados por ningún lazo social se unían, aunque fuera en público, y fuese cual fuese su juventud, eran considerados como incapaces de hacer daño a nadie y dejados en plena libertad.
Se reconocerá después de esto que la vida de los antiguos no puede ser juzgada según las ideas morales que al presente nos llegan de Ginebra.
Por mi parte, he escrito este libro con la misma sencillez que hubiera empleado un ateniense al relatar las mismas aventuras. Deseo que con igual espíritu sea leído.
De juzgar a los antiguos griegos conforme ciertas ideas aceptadas hoy, ninguna traducción exacta de sus grandes escritores podría dejarse en manos de un colegial de segunda enseñanza. Si Mounet-Sully representase su papel de Edipo sin supresiones, la representación sería suspendida por la policía. Si Leconte de Lisie no hubiera expurgado, por prudencia, a Theókritos, su versión habría sido decomisada el mismo día que se puso a la venta. ¿Se tiene a Aristófanes por excepcional? Pues nosotros poseemos fragmentos importantes de mil cuatrocientas cuarenta comedias, debidas a ciento treinta y dos poetas griegos de los que algunos, tales como Alexis, Philétairos, Strattis, Euboúle, Kratinos, nos han dejado versos admirables, y nadie se atreve todavía a traducir esta colección impúdica y encantadora.
Se cita siempre, con la mira de defender las costumbres griegas, la enseñanza de algunos filósofos que reprendían en aquella época los placeres sensuales. Hay en esto una confusión. Estos raros moralistas reprobaban indistintamente los excesos en todos sentidos, sin que para ellos hubiese diferencia entre los excesos de la cama y los de la mesa. El que, por ejemplo, pide hoy para sí solo una comida de a seis luises en un restaurant de París, hubiera sido para ellos tan culpable, y no menos, como el que diese en plena calle una cita demasiado íntima y por este hecho se viese condenado por las leyes vigentes a un año de prisión. Además, estos filósofos austeros eran mirados generalmente por la sociedad antigua como locos enfermos y peligrosos: de ellos se mofaban en todos los escenarios; los molían a golpes en la calle; los tiranos los convertían en bufones de su corte y los ciudadanos libres los desterraban cuando no los consideraban dignos de sufrir la pena capital.
Es por una superchería consciente y voluntaria que los educadores modernos, desde el Renacimiento hasta la hora presente, han representado la moral antigua como inspiradora de sus estrechas virtudes. Si esta moral fue grande, si merece, en efecto, tomarse por modelo y ser obedecida, es precisamente porque ninguna ha sabido como ella distinguir lo justo de lo injusto de acuerdo con un criterio de belleza, proclamar el derecho que todo el mundo tiene a buscar la felicidad individual dentro de los límites a que le reduce el derecho igual del semejante, y declarar que nada hay más sagrado bajo el sol que el amor físico, ni nada más hermoso que el cuerpo humano.
Tal era la moral del pueblo que edificó la Acrópolis; y si agrego que tal ha seguido siendo la de todos los grandes espíritus, no haré sino repetir una verdad vulgar, tan probado está que las inteligencias superiores de artistas, escritores, guerreros y hombres de Estado jamás han tenido por lícita su majestuosa tolerancia. Aristóteles inicia su vida disipando su patrimonio con mujeres perdidas; Safo da su nombre a un vicio especial; César es el maechus calvus; pero tampoco vemos a Racine guardarse de las muchachas de teatro, ni a Napoleón practicar la abstinencia. Las novelas de Mirabeau, los versos griegos de Chenier, la correspondencia de Diderot y los opúsculos de Montesquieu igualan en osadía a la obra misma de Cátulo. Y si se quiere saber con qué máxima el más austero, el más santo, el más laborioso de los autores franceses, Buffon, entendía aconsejar las intrigas sentimentales, hela aquí: "¡Amor!, ¿por qué constituyes el estado feliz de todos los seres y la desgracia del hombre?… Es que no hay en esta pasión nada que sea bueno más que lo físico, y lo moral no vale nada".
¿De dónde proviene esto? ¿Cómo es que, a través del derrumbamiento de las ideas antiguas, la gran sensualidad griega ha sobrevivido como una aureola sobre las frentes más elevadas?
Es que la sensualidad resulta la condición misteriosa, pero necesaria y creadora, del desenvolvimiento intelectual. Los que no han sentido hasta el último límite los apetitos de la carne, sea para amarlos o para maldecirlos, son incapaces por lo mismo de comprender toda la extensión de las necesidades del espíritu. De igual modo que la belleza del alma ilumina todo un semblante, así la virilidad del cuerpo fecunda solamente el cerebro. El peor insulto que Delacroix supo dirigir contra los hombres, el que lanzaba indistintamente contra los befadores de Rubens y los detractores de Ingres, era esta terrible palabra: "¡eunucos!".
Más todavía: parece que el genio de los pueblos, así como el de los individuos, consiste en ser antes que todo sensual. Todas las ciudades que han reinado sobre el mundo, Babilonia, Alejandría, Atenas, Roma, Venecia, París, han sido, por ley general, tanto más licenciosas cuanto más poderosas, como si la disolución fuese necesaria para su esplendor. Las ciudades en que el legislador ha pretendido implantar una virtud artificial, estrecha e improductiva, se han visto condenadas desde su primer día a la muerte total. Tal pasó con Lacedemonia, que en medio del más prodigioso impulso que haya jamás elevado el alma humana, entre Corinto y Alejandría, entre Siracusa y Mileto, no nos ha dejado ni un poeta, ni un pintor, ni un filósofo, ni un historiador, ni un sabio, sino apenas el renombre popular de una especie de Bobillot que se hizo matar con trescientos hombres en un desfiladero de montañas sin vencer siquiera. Y se debe a esto el que después de dos mil años, midiendo la infinita pequeñez de la virtud espartana, podamos, según la exhortación de Renán, "maldecir el suelo donde fue ésta maestra de errores sombríos, e insultarla porque ya no existe".
¿Veremos tornar alguna vez los días de Efeso y de Cyrene? ¡Ay! El mundo moderno sucumbe bajo una invasión de fealdad. Las civilizaciones se remontan hacia el Norte, entran en la bruma, en el frío, en el lodo. ¡Qué noche! Un pueblo vestido de negro circula por las calles infectas. ¿En qué piensa? Se ignora; pero nuestros veinticinco años se estremecen de vivir desterrados entre viejos.
A lo menos, que les sea permitido a los que lamentarán por siempre no haber conocido la juventud embriagada de la tierra, que llamamos vida antigua, que les sea permitido renacer, por medio de una ilusión fecunda, en los tiempos en que la desnudez humana — forma la más perfecta que nos sea dable conocer y aun concebir, ya que a imagen de Dios la suponemos — podía mostrarse bajo los contornos de una cortesana sagrada, ante los veinte mil peregrinos que cubrieron las playas de Eleusis; tiempos en que el amor más sensual, el divino amor de que nacimos, era sin mancha, sin bochorno y sin pecado. Que les sea permitido olvidar dieciocho siglos bárbaros, hipócritas y deformes, remontar de la charca al manantial, regresar piadosamente a la belleza primitiva, reedificar el Gran Templo al son de las flautas encantadas y consagrar con entusiasmo en los altares de la verdadera fe sus corazones siempre arrebatados por la inmortal Afrodita.
Pierre Louÿs
LIBRO PRIMERO
I – Khrysís
Acostada sobre el pecho, los codos hacia adelante, separadas las piernas y la mejilla apoyada en una mano, picaba con un largo alfiler de oro simétricos agujeritos en un almohadón de lino verde.
Desde que había despertado, dos horas después del mediodía, fatigadísima de haber dormido demasiado, había permanecido sola en el revuelto lecho, cubierta únicamente de un lado por una vasta ola de cabellos.
Esta cabellera era deslumbrante y densa, suave al tacto como una piel preciosa, más larga que una ala, dócil, abundosa, animada, caliente. Cubría la mitad de la espalda, se extendía bajo el desnudo vientre, brillaba todavía hasta muy cerca de las rodillas, en bucles abultados y compactos. La joven estaba semienvuelta con este toisón precioso, cuyos reflejos dorados parecían casi metálicos y la habían hecho llamar Khrysís por las cortesanas de Alejandría.
No eran los cabellos lisos de las siriacas de la corte, ni los cabellos teñidos de las asiáticas, ni los cabellos castaños o negros de las hijas de Egipto. Eran los de una raza aria, los de las galileas de más allá de los arenales.
Khrysís. Ella amaba este nombre. Los jóvenes que venían a verla la llamaban Krysé, como a Afrodita, en los versos que depositaban por la mañana en su puerta con guirnaldas de rosas. No creía en Afrodita, pero le agradaba que la comparasen con la diosa, y algunas veces iba al templo para dar a ésta, como a una amiga, botes de perfumes y velos azules.
Había nacido a orillas del lago de Genezareth, en un país de sombra y sol, invadido por los laureles rosas. Su madre salía de noche al camino de Ierushalaim a esperar los viajeros y comerciantes, y se entregaba a ellos sobre la hierba, en medio del silencio campestre. Era una mujer muy amada en Galilea. Los sacerdotes no evitaban su puerta, pues era caritativa y piadosa; pagaba siempre los corderos del sacrificio; la bendición del Eterno se extendía sobre su casa. Así, cuando estuvo encinta, como su embarazo provocaba escándalo — pues no tenía marido — un hombre, que era célebre por poseer el don de profecía, anunció que iba a nacer de ella una niña que algún día llevaría al cuello "la riqueza y la fe de un pueblo". No comprendió bien la madre cómo podría suceder esto, pero dio a la niña el nombre de Sarah, es decir, princesa en lengua hebrea. Y así se acalló la murmuración.
Khrysís ignoró siempre esto, pues el adivino había dicho a su madre cuán peligroso es revelar a las gentes las profecías que les conciernen. Nada sabía de su porvenir; y por lo mismo, pensaba en él con frecuencia.
Acordábase poco de su infancia y no le gustaba hablar de ella. La única impresión clara que guardaba de dicha época era el miedo y el aburrimiento que le causaba diariamente la ansiosa vigilancia de su madre, que, llegada la hora de salir al camino, la encerraba sola en la habitación por interminables horas.
Recordaba también la ventana redonda por donde veía las aguas del lago, los campos azulados, el cielo transparente, el aire ligero del país de Galil. La casa estaba rodeada de linos rosados y de tamariscos. Los espinosos alcaparros erguían al azar sus cabezas verdes sobre la bruma fina de las gramíneas. Las muchachas se bañaban en un limpio arroyuelo, donde se hallaban caracoles rojos bajo los laureles en flor; y había flores a flor de agua, y flores en toda la pradera, y grandes lirios sobre las montañas.
Tenía doce años cuando se escapó siguiendo a una partida de jóvenes jinetes que iban a Tiro como vendedores de marfil, y a quienes abordó junto a una cisterna. Adornaban sus caballos de larga cola con abigarradas gualdrapas. Recordaba bien cómo la subieron, pálida de gozo, sobre sus cabalgaduras, y cómo se detuvieron, por segunda vez, durante la noche, una noche tan clara que no se veía una estrella.
La entrada en Tiro no la había olvidado tampoco. Ella iba a la cabeza, sobre las canastas de un caballo de carga, reteniéndose a puño cogida de la crin, y dejando colgar orgullosamente las pantorrillas desnudas, para que viesen las mujeres de la ciudad que tenía sangre seca a lo largo de las piernas. Aquella misma noche salieron para Egipto, y siguió a los vendedores de marfil hasta el mercado de Alejandría.
Fue aquí, en una casita blanca, de terraza y columnillas, donde la dejaron dos meses después, con su espejo de bronce, sus tapices, sus cojines nuevos y una bella esclava hindú que sabía peinar cortesanas. Otros vendedores vinieron la noche misma, y otros el día siguiente.
Como habitaba en el barrio del extremo Oriente, que los jóvenes griegos de Brouchion desdeñaban frecuentar, no conoció en mucho tiempo, como su madre, más que a viajeros y traficantes. Nunca tornaba a ver a sus amantes pasajeros; sabía darse placer con ellos y desecharlos pronto antes de amarlos. Con todo, había inspirado ella pasiones interminables. Se vio a dueños de caravanas vender a vil precio sus mercancías, a fin de permanecer donde ella estaba, y arruinarse en pocas noches. Con la fortuna de estos hombres había comprado joyas, cojines de cama, perfumes raros, vestidos a flores y cuatro esclavas.
Había llegado a comprender muchas lenguas extranjeras, y sabía cuentos de todos los países. Los asirios le habían referido los amores de Duzi y de Ishtar; los fenicios, los de Ashthoreth y de Adoni. Jóvenes griegas de las Islas le habían contado la leyenda de Iphis, enseñándole extrañas caricias, que al principio la habían sorprendido y encantado finalmente, a tal punto, que no podía ya pasarse todo un día sin ellas. Sabía también los amores de Atalanta y cómo, a su ejemplo, las flautistas, vírgenes aún, agotaban a los hombres más robustos. En fin, su esclava hindú, pacientemente, durante siete años le había enseñado hasta en los últimos detalles el arte complejo y voluptuoso de las cortesanas de Palibothra.
Porque el amor es un arte, como la música. Da emociones del mismo orden, tan delicadas, tan vibrantes, a veces más intensas quizás. Y Khrysís, que conocía todos sus ritmos y sutilezas, se estimaba, con razón, mayor artista que la misma Plango, que era, no obstante, música del templo.
Siete años vivió así, sin soñar en una vida más feliz ni más diversa que la suya. Pero poco antes de los veinte, cuando pasó de joven a mujer y vio delineársele bajo los senos el primer pliegue encantador de la madurez que nace, viniéronle de repente ambiciones.
Y una mañana, al despertar después de mediodía, fatigadísima de haber dormido demasiado, volvióse de pechos transversalmente en la cama, separó los pies, apoyó en una mano su mejilla, y con un largo alfiler de oro taladró agujeritos simétricos en un almohadón de lino verde.
Reflexionaba profundamente.
Primero fueron cuatro puntitos que formaban un cuadrado, y otro punto en medio. Luego otros cuatro puntos para formar otro cuadrado más grande. En seguida, probó a trazar un círculo… Pero era un poco difícil. Entonces, picó puntos al acaso y comenzó a gritar:
— ¡Dyalá! ¡Dyalá!
Dyalá era su esclava hindú, que se llamaba Dyalantashchandrachapala, lo cual quiere decir: "Móvil-como-la-imagen-de-la-luna-sobre-el-agua". Khrysís era demasiado perezosa para decir el nombre entero.
Acudió la esclava y se detuvo cerca de la puerta, sin cerrarla del todo.
— Dyalá, ¿quién vino ayer?
— ¿No lo sabes tú?
— No; ni le he mirado. ¿Tenía buen aspecto? Creo que permanecí todo el tiempo dormida; estaba fatigadísima. De nada me acuerdo. ¿A qué hora se fue? ¿Esta mañana temprano?
— Al amanecer; y dijo…
— ¿Cuánto dejó? ¿Mucho? No, no me lo digas; me es igual. ¿Qué ha dicho? ¿Nadie ha venido después? ¿Volverá? Dame mis brazaletes.
La esclava trajo un cofrecito, pero Khrysís no lo miró, y alzando el brazo lo más que pudo:
— ¡Ah, Dyalá! — dijo — ¡ah, Dyalá!… Quisiera aventuras extraordinarias.
— Todo es extraordinario — dijo Dyalá — y nada lo es. Los días se parecen.
— No. Antiguamente no era así. En todos los países del mundo han descendido los dioses a la tierra y han amado a mujeres mortales. ¡Ah! ¿Sobre qué lechos hay que esperarlos? ¿En qué bosques es preciso buscar a los que son un poco más que hombres? ¿Qué plegarias se deben decir para que vengan los que puedan enseñarme algo o me hagan olvidarlo todo? Y si los dioses no quieren bajar ya, si han muerto o son demasiado viejos, ¿moriré yo, Dyalá, sin haber visto un hombre que dé a mi existencia acontecimientos trágicos?
Volvióse de espaldas y se retorció los dedos entrelazándolos.
— Se me figura que, que si alguien me adorase, ¡tendría yo tanto gozo en hacerle sufrir hasta que muriera de dolor! Los que vienen a mi casa no son dignos de llorar. Y es culpa mía también. Yo los llamo, ¿cómo pueden amarme?
— Hoy, ¿cuál brazalete?
— Me los pondré todos. Pero déjame, no necesito de nadie. Vete a los escalones de la puerta, y si alguien viene, dile que estoy con mi amante, un esclavo negro que yo pago… Ve.
— ¿No saldrás hoy?
— Sí. Saldré sola. Me vestiré sola. No volveré. ¡Vete, vete!
Dejó caer una pierna sobre la alfombra y se estiró hasta ponerse en pie. Dyalá había salido en silencio.
Caminó muy lentamente por la pieza, con las manos cruzadas sobre la nuca, abandonándose a la voluptuosidad de aplicar contra las losas sus pies desnudos, en los que se helaba el sudor. Después entró en el baño.
Mirarse a través del agua le causaba placer. Se veía como una gran concha de nácar abierta sobre una roca. Su piel aparecía tersa y perfecta; las líneas de las piernas se prolongaban en una línea azul; su talle era más esbelto; no reconocía ya sus manos. Adquiría tal ligereza su cuerpo, que con dos dedos se levantaba, dejándose flotar un poco, y luego volvía a caer muellemente sobre el mármol, bajo una leve ondulación del agua, que la hería en el mentón, mientras el líquido le llenaba las orejas con la incitación de un beso.
A la hora del baño era cuando Khrysís comenzaba a adorarse. Todas las partes de su cuerpo, una tras otra, iban siendo objeto de su tierna admiración y motivo de sus caricias. Con sus cabellos y sus senos hacía mil encantadores juegos. A veces, hasta concedía allí mismo una satisfacción más eficaz a sus perpetuos deseos, y ningún lugar de reposo se le ofrecía más propicio a la lentitud minuciosa de esta consolación delicada.
Declinaba la tarde. Se alzó en la piscina, salió del agua y se encaminó hacia la puerta. El rastro de sus pies brillaba en la piedra. Tambaleando y como extenuada, abrió de par en par la puerta y se detuvo, tendido el brazo sobre el pestillo. Entró en seguida, y cerca de su lecho, en pie y mojada, dijo a la esclava:
— Enjúgame.
La malabaresa tomó una gran esponja en su mano, y la pasó por los suaves cabellos de oro de Khrysís, que, empapados, chorreaban agua. Los secó, los esparció, los agitó delicadamente, y sumergiendo la esponja en una jarra de aceite, acarició con ella a su ama hasta el cuello, antes de frotarla con una tela rugosa que le hizo enrojecer la piel suavizada.
Khrysís se hundió en un sillón de mármol, estremeciéndose con la frescura del contacto, y murmuró:
— Péiname.
A la luz horizontal de la tarde, la cabellera, aún húmeda y pesada, brilló como un aguacero alumbrado por el sol. La esclava la tomó a puñados y la torció. Hízola enroscar sobre sí misma, cual si fuese una gran serpiente de metal que taladraban como flechas los rectos alfileres de oro, y la envolvió alrededor con un listón verde tres veces cruzado, a fin de realzar sus reflejos con la seda. Khrysís tenía cerca un espejo de cobre pulido. Miraba distraídamente las oscuras manos de la esclava moviéndose entre los profusos cabellos, redondear las guedejas, recoger los mechones rebeldes y esculpir la cabellera como un rhytón de arcilla retorcida. Cuando todo estuvo hecho, púsose de rodillas Dyalá enfrente de su ama y le rasuró con esmero el pubis saliente, a fin de que la joven tuviera ante los ojos de sus amantes la desnudez perfecta de una estatua.
Khrysís, poniéndose más seria, dijo en voz baja:
— Píntame.
Una cajita de palo de rosa, procedente de la isla Dioskorida, contenía afeites de todos colores. Con un pincel de pelos de camello tomó la esclava un poco de pasta negra, que depositó en las hermosas pestañas corvas y largas, para que los ojos pareciesen más azules. Dos rasgos atrevidos de lápiz negro los dilataron, los enternecieron; un polvo azulino plúmbeo los párpados; dos manchas de bermellón encendido avivaron los lagrimales. Era preciso, para fijar los cosméticos, ungir de cerato fresco el rostro y el pecho. Con una pluma de suaves barbas que humedeció en la cerusa, Dyalá pintó regueros blancos a lo largo de los brazos y en el cuello; con un pincelito henchido de carmín ensangrentó la boca y tocó la punta de los pechos. Sus dedos, que habían extendido en las mejillas una nube ligera de polvo rojo, marcaron a la altura de los costados los tres pliegues profundos del talle, y en la grupa redonda dos hoyuelos a veces movedizos. Por último, con un pulidor de cuero teñido de rosa coloreó vagamente los codos y avivó las diez uñas. El tocado había terminado.
Entonces, Khrysís sonrió y dijo a la hindú:
— Cántame.
Manteníase sentada y arqueándose en su sillón de mármol. Tras de su frente, los alfileres lanzaban una irradiación de oro. Las manos aplicadas sobre el pecho, esparcían entre los hombros el rojo collar de sus pintadas uñas, y los blancos pies se juntaban sobre la piedra.
Dyalá, acurrucada junto al muro, recordó los cantos amorosos de la India.
— Khrysís…
Cantaba con voz monótona.
— Khrysís, son tus cabellos como enjambre de abejas detenido sobre un árbol. El viento cálido del Sur los penetra, con el rocío de las luchas del amor y el húmedo perfume de las flores de la noche.
La joven alternó, con voz más dulce y lenta:
— Mis cabellos son como río sin fin en la llanura, por donde, inflamada, se desliza la tarde.
Y una después de otra, fueron cantando así:
— Tus ojos son como lirios de aguas azules y sin tallos, inmóviles sobre estanques.
— Mis ojos están a la sombra de mis pestañas, como lagos profundos bajo ramas negras.
— Tus labios son dos flores delicadas donde cayó la sangre de una corza.
— Mis labios son los bordes de una herida abrasadora.
— Tu lengua es el puñal sangriento que hizo la herida de tu boca.
— Mi lengua está incrustada de preciosas piedras. Se halla roja de mirar mis labios.
— Tus brazos son redondos como dos colmillos de marfil, y tus axilas son dos bocas.
— Mis brazos son largos como dos tallos de lirio, de donde penden mis dedos como cinco pétalos.
— Tus muslos son dos trompas de elefantes blancos, que llevan tus pies como dos flores rojas.
— Mis pies son dos hojas de nenúfar sobre el agua; mis muslos dos hinchados botones de nenúfar.
— Tus senos son dos escudos de plata cuyas puntas se han empapado en sangre.
— Mis pechos son la luna y el reflejo de la luna sobre el agua.
— Tu ombligo es un pozo profundo en un desierto de rosada arena, y tu empeine un tierno cabrito acostado en el seno de su madre.
— Mi ombligo es una perla redonda sobre una copa invertida, y mi regazo es la claridad creciente de Phoebe bajo los bosques.
Quedaron en silencio… La esclava levantó las manos y se encorvó.
La cortesana prosiguió diciendo:
— Es como una flor purpúrea, llena de miel y de perfumes.
"Es como una hidra de mar, viviente y blanda, abierta por la noche.
"Es la gruta húmeda, el albergue siempre abrigado, el Asilo en que descansa el hombre de caminar hacia la muerte.
La prosternada murmuró, muy bajo:
— Es horripilante. Es la cara de Medusa.
Khrysís posó el pie sobre la nuca de la esclava y dijo estremeciéndose:
— Dyalá…
Poco a poco había llegado la noche; pero la luna estaba tan luminosa, que la habitación iba llenándose de claridad azul.
Khrysís, desnuda, contemplaba su cuerpo, en el que los reflejos permanecían inmóviles y en el que caían negrísimas las sombras.
Alzóse bruscamente.
— Dyalá, ¿en qué pensamos? Ya es de noche y aún no he salido. No habrá ya en el heptastadio más que marineros dormidos. Dime, Dyalá, ¿estoy bella? Dime, Dyalá, ¿estoy más bella que nunca esta noche? ¿Sabes que soy la mujer más hermosa de Alejandría? ¿No es verdad que me seguirá como un perro todo el que pase dentro de poco ante la mirada oblicua de mis ojos? ¿No es verdad que haré de él lo que me plazca, hasta un esclavo, si tal es mi capricho, y que del primero que encuentre puedo esperar la más vil obediencia? Vísteme, Dyalá.