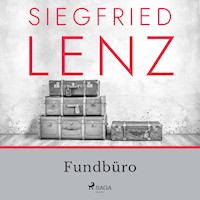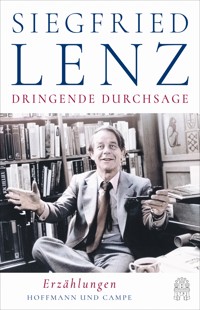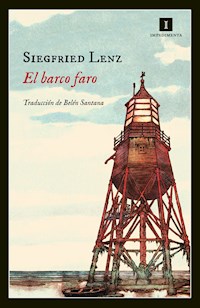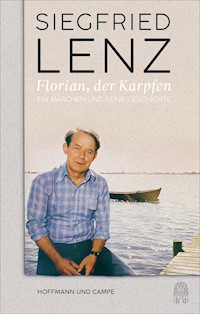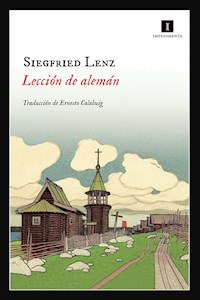
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Impedimenta SL
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Siggi Jepsen, internado en una institución para jóvenes inadaptados, recibe el encargo de escribir una redacción sobre "Las alegrías del deber", pero fracasa una y otra vez en conseguir llevarla a término. La razón de su fracaso, no obstante, es que tiene demasiado que decir sobre el tema. El padre de Siggi, un devoto fanático del deber, trabaja como policía en un remoto pueblo del norte de Alemania durante la época nazi, y dedica cada uno de sus días a hacer cumplir la prohibición de pintar que pesa sobre el anciano Max Ludwig Nansen, un artista con quien le une una amistad que se remonta a la juventud, y que incluso una vez le salvó la vida. Para Siggi el estudio de Nansen es un segundo hogar, y cuando su padre le obliga a espiarlo, se ve arrastrado a una verdadera crisis de conciencia.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 918
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Lección de alemán
.
1. El castigo
e han impuesto un castigo. El propio Joswig me ha llevadoa mi celda, ha dado unos golpes en la reja de la ventana y ha ahuecado el jergón de paja. Después, nuestro vigilante favo-rito ha registrado a fondo mi taquilla metálica y mi viejo escondite de detrás del espejo. Callado, callado y ofendido, ha proseguido con su inspección, esta vez centrándose en la mesa y en el taburete cubierto de muescas. Se ha interesado también por el desagüe del lavabo, e incluso, con sus nudillos desafiantes, ha parecido plantear algunas preguntas al alféizar de la ventana mientras lo golpeaba. Ha querido asegurarse de la neutralidad de la estufa, y a continuación se ha acercado a cachearme lentamente de arriba abajo para comprobar que no llevaba nada en mis bolsillos que resultara dañino. Luego, con una expresión de reproche, ha dejado el cuaderno sobre mi mesa, el cuaderno de redacciones en cuya etiqueta gris puede leerse: «Redacciones de alemán de Siggi Jepsen». Se ha encaminado hacia la puerta sin despedirse. Joswig, que es un hombre bondadoso, se sentía decepcionado y algo enfadado. Pues Joswig, nuestro vigilante favorito, sufre con los castigos que nos imponen y estos dejan en él incluso más secuelas que en nosotros mismos. Sin embargo, no me ha dado a entender su preocupación mediante palabras, sino por el modo en que ha cerrado el portón. Apático, ha hurgado confusamente con la llave en la cerradura. Ha titubeado al intentar girarla una primera vez y luego, tenaz, ha vuelto a intentarlo. Ha probado una vez más y, de repente, como reprochándose a sí mismo su indecisión, ha cerrado con dos bruscas vueltas. Ha sido precisamente él, Karl Joswig, hombre delicado y tímido, quien tuvo que encerrarme bajo llave para que cumpliera con mi castigo.
Aunque he permanecido aquí sentado sin moverme casi un día entero, aún no me encuentro en condiciones de empezar a redactar. Si miro por la ventana veo el río Elba, que surca mis propios rasgos suaves, que se reflejan en la luna del espejo. Aunque cierre los ojos, no deja de fluir, oculto bajo los hielos flotantes cuyo azul resplandece. Sin poder evitarlo, mi pensamiento se va con el remolcador, que, con la defensa de su proa cubierta de costras, parece cortar y delinear patrones grises en la superficie del agua. No puedo apartar la vista de la corriente, y descubro que su excesivo caudal arrastra hasta nuestra playa témpanos de hielo, los empuja y los eleva haciéndolos crujir hasta llevarlos a los secos cañaverales, donde los abandona. Contra mi voluntad observo a unas cornejas, que, según parece, tienen una cita en la localidad de Stade. Una a una se acercan planeando desde los pueblos de Wedel y Finkenwerder y desde la isla de Hahnöfer. Se reúnen formando una bandada sobre nuestra isla y después ascienden y giran en un escorzo, hasta encontrar por fin un viento favorable que las empuja hacia el islote de Stade. Me distrae la enredada vegetación de sauces, que parece hecha de vidrio, empolvada de escarcha seca. Me distraen también la verja de alambre, los cobertizos, los letreros de aviso de la playa o los huertos, totalmente congelados, que nosotros mismos cultivamos bajo la mirada de los vigilantes en primavera. Incluso el sol me impide concentrarme, pues, como a través de un cristal opalino y turbio, proyecta largas sombras cuneiformes. Y cuando, a pesar de todo, me encuentro ya a punto de empezar a redactar, mi mirada se escapa de nuevo hasta el arañado pontón colgante, sujeto con cadenas, donde se amarra la barcaza achaparrada, con su brillo metálico, que viene de Hamburgo una vez por semana para traer hasta aquí a, digamos, unos mil doscientos psicólogos interesados de un modo realmente patológico en los jóvenes inadaptados. No puedo apartar la vista de ellos mientras suben por el camino serpenteante desde la playa y son conducidos hasta el edificio azul de dirección. Por último, tras los saludos habituales, y posiblemente después de que les aconsejen que tengan cuidado y sean discretos en sus pesquisas, abandonan, impacientes, el edificio y se dispersan, como un enjambre, sin propósito aparente, por nuestra isla, aproximándose a mis amigos: a Pelle Kastner, por ejemplo, a Eddi Sillus y al irascible Kurtchen Nickel. Quizá la razón de tanto interés sea que la dirección ha calculado que la probabilidad de que aquel que se reforma en nuestra isla, una vez liberado, no vuelva a cometer ningún delito es de un ochenta por ciento. Si Joswig no me hubiera encerrado para cumplir con mi castigo, seguro que yo también sería objeto de sus persecuciones, y pondrían mi historial bajo su científico cristal de aumento y se esforzarían en sacar de ahí mi auténtica imagen. Pero yo tengo que recuperar dos horas de alemán, debo entregar la redacción que esperan de mí el flaco y asustadizo doctor Korbjuhn y el director Himpel. En Hahnöfer-Sand, la isla vecina que está situada Elba abajo, en dirección Twielenfleth Wischhafen, y en la que también se retiene y se reforma a jóvenes problemáticos, no hubiera sido posible algo así. Realmente ambas islas, sitiadas por las mismas aguas aceitosas que navegan los mismos barcos y habitadas por las mismas gaviotas, se parecen mucho, pero, claro está: en Hahnöfer-Sand no hay ningún doctor Korbjuhn, ni lecciones de alemán, ni temas de redacción. Tres cosas, palabra de honor, que consiguen que la mayoría de nosotros padezca incluso físicamente. Y es por esto por lo que muchos de nosotros preferiríamos que nos hubieran internado en Hahnöfer-Sand, por la que pasan primero los barcos que navegan hacia el mar y donde a uno le saluda constantemente la llama desgarrada y chisporroteante de la refinería.
Seguro que en la isla hermana no me hubieran impuesto ningún castigo. Allí sería impensable que pudiera suceder lo que ocurre en nuestra isla de forma habitual. Aquí un tipo flaco con olor a pomada siempre puede permitirse entrar en el aula, como de hecho solía hacer Korbjuhn, y tras examinarnos y reclamar un «¡Buenos días, doctor!», entre burlón y asustadizo, proceder al reparto de los cuadernos de redacción sin previo aviso. Ese día en concreto Korbjuhn no dijo nada. Se limitó a salir a la pizarra y, con lo que me pareció un evidente placer, cogió la tiza, levantó su mano de desagradable aspecto y, mientras se le deslizaban las mangas hasta los codos dejando a la vista un brazo reseco y amarillento de al menos un centenar de años, escribió, con su caligrafía humillada y torcida —la inclinación propia de los hipócritas— el tema de la redacción: «Las alegrías del deber». Asustado, eché un vistazo a la clase, pero solo alcancé a ver espaldas inclinadas y caras aturdidas. Todos siseaban y hablaban entre dientes de banco a banco, moviendo los pies. Los tableros de las mesas se cubrieron de suspiros. Ole Plötz, mi compañero de al lado, movió sus carnosos labios, leyó, como los demás, a media voz y se preparó para comenzar con el ataque de convulsiones al que solía recurrir en estos casos. Charlie Friedländer, que tiene bastante talento para palidecer a voluntad propia, ponerse verdoso y lograr un aspecto alarmantemente enfermo, de tal forma que los instructores, de modo espontáneo, siempre lo acaban liberando de cualquier trabajo, recurrió, en esta ocasión, a su arte para controlar la respiración. No llegó a perder el color, pero, sin embargo, sí logró hacer brotar perlas de sudor en su frente y en su labio superior gracias a un hábil control de su arteria carótida. Yo saqué mi espejo de bolsillo, lo orienté hacia la ventana, atrapé algo de sol y lancé un destello contra la pizarra, ante lo cual el doctor Korbjuhn se giró asustado, alcanzó en dos pasos la seguridad de su silla en el estrado y, desde allí arriba, nos ordenó comenzar. Su brazo reseco volvió a emprender el vuelo y su dedo índice señaló hacia el tema de redacción con una rigidez exigente: «Las alegrías del deber». Y, para evitar cualquier pregunta, añadió: «Cada uno puede escribir lo que quiera. Lo importante es que trate de las alegrías del deber».
Considero que no merezco el castigo que me han impuesto, al que además se suman el encierro y la prohibición temporal de recibir visitas, pues de este modo no se me está haciendo expiar o pagar por el hecho de que mis recuerdos o mis fantasías no hayan llegado a nada. Más bien creo que lo que ha provocado que me hayan sometido a esteaislamiento es que, en mi búsqueda obediente de esas «alegrías del deber», me encontré con tanto que contar que, por mucho que me esforzara o esmerara, no supe siquiera por dónde comenzar. No estoy en absoluto de acuerdo con que las alegrías del deber tengan que ser precisamente las que, de manera inequívoca, Korbjuhn deseaba habernos descubierto, descrito, habernos hecho disfrutar o demostrarnos. En ese trance, a mí no se me podía venir otra imagen a la cabeza que la silueta en la cresta del dique de mi padre, Jens Ole Jepsen, con su uniforme, su bicicleta de servicio, sus prismáticos y su capa para la lluvia, surcando un viento del Oeste que nunca da tregua. Bajo la mirada apremiante del doctor Korbjuhn me acordé, enseguida, de él. Era primavera; no, otoño. Y luego lo recordé en un día de verano que se había vuelto oscuro y en el que soplaba un viento frío. Empujaba su bicicleta, como siempre, pendiente abajo, por el angosto camino de adoquines, hasta que se detuvo, como siempre, bajo el cartel donde se podía leer: «Puesto de policía de Rugbüll». Una vez allí colocó los pedales en la posición de arranque más idónea, levantando al tiempo la rueda trasera del suelo. Con solo un par de empujones, cogió carrerilla, se encaramó al sillín y condujo, en primer lugar —dando bandazos y algo vacilante, como impulsado por el viento del Oeste— un tramo en dirección a la carretera de Husum, por la que se llegaba hasta Heide y Hamburgo. Al llegar al estanque de turba giró y continuó pedaleando, ahora con viento de costado, a lo largo de una zona de zanjas, hasta alcanzar el dique, dejando atrás, como siempre, el molino sin aspas. Tras hacer un breve descanso detrás del puente de madera, volvió a empujar su bicicleta, inclinándola un poco, cuesta arriba hasta el abombado dique. Allí arriba, ante la inmensidad del horizonte, solía experimentar una inesperada plenitud, pues en ese gran espacio tomaba conciencia de sí mismo. Después, se subió de nuevo, con agilidad, en el sillín. Y entonces, mientras recorría la cresta del dique, se dedicó a contemplar a un solitario velero holandés, un Tjalk con las velas tan hinchadas por la brisa que parecían a punto de explotar, que navegaba hacia Bleekenwarf, siempre hacia Bleekenwarf. Jamás olvidaba su misión. Cuando el viento del otoño empujaba las corbetas por el horizonte de Schleswig-Holstein, mi padre emprendía su camino. Ya fuera en la primavera manchada de nubes o bajo un aguacero, o en un domingo nublado y de luz mortecina, ya fuera por la mañana o por la tarde, en tiempo de guerra o en tiempo de paz, él subía con agilidad a su bicicleta y se afanaba en el callejón sin salida de su misión, que lo conducía directamente hasta Bleekenwarf por los siglos de los siglos. Amén.
Esta estampa que acabo de describir, esta travesía llena de penalidades hacia el puesto exterior de policía rural de Rugbüll —el situado más al norte de Alemania— que acababa de recordar, ocupaba mi mente por completo. Así que, para tratar de cumplir lo mejor posible con la tarea que Korbjuhn me había encomendado, afiné todavía más mis recuerdos y, en mi imaginación, envolví mi cuello en una bufanda, me senté en el trasportín de la bicicleta de servicio de mi padre y fui con él hasta Bleekenwarf, como había hecho tan a menudo. Con los dedos entumecidos por el frío, me agarré, también como de costumbre, al cinturón de mi padre. Notaba cómo se clavaban en el interior de mis muslos las rígidas barras del trasportín, que no tardarían en dejarme marcas rojas. Viajaba con él, pero, al mismo tiempo, nos veía a los dos desde lejos, enmarcados en el indispensable trasfondo de nubes vespertinas, avanzando juntos a lo largo del dique. Notaba los azotes del viento, salvajes y punzantes, que llegaban desde el páramo de la marisma, y nos contemplaba a ambos en la distancia, oscilando en medio de aquellas ráfagas. También escuché los lamentos de mi fatigado padre, que, sin embargo, no sonaba desesperado o iracundo por culpa de ese viento, sino que se limitaba a emitir una queja leve, reglamentaria, en la que había, a mi parecer, incluso una íntima satisfacción. Ya en la marisma, ante aquella línea de mar oscuro y ventoso, continuamos nuestro camino en dirección a Bleekenwarf, que yo conocía casi tan bien como el molino derruido o nuestra propia casa. Podía verlo, sustentado sobre una sucia plataforma, rodeado de alisos cuyas copas peinaba el viento, inclinándolas hacia el Este. Me coloqué ante el bamboleante portón de madera, lo abrí y contemplé con curiosidad la vivienda, el establo, el cobertizo y el taller, desde donde, como era habitual, Max Ludwig Nansen, astuto y con su aire de cautela y amenaza, me saludó con un gesto de la mano.
En aquel tiempo, a Nansen le habían prohibido pintar cuadros, y a mi padre, policía del puesto de Rugbüll, se le había encomendado la tarea de velar, día tras día durante todas las estaciones del año, por que se cumpliese este mandato. He de mencionar que su celo le llevaba a impedir cualquier ejecución o esbozo de una pintura, y hasta cualquier insinuación no deseada de la luz. Su deber de policía consistía en asegurarse de que nadie volviera a pintar un solo cuadro en todo Bleekenwarf. Mi padre y Max Ludwig Nansen se habían criado en Glüserup y, por tanto, se conocían desde hacía mucho, desde que eran niños. Ambos sabían bien lo que podían esperar el uno del otro, y quizá también lo que se les avecinaba y lo que se harían mutuamente en caso de que la situación tuviese que prolongarse durante mucho más tiempo.
Pocas cosas conservo a tan buen recaudo en la caja fuerte de mi memoria como los encuentros entre mi padre y Max Ludwig Nansen. Así que abrí mi cuaderno con optimismo, coloqué a su lado mi espejo de bolsillo e intenté describir los trayectos de mi padre hasta Bleekenwarf. Y no solo los trayectos, sino también cada una de las tretas y las trampas que ideaba para Nansen, las artimañas y los planes, unos simples y otros mucho más complejos, que su prolongada desconfianza le llevó a urdir, los trucos y los engaños y, finalmente —ya que el doctor Korbjuhn así lo quería—, también las alegrías que se desprendieron del desempeño de su deber. Pero no lo logré. No hubo suerte. Una y otra vez me puse a ello, traté de enviar mentalmente a mi padre dique abajo, con o sin capa, con viento o en calma, miércoles o sábados: no había manera. Aquellos recuerdos me inquietaban y producían en mí un caos de sensaciones. Incluso antes de que él alcanzara Bleekenwarf, ya lo había perdido de vista, o por un revuelo de gaviotas, o porque una vieja lancha de carbón se había ido a pique con carga y todo, o por el hallazgo de un paracaídas planeando sobre la marisma.
Pero, sobre todo, dominaba el primer plano una pequeña y vivaz brasa que dañaba todos mis recuerdos y los fundía y los envolvía enllamas, y si el fuego no conseguía atraparlos, los doblaba o los carbonizaba y a veces también los ocultaba bajo el temblor de su incandescencia.
Así que probé de otro modo: me situé en Bleekenwarf para comenzar mi narración desde ahí, y el astuto Max Ludwig Nansen, con sus ojos grises, se ofreció a ayudarme a colar mis recuerdos a través de un embudo. Para empezar, salió de su taller para complacerme y atrajo mi mirada sobre él. A continuación caminó tranquilamente por el jardín de verano hacia las coloridas zinnias que a menudo había pintado en sus cuadros y, mientras en el cielo un pesado y ofensivo amarillo se teñía de azul marino, subió al dique, levantó sus prismáticos y miró durante un segundo en dirección a Rugbüll. Esto bastó para que se me escapara de golpe y se encaminara a la casa para después ocultarse en su interior. Casi había dado con el punto de partida de mi historia, cuando la ventana se abrió de un empujón y Ditte, la mujer de Max Ludwig Nansen, como de costumbre, me ofreció un pedazo de pastel, un Streuselkuchen. Y entonces los retazos de recuerdos inundaron mi mente. Escuché cantar a una clase de la escuela de Bleekenwarf. Volví a ver una pequeña llama. Oí los ruidos que hacía mi padre cuando salía de noche. Jutta y Jobst, los niños extraños, me sorprendieron en el cañaveral. Alguien echó colores en una charca que lanzaba destellos de un naranja dramático. Un ministro habló en Bleekenwarf. Mi padre hacía un saludo militar. Grandes automóviles con matrículas extranjeras se detenían en Bleekenwarf. Mi padre hacía un saludo militar. Yo soñaba con el molino en ruinas, con el escondite donde estaban los cuadros: mi padre llevaba una llama de fuego de una correa como si fuese un perro, le quitaba el collar y le ordenaba: «¡Busca!».
Todo se iba confundiendo y enredando cada vez más, hasta que me alcanzó la mirada de advertencia de Korbjuhn. En ese preciso instante, y con un gran esfuerzo de concentración, despejé, por decirlo así, la llanura cruzada por fosas y trincheras de mis recuerdos, y me libré de las apariciones que allí se habían reunido para dejarlo todo al descubierto y a mano, especialmente a mi padre y las alegrías del deber. También lo conseguí. Acababa de situar en formación, bajo el dique, como para un desfile, a todas las personas decisivas para mi relato. Quería, además, que marcharan ante mí, cuando Ole Plötz, mi compañero en el aula, dio un grito y se dejó caer del banco entre unas convulsiones de lo más logradas. Aquel grito interrumpió todo el flujo de recuerdos. Había perdido el punto de partida de mi relato. Y entonces abandoné; cuando el doctor Korbjuhn recogió los cuadernos, le entregué uno con las páginas en blanco.
Julius Korbjuhn no podía saber de mis dificultades, y no se creyó el tormento infernal que había supuesto para mí comenzar a redactar. No podía imaginar, sencillamente, que el ancla de mis recuerdos, tensando la cadena, no había encontrado amarre en ningún lado, sino que, vertiginosa y ruidosa, había resbalado en el lodo, levantando remolinos en las profundidades, sin permitir el reposo y esa calma tan necesaria para arrojar una red sobre el pasado.
Así que el profesor de alemán hojeó, atónito, mi cuaderno, me llamó, me contempló ligeramente asqueado y a la vez con una disposición que parecía honrada y me pidió una explicación, que, por supuesto, no le complació en absoluto. Puso en duda mi buena voluntad al intentar evocar mis recuerdos. No se creyó que me hubiera costado tanto encontrar un punto de partida para mi redacción y repitió, una y otra vez: «Me has decepcionado, Siggi Jepsen». En varias ocasiones, incluso, se atrevió a decir que esas páginas vacías constituían una afrenta directa contra él. En lugar de confiar en mis palabras, lo atribuyó todo a mi resistencia, a mi rebeldía, etcétera, y como esas situaciones pasan a ser competencia del director, nada más finalizar la clase de alemán —que solo me había traído dolor a causa de un hermoso, borroso y, en todo caso, deshilachado recuerdo—, Korbjuhn me llevó hacia el edificio azul, donde, en el primer piso, justo al lado de la escalera, se encontraba el despacho del director.
El director Himpel, vestido con cazadora y pantalones bombachos, como era habitual en él, se encontraba rodeado de unos treinta y dos psicólogos que realmente parecían tener un interés fanático por los problemas de los delincuentes juveniles. Sobre su escritorio había una cafetera azul y unas hojas de papel pautado algo manchadas, algunas de ellas rellenas con sus apresuradas composiciones musicales de aire regional, canciones concisas donde aparecía el Elba, el viento marino húmedo, las inclinadas pero espesas gramíneas de tallo largo o los fulgurantes vuelos de las gaviotas, pero también pañuelos de cabeza ondeantes y el apremiante sonido de la sirena en días de niebla. El coro de nuestra isla sería el encargado de estrenar todas esas canciones.
Los psicólogos enmudecieron en cuanto entramos en el despacho y escucharon lo que el doctor Korbjuhn tenía que comunicarle al director. Aunque hablaba en voz baja, pude oír que la charla versaba sobre mi resistencia y mi rebeldía. Y, como prueba documental, Korbjuhn le entregó al director mi cuaderno de redacciones en blanco. Este cruzó una mirada de preocupación con los psicólogos, avanzó hacia mí, enrolló mi cuaderno y se golpeó suavemente con él su propia muñeca, después los pantalones bombachos y, por último, exigió una explicación. Me fijé en la tensión de los rostros y, a mi espalda, escuché el frágil crujido de los dedos de Korbjuhn al estirarse. La expectación que causaba en todos los que me rodeaban me llenó de angustia. Dirigí la mirada hacia la amplia ventana esquinera, delante de la cual había un piano, y contemplé el Elba. Dos cornejas en pleno vuelo se peleaban por algo blando y fofo, tal vez un pedazo de intestino, que se arrebataban unas a otras. Intentaban engullirlo, pero se atragantaban y, a continuación, lo escupían, hasta que acabó cayendo sobre un trozo de hielo, donde fue atrapado al punto por una gaviota más atenta. Y entonces el director puso una mano sobre mi hombro, con un gesto como de camaradería y, ante todos aquellos psicólogos, volvió a pedirme una explicación. Como respuesta, yo empecé a relatarle mis apuros: cómo, primero, se me había ocurrido el tema principal del ejercicio, pero después se había difuminado en mi mente y no había podido encontrar ningún tipo de asidero que me llevara de modo progresivo por la pendiente del recuerdo. Le hablé de los muchos rostros, de la muchedumbre inabarcable y de todos los movimientos que atravesaban mi memoria, que echaron a perder cualquier posible inicio frustrando cada nueva tentativa. Tampoco olvidé mencionar que mi padre todavía disfrutaba de las alegrías del deber, que no se habían extinguido, y que, por eso, para hacerle justicia, me sentía obligado a exponerlas de forma exhaustiva, y no mediante una selección cualquiera.
El director me escuchó, sorprendido, y quizá también con un punto de comprensión, mientras los psicólogos diplomados cuchicheaban, se acercaban más, empujándose unos a otros, excitados y diciéndose al oído: «Trastorno perceptivo de Wartenburg» o «alucinación extracampina», o incluso —lo que encontré especialmente repugnante— «inhibición cognitiva». Aquello ya era demasiado y, a partir de ese preciso instante, me negué a dar más explicaciones en presencia de aquella gente, que solo quería adivinar mis intenciones a toda costa. Bastante me había enseñado ya el tiempo que llevaba en esta isla.
El director, con aire pensativo, retiró la mano de mi hombro y la contempló de modo crítico, tal vez comprobando si aún estaba completa. Luego, bajo la atención despiadada de sus visitantes, se volvió hacia la ventana y dejó vagar su mirada por el invierno de Hamburgo, tal vez en busca de inspiración y consejo. De repente, se volvió hacia mí y, con ojos abatidos, pronunció su sentencia: me condenaba a que me trasladasen a mi cuarto, donde debería permanecer «debidamente aislado». Y no para expiar una culpa, sino para que reflexionara con calma sobre el hecho de que escribir las redacciones de alemán era obligatorio. Me daba una oportunidad.
Dictaminó que cualquier tipo de distracción, como, por ejemplo, las visitas de mi hermana Hilke, deberían evitárseme, y que, por el momento, quedaba relegado de mis deberes habituales —en el taller de escobas y en la biblioteca de la isla—. En general, prometió hacer todo lo posible por librarme de cualquier molestia, pero a cambio esperaba que, manteniendo la misma ración de comida, yo realizara el ejercicio de redacción que no había entregado. Me dijo que podría tomarme, con total tranquilidad, el tiempo que necesitara. Yo solo tenía que preocuparme de seguirles el rastro, con paciencia, a las alegrías del deber. Me parece que señaló también que yo debía ser sumamente cuidadoso, dejando que todo goteara y creciera, como una estalactita o algo parecido, pues, según dijo, el recuerdo también puede convertirse en una trampa, en un peligro, especialmente porque el tiempo no cura nada, nada en absoluto. Fue en ese punto donde los psicólogos diplomados aguzaron el oído, pero él se limitó a estrecharme la mano como un camarada. Ay, era un experto en el arte de estrechar manos. Después llamó a Joswig, nuestro guardián favorito, le dio a conocer su decisión y dijo algo como: «Soledad. Nada necesita tanto nuestro amigo Siggi como tiempo y soledad: asegúrese de que tiene bastante de ambas cosas». A continuación le dio a Joswig mi cuaderno vacío y nos despidió a los dos. Y juntos comenzamos a caminar con lentitud por aquel lugar helado —Joswig tan afligido y mortificado como si mi castigo le hubiera causado una gran decepción—. Él, que ya no se entusiasmaba por nada que no fuese su colección de monedas antiguas y el canto del coro de la isla, parecía realmente ofendido mientras me conducía a mi celda. Por eso agarré su antebrazo y le pedí que, en la medida de lo posible, evitara hacerme reproches. Pero no lo aceptó, y se limitó a decir: «Piensa en Philipp Neff». Con ello trataba de advertirme, de modo indirecto, que no hiciese lo mismo que el tal Philipp Neff, un joven tuerto al que habían condenado igualmente a escribir una redacción de alemán. Al parecer, según llegué a saber, dicho joven se esforzó durante dos días con sus dos noches tratando de encontrar un principio, un punto de partida para su trabajo. Por lo que me han contado, en aquella ocasión el tema, muy propio de Korbjuhn, era: «Un hombre que me llamó mucho la atención». Sin embargo, al tercer día, Neff derribó al guardián, escapó, estranguló —de una forma que se nos grabó para siempre en la memoria— al perro del director, y después huyó hasta la playa y se ahogó tratando de cruzar a nado el Elba en pleno mes de septiembre. La única palabra que Philipp Neff —esa prueba trágica de la actividad funesta de Korbjuhn— dejó escrita en su cuaderno fue «carúncula». Cosa que al menos permite sospechar que «el hombre que le había llamado mucho la atención» tenía una verruga. Fuera como fuese, Philipp Neff había sido mi predecesor en el cuarto que se me había asignado tras mi llegada a la isla para jóvenes inadaptados, y cuando Joswig me recordó la suerte de aquel muchacho advirtiéndome que no actuase como él, se apoderó de mí un temor desconocido, una impaciencia dolorosa. Asustado, medirigí a toda prisa hacia la mesa con la intención de retomar la vieja pista, pero también con miedo a no ser capaz de reencontrarla. Titubeé y me esforcé; me daba pereza, pero a la vez ardía en anhelos de emprender la tarea. Quería y no quería hacerlo y, al final, me limité a contemplar con indiferencia la inspección que Joswig hacía de mi celda. No solo la estaba inspeccionando, sino que la estaba preparando para que yo llevase a cabo mi castigo.
Ahora llevo sentado en la misma posición casi un día entero, y quizá habría comenzado ya si no me hubiesen distraído los barcos que van surcando la corriente invernal del río. Al principio no alcanzaba a verlos, solo escuchaba el débil retumbar de las máquinas, seguido de los golpes y el estruendo que producen al avanzar a través del hielo y desplazarlo, hecho añicos, hacia los costados metálicos de las naves. Después, mientras el ruido se volvía más fuerte y concreto, se los veía deslizarse con sus colores desteñidos, húmedos, vibrantes, desde el gris estaño del horizonte, más como una aparición del aire que del agua. Debo grabarlos en mi memoria y acompañarlos con la mirada hasta que se pierden a lo lejos. Con sus estraves recubiertos de costras de hielo y sus bordas y respiraderos, con sus miradores acristalados y sus cuadernas invadidas por la escarcha, se van deslizando a través del rígido paisaje. Dejan tras de sí un ancho e impreciso corte en el hielo flotante, un surco que corre en forma de meandro hacia el horizonte, pero disminuye progresivamente de tamaño hasta que acaba por cerrarse. Y la luz… No se puede confiar en la luz del Elba en invierno: el gris estaño cambia a gris blanquecino, el violeta no se mantiene violeta, el rojo renuncia a su complementario, y, en dirección a Hamburgo, reiteradas manchas que parecen contusiones adornan el cielo.
Enfrente, en la orilla, de donde me llega un martilleo ahogado, hay un delgado y sucio jirón de niebla que me hace pensar en un estandarte desplegado como una venda de gasa. Más cerca de mí, en medio de la corriente, ondea la estela de hollín del pequeño rompehielos Emmy Guspel, que, desde hace una hora, se abre paso con su furiosa proa, como un arado, entre el hielo flotante azulado y reluciente. Su larga humareda no quería hundirse ni diluirse. La helada lo había paralizado, como todo, y por su culpa muchas cosas se habían quedado por hacer. En tales circunstancias hasta el aliento es visible. Dos veces ha pasado ya echando humo el Emmy Guspel, pues debe mantener el hielo en movimiento, debe impedir que se forme un atasco de placas heladas, un gran tapón que podría dar lugar a una trombosis comercial.
Torcidos están los letreros de aviso, abajo, en la playa abandonada. Los témpanos de hielo han rozado y han movido los postes, aflojándolos. El río ha crecido de forma inexorable y el viento los ha ladeado, de tal modo que los deportistas náuticos, a quienes más les conciernen estos avisos, tienen que inclinar la cabeza para enterarse de que cualquier intento de atracar, amarrar o acampar están prohibidos en nuestra isla. Para el verano, eso es seguro, se volverán a enderezar los puntales, pues los deportistas acuáticos son especialmente dados a poner en peligro la rehabilitación de los jóvenes reclusos: esa es la opinión del director, y esa es también, por lo que parece, la opinión de su perro.
En nuestros talleres, en cambio, no se ha atenuado ni interrumpido la circulación sanguínea. Aquí cuidan de dejarnos bien claro, con los beneficios y las ventajas del trabajo, el valor educativo del esfuerzo continuado. Por tanto, hacen todo lo posible para que el ruido continúe. El zumbido de las dinamos en el taller de electricidad, el ting-tong de los martillos repicando en la fragua, el áspero silbido de los cepillos de ebanista en la carpintería y el partir y arañar de nuestro taller de escobas no se detienen nunca, y me permiten olvidar el invierno al tiempo que me recuerdan que aún tengo una tarea pendiente. Debo comenzar.
La mesa está limpia, aunque es vieja y está repleta de oscuras marcas y muescas entre las que se distinguen iniciales torpes, fechas y señales que hacen pensar en momentos de amargura o de esperanza, pero también de terquedad. Ante mí, mi cuaderno abierto, listo para iniciar el ejercicio de castigo. Ya no me puedo permitir más distracciones, debo empezar, girar de una vez por todas la llave para abrir por fin el cofre donde se encierran mis recuerdos y sacarlo todo a la luz. De ese modo, satisfaré las exigencias de Korbjuhn. He de confirmarle que el cumplimiento del deber proporciona alegría, perseguir sus consecuencias, que terminan en mi persona. Y cumplir el castigo sin ser molestado, tarde lo que tarde, hasta conseguir la prueba que demuestre que el deber cumplido proporciona alegría. Estoy preparado, y como tengo que avanzar, quiero remontarme primero en el tiempo, elegir bien, buscar un lugar… Quizá, por qué no, el puesto de policía de Rugbüll, o mejor: toda la planicie de Schleswig-Holstein entre Glüserup, la carretera de Husum y el dique, esa tierra que para mí sólo atraviesa un único camino, el que va de Rugbüll a Bleekenwarf. Incluso aunque tenga que despertar al pasado de su profundo sueño, debo comenzar.
Vamos, entonces.
2. La prohibición de pintar
n el año 43, por empezar de algún modo, un viernes de abril, por la mañana o puede que al mediodía, mi padre, Jens Ole Jepsen, policía del puesto de Rugbüll —el situado más al norte de Schleswig-Holstein—, se preparó para acudir en misión oficial hasta Bleekenwarf para comunicarle al pintor Max Ludwig Nansen, al que entre nosotros llamábamos simplemente «el pintor»y nunca dejamos de llamar así, una orden que provenía directamente de Berlín: la prohibición de pintar. Sin apresurarse, mi padre buscó la capa de lluvia, los prismáticos, el correaje, la linterna y, con una demora intencionada, lo dispuso todo sobre su escritorio, se abrochó por segunda vez la chaqueta del uniforme y —mientras yo, ya vestido y sin moverme del sitio, lo esperaba— miró varias veces de reojo a la malograda mañana de primavera, y escuchó con atención el sonido del viento. No era un viento normal: aquel Noroeste arremetía, en rachas ruidosas, contra las granjas, los pliegues del terreno y las hileras de árboles, poniendo a prueba su firmeza con sus tumultuosas acometidas y dibujando un paisaje diferente, ventoso y oscuro, torcido y desmelenado, repleto de un significado inabarcable. Nuestro viento conseguía afinar el oído de los tejados y convertía a los árboles en profetas, daba ímpetu al viejo molino y soplaba con fuerza al ras de las zanjas hasta hacerlas fantasear, o caía sobre las barcazas del carbón y saqueaba su carga de-forme.
Cuando se desataba un vendaval así, uno tenía que meterse lastres —paquetes de clavos, tubos de plomo o planchas— en los bolsillos si no quería que el aire lo derribase. Así es el viento en nuestras tierras y, por tanto, no podíamos llevar la contraria a Max Ludwig Nansen cuando, para representar en sus cuadros nuestro Noroeste, hacía estallar sobre el lienzo venas de estaño y usaba un morado enfurecido y un blanco frío. Y precisamente era ese Noroeste, tan familiar para nosotros, el que mi padre escuchaba aproximarse con recelo.
Un velo de humo planeaba sobre la cocina. Era una nube temblorosa que olía a turba y llegaba flotando hasta el salón. El viento también había llegado hasta la estufa y nos ahumaba la casa por completo. Mientras, mi padre iba de un lado para otro buscando, de modo evidente, motivos que le permitieran aplazar su marcha: aquí encontró algo que colocar y allá algo que recoger, después se puso las polainas en el despacho y fue a la cocina, donde abrió de golpe el libro de servicio que estaba sobre la mesa… Siempre hallaba algo que postergaba el momento de la partida, hasta que, con un asombro teñido de enojo, tomó conciencia de que había surgido algo nuevo en su interior, algo que, contra su voluntad, lo había transformado en un policía rural que cumplía con el reglamento, y al que, para completar su misión, solo le faltaba ir a buscar su bicicleta de servicio, que estaba guardada en el cobertizo, apoyada contra la mesa de serrar.
Probablemente, aquel día no fue la rutina, nacida tras años desempeñando su cargo, lo que le hizo salir. No fue el celo profesional ni tampoco la alegría que le proporcionaba su trabajo, y desde luego no fue, en absoluto, que tuviera ganas de cumplir con la tarea que se le había encomendado. Aparentemente, se puso en marcha, como tantas otras veces, de forma mecánica, solo porque estaba ya completamente uniformado y equipado. Antes de irse se despidió de la forma habitual. Fue, como siempre, hasta el vestíbulo mal iluminado, escuchó con atención y, mirando hacia la puerta cerrada, gritó: «Adiós, ¿no?». Aunque no recibió respuesta alguna, no se sintió, sin embargo, desconcertado ni decepcionado. Actuó del mismo modo que si le hubiesen contestado, pues asintió con satisfacción, y siguió asintiendo mientras me acompañaba hasta la puerta de casa. Ya en el umbral, se volvió una última vez e hizo un gesto impreciso de despedida antes de que el viento nos arrancara a los dos de allí.
Una vez fuera, no tardó en plantarle cara al viento: subió los hombros y bajó su rostro. Era un rostro seco y vacío en el que cualquier sonrisa, cualquier expresión, ya fuera de desconfianza o de compresión, surgía tan despacio que a uno le quedaba la sensación de que, aunque al final lo lograse, siempre tardaba demasiado en entender las cosas. Inclinado hacia delante, cruzó el patio donde el fuerte viento jugaba en remolinos, girando como una peonza, revolviendo un periódico como si quisiese enmarañar una victoria en África, una victoria en el Atlántico, arrugando y estrujando un triunfo en cierto modo decisivo, logrado con acero viejo, y prensándolo contra la tela metálica de nuestro jardín. Caminó hacia el cobertizo y, mientras se le escapaba un lamento, me cogió en brazos para montarme en el trasportín. Con una mano agarró el borde trasero del sillín y puso la otra en la barra del manillar para darle la vuelta a la bicicleta. Luego la empujó cuesta abajo, hacia el camino, se detuvo bajo el letrero de nuestra casa de piedra roja donde se podía leer «Puesto de policía de Rugbüll», puso el pedal izquierdo en la posición idónea para arrancar, se sentó y, con la capa hinchada y tirante por el viento, que había sujetado a sus piernas con una pinza, partió en dirección a Bleekenwarf.
Todo fue bien hasta el molino, e incluso hasta Holmsenwarf, con sus oscilantes setos, pues hasta ahí aún parecía navegar a favor del viento, pero, cuando giró y se situó de cara al dique, encorvándose para remontar la pendiente, de pronto me recordó al hombre del folleto «En bicicleta por Schleswig-Holstein»: un excursionista obstinado que, rígido, doblado y levantando el trasero de su sillín, ilustra la fatiga que supone desplazarse por estos parajes en busca de la belleza local. Además del esfuerzo, el folleto nos permitía hacernos una idea de lo buen ciclista que hay que ser para manejar una bicicleta por la cresta de un dique cuando sopla un Noroeste caprichoso. Además, nos mostraba la postura corporal idónea para afrontar travesías en caso de que se tuviera el viento en contra. Aquella imagen, en la que el viento estaba representado como si fuesen cabellos canos, y en la que se había escogido, como fiel decoración del dique, a las mismas ovejas, tontas y llenas de greñas, que en ese momento nos seguían a mi padre y a mí con la mirada, permitía intuir la belleza del horizonte del norte de Alemania.
Como la descripción del folleto es, en cierto modo, también la de mi padre conduciendo su bicicleta por el dique camino de Bleekenwarf, no quisiera, para completar el cuadro, dejar de mencionar los distintos tipos de gaviota báltica —la sombría, la arenquera, la reidora, así como la infrecuente gaviota alcalde— que, algo difuminadas por la mala calidad de la imagen, se diseminaban, a modo de decoración, sobre el ciclista fatigado, colgando en el aire como trapos blancos de limpiar el polvo puestos a secar.
Siempre a lo largo de la cresta del dique, por el estrecho y único camino que en la ilustración se representaba como una línea marrón en mitad del llano verde, haciendo frente a los golpes de viento, bajando sus ojos azules, sin urgencia pero con mucho esfuerzo… Así, con su orden plegada y guardada en el bolsillo del pecho, pedaleaba mi padre. Se podía intuir que su destino era Wattblick, la posada de madera pintada de gris, donde bebería un grog e intercambiaría con el dueño, Hinnerk Timmsen, un apretón de manos e incluso, tal vez, algunas frases.
Pero esta vez no fue así. Cuando ya estábamos frente a la posada, que descansaba sobre el dique con ayuda de dos puentes de madera y que me recordaba a un perro que hubiese puesto sus patas delanteras en un muro para poder asomarse por encima, giramos y bajamos a bastante velocidad hasta el sendero que discurre al pie del dique. Una vez allí, enfilamos por la larga pendiente que lleva a Bleekenwarf, la que está flanqueada de alisos y delimitada por un portón fabricado con unos bamboleantes tablones blancos. La tensión crecía, y también las expectativas. Siempre nos pasaba eso cuando, en aquel invariable paisaje de abril asediado por un áspero viento noroeste, nos dirigíamos hacia un destino concreto.
El portón de madera, quejoso, nos permitió pasar. Mi padre, aminorando la marcha, lo abrió con un empujón sin bajarse de la bicicleta. Pedaleó muy despacio, dejando atrás el establo inutilizado, de color marrón rojizo, el estanque y el cobertizo, como si desease que lo descubrieran antes de tiempo. Pasó cerca de las estrechas ventanas de la casa, e incluso, antes de bajarse, echó un vistazo a la construcción anexa que hacía las veces de taller. Finalmente, me dejó en el suelo como si fuera un paquete y llevó la bicicleta hasta la entrada.
En nuestras tierras resulta imposible que alguien entre en una propiedad sin ser visto, así que no imagino aquí a mi padre llamando a la puerta o profiriendo un grito imperativo en la penumbra del vestíbulo. Tampoco hace falta que me ponga en la tesitura de describir pasos cercanos o de reflejar la sorpresa de los ocupantes de la vivienda. Basta con contar que él empujó la puerta, sacó la mano que mantenía oculta bajo su capa y sintió enseguida que otra mano, tibia y fina, estrechaba la suya y la zarandeaba arriba y abajo. A él solo le restó decir: «Buenos días, Ditte». Pues es seguro que, en cuanto hubiera visto que, en nuestro limitado y humilde descenso, ya habíamos dejado atrás el dique, la mujer del pintor se habría dirigido hacia la puerta. Ella, con el largo y tosco vestido que le confería el aspecto de una severa profetisa rural de Holstein, salió a nuestro encuentro y, en la oscuridad del vestíbulo, agarró el picaporte de la puerta del salón y le pidió a mi padre que pasara. Mi padre se quitó primero la pinza que le ceñía la capa entre los muslos. Para hacerlo se veía obligado a abrir las piernas, ponerse de rodillas y rebuscar hasta dar con la punta de la pinza, así que desapareció bajo su capa durante un instante antes de desprenderse de ella, se alisó la chaqueta del uniforme, y después desabrochó mis muchas prendas de ropa y me empujó para que entrara delante de él a la sala de estar de Bleekenwarf.
Era una habitación muy grande con el techo no demasiado alto, pero amplia y con muchas ventanas, en la que hubieran cabido, digamos, como mínimo, los novecientos invitados de una boda o siete clases escolares incluidos los maestros. Habrían cabido a pesar de la enorme cantidad de muebles, caóticamente colocados, que lo invadían todo con su arrogancia: cofres pesados, mesas y armarios sobre los que, a la manera de caracteres antiguos de escritura rúnica, habían quedado grabados los años y que, sencillamente, con su forma imperativa y amenazante de estar ahí, constituían un símbolo de permanencia y resistencia al paso del tiempo. Las sillas eran también tan desmesuradamente pesadas e imperativas que parecían obligar al invitado a tomar asiento de un modo rígido y a gesticular lo mínimo mientras permaneciese sentado en ellas. El juego de té oscuro y tosco —de la llamada porcelana de Wittdün— que reposaba en un estante de la pared y que ya no se utilizaba invitaba al tiro al blanco. Lo cierto es que el pintor y su mujer eran personas tolerantes que no habían cambiado ni retirado nada, o solo habían hecho pequeñas reformas, desde que le compraran Bleekenwarf a la hija del viejo Frederiksen, un hombre tan escéptico que cuando se suicidó tomó la precaución de abrirse primero las venas antes de colgarse de uno de aquellos monstruosos armarios.
No habían cambiado nada del mobiliario y poco en la cocina, donde sartenes, ollas, cubas pequeñas y jarras permanecían colocadas en un riguroso orden. Habían dejado en el mismo lugar los viejos aparadores para la vajilla, con sus petulantes platos de Wittdün y sus desmesuradas soperas y fuentes. Hasta las camas, tan rígidas y estrechas que parecían las más austeras concesiones que se podía hacer a la noche, permanecieron en el mismo lugar.
Ya que está en la sala, creo que mi padre debería cerrar cuanto antes la puerta tras de sí y saludar al doctor Theodor Busbeck, que, como siempre, estaba sentado solo en el sofá, en aquel monstruo duro de, digamos, casi treinta metros de largo. No está leyendo ni escribiendo, sino aguardando, en la espera leal en la que permanece desde hace años, vestido con esmero y rebosante de una misteriosa disposición, como si en cualquier momento pudiera producirse el cambio o recibir la noticia que tanto anhela. De su pálida cara no podía deducirse casi nada. Esto significa que, con un cuidado metódico, había apartado y lavado después hasta borrarlo cualquier rasgo que las experiencias pasadas hubiesen dejado en él. Pero para ese momento nosotros sabíamos ya mucho de ese pasado: que había sido el primero en exponer los cuadros del pintor y que, cuando le desahuciaron forzosamente de su galería y le obligaron a cerrar, se había instalado en Bleekenwarf. Él fue el que avanzó con una sonrisa hacia mi padre, lo saludó, le pidió que le informara sobre la fuerza con la que soplaba el viento, me dirigió también a mí, desde su altura, un gesto sonriente y regresó al lugar que ocupaba antes de nuestra entrada. «¿Tomas té o licor, Jens? —preguntó la mujer del pintor—. A mí me apetece más un licor.»
Mi padre rechazó el ofrecimiento con un simple gesto. «Nada, Ditte —dijo—. Hoy nada», y no se sentó, como solía hacer, en la silla que estaba junto a la ventana. No bebió, como acostumbraba. No habló, como siempre, del dolor de hombro que padecía desde que se cayó de la bicicleta. Y evitó también comentar los acontecimientos y sucesos recientes, desde coces con graves consecuencias a sacrificios clandestinos de reses o incendios en la comarca que eran competencia del puesto de policía de Rugbüll y de los que tenía que estar al tanto. Ni siquiera dio esta vez recuerdos de Rugbüll y olvidó además preguntar por los niños extraños que el pintor tenía en acogida. «Nada, Ditte —dijo—. Hoy nada.»
No se sentó. Se acariciaba el bolsillo del pecho con las yemas de los dedos. Miró por la ventana hacia el taller. Guardó silencio y triste, incluso inquieto, en la medida en que mi padre podía mostrar inquietud, esperó. Ditte y el doctor Busbeck se dieron cuenta de que era al pintor a quien esperaba. En cualquier caso, aquello que tenía que hacer no le dejaba indiferente. Su vista no encontraba un lugar donde reposar. Siempre que estaba consternado, inseguro y excitado me recordaba a un caballo frisón. Miraba a la gente sin llegar a verla, su atención se concentraba y se perdía a la vez, se incrementaba y se esfumaba, de modo que él mismo se volvía inaccesible, y evitaba así cualquier posible pregunta. En el estado en el que se encontraba, casi de mala gana, con ese uniforme que no le sentaba bien, tan inseguro e impenetrable en aquel enorme salón de Bleekenwarf, no parecía representar ninguna clase de amenaza.
Fue en ese preciso instante cuando la mujer del pintor, que se encontraba detrás de mi padre, preguntó: «¿Pasa algo con Max?». Y cuando él se limitó a asentir de modo tenso, el doctor Busbeck se levantó, se acercó, tomó el brazo de Ditte y preguntó temeroso: «¿Una decisión de Berlín?».
Mi padre se volvió hacia él sorprendido, aunque también algo vacilante, miró a aquel hombrecillo que parecía querer disculparse por haber preguntado, que en realidad parecía querer disculparse por todo, y no respondió. Porque no necesitaba responder, pues ambos, la mujer del pintor y su viejo amigo, le estaban dando a entender con su silencio que ya le habían comprendido y que sabían también qué clase de decisión era esa que él tenía que transmitir.
Claro que Ditte le hubiera podido preguntar en ese momento por el contenido exacto de la orden, y creo que mi padre habría respondido de buena gana, y hasta aliviado, pero no le pidieron más explicaciones. Se limitaron a quedarse ahí, el uno junto al otro, un rato en silencio y luego Busbeck dijo para sí: «Ahora también Max. Solo me sorprende que no le haya pasado antes, como a los otros». Y mientras ambos, como si lo hubieran decidido a la vez, volvían al sofá, le susurró la mujer del pintor: «Max está trabajando en el canal, detrás del jardín».
Esto último lo dijo apartando la vista, lo que para mi padre equivalía a una suerte de despedida. Así que, después de tratar de dar a entender, con un encogimiento de hombros, cuánto lamentaba su misión y lo poco que él mismo tenía que ver con todo este embrollo, ya no le quedó más que abandonar la sala. Cogió entonces la capa del perchero, me empujó y salimos afuera.
Lentamente, más preocupado que seguro de sí mismo, caminó siguiendo la fachada desnuda de la casa, abrió de un empujón el portón del jardín y, una vez se encontró al resguardo de los setos, movió los labios. Probó primero a pronunciar palabras y frases completas, como hacía a menudo siempre que un encuentro amenazaba con requerir más conversación de la habitual. Después se dirigió, atravesando los cuidados parterres y arriates, hacia el canal, dejando atrás la casa con tejado de paja del jardín. El canal de aguas tranquilas que rodeaba Bleekenwarf, con sus orillas repletas de cañaverales, aumentaba la sensación de soledad y aislamiento de la finca.
Ahí estaba el pintor Max Ludwig Nansen.
Se encontraba sobre el puente de madera sin barandillas y trabajaba al resguardo del viento. Como conozco su modo de trabajar, no me gustaría interrumpirlo sin previo aviso, enviando sin más a mi padre a darle unos golpecitos en el hombro. Quisiera retrasar el encuentro, pues no se trata de un encuentro cualquiera, y antes mencionar al menos que el pintor era ocho años mayor que mi padre, más pequeño de estatura, más ágil, más impulsivo, y tal vez también más astuto y terco, aunque ambos habían pasado su juventud en Glüserup. Glüserup: ¡por Dios!
Llevaba un sombrero, un sombrero de fieltro, que se calaba mucho en la frente, de modo que sus ojos grises quedaban justo en la línea de sombra que proyectaba el ala. Su abrigo viejo, desgastado por el roce en la parte de la espalda, era el abrigo azul con bolsillos inagotables en los que, como una vez nos dijo, amenazante, podía incluso hacer desaparecer a los niños si le molestaban cuando estaba absorto en su trabajo. Jamás, en ninguna estación del año, afuera o en el interior, con sol o con lluvia, se quitaba ese abrigo azul grisáceo y puede que hasta durmiera con él puesto; en todo caso, se pertenecían mutuamente. A veces, en ciertas tardes de verano, cuando sobre la marisma se juntaban pesados convoyes de nubes, se podía incluso tener la impresión de que era únicamente el abrigo, y no el pintor, quien caminaba a lo largo del dique escrutando el horizonte.
Sin embargo, aquel abrigo no conseguía ocultar una parte del arrugado pantalón, y dejaba también a la vista los zapatos, anticuados pero muy caros, que le llegaban hasta los tobillos y tenían un adorno estrecho de ante oscuro.
Estábamos acostumbrados a encontrarlo de esa guisa. Y así lo descubrió, desde su posición detrás del seto, mi padre. Realmente creo que habría preferido no tener que estar allí, o al menos estar allí pero sin aquella orden, sin aquel papel en el bolsillo del pecho, y ojalá también sin recuerdos. Mi padre observaba al pintor. Pero no lo observaba con tensión ni con una actitud profesional.
El pintor trabajaba. Algún boceto que tenía que ver con el molino, con aquel molino derruido que, inmóvil y sin aspas, se erigía en aquel lugar, en pleno mes de abril. Ligeramente elevado sobre su corona giratoria, se asemejaba a una pesada flor con un tallo muy corto, a una planta lóbrega que estuviera aguardando el final de sus días. Max Ludwig Nansen la capturaba, la trasladaba a otro día y a otro contexto, conduciéndola hacia el amanecer que reinaba en su lienzo. La convertía en otra cosa. Y como siempre, hablaba mientras trabajaba, pero no consigo mismo. Se dirigía a un tal Balthasar, que estaba a su lado; a su Balthasar, al que solo él veía y oía, con el que charlaba y se peleaba y al que algunas veces propinaba un codazo. Lo hacía de tal forma que nosotros, aunque no veíamos a ningún Balthasar, llegábamos a escuchar las quejas y los lamentos de ese experto pictórico invisible, o al menos los tacos que soltaba. Cuanto más tiempo pasábamos contemplando al pintor, más creíamos en Balthasar. Al final la fuerte respiración y los silbidos de decepción, y que el pintor no cesara de dirigirse a él y de depositar en él su confianza para lamentarlo al instante, lograron que acabáramos reconociendo su existencia. También en ese instante, mientras mi padre lo observaba, estaba el pintor enzarzado en una pelea con Balthasar. A juzgar por los cuadros en los que lo había retratado, era un individuo con los ojos rasgados y una barba de un naranja tan intenso que parecía despedir gotas ardientes. Vestía una erizada piel de zorro de color morado. A pesar de todo, era raro que el pintor se detuviera a mirarlo. Él, inmerso en su trabajo, se quedaba de pie, con las piernas ligeramente abiertas y las caderas relajadas, de tal forma que le resultara fácil tanto desplazarse a los lados como hacia delante o hacia atrás. Y mientras ladeaba la cabeza, enderezando los hombros, mientras oscilaba y se agachaba como si estuviera a punto de propinar un golpe, su brazo parecía afectado por una asombrosa parálisis. Todos sus movimientos daban una sensación de lentitud, de agotamiento, como si estuviese enfrentándose a una oposición incalculable y enorme. Sin embargo, aunque su brazo derecho mostrase esa curiosa rigidez, el resto del cuerpo del pintor trabajaba a pleno rendimiento.
Solo con la actitud de su cuerpo, daba el visto bueno y aprobaba el trabajo que acababa de realizar. Y aunque no hubiera viento justo cuando quería plasmarlo en su lienzo y se viera obligado a hacerlo surgir entre el azul y el verde, al final el efecto era tal que uno llegaba a escuchar flotillas fantásticas surcando el aire y el golpear de las velas, y hasta el dobladillo de su abrigo comenzaba a ondear. El viento de su cuadro arrancaba de su pipa, en caso de que en ese momento tuviera una entre los labios, una larga columna de humo, o al menos así me parece hoy al evocarlo.
Y de ese modo, mientras trabajaba, siguió observándole mi vacilante y abatido padre. Permaneció ahí de pie, en la misma postura, hasta que se percató de las miradas que nos dirigían desde la casa, desde aquella sala que hacía poco que hacía poco habíamos abandonado. Fue entonces cuando, todavía perseguidos por aquellas miradas, avanzamos con lentitud bordeando el seto y lo atravesamos, poniéndonos de lado, por un hueco y, acto seguido, alcanzamos la parte exterior del puente de madera sin barandillas.
Mi padre bajó la vista hacia el canal y vio su rostro reflejado entre las hojas de cañaveral y el tupido manto de verdosas hierbas acuáticas, las llamadas lentejas de agua, que allí flotaban. Solo entonces, cuando dio un paso a un lado al tiempo que contemplaba el agua inmóvil, únicamente ondulada por una débil llovizna, reparó el pintor en él. Ambos advirtieron la presencia del otro y se reconocieron en el oscuro espejo del canal y, quién sabe, tal vez este mutuo reconocimiento despertó un relámpago del recuerdo que los unía y que no cesaría de mantenerlos unidos. Aquel recuerdo los trasladaba hasta el pequeño y deteriorado puerto de Glüserup, donde en otros tiempos pescaban con caña al amparo del muelle de piedra o saltaban y hacían el indio sobre el portón de la esclusa o tomaban el sol en la descolorida cubierta de un barco camaronero. Pero seguro que no fue solo eso lo que pensaron al reconocerse en el espejo del canal. Más bien se remontarían a aquel sábado en el que mi padre, a la edad de nueve o diez años, se resbaló desde la compuerta que regulaba el nivel en la pleamar y cayó al agua. En su memoria el pintor se habrá sumergido una y otra vez bajo las aguas de ese puerto turbio en su busca, como hizo entonces, hasta que finalmente lo cogió de la camisa y tiró con energía de él hacia arriba. Mi padre se aferró a él con tanta fuerza que el pintor tuvo que romperle un dedo para librarse de su abrazo.
Avanzaron el uno hacia el otro, subiendo y bajando por el canal y por el puente, por el reflejo del agua y ante el caballete, saludándose de la manera habitual, que incluía un ligero tono interrogativo cuando pronunciaban sus respectivos nombres: ¿Jens? ¿Max? Después, mientras Max Ludwig Nansen se concentraba de nuevo en su trabajo, mi padre se metió la mano en el bolsillo del pecho, sacó el papel, lo estiró haciendo tijera con dos dedos y dudó y meditó a espaldas del pintor acerca de con qué palabras debía entregárselo. Es probable que barajase la opción de tenderle en silencio aquella prohibición que había llegado de Berlín con su correspondiente firma con una única observación: «Esto ha llegado de Berlín para ti». Seguro que pensó que si el pintor lo leía para sí, se ahorraría preguntas innecesarias. Naturalmente, en realidad habría preferido dejarle aquel asunto a Okko Brodersen, el cartero manco, pero esta era una entrega oficial que debía realizar mi padre, policía del puesto de Rugbüll y autoridad competente, y también —y esto aún tenía que comunicárselo al pintor— la persona designada para vigilar el cumplimiento de la prohibición.
Así que mantuvo la carta desplegada en la mano mientras dudaba. Su mirada se dirigió primero al molino, luego al lienzo, y de nuevo al molino y otra vez al lienzo. De modo instintivo, se acercó un poco más, miró entonces el molino desde la distancia a la que se encontraba el cuadro, de nuevo el cuadro y otra vez aquel molino sin aspas, pero no pudo encontrar lo que buscaba. Y preguntó: «¿Qué quieres representar, Max?». El pintor se apartó, señaló hacia el gran amigo del molino y dijo: «Al gran amigo del molino», y continuó añadiendo más sombras grumosas a la colina marrón y verde con su pincel. En ese preciso instante debió de reparar mi padre en el gran amigo del molino, que, silencioso y marrón, se elevaba en el horizonte. Era un anciano con barba de apariencia apacible, con aspecto de ser capaz de obrar prodigios, un ser amable que parecía gigantesco y que aparentaba estar distraído. Sus dedos marrones, en los que se reflejaba el fuego, se perfilaban tensos, como si, sigiloso, estuviese a punto de golpear con ellos un aspa que, aparentemente, él mismo acababa de colocar. De ese modo pondría en movimiento el molino, que en la pintura se encontraba muy por debajo del gigante y era de un gris mortecino, y sus aspas, veloces, cada vez más veloces, cortarían la oscuridad, y molerían y molerían hasta extraer un día claro y una luz mejor. Y lo conseguirían, eso seguro, pues los rasgos del anciano anticipaban ya una ingenua satisfacción. Su gesto también permitía adivinar que, a su manera pausada, estaba acostumbrado a los éxitos. Es cierto que el estanque contiguo al molino anunciaba sus dudas en color violeta, pero estas no llegaban a convertirse en certezas, porque el gran amigo del molino, con su actitud decidida, conseguía disiparlas.
«Eso se acabó —dijo mi padre—, nunca más volverá a dar vueltas.» Y el pintor: «Mañana mismo lo hará, Jens, espera y verás, mañana moleremos amapola. Echará humo». Interrumpió su trabajo, encendió la pipa y observó el cuadro, haciendo un movimiento pendular con la cabeza. Sin mirarle, le tendió a mi padre la bolsa de tabaco, y ni siquiera se aseguró de que este se llenara la pipa, sino que volvió a guardársela enseguida en el bolsillo inagotable de su abrigo mientras decía: «Ahí falta un poco de rabia ¿no, Jens? Aún falta verde oscuro. Rabia. Entonces sí que se pondrá el molino en marcha».
Mi padre sostenía la carta en la mano, pegada a su cuerpo, ocultándola instintivamente a la espera de que llegase el momento oportuno, solo que él no se atrevía a decidir cuándo había llegado ese momento. Entonces dijo: «Ya no habrá más viento para tu molino, ni tampoco rabia, Max». Y el pintor: «Veremos tabletear esas aspas. Tú solo espera: mañana girarán con fuerza».
Quizá mi padre hubiera dudado aún un rato si la última frase no hubiese sido tan contundente. En cualquier caso, estiró de una vez el brazo y, mientras le ofrecía la carta, le dijo: «Esto, Max, ha llegado de Berlín. Debes leerlo cuanto antes». Despreocupado, el pintor tomó la carta de su mano y la hizo desaparecer. Luego se giró hacia mi padre, tocó su hombro, le dio otro golpecito, algo más fuerte, en el costado y, con los ojos entornados, dijo: «Vamos, Jens, larguémonos ahora que Balthasar está en el molino. Tengo una ginebra que te hará crecer un sexto dedo en cada mano. ¡Dios mío! No una ginebra de Holanda, sino de Suiza, de una especie de museo antropológico suizo. Vente al taller».
Pero mi padre no quiso ir. Señaló brevemente, con el dedo índice, el bolsillo del abrigo y dijo: «La carta», y tras una pausa: «Tienes que leer esa carta cuanto antes, Max. Es de Berlín», y como la advertencia verbal no pareció surtir efecto, dio un paso hacia el pintor, cortándole de ese modo el trayecto hacia el puente y la casa. Así que finalmente él, con aire indiferente, se sacó la carta del bolsillo, leyó el nombre del remitente —como si estuviera haciéndole un favor a toda la comisaría de policía—, asintió con un tranquilo desprecio y dijo: «Estos idiotas, estos…». Entonces echó un vistazo rápido a mi padre y se topó con una mirada que le sorprendió. Sacó la carta del sobre, y allí de pie, en el puente de madera, la leyó. Después de un largo rato, creo que la leyó con toda la lentitud del mundo, se la metió enojado en el bolsillo por segunda vez, se puso tenso, apartó la vista y miró por encima de la planicie ventosa, hacia el molino, con una mirada que parecía buscar consejo en el laberinto de acequias y canales, en los desgreñados recodos de maleza, en el dique y en las mansiones, tan seguras de sí mismas. En definitiva, apartó la vista para no tener que mirar a mi padre.