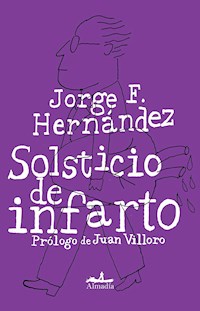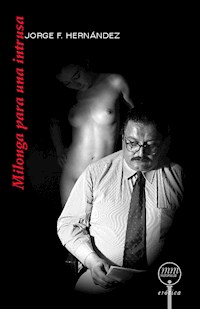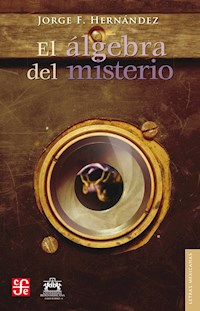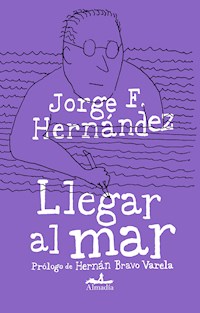
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Almadía Ediciones
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Spanisch
Llegar al mar. Las sílabas imitan la repetición del oleaje y su misterio, anuncian un paisaje entrañable en el horizonte, nos sitúan al pie de una aventura escrita en los espacios en blanco de la vida diaria -esos que la imaginación y la casualidad llenan con Sorpresas e invenciones. El aniversario personal, la novedad literaria, las presencias que van y vienen a compás de la querencia y la memoria, la relectura de los clásicos, el paseo por una ciudad soñada. Un elogio al oficio del microhistoriador. La música de Los Beatles. El magisterio proverbial de Jorge Luis Borges. Los designios del cuerpo, que se debaten entre el dolor y los placeres. Este libro recoge los textos publicados entre octubre de 2012 y octubre de 2014 por Jorge F. Hernández en su columna semanal "Agua de azar". Ciclo escritura donde la cotidianidad y la reflexión se condensan en una prosa serena y poética, cada página escrita con la tinta del corazón le da la vuelta a la rutina, descubre el mensaje al fondo de la botella y revela como urgente el diario ejercicio de reinventarnos para ser quién, en el fondo, somos desde siempre.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
JORGE F. HERNÁNDEZ
LLEGAR AL MAR
PRÓLOGO DE HERNÁN BRAVO VARELA
DERECHOS RESERVADOS
© 2016 Jorge F. Hernández
© 2016 Hernán Bravo Varela, por el prólogo
© 2021 Almadía Ediciones S.A.P.I. de C.V.
Avenida Patriotismo 165,
Colonia Escandón II Sección,
Alcaldía Miguel Hidalgo,
Ciudad de México,
C.P. 11800.
RFC: AED140909BPA
https://almadiaeditorial.com/
www.facebook.com/editorialalmadía
@Almadía_Edit
Edición digital: 2021
ISBN: 978-607-8764-30-3
En colaboración con el Fondo Ventura A.C.
y Proveedora Escolar S. de R.L. Para mayor información:
www.fondoventura.com y www.proveedora–escolar.com.mx
Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas por las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento.
PRÓLOGOS
DÍAS CONTADOS
“Nuestras alusiones al corazón son casi siempre metafóricas, no sólo cuando hablamos, sino también cuando pensamos”, afirma Alfred Polgar en un brevísimo pero sustancioso tratado sobre dicho órgano. “Lo malo de verdad ocurre cuando ya no se habla de él en símiles y metáforas, cuando las metáforas se retiran de él (igual que se bajan las máscaras cuando la fiesta toma un sesgo inquietante)...” Y prosigue el escritor austriaco: “En tales momentos le queda ya poca poesía al pobrecillo. Deja de tener entonces la menor importancia para qué late, siempre y cuando siga latiendo. Nuestro noble corazón queda en este caso dispensado de cualquiera de las funciones que lo distinguen del corazón innoble, mientras cumpla las funciones fisiológicas que tiene en común con este”.
En junio de 2011 el corazón de Jorge F. Hernández, víctima de un infarto, bajó su máscara. Apenas un año más tarde, como si se tratara de un temible déjà vu, Jorge sufrió un segundo infarto. Poco importaba la falta de nobleza y de poesía a la que alude Polgar, siempre y cuando su corazón siguiera latiendo. Los familiares y amigos que lo visitamos en la sala de terapia intermedia sólo queríamos oír esperanzadoras literalidades; ya habría tiempo para colmarlo de símiles y metáforas. Con todo, en ambas ocasiones, el convaleciente jamás compartió nuestra opinión: bajar la máscara no era el fin de la fiesta, sino su inesperado inicio. De acuerdo con Wilde, un hombre nos dirá la verdad si le damos una máscara. Hernández, aún en cama, apostó por lo contrario: decir al descubierto las mentiras piadosas e impías de la ficción. La verdad suele ser la muletilla predilecta de los aspirantes a filósofos y el último recurso de los faltos de imaginación. Hernández prefirió el carnaval de lo posible –donde todos, anhelantes, podemos reconocernos a simple vista que la orgía privada de las verdades puras y duras. Al salir del hospital, Hernández no era otro, sino simple, llana y milagrosamente él mismo. Como si los infartos, en la doble rotación de su íntimo planeta rojo, lo hubieran devuelto no sólo a la vida y la escritura, sino a su propio eje: el yo que inventa todo por enésima vez, sin descanso. Como afirma la cubana Fina García Marruz en un soneto: “No mira Dios al que tú sabes que eres/la luz es ilusión, también locura/sino la imagen tuya que prefieres”. Tal y como había sospechado nuestro autor en un título suyo, el reflejo de esa imagen preferida no se halla en un espejo de cuerpo entero, distorsionado por la realidad, sino en un “espejo de historias”, azogado por la fantasía.
Bastidor para ese espejo y autorretrato semanal en prosa, la columna “Agua de azar” –que Hernández ha publicado desde hace quince años en Milenio Diario– ha dado origen a tres compilaciones: Escribo a ciegas (2012), Solsticio de infarto (2015) y Llegar al mar, volumen que el lector tiene en sus manos. En el último se reúnen crónicas fantásticas, cuentos inminentes, ensayos y reseñas informales, así como diversas aleaciones de géneros, todos los cuales hacen de la memoria una corresponsalía, y de la nota periodística una microhistoria de ese “pueblo en vilo” llamado universo. Con desternillante nostalgia, cada texto toma el pulso –nunca mejor dicho– a autores vivos y muertos, zombis o inexistentes; compila relatos de aparecidos y desaparecidos, ahonda en recuerdos inéditos y anécdotas ficticias. Aquí, Hernández examina la ética, el decálogo ajeno, del perfecto plagiario; allá, abre signos de admiración por colegas tan dispares como Mark Twain, Stefan Zweig, Juan Rulfo, Octavio Paz, Julio Cortázar y Jorge Ibargüengoitia. En abundantes páginas, encomia la amistad de la lectura y la lectura de la amistad en compañía de Álvaro Mutis, Gabriel García Márquez, Eliseo Alberto y Antonio Muñoz Molina; en otras, y que podrían dar pie a un conjunto de carácter exclusivamente cervantista, detalla las peregrinaciones y andanzas de un ingenioso lector del Quijote. De la ciencia “impecable y diamantina” del béisbol a la ficha técnica del desnudo de un espectador frente a El nacimiento de Venus de Botticelli, pasando por un álbum de minificciones gráficas realizadas por el propio Jorge en una de sus tantas libretas de autor, Llegar al mar es una “antología de este instante”: no cualquiera ni uno abstracto, sino este que le tocó vivir y anotar cada semana a Hernández con la prosa de todos los días y la prisa de todas las cosas. Asimismo, compone una oda a los innumerables otros que, por falta de tiempo o de talento, dejamos de ser por ir en busca de nuestra evanescente identidad. En el caso de Hernández, esa renuncia le permitió perfeccionar, como señala Juan Villoro con nitidez aforística, “el esquivo arte de apreciar a los otros”. Un arte solitario para lucir en público, aprendido de corazón (by heart), ahí donde la lengua inglesa ejercita la memoria.
Hoy, desde su nueva residencia en Madrid, Jorge sigue lanzándonos cada jueves una botella de agua escrita a sus sedientos lectores. Como a Charles Lindbergh, no le bastó con atravesar el Atlántico y dejar atrás el mundo conocido, sino que debió hacerlo en plena noche del alma, tan oscura que las nubes y los peñascos se confundían amenazadoramente. Antes que aterrizar, Jorge atracó en Barajas y llegó a buen puerto. Ahora mismo, entre cafés y plazas, librerías y redacciones de periódicos; de la Gran Vía a la Plaza de la Cibeles; concluido ya ese solsticio que más parecía un eclipse de Sol, Jorge camina y escribe casi a nivel de mar, con los días mejor contados que nunca: sursum corda. “[Cuando el corazón] no es más que una miserable maquinita atascada que no se arregla con aceite”, según concluye Polgar en su tratado, “precisamente entonces nos muestra su aspecto más digno y sublime. Y, brillando fantasmal en la luz fosforescente de la vida, entre las formas y colores que lo rodean, es como una majestad menesterosa en medio de la chusma petulante”. En plena Corte de los Milagros de la literatura mexicana, el nuevo libro de Jorge F. Hernández nos vuelve a convocar a un paro de labores. (Un paro cardiaco, por supuesto.) Pero no sólo: también nos ha obsequiado estos aviones de papel y barcos de bolsillo, estas bengalas con “luz fosforescente de la vida”, para rescatarnos cada jueves de nuestro naufragio en tierra.
HERNÁN BRAVO VARELA
Ciudad de México, 11 de mayo de 2016.
LLEGAR AL MAR
La larga noche de Iguala que empezó el 27 de septiembre de 2014 –que sigue sin amanecer para por lo menos cuarenta y tres fantasmas en Ayotzinapa, Guerrero– coincidió con uno de los cumpleaños más aciagos que he sobrevivido, lejos de mis hijos y al filo de un abismo que me obligó a cerrar un ciclo que prometía ser ininterrumpido, cada jueves, a la pesca semanal del “Agua de azar”. Creyendo haber superado al menos dos cornadas al miocardio, escribí no sin dolor el “Hasta luego” con el que cierra la presente antología. Lentamente fui quemando naves, barrené navíos y estanterías, y me alejé de México, no sin antes aceptar la constante insistencia de Ariel González –y de otros amigos y compañeros de Milenio Diario–, así como la preocupada y siempre abierta invitación de Carlos Marín para que volviera a esas páginas y las muchas voces de no pocos lectores que me ayudaron a corregir y volver a los párrafos de cada jueves en el periódico, ya no sólo con renovados avistamientos y navegaciones del “Agua de zar”, sino además con la publicación semanal de los dibujos que ahora las acompañan desde un afortunado jueves a finales de junio de 2015 hasta la fecha. Quizá esa nueva travesía merezca otra antología más adelante, donde conste que atravesar el océano desemboca en la puerta del Sol, pero por lo pronto quedan aquí las aguas que como un río me ayudaron a llegar al mar, tocar su fondo y asumir una renovada navegación que salva cualquier naufragio.
La presente antología rescata de un posible olvido los textos publicados en la columna semanal de “Agua de azar” en Milenio Diario de octubre de 2012 a octubre de 2014; es decir, se reúnen aquí los textos que siguen en tiempo a los afortunadamente reunidos en Solsticio de infarto, prologados por Juan Villoro en esta misma barca editorial. Una primera antología (Escribo a ciegas, con prólogo de Antonio Muñoz Molina) recopila las “Aguas de azar” desde que empezaron su cauce en periódico hace ya más de quince años y ahora, Hernán Bravo Varela me honra con el hermoso texto que antecede a estas líneas como confirmación de que el juego de sístole y diástole aparentemente exclusivo de cada corazón es en realidad no más que una ventana para encontrar semejantes en un mundo donde aún hay sincronía de latidos y un recordatorio de que uno resucita a diario gracias a los afectos admirables.
JFH
Madrid, 15 de mayo de 2016.
Día de San Isidro
LLEGAR AL MAR
EL VERDADERO MONTECRISTO
De niño y de no tan niño, creo no ser el único lector que deseaba amanecer arrastrado por las olas de una larga lectura de madrugada, sobre una anónima playa desierta como página en blanco, convertido en Conde de Montecristo. Guardada la biografía verídica en un hermético baúl de la conciencia, el lector se convierte en Montecristo embelesado con la magia inobjetable de una novela, obra maestra de Alexandre Dumas. Uno navega las páginas erizadas con la tensión en la saliva al transfigurarse Edmundo Dantés en cualquiera de nosotros, que de pronto percibe el abismo inmediato, la caída irrefrenable por un precipicio de sinrazón irascible. Uno se siente condenado a la soledad de la cárcel-castillo en la isla de If, a la vista desde el puerto de Marsella y de pronto auxiliado por un arcángel en andrajos que nos revela el tesoro invaluable de una posible resurrección... y en plena madrugada, envuelto en una sábana que sirve de sarcófago, el lector que ya es Edmundo Dantés se deja arrojar al cementerio del mar y con el oleaje como camerino, amanecer en la playa de una nueva identidad: el Conde de Montecristo ha de cobrar todas las joyas del tesoro escondido y recorrerá los días que le quedan de vida para cobrar las debidas venganzas y buscar la clara luz de la justicia que merecen todos los hombres. El Conde que fue no más que simple lector es ya un caballero andante entre la piedad y el perdón.
Es sabido que el escritor más que audaz Auguste Maquet fue intenso colaborador de Dumas en la escritura de El Conde de Montecristo y otros libros del gran escritor cuya fama financió el anonimato de su asistente, pero Maquet no es el Montecristo que busco en estos párrafos. Se dice que Dumas y Maquet tomaron la idea de la novela de la verídica aventura o desventura de un tal François Picaud, cuya leyenda pasaba de boca en boca como ejemplo de infortunada fortuna: Picaud, a punto de casarse con una mujer bella y adinerada, fue traicionado por unos amigos que lo denuncian como espía de Inglaterra y es condenado a 15 años de cárcel. En las mazmorras, un compañero preso, moribundo, le confía el escondite de un valioso tesoro en Milán; al salir Picaud del tambo en 1814, busca y encuentra el tesoro, vuelve a París con una identidad inventada y dedica más de una década a buscar y encontrar a los antiguos amigos a quienes ha de cobrarles la dulce venganza. También sabemos que Jean-Paul Bendit –nacido en 1751 y asesinado en 1785– fue un noble francés que sin embargo defendió los principios tricolores de la Revolución de 1789, activo constitucionalista en 1791 y acusado de traidor al año siguiente. Bendit ostentó el título de Conde de Montecristo, que en la novela se supone que es una mínima isla escondida en medio del Mediterráneo y según Google Maps es un puerto en la antigua isla de la Española, entre República Dominicana y Haití. Pero estos no son los Condes que busco retratar en estos párrafos.
Sucede que con trabajos los lectores aprendemos que Dumas padre es el autor de El Conde de Montecristo, Los tres mosqueteros, Veinte años después y que su hijo del mismo nombre es el autor de La dama de las camelias entre otras páginas no tan gloriosas como las que firmaba su padre, propenso a la fama constante por la publicación periódica en folletines de sus novelas por capítulos. Dumas padre se llegó a quejar de la verdadera grandeza de sus novelas: que el lector se convierta en personaje y las sueñe de memoria sin necesariamente conocer al autor. De su Montecristo, Dumas se quejaba de que “Todo el mundo conoce el libro, pero muy pocos a su autor, y es una verdadera pena pues ambos estamos tan íntimamente ligados que el uno sólo puede ser juzgado por el otro”. Lo que no sabíamos es que Dumas padre estuviese tan umbilicalmente ligado a su novela como lo revela ahora Tom Reiss en un libro que urge traducir al español titulado The Black Count: Glory, Revolution, Betrayal and the Real Count of Monte Cristo (Harvill Secker, 2012).
El libro de Reiss revela la casi desconocida biografía de Thomas-Alexandre –hijo del aristócrata Alexandre-Antoine Davy de la Pailleterie y la esclava negra Marie-Cassette– nacido en 1762, hoy hace 150 años, en la colonia azucarera de Saint-Domingue del Caribe. El padre-abuelo Dumas llegó a ser general, mulato impresionante cuya leyenda presumía entre sus embustes la muy comentada anécdota de que era capaz de levantar el peso de un caballo con sus pantorrillas apretadas al cincho mientras él se colgaba de una viga en el techo de los establos. El mulatón invencible llegó a ser general de confianza de Napoleón, quien lo lleva a la campaña de Egipto y allí le da la espalda enviándolo a prisión como un Dantés, traicionado con la frase que dicen que dijo el engreído Napoleón: “Ciego es quien no cree en mi fortuna”.
Thomas-Alexandre que eligió el seudónimo Dumas al ingresar al ejército casó con Marie-Louis Labouret (por tanto, futura madre del autor de El Conde de Montecristo y abuela del autor de La dama de las camelias), inmenso mulato otrora héroe de la Revolución Francesa murió de cáncer contraído en la cárcel sin posibilidad de ejercer la debida venganza que llevaba quizá en la saliva (que heredó a su hijo) y sin haber encontrado el valioso tesoro que habrían de amasar en regalías su hijo y nieto con el poder de sus plumas, mas no espadas y el multiplicador paso del tiempo en que sus lectores soñamos con irrumpir en un salón de baile disfrazados de Conde Negro, pluma en tricornio, casaca con laureles de oro y centrar la punta de la bota derecha en el hocico del inefable villano que provocó la infinita injusticia que alimenta el insomnio de nuestras noches más tranquilas o profesar una homilía improvisada disfrazados de Abate Giaccomo Busoni u Obispo de Papantla con licencia para llamar a la inmediata redención a cualesquiera fieles que han incurrido una vez más en el necio afán de la mentira y la esquizofrenia emocional o escribir estos párrafos de jueves como un Dantés, sin que hubiese pasado un solo día desde que fui joven y que no había problema alguno en el mundo, sin saber ni imaginar que me esperaba la interminable aventura de una vida en párrafos como única manera para escapar de la ínsula y cárcel de mis peores pesadillas.
EL VERDADERO TOM SAWYER
De niño y no tan niño, creo no ser el único lector que amanecía en la arenosa playa de la almohada con la convencida baba de haber navegado dormido el ancho río Mississippi. La sábana como página en blanco registraba el miedo incandescente que suscitaba la sombra de un indio asesino, escondido entre las ramas de las orillas y la cama flotaba con los párpados cerrados por un torrente verbal de luciérnagas y travesuras, aventuras puras y todas las rimas de locuras que pueblan la imaginación de todos los lectores que volamos de niños y de no tan niños en la prosa de Samuel Clemens, conocido inmortal como Mark Twain.
Hace días hablaba en esta agua de azar con el que se rastrea la verdadera identidad del Conde de Montecristo, el Edmundo Dantés que somos todos los devotos lectores que, presos de nuestros particulares desasosiegos, esperamos el instante maravilloso en que un tesoro escondido nos permita el salvoconducto para la ejecución de la debida venganza que merecen todos nuestros enemigos. No me propongo entregar cada semana el agua en párrafos que revelen quién fue de veras la Dulcinea del Toboso que dicen inspiró a Cervantes para enloquecer a su Alonso Quijano ni pretendo argumentar sesudamente que Próspero de La tempestad es nada menos que el propio autor llamado Shakespeare como mago que se despide del globo y del teatro del mundo precisamente con los actos narrados en esa obra. No echaré a perder alguna novela semanal con la revelación de quiénes fueron los verdaderos personajes que inspiraron a los escritores, pero así como divierte sondear al verdadero Montecristo entre los perfiles del abuelo Dumas o Francois Picaud, así también me divierte mencionar que el entrañable viejo Mark Twain se llamó en realidad Samuel Clemens y nombró a su personaje Tom Sawyer precisamente por la amistad que trababa con un homónimo bombero de la ciudad de San Francisco, allá en la California donde Twain anduvo feliz e indocumentado, en la ruina circular de las mesas de póquer y el engaño etílico consuetudinario.
Gracias a mis amigos del Instituto Smithsoniano de mi casi natal Washington D.C. he descubierto que –mucho antes de volverse el célebre escritor cuyo fantasma concurre a las tertulias de las madrugadas– Mark Twain deambulaba la bohemia de San Francisco y en junio de 1863 (quizá con fecha precisa que sólo se puede leer en el fondo de una botella perdida) conoció nada menos que al verdadero Tom Sawyer, un bombero voluntario, corpulento, rubio de bigote, nacido en Brooklyn quien fincaba su leyenda de heroísmos diversos en una particular hazaña: Sawyer salvó del naufragio a 90 desesperados pasajeros (26 de ellos a nado sobre sus hombros) en el famoso desastre del vapor Independence, que habiendo salido de Acapulco se hundió en Baja California, no sin antes crujir en un incendio donde el heroico Tom Sawyer se volvió leyenda.
Dicho por el propio Tom Sawyer, cuando Mark Twain empezaba a beber en las cantinas de San Francisco y ambos deshilaban el estambre verbal de sus anécdotas, “no había quién le ganara al escritor en sus mentiras” y así el don de la imaginación pura se mide con la capacidad de fabulación que tienen los grandes de veras y no con el oprobioso plagio en el que han caído los supuestos escritorazos de hoy en día. Hubo un tiempo en que se privilegiaba en cantinas y en páginas impresas la deliciosa magia de saber contar las mentiras y se honraba la verdadera amistad, no la danza mentirosa de egos e intereses que subyace a la entrega de premios o al saludo hipócrita al vuelo. Twain (que tomó su seudónimo de la mínima profundidad que necesita un buque para navegar el Mississippi) y Sawyer (que se convertiría en nombre del niño que somos todos) fueron amigos íntimos, curándose las borracheras en los baños sauna de la calle Montgomery en San Francisco, allí donde vivió Jack London, Robert Louis Stevenson y Rudyard Kipling... y Twain que llegó a poner su cantina con el dinerito que ganaba de reportero, a decir de él mismo, “la mejor escuela del mundo para adquirir el conocimiento de los seres humanos, la naturaleza humana y sus maneras. Ninguna otra ocupación lo pone a uno en contacto con tanto grado y nivel de relaciones sociales”.
Así como consta el milagroso día en que Gabriel García Márquez anunció a María Luisa Elío o Álvaro Mutis que iniciaba la novela que a la postre cambió el mundo que leemos hoy, así también consta que entre el 27 y 28 de septiembre de 1864, Twain y Sawyer emprendieron una memorable borrachera de varios días (de las cantinas de Montgomery Street a los salones del Capitol o el Blue Wing) y que en el crudo amanecer de la llegada de la resaca, ya sin dinero, Twain tomó de los hombros a su amigo y le cantó que pensaba escribir un libro sobre las aventuras de un niño, el más rudo del mundo, tal como imaginaba había sido Sawyer en su infancia. Lo recordaba hasta su muerte el verdadero Tom Sawyer y está corroborado en las cartas que escribió Mark Twain a sus hermanos, informándoles que la prosa periodística seguiría como sustento, mas la verdadera apuesta de su literatura residía en la gran aventura que acababa de zarpar: The Adventures of Tom Sawyer se publicó en 1876 y es gloria de la literatura universal, nao de las noches en que todo lector decide soñar que en realidad el tiempo no existe.
Mark Twain llegó a negar la existencia del verdadero Tom Sawyer, no porque olvidase el lazo inquebrantable de la amistad cuando es de veras, sino quizá porque las canas obligan a salivar la callada pátina del silencio: Sawyer el verdadero ya se sabía inmortal, cuando en realidad no era más que bombero voluntario, dueño de una cantina en San Francisco y padre de tres hijos. Murió tres años antes que Mark Twain, mismo año que la cantina de su propiedad ardió en llamas y quedó en cenizas.
Que Becky Thatcher fue en verdad Laura Hawkins en la infancia de Clemens en Hannibal, Missouri o que Luvina de Rulfo es el Cerro de Larios de San José de Gracia o que Sid Sawyer, el medio hermano del Tom de novela, es un homenaje al malogrado hermano Henry del propio Clemens cuando aún no se llamaba Twain, no importa... lo que queda al final son las amistades de veras, aunque sean las cenizas de su recuerdo: invaluable.
LOS PLAGIADOS
En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Entonces, vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo. Y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté sus manos en señal de que lo haría, pues ella estaba por morirse y yo en plan de plagiarlo todo.
La obra visible que ha dejado este novelista es de fácil y breve enumeración. Son, por lo tanto, imperdonables las omisiones y adiciones perpetradas por Madame Henri Bachelier en un catálogo falaz que cierto diario cuya tendencia protestante no es un secreto ha tenido la desconsideración de inferir a sus deplorables lectores –si bien estos son pocos y calvinistas, cuando no masones y circuncisos. Los amigos auténticos de Pierre Menard han visto con alarma ese catálogo y aun con cierta tristeza. Diríase que ayer nos reunimos ante el mármol final y entre los cipreses infaustos y ya el Error trata de empañar su Memoria... Decididamente, una breve rectificación es inevitable. El 15 de mayo de 1796 entró en Milán el general Bonaparte al frente de aquel ejército joven que acababa de pasar el puente de Lodi y de enterar al mundo de que, al cabo de tantos siglos, César y Alejandro tenían un sucesor.
Escribo esto para dejar testimonio del adverso milagro. Si en pocos días no muero ahogado, o luchando por mi libertad, espero escribir la Defensa ante sobrevivientes y un Elogio de Malthus. Atacaré, en esas páginas, a los agotadores de las selvas y de los desiertos; demostraré que el mundo, con el perfeccionamiento de las policías, de los documentos, del periodismo, de la radiotelefonía, de las aduanas, hace irreparable cualquier error de la justicia, es un infierno unánime para los perseguidos. Hasta ahora no he podido escribir sin esta hoja que ayer no preveía. ¡Cómo hay de ocupaciones en la isla solitaria! ¡Qué insuperable es la dureza de la madera! ¡Cuánto más grande es el espacio que el pájaro movedizo!
Jacinta estaba aturdidísima, como si hubiera recibido un fuerte golpe en la cabeza. Oía las palabras de Ido sin acertar a hacerle preguntas terminantes. ¡Fotunata, el Pitusín!... ¿No sería esto una nueva extravagancia de aquel cerebro novelador?
El patrullero Mancuso tuvo una buena idea, que la había proporcionado nada menos que Ignatius J. Reilly. Había telefoneado a la casa de los Reilly para preguntar a la señora Reilly cuándo podía ir al boliche con él y con su tía. Cogió el teléfono Ignatius y se puso a aullar: “Deje de molestarnos, subnormal. Si tuviera algún sentido, estaría investigando en antros como ese Noche de Alegría en el que fuimos maltratados y expoliados mi querida madre y yo. Yo fui víctima, por desgracia, de una mujerzuela viciosa y depravada, una de esas chicas que se dedican a hacer beber a los clientes. Además, la propietaria es nazi. Suerte tuvimos de poder salir de allí con vida. Vaya a investigar a ese antro y déjenos en paz, destrozahogares”.
Madame Bovary se puso a quitarle la corbata. Tenía un nudo en los cordones de la camisa; permaneció unos minutos moviendo sus ligeros dedos en el cuello del muchacho. Luego echó vinagre en su pañuelo de batista, le mojó con él las sienes a pequeños toques y sopló delicadamente encima.
Acababan de sonar las 12 de la noche en los relojes que marcan y dan la hora en todas las torres de Petersburgo cuando el señor Goliadkin, fuera de sí, corrió al muelle de la Fontanka, junto al puente Izmailovski, para zafarse de los enemigos que le perseguían, de los insultos que en aluvión caían sobre él, de los gritos de alarma de las viejas, de los lamentos y suspiros de otras mujeres y de las miradas aplastantes de Andrei Filippovich. Había quedado aniquilado en el pleno sentido de la palabra, y si aún podía correr era sólo por un milagro en el que él mismo se negaba a creer.
Como un Bryce, plagio los párrafos anteriores en solidaridad con los plagiados. Me explico: ahora que la baba libertaria y la crédula cargada intenta defender o desdeñar la casi veintena o más de casos de plagio que lleva tatuados en su bibliografía el ya famoso autor peruano, ahora que se ablandan los argumentos en su contra con la imperdonable excusa de que sus plagios fueron “tan sólo artículos”, pero no sus “obras inmortales” y antes de que se nos olvide el delito (así como hace meses ya pasó a la amnesia la caída en desgracia del capitán Alatriste) es de mínima cordura solidarizarse con los plagiados. Ahora que pagan y firman desplegados de supuesto desagravio, yo hago un hh sin firma y gratis por los verdaderos agraviados.
A nadie se le ocurrió un desplegado a favor de los autores hasta ahora anónimos que robó descaradamente la pluma de Alfredo Bryce Echenique; a los cien o más engañados o aturdidos incautos –“académicos, intelectuales o escritores”– no se les pasó por la cabeza la real posibilidad de que el autor de marras tomara prestados párrafos de ellos y los hiciera propios, en ruta a cobrar un premio de 150 mil dólares de dinero público. En el ánimo mamón de que “Todos somos Bryce” o “Yo soy fui 132 de cintura” se les olvida plagiar lo que deberían plagiar de memoria, que podría ser (por ejemplo) el credo polémico de Lev Tolstói, cuando afirmamos ambos que nos educaron desde la niñez en el amor y el respeto a la elegancia, no sólo hacia lo expresado por Homero (no Simpson), Bach (no el de las flores) y Rafael (el pintor, no el cantante) sino también hacia todas las pequeñas cosas de la vida: el amor a las manos limpias (con jabón y por no robar), a la belleza de un vestido (o de un verso firmado), a la elegancia de la mesa (sin vómito) o de un carruaje. Somos aristócratas quienes tuvimos la suerte de que ni yo, ni mi padre, ni mi abuelo tuviésemos que recurrir al plagio, a la mentira o a la lucha entre la necesidad y la conciencia, nunca necesitamos envidiar ni suplicar a nadie, no conocimos la necesidad de educarnos para conseguir dinero, artículos periodísticos ajenos, una posición en la alta sociedad de los Premios con mayúscula y otras pruebas similares a las que se exponen los pobres de espíritu.
MEDIO SIGLO DE SOLEDAD
Cincuenta años no son nada y son todo el tiempo que se acumula en el silencio de la almohada ya encorvada por tantos sueños desgastados, amores contrariados y de vez en cuando, la engañosa baba de la nostalgia. Medio siglo son todas las flores amarillas posibles y un extraño sudor que parece vapor de trenes, y la piel tatuada con el trazo de las ciudades que se acumulan en los mapas de la memoria...
La Décima Segunda Feria Internacional del Libro del Zócalo de la Ciudad de México que abre sus páginas del 19 al 28 de este octubre que parece de primavera, ha tenido a bien celebrar los primeros 50 años que se cumplen desde que llegaron a este ciudad enrevesada Mercedes y Gabriel García Márquez, para quedarse ya siempre aquí con Rodrigo, Gonzalo... y la ronda de nietos, nietas, amigos y demás familiares y afectos que han crecido como una enredadera de párrafos donde confirmamos los lectores el milagro inconcebible de un escritor que logró cuajar aquí obras inmortales para así ser más querido todos los días hasta el Sol de hoy. También se celebran 30 años exactos desde aquel jueves 21 de octubre de 1982 en que se vivió el milagroso instante de lo que Gabo creyó que era broma: la llamada desde Estocolmo en voz Andrés Ryberg, secretario ejecutivo de la Academia de las Letras de Suecia, para anunciarle el Premio que ya había provocado una inundación de flores en la calle, al pie de las ventanas de la casa de la Ciudad de México donde siguen amaneciendo los Gabos con el mismo anuncio de todos los millones de vecinos que año con año hacemos más grande esta ciudad abigarrada: “Gabo, te amamos”.
Para conmemorar el medio siglo de residencia de los Gabriel García Márquez en la Ciudad de México y, de paso, celebrar los 30 años del anuncio del Premio Nobel, los muchos años de vida, los cien años que envejecemos todos al releer las obras inmortales que leímos hace 25, 30 o 40 años... la Décima Segunda Feria Internacional del Libro del Zócalo de la Ciudad de México tuvo a bien imprimir con elevados niveles de calidad y buen gusto un cartel que merece enmarcarse por ambas caras: el anverso es nada menos que una recreación agigantada de la entrañable portada de Cien años de soledad, diseño del inmenso Vicente Rojo... allí intacta, la E volteada, las grecas azules, los nichos donde ahora aparecen fotografías –algunas de ellas, inéditas hasta hoy–: Gabo y Mercedes que van del brazo, por la región más transparente de su feliz vida juntos... Gabo al pie del Ángel de la Independencia, que ya sabemos que es Ángela a todas luces... las risas de los niños que aprendieron a leer el mundo con un papá que nombraba las cosas por primera vez en el Universo...; y en el anverso del cartel, 50 párrafos que celebran todos los siglos, y el medio siglo: citas de los libros de García Márquez y de sus amigos, conocidos y quizá no tan amigos cercanos, pero sí lectores atentos de un mural literario policromado que le cambió la cara al mundo y a todos los libros, tal como se lo vaticinó a su autor María Luisa Elío mucho antes de que la novela se volviera la nao que surcara la selva de los millones de lectores que seguimos en deuda con todas las maravillosas imaginaciones y palabras del hijo del telegrafista colombiano que llegó a vivir a la Ciudad de México.
Cincuenta párrafos donde celebran al Gabo reunidos Octavio Paz y Carlos Fuentes, Ricardo Cayuela y Fabrizio Mejía Madrid, David Olguín y Álvaro Mutis, Eliseo Alberto y Jomí García Ascot... vivos y muertos, jóvenes y viejos, en prosa o verso, todos hemos contribuido con el rizo rizado de la lectura a la madrépora de flores amarillas que son el milagro de toda la literatura de Gabriel García Márquez, los personajes entrañables, los silencios de lluvia, las alas de un viejo que ya no puede volar en el patio de tierra de una casa que parece caerse a pedazos. Hablo de la primera vez que alguien creyó que el hielo es una piedra que llora y el momento en que alguien compró con su primer sueldo un libro porque el título le llamó la atención en el escaparate de la única librería de su pueblo, y ese título parecía un imán que garantizaría el tránsito de todo un siglo de soledad en medio de la incalculable multitud que supuestamente la desmiente con cada lectura y cada día de las vidas que vamos acumulando, tal como se suma cada lector al callado milagro en sincronía, clonadas las miradas, de los que aman más allá del tiempo, en tiempos del cólera o del sida... y así, 50 párrafos para celebrar un Universo leído, que en todos los idiomas del mundo reconoce paisajes idénticos: el calor de Macondo es el frío desolador de un páramo en Rusia, y el miedo de una niña que raspa cal de las paredes en una casa de Aracataca es el idéntico desvelo de una costurera en Pekín... se pierde en el embrujo de todo lo que siguen vendiendo los gitanos el habitante de un suburbio canadiense que cree inventar el método alquimista para la conversión de peces en dijes de oro puro y se hipnotiza con el cuento la señora gallega a quien le narro que mis vecinos en Madrid dejaron a sus hijos en un piso que inundaron de luz para navegar por todas las habitaciones como si fuesen el hogar del mar... nos perdemos todos y al voltear la página volvemos a encontrarnos con el precioso reconocimiento de que somos lo que leemos, y hemos sido tan imaginación como memoria. Cincuenta párrafos para decirle a tanto cínico mentiroso, plagiario y desmedido sinodal por igual que por encima de todos los intereses creados, por encima de los pinches premios falsos, más allá de las apariencias acartonadas de los que siempre quieren quedar bien o siempre quieren tener la razón... está la callada sonrisa de la literatura.
Allá donde nadie lo ve, se esconde la literatura del escritor que ya es mucho más que pluma en ristre: es el inquieto navegante de la memoria y sus olvidos, el Sol que se arregla de corbata para saludar a un jardín vacío, el lector de sus propios párrafos ya ajenos en cada palabra que se vuelve a descubrir a media voz, con el acento que no ha perdido en la saliva a pesar de vivir ya medio siglo en la ciudad donde se canta el español de otra manera, tan lejos del Caribe, con los colores que se comen y los nombres que parecen apodos, los templos de las piedras que hablan y los retablos con el murmullo de toda la plata y sus oros... Aquí nos tocó vivir, entre todos los fantasmas que filtran la transparencia perdida del aire, los escritores que caminan rampantes por las calles de piedra roja y los poetas reclinados sobre pilares de cantera gris... las filas de desalmados y famélicos que llevan en la mirada perdida la amnesia que sin embargo no impide que recuerden de memoria el nombre del escritor y al menos uno de sus libros... las flores que llevan en rebozos las mujeres que todos sabemos que son eternas y los secretos mensajes que decidió imprimir el pintor que se llama Rojo, hijo de un héroe, que viene demorado a la presentación del cartel en pleno Zócalo de la ciudad más grande del mundo donde todos los lectores de la interminable literatura de Gabriel García Márquez hacíamos fila para que nos regalasen en un Macondo improvisado un pedazo del Paraíso.
SIMENON AL FILO DEL ABISMO
En atinada presentación pública, Carlos Puig y Rafael Pérez Gay acompañaron ayer al genial editor Jaume Vallcorba en un acto de malabarismo electrizante: editorial Acantilado ha colocado a Georges Simenon al filo del entrañable abismo de su catálogo ejemplar. Celebro las portadas con difuminadas fotografías en blanco y negro simenoneano de F. Catalá-Roca y las nuevas traducciones (que se dejarán leer en español, que no castizo, en todos los acentos que entendemos en América) pero sobre todo celebro que Acantilado tendrá por lo menos una década por delante de novedades continuas en papel, que no formato electrónico y así, nuevas legiones de hipnotizados lectores del gran escritor que se llamó en vida Georges Simenon. En palabras de Javier Marías, Simenon “es uno de los mayores escritores del siglo XX, cuyo éxito fue y sigue siendo extraordinario, pero que no fue adecuadamente reconocido. No tuvo el premio Nobel, a pesar de su evidente superioridad sobre más de la mitad que lo han recibido”. Con Simenon sucede que somos sus lectores quienes habíamos dado por hecho la valía de sus obras, postergando para quién sabe cuándo su recomendación y reconocimiento entre nosotros.
En los estantes de una biblioteca que se ha quedado en mi memoria llegué a sumar 22 novelas empastadas en negro, otras cinco que apelaban a los colores de sus portadas y nada menos que 37 casos-libros del Inspector Maigret. Desde la adolescencia, leí a Simenon como quien no siente una obligación para saldar una cuenta, dejando siempre para luego el proyecto de leerlo por entero, recorrer sus obras completas de una sola sentada y bajo el ánimo de una sola degustación. Pero la vida me sorteó el azar de padecer una larga convalecencia, y cumplí entonces el cometido: me consta que la abundancia de títulos y tramas soñadas y bien tejidas por este autor belga si bien no son un remedio infalible contra el cáncer, sí son un tónico balsámico y relajante que ayuda a sobrellevar la lánguida pesadez de los días que se vuelven eternos y las angustias de las noches que parecen convertirse en condena.
Me gusta la anécdota que cuenta García Márquez de cómo se le quedó en la memoria la trama de una novela de Simenon durante muchísimos años, por el atesorado deleite de haberlo leído a placer, y que no fue sino hasta mucho tiempo después que –por el reencuentro de la relectura– cayó en la cuenta de que la trama tal cual estaba escrita era inversa a cómo él la recordaba. Sintonizo con esta anécdota pues siento que las historias de Simenon son cuentas pendientes en sí mismas, como lámparas que cuelgan del techo de la imaginación compartida que se establece entre el autor y su lector, y cuya luz quedará grabada en la memoria no necesariamente de acuerdo a las letras que formaron las páginas sino cuadriculadas por el recuerdo y el ánimo con los que fueron leídas. La larga lista de novelas de Simenon son entonces una cuenta fabricada con relatos, un collar de historias donde más allá del número, calidad y peso de las perlas, lo que se impone es el hilo que las une.
Simenon sabía tejer tapices literarios a través del bello arte de la narración que no se transmite por el solo hecho de leerse, sino a través del sortileergio de escuchar la voz del narrador, oír los diálogos en primera persona como si fuesen murmullos en carne propia y la magia de meterse entre los paisajes de ciudades, caminos, trenes, rostros, inviernos y madrugadas que supuestamente sólo existen en papel, pero que sabemos que nos son entrañables desde el instante mismo en que son leídos. Uno lee los mundos de Simenon y se pierde en un mural de palabras que, sin mucho aviso, envuelve, deleita y confunde: cada página un pendiente de elucubraciones y deducciones, cada página un misterio por resolver, un enigma por entender, una escena detallada por recorrer.
Vienen a la mente las tramas y personajes de El tren, Desconocidos en casa y Los hermanos Rico. Imagino las sombras siniestras que inundaron la mente de León Labbé, personaje principal de Los fantasmas del sombrerero, una magnífica radiografía de los infiernos que conforman la mente delirante de un asesino en serie y recuerdo la parsimoniosa autopersecución culposa y febril del doctor Hans Kuperus, condenado por sus actos y por la fina prosa de Simenon, a vagar por siempre bajo el título de El asesino. Como un niño que muestra su colección de estampas recuerdo ahora las portadas de cada una de las novelas de Simenon, no como un juego simple de memoria donde cada encuadernación corresponde a un título específico, sino como un testamento personal de vivencias, recordando exactamente en qué trayecto de tren tuve la fortuna de leer La viuda Couderc (París-Irún), en qué consultorio dental empecé la lectura de Los anillos de la memoria de Betty (Doctor Mote, Avenida Insurgentes) o el estado específico que guardaba mi cuerpo la tarde que se convirtió en noche leyendo Tres habitaciones en Manhattan (noveno día de radioterapia, náusea continua).
Como niño, tengo en el altar de mis admiraciones más íntimas a la personalidad, vestuario, deducciones y andanzas del Comisario Maigret en el mismo pedestal donde siguen ejerciendo su magia las novelas de Sherlock Holmes, Agatha Christie, Dashiell Hammet... y la gran literatura que no precisa etiquetarse simplemente de “policíaca”, como de soslayo o desprecio. No creo saldar mi cuenta pendiente con Simenon con estas líneas, ni con el sincero ejercicio de seguir leyéndolo como si aún estuviera vivo, fumando la pipa que ahora sólo humea en fotografías gastadas y en blanco y negro. No creo que haya otro autor de los supuestamente muertos que se siga apareciendo en las mesas de novedades de las librerías con la misma frescura e incuestionable atractivo imantado con los que se plantarán ahora las novelas de Simenon al filo del feliz abismo del Acantilado: de hecho, aunque uno ya haya leído El hombre que miraba pasar los trenes o La nieve estaba sucia, la evocación de sus respectivas tramas tienen un poder alquímico e inexplicable que nos hace verlas como si jamás las hubiésemos leído. Simenon como un autor tan conocido en la memoria que se presenta siempre por primera vez en la imaginación. Simenon que supo hilar en palabras las formas de pensar de las personas de existencia gris y monótona, el escritor que supo escribir cómo piensan los semejantes y pares de vidas agobiantes, mediocridades asfixiantes y manías recurrentes. Georges Simenon, el escritor que descifraba los miedos apabullantes, el ácido sabor de la cobardía y los anónimos efluvios de la honradez y de la bondad. Simenon, el escritor que acaba de dejar a un lado su pluma fuente para encender su pipa y mirar al vacío como quien mira directamente a los ojos de cualquier lector desconocido.
BYE-BYE, BRYCE!
En realidad, ya no quisiera hablar ni oír ladrar sobre el tema absurdo y lamentable de los plagios literarios, pero parece inevitable: yo también declaro que no pertenezco (ni creo poder pertenecer por razones de obesidad-transitoria) a ningún “Comité de Salud Pública” ni me siento nominado para formar parte de ningún Comité de Inquisición y sin embargo, dice un errado que todos los que hemos criticado a Alfredo Bryce Echenique somos turba inquisidora por el solo hecho de opinar contrario a “la sentencia inapelable del Jurado”. Al tiempo que celebro que por lo menos uno de los distinguidos Jurados da la cara y defiende heroicamente la lectura incuestionable de por lo menos una de las obras maestras firmadas por el Bryce, también subrayo que lamento su incapacidad para aceptar que quizá, probablemente, digosinofender y alomejor se pudo equivocar, si no como escritor, sí como Jurado “humano, demasiado humano”.
En uno de los peores errores cometidos con o sin la ayuda de Johnny Walker, Alfredo Bryce Echenique tuvo a bien espetar que todos los que hemos criticado o cuestionado el otorgamiento de un premio literario como medio de exoneración de sus múltiples, crónicos y probados casos de plagio somos “frustrados”, “envidiosos” y (en metáfora digna de los monstruos soñados por Mitt Romney) “miembros de un grupo de extrema derecha”... En mi defensa, le respondo:
Antes Estimado Don Alfredo Bryce Echenique: