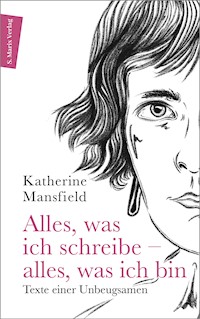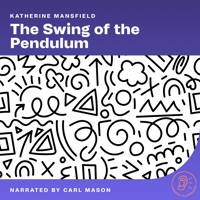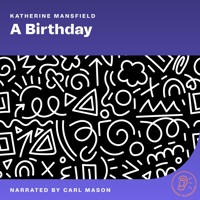Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Trotalibros Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
La familia Burnell parece una anodina familia neozelandesa de clase media de finales del siglo XIX como cualquier otra. Sin embargo, su cotidianidad y sus silencios esconden todo un universo: de la frustración y la rabia que hay detrás de la apariencia serena de Linda, atrapada en el papel de madre y esposa ideal, a la inocencia de sus tres hijas, que mientras juegan intuyen la brutalidad y la injusticia del mundo de los adultos, pasando por el anhelo que brilla en la mirada de la tía Beryl, que desea sentirse amada por un hombre apuesto y apasionado. Esta edición reúne tres de los relatos más importantes y autobiográficos de Katherine Mansfield: Preludio (1918), En la bahía (1922) y La casa de muñecas (1923). Juntos conforman un tríptico que nos acerca a los Burnell, una de las familias más fascinantes de la literatura universal. «La única escritura por la que he sentido envidia». Virginia Woolf
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 185
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
LA AUTORA
Katherine Mansfield, seudónimo de Kathleen Beauchamp, nació en Wellington, Nueva Zelanda, en 1888. Su padre, primo de la escritora Elizabeth von Arnim, era un próspero banquero, por lo que Katherine, que fue criada por su abuela, estudió en los mejores colegios. En 1893 la familia se trasladó a las afueras de la ciudad, donde nació su hermano Leslie. Sus padres la enviaron a estudiar a Reino Unido, en el Queen’s College, donde entró en contacto con diversos círculos artísticos y conoció a la que sería su amante, la escritora Ida Baker. Al terminar sus estudios, sus padres le ordenaron volver a Nueva Zelanda, pero no tardaría en regresar a Inglaterra, donde se entregó a la vida bohemia. Se quedó embarazada de Garnet Trowell, pero sus padres se opusieron a la relación de la misma forma que se opusieron a sus deseos de dedicarse profesionalmente al violonchelo. Se casó con un cantante once años mayor que ella al que abandonó en la noche de bodas. Cuando informó a sus padres de su estado, su madre se la llevó a Baviera para mantener en secreto tanto su embarazo como su relación con Baker. Allí sufrió un aborto, tras lo que regresó a Londres; no volvería a ver nunca más a su madre, que a su vez la desheredó. Su experiencia en Alemania le serviría de inspiración para sus primeros relatos, publicados en En una pensión alemana (1911). La muerte de su hermano Leslie en el frente de la Primera Guerra Mundial la llevó a refugiarse en sus recuerdos felices de la infancia. En 1917 enfermó de tuberculosis y viajó por toda Europa buscando una cura. En 1918 se casó con su editor, John Middleton Murry, aunque se separaron dos meses después. Con la publicación de Felicidad (1920) y Fiesta en el jardín (1922) alcanza el reconocimiento como escritora. Murió en 1923 de hemorragia pulmonar con tan solo treinta y cuatro años y convertida en una de las cuentistas más importantes del siglo xx y una figura clave del modernismo anglosajón.
LA TRADUCTORA
Patricia Antón de Vez se dedica en exclusiva a la traducción literaria desde hace más de veinticinco años. Licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Barcelona, llegó a la traducción desde la corrección de estilo. Ha vertido al castellano multitud de títulos de narrativa y ensayo, pero también de literatura infantil y juvenil o artículos para prensa. Entre los muchos autores que ha traducido cabe destacar a Kate Atkinson, Khaled Hosseini, Mark Haddon, Joyce Carol Oates, John Cheever, Louise Penny, Claire Messud, Nancy y Jessica Mitford, Chris Stewart, Howard Fast, Damon Galgut, Margaret Atwood, Stephen King o William Trevor. Melómana confesa, siempre ha creído que para traducir hay que tener oído y musicalidad, porque al fin y al cabo el traductor, como el músico, se dedica a interpretar una partitura ajena. También cree que la traducción literaria es un oficio precioso que requiere grandes dosis de tesón y de pasión.
En Trotalibros Editorial ha traducido Rostros en el agua, de Janet Frame (Piteas 9) y Horizontes perdidos, de James Hilton (Piteas 19)
.
LA ILUSTRADORA
La curiosidad y la poesía son, para Andrea Reyes (Madrid, 1993), la forma de mirar la vida. El dibujo y la literatura, sus medios favoritos para comprenderla y compartirla.
Estudió la carrera de Humanidades, hizo un máster en Periodismo Cultural y ha trabajado en revistas literarias, editoriales, ferias culturales, museos y una tienda de encuadernación. Desde entonces, en paralelo, ha ilustrado para Ediciones Encuentro, Valparaíso, Hiperión, Periférica, Valnera o la Feria del Libro de Madrid, formado parte de campañas como Libros a la Calle y expuesto su trabajo (que casi siempre gira en torno a los libros y sus lugares) en la Casa de América, la biblioteca pública Iván de Vargas y las librerías Polifemo y Tipos Infames. Fue en una librería donde descubrió su vocación, y ahora, dichosamente, durante una mitad del día recomienda libros y, durante la otra, los ilustra.
LOS BURNELLPRELUDIO · EN LA BAHÍA · LA CASA DE MUÑECAS
Primera edición: octubre de 2023
Título original: Prelude, At the Bay & The Doll’s House
© de la traducción: Patricia Antón
© de las ilustraciones: Andrea Reyes
© de la nota del editor: Jan Arimany
© de esta edición:
Trotalibros Editorial
C/ Ciutat de Consuegra 10, 3.º 3.ª
AD500 Andorra la Vella, Andorra
www.trotalibros.com
ISBN: 978-99920-76-54-5
Depósito legal: AND.343-2023
Maquetación y diseño interior: Klapp
Corrección: Marisa Muñoz
Diseño de la colección y cubierta: Klapp
Impresión y encuadernación: Liberdúplex
Bajo las sanciones establecidas por las leyes, queda rigurosamente prohibida, sin la autorización por escrito de los titulares del copyright, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares mediante alquiler o préstamo públicos.
KATHERINE MANSFIELDLOS BURNELLPRELUDIO · EN LA BAHÍA · LA CASA DE MUÑECASTRADUCCIÓN DE PATRICIA ANTÓNILUSTRACIONES DE ANDREA REYESPITEAS · 24
PRELUDIO
I
No quedaba ni un centímetro de espacio para Lottie y Kezia en la calesa. Cuando Pat las cogió en volandas y las sentó sobre el equipaje, se tambalearon; el regazo de la abuela ya estaba ocupado y Linda Burnell no habría podido cargar con el peso de una niña en el suyo ni durante un pequeño trecho. Isabel, muy altiva, se había encaramado al pescante junto al nuevo mozo. En el suelo se amontonaban bolsas de viaje, maletas y cajas.
—Son imprescindibles para mí, no quiero perderlas de vista ni un instante —declaró Linda Burnell con la voz temblorosa de cansancio y emoción.
Plantadas en el césped junto a la verja, Lottie y Kezia parecían preparadas para la batalla con sus abrigos de botones dorados con anclas y sus gorritos marineros con cintas bordadas. Cogidas de la mano, con los ojos muy abiertos y solemnes, miraron primero las cosas imprescindibles y luego a su madre.
—Tendremos que dejarlas aquí. No hay alternativa. Tendremos que abandonarlas —dijo Linda Burnell.
De sus labios brotó una risita inusitada; se reclinó sobre los cojines de cuero capitoné y cerró los ojos mientras los labios le temblaban de risa. Por suerte, en ese momento, la señora de Samuel Josephs, que había observado la escena desde detrás de la persiana del salón, se les acercaba con andares de pato por el sendero del jardín.
—¿Por qué no deja a laz niñaz conmigo ezta tarde, zeñora Burnell? Podrán ir en el carro del tendero cuando venga ezta noche. Ezaz cozaz que hay en el camino tienen que llevárzelaz también, ¿no?
—Sí, hay que llevarse todo lo que esté fuera de la casa —confirmó Linda Burnell, y señaló con su blanca mano hacia las mesas y sillas patas arriba en el jardín delantero. ¡Qué absurdas parecían! Deberían estar al revés, o bien eran Lottie y Kezia quienes deberían estar cabeza abajo. Y tuvo ganas de decir: «Haced el pino, niñas, y esperad al tendero». Le pareció una idea tan exquisitamente graciosa que apenas pudo prestar atención a la señora de Samuel Josephs.
El cuerpo gordo y decrépito se inclinó sobre la verja y la cara grandota y gelatinosa sonrió.
—No ze preocupe, zeñora Burnell. Lottie y Kezia pueden merendar con loz niñoz en el cuarto de jugar y yo me ocuparé de que ze zuban al carro dezpuéz.
La abuela le dio vueltas al asunto.
—Sí, es el mejor plan, desde luego. Le estamos muy agradecidas, señora de Samuel Josephs. Niñas, dadle las gracias a la señora de Samuel Josephs.
Siguieron dos gorjeos apagados:
—Gracias, señora de Samuel Josephs.
—Y sed buenas niñas y… venid aquí —se acercaron a ella— … no olvidéis avisar a la señora de Samuel Josephs cuando queráis…
—No, abuela.
—No ze preocupe, zeñora Burnell.
En el último momento, Kezia soltó la mano de Lottie y corrió hacia la calesa.
—¡Quiero darle otro beso de despedida a la abuelita!
Pero ya era tarde. La calesa se alejaba cuesta arriba, con Isabel rebosante de orgullo y desdeñando al mundo entero, Linda Burnell postrada y la abuela hurgando en busca de algo que darle a su hija entre los curiosos cachivaches que había metido en el último momento en su bolsito de seda negra. La calesa, titilando bajo el sol y la nube de fino polvo dorado, ascendió por la ladera, coronó la colina y desapareció. Kezia se mordió el labio, pero Lottie se le adelantó y, sacando el pañuelo con cuidado, soltó un gemido:
—¡Mamá! ¡Abuela!
La señora de Samuel Josephs la envolvió como si fuera una enorme y cálida cubretetera de seda negra.
—No paza nada, querida. Tienez que zer una niña valiente. Ven a jugar al cuarto de loz niñoz.
Rodeó con el brazo a la llorosa Lottie y se la llevó. Kezia las siguió, haciendo una mueca ante la cinturilla de la falda de la señora de Samuel Josephs, desabrochada como de costumbre, y de la que asomaban dos largas cintas rosas del corsé…
El llanto de Lottie se calmó a medida que subía por las escaleras, pero su aparición en la entrada del cuarto de jugar con los ojos hinchados y la nariz congestionada les hizo mucha gracia a los hijos de S. J., que estaban sentados en dos bancos ante una larga mesa cubierta con hule; sobre ella se habían dispuesto enormes platos de pan con manteca y dos jarras marrones que humeaban levemente.
—¡Hola! ¡Has llorado!
—¡Anda! Qué ojos tan hundidos.
—Y qué nariz tan rara tiene, ¿no?
—Estás toda roja y llena de manchas.
Lottie era el absoluto centro de atención. Al darse cuenta se hinchió de orgullo y sonrió con timidez.
—Ve a zentarte al lado de Zaidi, pequeña —dijo la señora de Samuel Josephs—, y Kezia, tú ziéntate en la punta, al lado de Mozez.
Moses sonrió y le dio un pellizco cuando se sentaba; pero ella fingió no darse cuenta. Cómo odiaba a los chicos.
—¿Qué vas a tomar? —preguntó Stanley inclinándose educadamente desde el otro lado de la mesa y sonriéndole—. ¿Qué quieres para empezar: fresas con nata o pan con manteca?
—Fresas con nata, por favor —respondió la niña.
—¡Ja, ja, ja!
Cómo reían todos, cómo aporreaban la mesa con sus cucharillas. ¡Menuda tomadura de pelo! ¡La había engañado! ¡El bueno de Stan!
—¡Mamá! Ha creído que hablaba en serio.
Ni siquiera la señora de Samuel Josephs pudo evitar sonreír mientras les servía leche y agua.
—No deberíaz burlarte de ellaz en zu último día —dijo por lo bajo.
Pero Kezia le dio un buen mordisco a su pan con manteca y luego dejó el trozo restante de pie en su plato. El hueco de la parte mordida formaba una especie de puertecita muy graciosa. ¡Bah! Daba igual. Una lágrima le surcaba la mejilla, pero no lloraba. No estaba dispuesta a llorar delante de aquellos horribles hijos de Samuel Josephs. Agachó la cabeza y, cuando la lágrima rodó despacio, la atrapó con un rápido y leve movimiento de la lengua y se la llevó a la boca antes de que nadie la viera.
II
Después de merendar, Kezia se alejó de vuelta a su casa. Subió despacio los escalones de la parte trasera y, tras cruzar la despensa, entró en la cocina. Allí no quedaba más que un trozo de jabón amarillo y áspero en un rincón del alféizar de la ventana y, en otro, un trapo manchado y un paquete de azulete. La chimenea estaba llena de basura. Rebuscó en ella, pero no encontró nada salvo un pasador de pelo con un corazón pintado que había pertenecido a la criada. Incluso eso lo dejó donde estaba, y recorrió con desánimo el estrecho pasillo hasta el salón. La persiana estaba bajada, pero no del todo. La atravesaban largos y relucientes rayos de sol, finos como lápices, y sobre esos trazos dorados bailaba la sombra ondulada de un arbusto del exterior. A ratos se quedaba quieta, luego revoloteaba de nuevo y a veces le llegaba casi hasta los pies. ¡Zzzz! Una moscarda chocó contra el techo; había trocitos de pelusilla roja pegados en las tachuelas de la alfombra.
La ventana del comedor tenía un cuadrado de cristal tintado en cada esquina. Uno era azul y el otro amarillo. Kezia se inclinó para echar otro vistazo al césped azul con lirios azules que crecían junto a la verja, y luego al césped amarillo con lirios amarillos y una valla amarilla. Mientras miraba, una pequeña Lottie china salió al jardín y empezó a quitar el polvo de las mesas y las sillas con una esquina de su delantal. ¿De verdad era Lottie? Kezia no estuvo segura del todo hasta que miró a través del cristal normal.
Arriba, en la habitación de sus padres, encontró un pastillero que era negro y reluciente por fuera y rojo por dentro, y contenía una bolita de algodón.
«Aquí podría guardar un huevo de pájaro», decidió.
En la habitación de la criada encontró un botón de corsé encajado en una grieta del suelo, y en otra, unas cuentas de collar y una aguja larga. Sabía que en la habitación de su abuela no quedaba nada; había visto cómo hacía las maletas. Se acercó a la ventana y se apoyó en ella, con las manos contra el cristal.
A Kezia le gustaba quedarse así, de pie ante la ventana. Le gustaba la sensación del vidrio frío y reluciente en sus palmas calientes, y le gustaba el curioso efecto de que las puntas de los dedos se le volvieran blancas cuando los apretaba con fuerza contra el cristal. Mientras estaba allí, el día se fue extinguiendo y se hizo la oscuridad, y con ella llegó con sigilo el viento, entre resoplidos y aullidos. Las ventanas de la casa vacía se estremecían, de las paredes y el suelo brotaban crujidos, un trozo de hierro suelto en el tejado repiqueteaba con un sonido lastimero. De repente, Kezia se quedó quieta, muy quieta, con los ojos muy abiertos y las rodillas juntas. Tenía miedo. Quería llamar a Lottie y seguir llamándola mientras corría escaleras abajo y salía de la casa. Pero «aquello» estaba justo a sus espaldas, esperando en la puerta, en lo alto de las escaleras, al pie de las escaleras, escondido en el pasillo, dispuesto a abalanzarse de repente sobre ella desde la puerta trasera. Pero Lottie estaba también en la puerta trasera.
—¡Kezia! —exclamó alegremente—. El tendero ya ha llegado. Todo está en el carro de tres caballos, Kezia. La señora de Samuel Josephs nos ha dado un chal grandote para que nos tapemos con él, y dice que te abroches el abrigo. Ella no podrá salir por su asma.
Lottie se daba muchos aires.
—Vamos, niñas —exclamó el tendero. Clavó sus grandes pulgares bajo los brazos de las pequeñas y las levantó para subirlas al carro. Lottie dispuso el chal «con mucho cuidado» y el tendero les envolvió los pies con un pedazo de manta vieja.
—Arriba esos piececitos. Eso es, poquito a poco.
Era como si fueran un par de jóvenes ponis. El tendero comprobó la firmeza de las cuerdas que sujetaban su carga, desenganchó la galga de freno de la rueda y, silbando, se encaramó de un brinco junto a ellas.
—Pégate a mí —dijo Lottie—, porque si no, tiras del chal y me destapas, Kezia.
Pero Kezia se arrimó al tendero. Se alzaba imponente a su lado, grande como un gigante, y olía a nueces y cajas de madera sin usar.
III
Era la primera vez que Lottie y Kezia estaban fuera tan tarde. Todo parecía distinto: las casas de madera pintada se veían mucho más pequeñas que durante el día y los jardines mucho más grandes y agrestes. Estrellas muy brillantes tachonaban el cielo y la luna pendía sobre el puerto y teñía las olas de oro. Veían el resplandor del faro en la isla Quarantine y las luces verdes de los viejos barcos carboneros.
—Ahí llega el Picton —dijo el tendero señalando un pequeño vapor engalanado por todas partes con cuentas brillantes.
Pero cuando llegaron a la cima de la colina y empezaron a descender por la ladera opuesta, el puerto desapareció y, aunque seguían en la ciudad, perdieron toda noción de dónde estaban. Pasaban otros carros traqueteando. Todos conocían al tendero.
—Buenas noches, Fred.
—¡Buenas noches! —exclamaba él.
A Kezia le gustaba mucho oírlo. Cada vez que aparecía un carro a lo lejos, la niña levantaba la vista y esperaba el sonido de su voz. Era un viejo amigo, y ella y su abuela habían ido a menudo a su casa a comprar uvas. El tendero vivía solo en una casita de campo junto a la que había construido él mismo un invernadero, que estaba todo ocupado y coronado por una preciosa parra. Cogía la cesta marrón de manos de la abuela, la forraba con tres grandes hojas y luego se palpaba el cinturón en busca de un pequeño cuchillo de cuerno, levantaba la mano, arrancaba un gran racimo azul y lo depositaba sobre las hojas con tanta ternura que Kezia contenía la respiración al verlo. Era un hombre muy grande. Llevaba pantalones de terciopelo marrón y lucía una larga barba castaña. Pero nunca llevaba cuello, ni siquiera los domingos. Tenía la nuca de un rojo encendido.
—¿Dónde estamos ahora? —Una de las niñas le hacía la pregunta cada pocos minutos.
—Pues esta es la calle Hawk, o Charlotte Crescent.
—Claro. —Ante el último nombre, Lottie aguzó el oído; siempre le daba la sensación de que Charlotte Crescent le pertenecía de una manera especial. Muy poca gente tenía calles con su nombre.
—Mira, Kezia, ahí está Charlotte Crescent. ¿No te parece distinta?
Todo lo que les resultaba familiar estaba quedando atrás. El enorme carro se adentraba en parajes desconocidos, enfilaba carreteras nuevas con altos terraplenes de arcilla a ambos lados, ascendía por laderas escarpadas, descendía hacia valles frondosos, cruzaba ríos anchos y poco profundos. Cada vez se alejaban más. Lottie cabeceaba, fue deslizándose hasta acabar medio apoyada en el regazo de Kezia y allí se quedó. Kezia no conseguía mantener los ojos abiertos del todo. El viento soplaba y la hacía temblar, pero le ardían las mejillas y las orejas.
—¿A las estrellas se las lleva el viento alguna vez? —preguntó.
—No, que yo sepa —repuso el tendero.
—Unos tíos nuestros viven cerca de la nueva casa —contó Kezia—. Tienen dos hijos: el mayor se llama Pip y el pequeño, Rags. Tiene un carnero. Le da de comer con una tetera de esmalte a la que le pone un guante en el pitorro. Nos lo va a enseñar. ¿Qué diferencia hay entre un carnero y una oveja?
—Bueno, un carnero tiene cuernos y te embiste.
Kezia le dio vueltas a eso.
—Pues no me hace ni pizca de gracia —confesó—. Odio a los animales que se te echan encima, como los perros y los loros. A menudo sueño que los animales intentan embestirme, incluso los camellos, y cuando corren hacia mí, sus cabezas se hinchan hasta volverse enooormes.
El tendero no dijo nada. Kezia alzó la vista hacia él entornando los ojos. Luego alargó el dedo y le acarició la manga; la notó peluda.
—¿Estamos llegando? —quiso saber.
—Ya no falta mucho —respondió el tendero—. ¿Estás cansada?
—Bueno, no tengo nada de sueño —dijo Kezia—. Pero los ojos se me van hacia arriba, es muy raro. —Soltó un largo suspiro y, para evitar que los ojos se le fueran hacia arriba, los cerró…
Cuando volvió a abrirlos, traqueteaban por un camino que dividía el jardín como un latigazo y serpenteaba de repente en torno a una isla verde; detrás de la isla, si bien no era visible hasta que llegabas a ella, se alzaba la casa. Era alargada y baja, y estaba rodeada por un porche con columnas y un balcón. Aquella mole blanca y suave se extendía sobre el verde jardín como una bestia dormida. De pronto hubo un destello de luz en una ventana, y luego en otra. Alguien recorría las habitaciones vacías llevando una lámpara. En una ventana de la planta baja parpadeaba el resplandor de un fuego. Una extraña y hermosa emoción parecía brotar de la casa en ondas temblorosas.
—¿Dónde estamos? —preguntó Lottie, incorporándose. Tenía el gorro de marinero ladeado y en la mejilla se veía la huella del ancla de un botón sobre el que se había dormido. El tendero la levantó con ternura, le enderezó el gorrito y le alisó la ropa arrugada. La niña se quedó parpadeando en el primer peldaño del porche mientras observaba a Kezia, que parecía llegar volando por el aire hasta sus pies.
—¡Oh! —exclamó Kezia haciendo aspavientos con los brazos.
La abuela salió del vestíbulo en penumbra con una lamparita. Sonreía.
—¿Habéis encontrado bien el camino en la oscuridad?
—Perfectamente.
Pero Lottie se tambaleaba en el primer escalón del porche como un pájaro caído del nido. Si se quedaba quieta un instante, se dormía; si se apoyaba en lo que fuera, se le cerraban los ojos. No podía dar un paso más.
—Kezia —dijo la abuela—, ¿puedo confiarte la lámpara, para que la lleves tú?
—Sí, abuela.
La anciana se agachó y le puso el brillante y vacilante objeto en las manos y luego cogió en brazos a la soñolienta Lottie.
—Por aquí.
Cruzaron un vestíbulo cuadrado lleno de fardos y cientos de loros —aunque los loros solo estaban en el papel pintado— y recorrieron un estrecho pasillo donde los loros insistían en pasar volando junto a Kezia a la luz de su lámpara.
—No hagáis ningún ruido —advirtió la abuela dejando a Lottie en el suelo para abrir la puerta del comedor—. A vuestra madre le duele mucho la cabeza, pobrecita.
Linda Burnell estaba instalada en una butaca de mimbre ante un fuego crepitante, con los pies sobre un escabel y una manta escocesa en las rodillas. Burnell y Beryl, sentados a la mesa en el centro de la habitación, daban cuenta de un plato de chuletas fritas y tomaban té de una tetera de porcelana marrón. Isabel se inclinaba sobre el respaldo de la butaca de su madre. Con un peine entre los dedos, le atusaba los rizos de la frente con gesto delicado y absorto. Fuera del círculo de luz de la lámpara y el fuego, la habitación se extendía oscura y desnuda hasta los huecos de las ventanas.
—¿Son las niñas? —Aunque en realidad a Linda no le importaba, ni siquiera abrió los ojos para comprobarlo.
—Deja esa lámpara, Kezia —dijo tía Beryl—, o vas a incendiar la casa antes de que hayamos desembalado las cosas. ¿Más té, Stanley?
—Bueno, podrías servirme cinco octavos de una taza —respondió Burnell inclinándose sobre la mesa—. Cómete otra chuleta, Beryl. ¿A que es carne de primera? Ni demasiado magra ni demasiado grasa. —Se volvió hacia su mujer—. Linda, querida, ¿estás segura de que no cambiarás de opinión?
—Solo pensarlo me da náuseas. —Enarcó una ceja de ese modo tan propio de ella.
La abuela trajo pan y leche para las niñas, que se sentaron a la mesa sonrojadas y soñolientas detrás de las volutas de vapor.
—Mi cena ha sido carne —declaró Isabel, todavía dando delicados golpes de peine—. He cenado una chuleta entera, con hueso y todo, y con salsa Worcester. ¿A que sí, papá?
—Ay, no seas presumida, Isabel —intervino tía Beryl.
Isabel pareció perpleja.
—No estaba presumiendo, ¿verdad que no, mamá? Ni se me ha pasado por la cabeza presumir. Pensé que les gustaría saberlo, solo pretendía contárselo.
—Muy bien. Ya basta —zanjó Burnell. Apartó de sí el plato, sacó un palillo del bolsillo y empezó a hurgarse los dientes blancos y fuertes.
—¿Podrías ocuparte de que Fred tome algo en la cocina antes de irse, mamá?
—Sí, Stanley. —La anciana se volvió para salir.