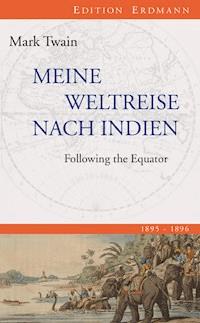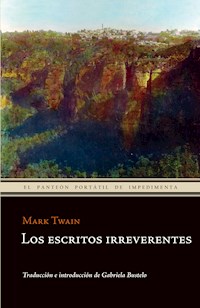
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Impedimenta SL
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
En 1909, Mark Twain le envió una carta a un amigo en la que le hablaba en confianza de lo último que había escrito: "Este libro no saldrá jamás. Es imposible porque se consideraría una ignominia". Tomada en su conjunto, la obra de Twain quien, junto a Melville, está considerado el Gran Novelista Americano, es una colosal sátira de la naturaleza humana. En el caso de Los escritos irreverentes, recurrió a un género que algunos críticos denominaron "pseudo-historia". Las pequeñas diatribas bíblicas que lo componen, escritas entre 1870 y 1909, evidencian el profundo escepticismo religioso de Twain. El libro que tenemos en las manos oculta bajo su burlona fachada un humorístico y mordaz ataque a los valores establecidos, y es la muestra de una inteligencia superior, que no deja títere con cabeza. La coincidencia de que este año sea el del centenario de la muerte de Mark Twain da un significado especial a la edición de un libro que, al salir a la luz en Estados Unidos, produjo una verdadera conmoción y estuvo durante meses en la lista de libros más vendidos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 168
Veröffentlichungsjahr: 2010
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Los escritos irreverentes
Mark Twain
Traducción del inglés de Gabriela Bustelo
Introducción
La doblez transparente
por Gabriela Bustelo
En 1909 Mark Twain envió una carta a un amigo hablándole en confianza sobre lo último que había escrito: «Este libro no saldrá jamás. Es imposible, porque se consideraría una ignominia». Tan intrigante augurio estuvo a punto de cumplirse, pues al morir el escritor un año después el libro quedaría perdido entre varios millares de páginas sin publicar. En su testamento, Twain encomendaba toda la obra inédita a sus albaceas, su hija Clara y su biógrafo Albert B. Paine, que debían proceder del modo que considerasen oportuno. Tras deliberarlo optaron por editar partes de la autobiografía y la correspondencia, así como media docena de libros de contenido variopinto.
Así fue como el libro que Twain consideraba no publicable permaneció en efecto oculto al público hasta que la labor de editarlo recayó en Bernard DeVoto, autor deLa América de Mark Twainy director de la revistaThe Saturday Review of Literature.En la primavera de 1939 DeVoto entregaba a los miembros del consejo testamentario el manuscrito revisado y listo para enviar a la imprenta. Por desgracia cuando la hija del escritor lo leyó se negó a sacarlo a la luz, alegando que desvirtuaba las ideas y principios de su padre. El proyecto volvió a posponerse durante otras dos décadas yLos escritos irreverentesde Twain pasaron sucesivamente de los archivos de Harvard a la Biblioteca Huntington, hasta acabar medio olvidados en la universidad californiana de Berkeley.
Sería durante aquellas dos décadas, sin embargo, cuando una serie de críticos estadounidenses —entre los que estaba el propio DeVoto— «descubrieron» a Mark Twain, al que apearon su etiqueta de cronista humorístico y reconocieron como uno de los mejores escritores de su país. William Faulkner lo proclamó como el gran padre literario nacional y Ernest Hemingway declararía que toda la narrativa estadounidense procede de Huckleberry Finn. Si había quienes opinaban que Twain jamás sería un intelectual, escritores tan valorados como William Dean Howells alababan la fluidez de su estilo: «A mi entender es el primer autor que escribe del mismo modo en que todos pensamos, es decir, plasmando sobre el papel lo que se le pasa en ese instante por la cabeza sin descartar ni favorecer lo inmediatamente anterior o posterior».
Tomada en su conjunto, la obra de Twain es una colosal sátira de la naturaleza humana, que emplea como técnicas literarias la caricatura, el simbolismo, la adaptación de textos populares o la más pura fantasía. En el caso de Los escritos irreverentes recurrió a un género que algunos críticos como el escocés Marshall Walker denominaron «pseudo-historia», pero que también podría llamarse ensayo novelado o historia-ficción. Las pequeñas diatribas bíblicas que lo componen, escritas entre 1870 y 1909, evidencian el profundo escepticismo religioso de Twain. El libro que tenemos entre manos, tachado de impublicable por su propio autor, oculta bajo su burlona fachada un ataque incendiario al cristianismo y la Biblia. En un país tan religioso como Estados Unidos, su actitud descreída le creaba constantes problemas con sus coetáneos. «Cuando prohíben un libro mío en una biblioteca donde tienen la Biblia al alcance de cualquier joven indefenso, la ironía de la situación me parece tan sangrante que, en vez de enervarme, me divierte», explicaba el autor.
En este volumen de Impedimenta están todos los textos de contenido estrictamente bíblico presentados tal como los editó Bernard DeVoto y respetando los tres apartados en que dividió el contenido: «Las cartas de Satán desde la Tierra», «Los apuntes de la familia de Adán» y «La carta desde el Cielo». Algunos fragmentos habían aparecido sueltos en periódicos y revistas literarias, pero la primera vez que se publicaron juntos fue en 1962, a cargo de la editorial Fawcett y con las anotaciones originales de DeVoto.
«Las cartas desde la Tierra» están escritas por el Demonio que, como era de esperar, se burla constantemente de Dios. Pero la gran innovación temática radica en que el relato se inicia con la Creación —o el Big Bang, para entendernos— y el posterior viaje de Satán a la Tierra para investigar a la raza humana, que describe en una hilarante colección de misivas enviadas a sus amigos los arcángeles. Las once cartas están numeradas consecutivamente por el editor, subsanando así la confusa numeración fragmentada que les dio Twain para sugerir que unas se habían conservado y otras no. Debe tenerse en cuenta que las escribió en un momento complicado de su vida, pues además de haber perdido recientemente a su esposa y una de sus hijas, estaba cargado de deudas. Por la referencia al magnate Rockefeller en la Carta VII podemos fechar las cartas satánicas en el otoño de 1909, unos seis meses antes de su muerte.
«Los apuntes de la familia de Adán» pertenecen a tres destacados miembros de la saga bíblica: Matusalén, Eva y Sem. Según explica DeVoto en la edición de 1962, el manuscrito era un caos que tuvo que titular y ordenar atendiendo al contenido y la cronología. Pero también hizo una selección de los textos, eliminando con buen criterio todos los fragmentos inconexos que entorpecían el relato, así como las partes de escaso valor literario o protagonizadas por personajes ajenos a los adánidas bíblicos propiamente dichos. En aras de la verosimilitud, Twain finge haber traducido los manuscritos originales de los textos adánicos, aunque sin explicar cómo llegaron a sus manos. Lo cierto es que era un puntilloso lector de la Biblia, que siempre le interesó desde el punto de vista histórico y teológico.
«El Diario de Matusalén», fechado por su editor en 1876, lo escribió Twain durante un veraneo en la granja familiar de Elmira, al sur del estado de Nueva York. Según DeVoto el anciano personaje bíblico debió de resultarle atractivo por su actitud incrédula y rebelde. Además, ambos compartían el convencimiento de hallarse ante la decadencia de una gran civilización, cada uno la suya. Ninguno de los dos se acababa de sentir a gusto en un mundo que amaban tanto como lo odiaban. En todo caso, Matusalén le sirvió como medio para expresar una de sus grandes obsesiones bíblicas: «ese ridículo Diluvio que los necios beatos con mala bilis auguran cada cierto tiempo».
«La autobiografía de Eva», iniciada con el cambio de siglo, incluye el célebre diario escrito entre 1904 y 1905, recién fallecida su esposa Olivia. Destacan ambos textos por su eficaz naturalismo y el delicioso sentido del humor con que Twain describe a la primera mujer del mundo, evidenciando una vez más su avanzada mentalidad. De todos los textos editados por separado tal vez sea el más célebre y ha inspirado numerosas adaptaciones teatrales en el mundo entero.
En cuanto al «Diario de Sem», es el último texto adánico «traducido» por Twain. El propio autor explicaba en una carta que lo inició en 1873 en Edimburgo, abandonándolo durante años hasta volver a retomarlo en 1909. Según DeVoto quedó incompleto debido a que el escritor perdió súbitamente su interés por el personaje del que pensaba servirse para describir el Diluvio, la llegada al monte Ararat y el espléndido mundo recién creado. Tal vez Twain descartara al primogénito de Noé pensando que Satán le ofrecía más posibilidades como narrador, pues sería en «Las cartas desde la Tierra» donde acabaría satirizando los tres acontecimientos bíblicos.
El libro se cierra con una joya satírica que por algún motivo no aparece en otras ediciones pretendidamente completas. Twain escribió el texto en 1887, pero se publicó en 1946 —casi sesenta años después— en la revista estadounidense Harper’s con el título de «La carta del Ángel Archivero». Redactada en un paródico estilo funcionarial, se trata de una misiva enviada por un ángel a un carbonero llamado Abner Scofield, poniéndole al día sobre su «contabilidad moral», por así decirlo. Tal vez el divino amanuense fuese un trasunto del propio Twain, que decía de sí mismo: «Llevo toda la vida al borde de ser un ángel sin llegar a conseguirlo».
La coincidencia de que este año sea el del centenario de la muerte de Mark Twain da un significado especial a esta edición de un libro que al salir a la luz en Estados Unidos produjo una verdadera conmoción y estuvo meses en la lista de libros más vendidos. Tal vez fuese el crítico del Chicago Sun Times quien mejor supo describir entonces la emoción ante el descubrimiento de la obra: «De todos los escritores del mundo quizá sea Mark Twain quien más se haya divertido contando lo que quería contar. Por eso el lector disfruta tanto con su implacable versión de la estupidez, la arrogancia, la ostentación y el disparate generalizado de la humanidad. Al leerlo nos parece escuchar una voz que nos llega desde los confines del tiempo: la voz rotunda y cariñosa del propio Twain, uno de los grandes tesoros de la literatura universal».
Gabriela Bustelo
Los escritos irreverentes
Las cartas de Satán desde la Tierra
ElCreador estaba sentado en su trono, pensando. A sus espaldas se extendía el ilimitado continente del cielo, impregnado en un glorioso resplandor de luz y color; y ante Él se elevaba, como un muro, la negra noche del Espacio. Su poderosa mole se alzaba hacia el cenit robusta como una montaña coronada por su divina cabeza, que relucía como un sol distante. A sus pies se erguían tres personajes colosales, disminuidos por contraste casi hasta la extinción; eran los arcángeles, cuyas cabezas le llegaban a la altura del tobillo.
Cuando el Creador terminó de pensar, dijo:
—He pensado. ¡Mirad!
Levantó la mano y de ella surgió un chorro de fuego pulverizado, un millón de soles fabulosos que hendieron y surcaron la oscuridad, alejándose y alejándose, menguando en tamaño y brillo al penetrar los distantes confines del Espacio, hasta convertirse en minúsculos diamantes refulgiendo bajo la inmensa bóveda del universo.
Al cabo de una hora, el Gran Consejo se disolvió.
Impresionados y pensativos, los miembros se alejaron de la Presencia y se retiraron a un lugar privado para poder hablar con libertad. Ninguno de los tres parecía dispuesto a iniciar la conversación, prefiriendo que lo hiciera algún otro. Todos deseaban ardientemente discutir el gran acontecimiento, pero no deseaban comprometerse hasta saber cómo lo valoraban los demás. Así que hubo un cruce de palabras vagas y titubeantes sobre temas sin importancia; y aquello se prolongó tediosamente sin llegar a ninguna parte, hasta que finalmente el arcángel Satán se armó de valor —cosa de la que estaba sobradamente aprovisionado— y rompió el hielo.
—Señores, sabemos de lo que hemos venido a hablar —dijo—, así que más nos vale dejar de buscar pretextos y empezar de una vez. Si el Consejo está de acuerdo…
—¡Lo está, lo está! —dijeron Gabriel y Miguel, interrumpiendo agradecidos.
—Muy bien, entonces; procedamos. Hemos presenciado algo extraordinario; en esto estamos necesariamente de acuerdo. En cuanto al valor que pueda tener, si es que lo tiene, no es asunto que nos concierna personalmente. Podemos tener cuantas opiniones queramos sobre ello, pero sin ir más allá. No tenemos voto. Creo que el Espacio estaba bien como estaba, y además resultaba útil. Era un lugar frío y oscuro, perfecto para descansar del Cielo, con su clima delicado y sus fatigosos esplendores. Pero estos son detalles sin demasiada importancia. La novedad, la colosal novedad, ¿cuál es, señores?
—¡La invención e introducción de una ley automática, que no precisa supervisión ni regulación, para gobernar esas miríadas de soles y mundos que giran y avanzan a toda velocidad!
—¡Eso es! —dijo Satán—. Admitiréis que se trata de una idea fabulosa. Nada que se le parezca había surgido hasta ahora de la Suprema Inteligencia. ¡Toda una Ley! ¡Una ley automática, exacta e invariable que no requiere vigilancia, corrección ni reajuste alguno en toda la eternidad del tiempo! ¡Nos ha dicho que esos incontables cuerpos enormes surcarán las oquedades del Espacio a una velocidad inimaginable por los siglos de los siglos, trazando órbitas formidables, pero sin chocar jamás y con períodos orbitales que en dos mil años no se prolongarán ni acortarán más de la centésima parte de un segundo! ¡Ése es el nuevo milagro, el mayor de todos! ¡La Ley Automática! Le ha dado como nombre la Ley de la Naturaleza, pero ha dicho que la Ley Natural es la Ley de Dios. Es decir, que son dos nombres intercambiables para una sola y única cosa.
—Sí —dijo Miguel—. Y ha dicho que va a imponer esa Ley Natural o de Dios en todos sus dominios y que su autoridad será suprema e inviolable.
—También ha dicho que con el tiempo creará animales —intervino Gabriel—. Y los pondrá asimismo bajo la autoridad de dicha ley.
—Sí —dijo Satán—. Le he oído decirlo, pero no lo entiendo. ¿Qué son los animales, Gabriel?
—Ay, ¿cómo quieres que lo sepa yo? ¿Cómo vamos a saberlo cualquiera de nosotros? Es un mundo nuevo.
Pasa un intervalo de tres siglos en tiempo celestial, equivalente a cien millones de años en tiempo terrenal. Entra un Ángel Mensajero.
—Señores, está creando los animales. ¿Les complacería venir a verlo?
Fueron, vieron y se quedaron perplejos. Verdaderamente perplejos. El Creador, al darse cuenta, les dijo:
—Preguntad. Yo os responderé.
—Oh Divino —dijo Satán en tono respetuoso—. ¿Para qué sirven?
—Son un experimento en Moral y Conducta. Observadlos y os instruiréis.
Había miles de ellos. Mostraban una enorme actividad. Estaban ocupados, muy ocupados, sobre todo en perseguirse unos a otros.
Tras examinar a uno de ellos con un poderoso microscopio, Satán comentó:
—Esta bestia tan grande está matando a los animales más débiles, oh Divino.
—El tigre, sí. La ley de su naturaleza es la ferocidad. La ley de su naturaleza es la Ley de Dios. No puede desobedecerla.
—Entonces, ¿al obedecerla no comete ofensa alguna, oh Divino?
—No. Es inocente.
—Esta otra criatura de aquí es tímida, oh Divino, y sufre la muerte sin resistirse.
—El conejo, sí. No posee valor. Es la ley de su naturaleza, la Ley de Dios. Debe obedecerla.
—Entonces, ¿no se le puede pedir honorablemente que oponga resistencia a su naturaleza, oh Divino?
—No. A ninguna criatura se le puede requerir honorablemente que se enfrente a la ley de su naturaleza, la Ley de Dios.
Al cabo de un buen rato y tras responder muchas preguntas, Satán dijo:
—La araña mata a la mosca y se la come. El pájaro mata a la araña y se la come. El gato montés mata al ganso. El… En fin, todos se matan entre sí. Es asesinato, una y otra vez. Estamos ante incontables multitudes de criaturas y todas matan, matan, matan. Todas son asesinas. ¿Y no se las puede culpar, oh Divino?
—No se las puede culpar. Es la ley de su naturaleza. Y la ley de la naturaleza es siempre la Ley de Dios. Ahora, observad, ¡mirad! Una nueva criatura, la obra maestra… ¡el Humano!
Entonces llegó una manada de hombres, mujeres y niños en tropel, millones de ellos.
—¿Qué vas a hacer con ellos, oh Divino?
—Daré a cada individuo, con grados y matices, las diversas Cualidades Morales distribuidas con una sola característica distintiva entre el mundo animal: valor, cobardía, ferocidad, mansedumbre, hermosura, justicia, astucia, alevosía, magnanimidad, crueldad, malicia, lujuria, misericordia, piedad, pureza, egoísmo, amabilidad, honor, amor, odio, vileza, nobleza, lealtad, falsedad, veracidad, deshonestidad… Cada ser humano estará dotado de todas esas Cualidades, y constituirán su naturaleza. En unos las propiedades buenas y elevadas anularán a las malas y ésos se llamarán humanos buenos; en otros predominarán las propiedades malas, y ésos se llamarán humanos malos. Ahora, observad. ¡Ved cómo desaparecen!
—¿Dónde han ido a parar, oh Divino?
—A la Tierra, ellos y todos sus compañeros los animales.
—¿Qué es la Tierra?
—Un pequeño globo que creé hace dos eternidades y media. Lo visteis, pero no os fijasteis bien, pues estaba incluido en la explosión de mundos y soles que salieron disparados de mi mano. El humano es un experimento y los demás animales también lo son. El tiempo dirá si han merecido la pena. La demostración ha terminado. Os podéis retirar, señores.
Pasaron varios días. Esto supone un largo periodo de (nuestro) tiempo, ya que en el cielo un día dura mil años.
Satán había estado haciendo elogiosos comentarios sobre las admirables obras del Creador, comentarios que, entre líneas, eran sarcasmos. Creía estar hablando en confianza con sus buenos amigos, los otros arcángeles, pero le habían oído unos ángeles comunes, que informaron de ello a la Sede Central.
Al saberse se le condenó al destierro durante un día, es decir, un día celestial. Era un castigo al que estaba acostumbrado, debido a que tenía la lengua algo floja. A falta de otro lugar, siempre le deportaban al Espacio, donde se dedicaba a revolotear tediosamente por la noche eterna, en la que hacía un frío ártico. Pero en esta ocasión se le ocurrió seguir avanzando en busca de la tierra, para ver cómo iba el experimento de la Raza Humana.
Pasado un tiempo escribió a casa para desahogarse en privado con san Miguel y san Gabriel.
Las cartas de Satán
Carta 1
Este es un lugar extraño, un lugar extraordinario e interesante. En casa no hay nada que se le parezca. Las personas están todas locas y los demás animales también. La Tierra está loca, como la mismísima Naturaleza, que también lo está. El Humano es una curiosidad maravillosa. En el mejor de los casos, es una especie de ángel de grado inferior bañado en níquel; en el peor de los casos, es un ser inefable, inimaginable. Pero desde el principio hasta el final y siempre, es un sarcasmo. Sin embargo, ingenuamente y con toda sinceridad, se llama a sí mismo, «la obra más noble de Dios». Esto que os digo es verdad. Y no es una idea nueva en él; sino que la repite desde tiempos inmemoriales, tanto que ha acabado por creérsela, sin que nadie en toda su raza sea capaz de reírse de ella.
Es más, si me permitís alargarme un poco, el humano se considera el animal preferido del Creador. Está convencido de que el Creador no sólo está orgulloso de él, sino que le quiere, que tiene pasión por él y que se pasa las noches en vela, rendido de admiración, sí, vigilándolo y manteniéndolo fuera de peligro. Cuando reza, está convencido de que el Creador le escucha. ¿No es una idea pintoresca? Llena sus oraciones de halagos torpes, burdos y floridos, persuadido de que el Creador se sienta y ronronea de placer al oír tales extravagancias. No pasa un día sin que rece para pedir socorro, favores y protección, siempre con optimismo y confianza, aunque ninguno de sus ruegos haya recibido respuesta jamás. La afrenta diaria, la derrota constante, no le desaniman, pues sigue rezando como si nada. Hay algo casi hermoso en esta perseverancia. Pero permitidme que me exceda algo más. ¡El humano cree que va a ir al cielo!
Al fin y al cabo, tiene unos maestros asalariados que se lo dicen. Como le dicen que hay un infierno de hogueras eternas al que irá si no cumple los Mandamientos. ¿Y qué son los Mandamientos? Pues toda una curiosidad. Ya os hablaré de ellos más adelante.
Carta 2
«Nada os he dicho sobre el Humano que no sea verdad.»Os ruego que me perdonéis si repito ese comentario aquí y allá en estas cartas. Quiero que os toméis en serio todo esto que os cuento y creo que si vosotros estuvierais en mi lugar y yo en el vuestro, necesitaría ese recordatorio de cuando en cuando para evitar que flaqueara mi credulidad.
Lo cierto es que todo lo relativo al ser humano le resulta extraño a un inmortal. No ve nada como lo vemos nosotros. Su sentido de la proporción es muy distinto del nuestro y su escala de valores es tan diferente en todo, que pese a nuestra gran capacidad intelectual, no es probable que ni el más dotado de nosotros consiga comprenderla jamás.
Por ejemplo, he aquí una muestra: el humano ha imaginado un Cielo, pero privándolo de la delicia suprema, el éxtasis que ocupa el primer lugar en el corazón de todos los individuos de su raza —y de la nuestra—: ¡la relación sexual!