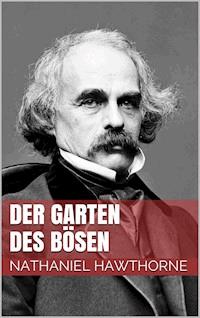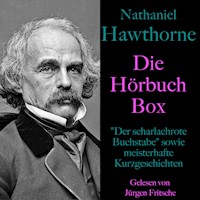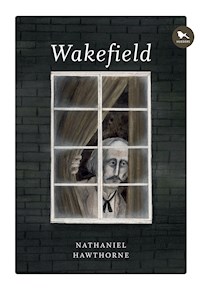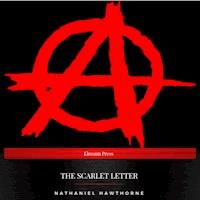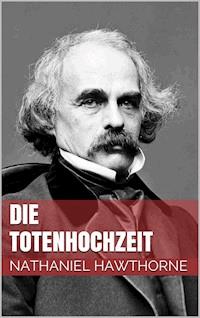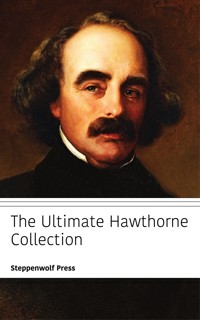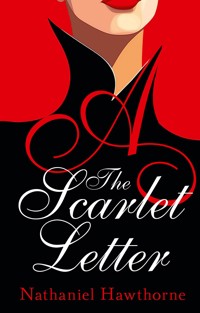2,14 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lebooks Editora
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Col. Mejores Cuentos
- Sprache: Spanisch
Bienvenido a un título más de la Colección Mejores Cuentos. En esta ocasión, nos centramos en Nathaniel Hawthorne, uno de los nombres más influyentes de la literatura estadounidense. Hawthorne exploró profundamente los temas de la moralidad, el pecado y la culpa, aspectos que marcaron sus relatos y le dieron una intensidad única. Sus historias están llenas de simbolismo y una atmósfera que sumerge al lector en los dilemas y secretos de la naturaleza humana. En esta exquisita selección de algunos de sus mejores cuentos, como "La marca de nacimiento", "El velo negro del ministro" y "El joven Goodman Brown", el lector podrá descubrir el ingenio y la profundidad que definen a este maestro de las letras, Nathaniel Hawthorne.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 368
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Nathaniel Hawthorne
LOS MEJORES CUENTOS
de
NATHANIEL HAWTHORNE
1a
Prefacio
Estimado Lector:
Nathaniel Hawthorne (Salem, 4 de julio de 1804 — Plymouth, 19 de mayo de 1864) es considerado el primer gran escritor de los Estados Unidos, siendo el responsable de convertir el puritanismo de su época en uno de los temas centrales de la tradición gótica. Entre sus obras destacan: La letra escarlata, La casa de los siete tejados, El fauno de mármol y numerosas colecciones de historias breves.
Nathaniel Hawthorne es reconocido como un gran cuentista. Publicó varios cuentos en periódicos, que reunió en 1837 en la colección Twice — Told Tales (Cuentos contados dos veces). Posteriormente, a lo largo de su carrera como escritor, se publicaron muchas otras colecciones. En Los mejores cuentos de Nathaniel Hawthorne, el lector tendrá acceso a una valiosa selección de sus cuentos más representativos. Es una excelente oportunidad para conocer el grandioso talento de este excepcional autor estadounidense llamado Nathaniel Hawthorne.
Una excelente lectura,
LeBooks Editora
"Nadie puede, por mucho tiempo, tener un rostro para sí mismo y otro para la multitud sin que al final confunda cuál de ellos es el verdadero."
Nathaniel Hawthorne
Sumario
PRESENTACION
LOS MEJORES CUENTOS DE NATHANIEL HAWTHORNE
Wakefield
El artista de lo bello
El entierro de Roger Malvin
El experimento del doctor Heidegger
El Gran Rostro de Piedra
El invitado ambicioso
El joven Goodman Brown
Ethan Brand
Feathertop
La ambición del forastero
Las esposas de los muertos
Mi pariente, el mayor Molineux
PRESENTACION
Nathaniel Hawthorne nació el 4 de julio de 1804 en Salem, Estados Unidos, en el seno de una familia puritana que ejerció una gran influencia sobre su personalidad y su obra. Perdió a su padre a una edad temprana, y fue educado por un tío. Adquirió el hábito de la lectura debido a un problema físico que le apartaba de los deportes juveniles. La novela El progreso del peregrino, de John Bunyan, así como las obras de Rousseau, Voltaire, Milton y Spencer, causaron una profunda impresión en él, según indican sus biógrafos, inspirando su inclinación literaria hacia el simbolismo.
A los diecisiete años, Hawthorne ingresó en el Bowdoin College, en Maine, donde se graduó en 1825 junto al futuro poeta Longfellow. Aunque no fue un estudiante brillante, regresó a Salem decidido a convertirse en escritor. En 1828, publicó su primer trabajo, aunque pronto se arrepintió y trató de destruir los ejemplares disponibles. No fue hasta 1837, alentado por un amigo, que decidió lanzar Twice — Told Tales (Cuentos contados dos veces), dieciocho historias alegóricas sobre problemas morales.
En esa misma época, conoció a Sophia Peabody, la hija inválida de un vecino, de quien se enamoró. Deseando casarse, aceptó un empleo temporal como inspector en la aduana de Boston, ya que sus ingresos como escritor no eran suficientes. Insatisfecho y sin un hogar donde vivir con Sophia, intentó una vida en una comunidad utópica, pero no se adaptó y regresó a Salem al cabo de un año.
En 1842, finalmente se casó con Sophia y se estableció en Concord, en una antigua casa alquilada, donde comenzó a escribir Mosses from an Old Manse (Musgos de una vieja casa). Sin embargo, la falta de dinero lo obligó a regresar a Salem con su esposa e hija para trabajar como inspector del puerto, cargo que ocupó hasta 1849, cuando fue cesado por razones políticas.
Fue entonces cuando inició el gran período creativo de su vida. En 1850, publicó La letra escarlata, considerada desde el principio como la mayor obra de imaginación de la literatura estadounidense. A esta le siguió La casa de los siete tejados. En 1855, fue nombrado cónsul en Liverpool, cargo que ocupó hasta 1857. Luego viajó durante dos años por Italia. Sus trabajos de los últimos años — Hawthorne falleció en 1864 — incluyen una última obra significativa: El fauno de mármol.
Hawthorne se interesaba por lo que ocurría en el interior de cada personaje. Ambientó sus relatos en Nueva Inglaterra, sin poder alejarse de las influencias de su vida en Salem, la ciudad que perseguía y quemaba brujas (Arthur Miller aprovechó uno de estos episodios históricos en su obra Las brujas de Salem). Un antepasado suyo, conocido como "el juez ahorcador," fue maldecido por una de sus víctimas. Salem vivía de sus fantasmas y de recuerdos de casas embrujadas y misteriosos crímenes. Nathaniel Hawthorne fue parte de todo eso, y para él la literatura no era un fin en sí misma, sino una forma de profundizar en una cuestión esencial: la relación del hombre con la naturaleza y con Dios.
La obra
Nathaniel Hawthorne es reconocido como un gran cuentista estadounidense. Al inicio de su carrera, publicó varios cuentos en periódicos, los cuales reunió en una colección en 1837 llamada Twice — Told Tales (Cuentos contados dos veces). Al igual que sus novelas, los cuentos de Hawthorne pertenecen al romanticismo, o más específicamente, al romanticismo oscuro. Son relatos de advertencia que sugieren que la culpa, el pecado y el mal son características inherentes a la naturaleza humana. Muchas de sus obras están inspiradas en el puritanismo de Nueva Inglaterra, combinando el romance histórico lleno de simbolismo con temas psicológicos profundos como el pecado ancestral, la culpa y la retribución, que rozan el surrealismo.
A lo largo de su carrera como escritor, Hawthorne publicó varias otras colecciones de cuentos, destacándose: Twice — Told Tales (1837), Grandfather's Chair (1840), Mosses from an Old Manse (1846), A Wonder — Book for Girls and Boys (1851), The Snow — Image, and Other Twice — Told Tales (1852), Tanglewood Tales (1853).
LOS MEJORES CUENTOS DE NATHANIEL HAWTHORNE
Wakefield
Recuerdo haber leído en alguna revista o periódico viejo la historia, relatada como verdadera, de un hombre — llamémoslo Wakefield — que abandonó a su mujer durante un largo tiempo. El hecho, expuesto así en abstracto, no es muy infrecuente, ni tampoco — sin una adecuada discriminación de las circunstancias — debe ser censurado por díscolo o absurdo. Sea como fuere, este, aunque lejos de ser el más grave, es tal vez el caso más extraño de delincuencia marital de que haya noticia. Y es, además, la más notable extravagancia de las que puedan encontrarse en la lista completa de las rarezas de los hombres. La pareja en cuestión vivía en Londres. El marido, bajo el pretexto de un viaje, dejó su casa, alquiló habitaciones en la calle siguiente y allí, sin que supieran de él la esposa o los amigos y sin que hubiera ni sombra de razón para semejante autodestierro, vivió durante más de veinte años. En el transcurso de este tiempo todos los días contempló la casa y con frecuencia atisbó a la desamparada esposa. Y después de tan largo paréntesis en su felicidad matrimonial cuando su muerte era dada ya por cierta, su herencia había sido repartida y su nombre borrado de todas las memorias; cuando hacía tantísimo tiempo que su mujer se había resignado a una viudez otoñal — una noche él entró tranquilamente por la puerta, como si hubiera estado afuera sólo durante el día, y fue un amante esposo hasta la muerte.
Este resumen es todo lo que recuerdo. Pero pienso que el incidente, aunque manifiesta una absoluta originalidad sin precedentes y es probable que jamás se repita, es de esos que despiertan las simpatías del género humano. Cada uno de nosotros sabe que, por su propia cuenta, no cometería semejante locura; y, sin embargo, intuye que cualquier otro podría hacerlo. En mis meditaciones, por lo menos, este caso aparece insistentemente, asombrándome siempre y siempre acompañado por la sensación de que la historia tiene que ser verídica y por una idea general sobre el carácter de su héroe. Cuando quiera que un tema afecta la mente de modo tan forzoso, vale la pena destinar algún tiempo para pensar en él. A este respecto, el lector que así lo quiera puede entregarse a sus propias meditaciones. Mas si prefiere divagar en mi compañía a lo largo de estos veinte años del capricho de Wakefield, le doy la bienvenida, confiando en que habrá un sentido latente y una moraleja, así no logremos descubrirlos, trazados pulcramente y condensados en la frase final. El pensamiento posee siempre su eficacia; y todo incidente llamativo, su enseñanza.
¿Qué clase de hombre era Wakefield? Somos libres de formarnos nuestra propia idea y darle su apellido. En ese entonces se encontraba en el meridiano de la vida. Sus sentimientos conyugales, nunca violentos, se habían ido serenando hasta tomar la forma de un cariño tranquilo y consuetudinario. De todos los maridos, es posible que fuera el más constante, pues una especie de pereza mantenía en reposo a su corazón dondequiera que lo hubiera asentado. Era intelectual, pero no en forma activa. Su mente se perdía en largas y ociosas especulaciones que carecían de propósito o del vigor necesario para alcanzarlo. Sus pensamientos rara vez poseían suficientes ímpetus como para plasmarse en palabras. La imaginación, en el sentido correcto del vocablo, no figuraba entre las dotes de Wakefield. Dueño de un corazón frío, pero no depravado o errabundo, y de una mente jamás afectada por la calentura de ideas turbulentas ni aturdida por la originalidad, ¿quién se hubiera imaginado que nuestro amigo habría de ganarse un lugar prominente entre los autores de proezas excéntricas? Si se hubiera preguntado a sus conocidos cuál era el hombre que con seguridad no haría hoy nada digno de recordarse mañana, habrían pensado en Wakefield. Únicamente su esposa del alma podría haber titubeado. Ella, sin haber analizado su carácter, era medio consciente de la existencia de un pasivo egoísmo, anquilosado en su mente inactiva; de una suerte de vanidad, su más incómodo atributo; de cierta tendencia a la astucia, la cual rara vez había producido efectos más positivos que el mantenimiento de secretos triviales que ni valía la pena confesar; y, finalmente, de lo que ella llamaba "algo raro" en el buen hombre. Esta última cualidad es indefinible y puede que no exista.
Ahora imaginémonos a Wakefield despidiéndose de su mujer. Cae el crepúsculo en un día de octubre. Componen su equipaje un sobretodo deslustrado, un sombrero cubierto con un hule, botas altas, un paraguas en una mano y un maletín en la otra. Le ha comunicado a la señora de Wakefield que debe partir en el coche nocturno para el campo. De buena gana ella le preguntaría por la duración y objetivo del viaje, por la fecha probable del regreso, pero, dándole gusto a su inofensivo amor por el misterio, se limita a interrogarlo con la mirada. Él le dice que de ningún modo lo espere en el coche de vuelta y que no se alarme si tarda tres o cuatro días, pero que en todo caso cuente con él para la cena el viernes por la noche. El propio Wakefield, tengámoslo presente, no sospecha lo que se viene. Le ofrece ambas manos. Ella tiende las suyas y recibe el beso de partida a la manera rutinaria de un matrimonio de diez años. Y parte el señor Wakefield, en plena edad madura, casi resuelto a confundir a su mujer mediante una semana completa de ausencia. Cierra la puerta. Pero ella advierte que la entreabre de nuevo y percibe la cara del marido sonriendo a través de la abertura antes de esfumarse en un instante. De momento no le presta atención a este detalle. Pero, tiempo después, cuando lleva más años de viuda que de esposa, aquella sonrisa vuelve una y otra vez, y flota en todos sus recuerdos del semblante de Wakefield. En sus copiosas cavilaciones incorpora la sonrisa original en una multitud de fantasías que la hacen extraña y horrible. Por ejemplo, si se lo imagina en un ataúd, aquel gesto de despedida aparece helado en sus facciones; o si lo sueña en el cielo, su alma bendita ostenta una sonrisa serena y astuta. Empero, gracias a ella, cuando todo el mundo se ha resignado a darlo ya por muerto, ella a veces duda que de veras sea viuda.
Pero quien nos incumbe es su marido. Tenemos que correr tras él por las calles, antes de que pierda la individualidad y se confunda en la gran masa de la vida londinense. En vano lo buscaríamos allí. Por tanto, sigámoslo pisando sus talones hasta que, después de dar algunas vueltas y rodeos superfluos, lo tengamos cómodamente instalado al pie de la chimenea en un pequeño alojamiento alquilado de antemano. Nuestro hombre se encuentra en la calle vecina y al final de su viaje. Difícilmente puede agradecerle a la buena suerte el haber llegado allí sin ser visto. Recuerda que en algún momento la muchedumbre lo detuvo precisamente bajo la luz de un farol encendido; que una vez sintió pasos que parecían seguir los suyos, claramente distinguibles entre el multitudinario pisoteo que lo rodeaba; y que luego escuchó una voz que gritaba a lo lejos y le pareció que pronunciaba su nombre. Sin duda alguna una docena de fisgones lo habían estado espiando y habían corrido a contárselo todo a su mujer. ¡Pobre Wakefield! ¡Qué poco sabes de tu propia insignificancia en este mundo inmenso! Ningún ojo mortal fuera del mío te ha seguido las huellas. Acuéstate tranquilo, hombre necio; y en la mañana, si eres sabio, vuelve a tu casa y dile la verdad a la buena señora de Wakefield. No te alejes, ni siquiera por una corta semana, del lugar que ocupas en su casto corazón. Si por un momento te creyera muerto o perdido, o definitivamente separado de ella, para tu desdicha notarías un cambio irreversible en tu fiel esposa. Es peligroso abrir grietas en los afectos humanos. No porque rompan mucho a lo largo y ancho, sino porque se cierran con mucha rapidez.
Casi arrepentido de su travesura, o como quiera que se pueda llamar, Wakefield se acuesta temprano. Y, despertando después de un primer sueño, extiende los brazos en el amplio desierto solitario del desacostumbrado lecho.
— No — piensa, mientras se arropa en las cobijas — , no dormiré otra noche solo.
Por la mañana madruga más que de costumbre y se dispone a considerar lo que en realidad quiere hacer. Su modo de pensar es tan deshilvanado y vagaroso, que ha dado este paso con un propósito en mente, claro está, pero sin ser capaz de definirlo con suficiente nitidez para su propia reflexión. La vaguedad del proyecto y el esfuerzo convulsivo con que se precipita a ejecutarlo son igualmente típicos de una persona débil de carácter. No obstante, Wakefield escudriña sus ideas tan minuciosamente como puede y descubre que está curioso por saber cómo marchan las cosas por su casa: cómo soportará su mujer ejemplar la viudez de una semana y, en resumen, cómo se afectará con su ausencia la reducida esfera de criaturas y de acontecimientos en la que él era objeto central. Una morbosa vanidad, por lo tanto, está muy cerca del fondo del asunto. Pero, ¿cómo realizar sus intenciones? No, desde luego, quedándose encerrado en este confortable alojamiento donde, aunque durmió y despertó en la calle siguiente, está efectivamente tan lejos de casa como si hubiera rodado toda la noche en la diligencia. Sin embargo, si reapareciera echaría a perder todo el proyecto. Con el pobre cerebro embrollado sin remedio por este dilema, al fin se atreve a salir, resuelto en parte a cruzar la bocacalle y echarle una mirada presurosa al domicilio desertado. La costumbre — pues es un hombre de costumbres — lo toma de la mano y lo conduce, sin que él se percate en lo más mínimo, hasta su propia puerta; y allí, en el momento decisivo, el roce de su pie contra el peldaño lo hace volver en sí. ¡Wakefield! ¿Adónde vas?
En ese preciso instante su destino viraba en redondo. Sin sospechar siquiera en la fatalidad a la que lo condena el primer paso atrás, parte de prisa, jadeando en una agitación que hasta la fecha nunca había sentido, y apenas sí se atreve a mirar atrás desde la esquina lejana. ¿Será que nadie lo ha visto? ¿No armarán un alboroto todos los de la casa — la recatada señora de Wakefield, la avispada sirvienta y el sucio pajecito — persiguiendo por las calles de Londres a su fugitivo amo y señor? ¡Escape milagroso! Cobra coraje para detenerse y mirar a la casa, pero lo desconcierta la sensación de un cambio en aquel edificio familiar, igual a las que nos afectan cuando, después de una separación de meses o años, volvemos a ver una colina o un lago o una obra de arte de los cuales éramos viejos amigos. ¡En los casos ordinarios esta impresión indescriptible se debe a la comparación y al contraste entre nuestros recuerdos imperfectos y la realidad. En Wakefield, la magia de una sola noche ha operado una transformación similar, puesto que en este breve lapso ha padecido un gran cambio moral, aunque él no lo sabe. Antes de marcharse del lugar alcanza a entrever la figura lejana de su esposa, que pasa por la ventana dirigiendo la cara hacia el extremo de la calle. El marrullero ingenuo parte despavorido, asustado de que sus ojos lo hayan distinguido entre un millar de átomos mortales como él. Contento se le pone el corazón, aunque el cerebro está algo confuso, cuando se ve junto a las brasas de la chimenea en su nuevo aposento.
Eso en cuanto al comienzo de este largo capricho. Después de la concepción inicial y de haberse activado el lerdo carácter de este hombre para ponerlo en práctica, todo el asunto sigue un curso natural. Podemos suponerlo, como resultado de profundas reflexiones, comprando una nueva peluca de pelo rojizo y escogiendo diversas prendas del baúl de un ropavejero judío, de un estilo distinto al de su habitual traje marrón. Ya está hecho: Wakefield es otro hombre. Una vez establecido el nuevo sistema, un movimiento retrógrado hacia el antiguo sería casi tan difícil como el paso que lo colocó en esta situación sin paralelo. Además, ahora lo está volviendo testarudo cierto resentimiento del que adolece a veces su carácter, en este caso motivado por la reacción incorrecta que, a su parecer, se ha producido en el corazón de la señora de Wakefield. No piensa regresar hasta que ella no esté medio muerta de miedo. Bueno, ella ha pasado dos o tres veces ante sus ojos, con un andar cada vez más agobiado, las mejillas más pálidas y más marcada de ansiedad la frente. A la tercera semana de su desaparición, divisa un heraldo del mal que entra en la casa bajo el perfil de un boticario. Al día siguiente la aldaba aparece envuelta en trapos que amortigüen el ruido. Al caer la noche llega el carruaje de un médico y deposita su empelucado y solemne cargamento a la puerta de la casa de Wakefield, de la cual emerge después de una visita de un cuarto de hora, anuncio acaso de un funeral. ¡Mujer querida! ¿Irá a morir? A estas alturas Wakefield se ha excitado hasta provocarse algo así como una efervescencia de los sentimientos, pero se mantiene alejado del lecho de su esposa, justificándose ante su conciencia con el argumento de que no debe ser molestada en semejante coyuntura. Si algo más lo detiene, él no lo sabe. En el transcurso de unas cuantas semanas ella se va recuperando. Ha pasado la crisis. Su corazón se siente triste, acaso, pero está tranquilo. Y, así el hombre regrese tarde o temprano, ya no arderá por él jamás. Estas ideas fulguran cual relámpagos en las nieblas de la mente de Wakefield y le hacen entrever que una brecha casi infranqueable se abre entre su apartamento de alquiler y su antiguo hogar.
— ¡Pero si sólo está en la calle del lado! — se dice a veces.
¡Insensato! Está en otro mundo. Hasta ahora él ha aplazado el regreso de un día en particular a otro. En adelante, deja abierta la fecha precisa. Mañana no… probablemente la semana que viene… muy pronto. ¡Pobre hombre! Los muertos tienen casi tantas posibilidades de volver a visitar sus moradas terrestres como el autodesterrado Wakefield.
¡Ojalá yo tuviera que escribir un libro en lugar de un artículo de una docena de páginas! Entonces podría ilustrar cómo una influencia que escapa a nuestro control pone su poderosa mano en cada uno de nuestros actos y cómo urde con sus consecuencias un férreo tejido de necesidad. Wakefield está hechizado. Tenemos que dejarlo que ronde por su casa durante unos diez años sin cruzar el umbral ni una vez, y que le sea fiel a su mujer, con todo el afecto de que es capaz su corazón, mientras él poco a poco se va apagando en el de ella. Hace mucho, debemos subrayarlo, que perdió la noción de singularidad de su conducta.
Ahora contemplemos una escena. Entre el gentío de una calle de Londres distinguimos a un hombre entrado en años, con pocos rasgos característicos que atraigan la atención de un transeúnte descuidado, pero cuya figura ostenta, para quienes posean la destreza de leerla, la escritura de un destino poco común. Su frente estrecha y abatida está cubierta de profundas arrugas. Sus pequeños ojos apagados a veces vagan con recelo en derredor, pero más a menudo parecen mirar adentro. Agacha la cabeza y se mueve con un indescriptible sesgo en el andar, como si no quisiera mostrarse de frente entero al mundo. Obsérvelo el tiempo suficiente para comprobar lo que hemos descrito y estará de acuerdo con que las circunstancias, que con frecuencia producen hombres notables a partir de la obra ordinaria de la naturaleza, han producido aquí uno de estos. A continuación, dejando que prosiga furtivo por la acera, dirija su mirada en dirección opuesta, por donde una mujer de cierto porte, ya en el declive de la vida, se dirige a la iglesia con un libro de oraciones en la mano. Exhibe el plácido semblante de la viudez establecida. Sus pesares o se han apagado o se han vuelto tan indispensables para su corazón que sería un mal trato cambiarlos por la dicha. Precisamente cuando el hombre enjuto y la mujer robusta van a cruzarse, se presenta un embotellamiento momentáneo que pone a las dos figuras en contacto directo. Sus manos se tocan. El empuje de la muchedumbre presiona el pecho de ella contra el hombro del otro. Se encuentran cara a cara. Se miran a los ojos. Tras diez años de separación, es así como Wakefield tropieza con su esposa.
Vuelve a fluir el río humano y se los lleva a cada uno por su lado. La grave viuda recupera el paso y sigue hacia la iglesia, pero en el atrio se detiene y lanza una mirada atónita a la calle. Sin embargo, pasa al interior mientras va abriendo el libro de oraciones. ¡Y el hombre! Con el rostro tan descompuesto que el Londres atareado y egoísta se detiene a verlo pasar, huye a sus habitaciones, cierra la puerta con cerrojo y se tira en la cama. Los sentimientos que por años estuvieron latentes se desbordan y le confieren un vigor efímero a su mente endeble. La miserable anomalía de su vida se le revela de golpe. Y grita exaltado:
— ¡Wakefield, Wakefield, estás loco!
Quizás lo estaba. De tal modo debía de haberse amoldado a la singularidad de su situación que, examinándolo con referencia a sus semejantes y a las tareas de la vida, no se podría afirmar que estuviera en su sano juicio. Se las había ingeniado (o, más bien, las cosas habían venido a parar en esto) para separarse del mundo, hacerse humo, renunciar a su sitio y privilegios entre los vivos, sin que fuera admitido entre los muertos. La vida de un ermitaño no tiene paralelo con la suya. Seguía inmerso en el tráfago de la ciudad como en los viejos tiempos, pero las multitudes pasaban de largo sin advertirlo. Se encontraba — digámoslo en sentido figurado — a todas horas junto a su mujer y al pie del fuego, y sin embargo nunca podía sentir la tibieza del uno ni el amor de la otra. El insólito destino de Wakefield fue el de conservar la cuota original de afectos humanos y verse todavía involucrado en los intereses de los hombres, mientras que había perdido su respectiva influencia sobre unos y otros. Sería un ejercicio muy curioso determinar los efectos de tales circunstancias sobre su corazón y su intelecto, tanto por separado como al unísono. No obstante, cambiado como estaba, rara vez era consciente de ello y más bien se consideraba el mismo de siempre. En verdad, a veces lo asaltaban vislumbres de la realidad, pero sólo por momentos. Y aun así, insistía en decir "pronto regresaré", sin darse cuenta de que había pasado veinte años diciéndose lo mismo.
Imagino también que, mirando hacia el pasado, estos veinte años le parecerían apenas más largos que la semana por la que en un principio había proyectado su ausencia. Wakefield consideraría la aventura como poco más que un interludio en el tema principal de su existencia. Cuando, pasado otro ratito, juzgara que ya era hora de volver a entrar a su salón, su mujer aplaudiría de dicha al ver al veterano señor Wakefield. ¡Qué triste equivocación! Si el tiempo esperara hasta el final de nuestras locuras favoritas, todos seríamos jóvenes hasta el día del juicio.
Cierta vez, pasados veinte años desde su desaparición, Wakefield se encuentra dando el paseo habitual hasta la residencia que sigue llamando suya. Es una borrascosa noche de otoño. Caen chubascos que golpetean en el pavimento y que escampan antes de que uno tenga tiempo de abrir el paraguas. Deteniéndose cerca de la casa, Wakefield distingue a través de las ventanas de la sala del segundo piso el resplandor rojizo y oscilante y los destellos caprichosos de un confortable fuego. En el techo aparece la sombra grotesca de la buena señora de Wakefield. La gorra, la nariz, la barbilla y la gruesa cintura dibujan una caricatura admirable que, además, baila al ritmo ascendiente y decreciente de las llamas, de un modo casi en exceso alegre para la sombra de una viuda entrada en años. En ese instante cae otro chaparrón que, dirigido por el viento inculto, pega de lleno contra el pecho y la cara de Wakefield. El frío otoñal le cala hasta la médula. ¿Va a quedarse parado en ese sitio, mojado y tiritando, cuando en su propio hogar arde un buen fuego que puede calentarlo, cuando su propia esposa correría a buscarle la chaqueta gris y los calzones que con seguridad conserva con esmero en el armario de la alcoba? ¡No! Wakefield no es tan tonto. Sube los escalones, con trabajo. Los veinte años pasados desde que los bajó le han entumecido las piernas, pero él no se da cuenta. ¡Detente, Wakefield! ¿Vas a ir al único hogar que te queda? Pisa tu tumba, entonces. La puerta se abre. Mientras entra, alcanzamos a echarle una mirada de despedida a su semblante y reconocemos la sonrisa de astucia que fuera precursora de la pequeña broma que desde entonces ha estado jugando a costa de su esposa. ¡Cuán despiadadamente se ha burlado de la pobre mujer! En fin, deseémosle a Wakefield buenas noches.
El suceso feliz — suponiendo que lo fuera — sólo puede haber ocurrido en un momento impremeditado. No seguiremos a nuestro amigo a través del umbral. Nos ha dejado ya bastante sustento para la reflexión, una porción del cual puede prestar su sabiduría para una moraleja y tomar la forma de una imagen. En la aparente confusión de nuestro mundo misterioso los individuos se ajustan con tanta perfección a un sistema, y los sistemas unos a otros, y a un todo, de tal modo que con sólo dar un paso a un lado cualquier hombre se expone al pavoroso riesgo de perder para siempre su lugar. Como Wakefield, se puede convertir, por así decirlo, en el Paria del Universo.
FIN
El artista de lo bello
Un hombre viejo, con su hermosa hija al brazo, paseaba por la calle, y emergió de la penumbra del nublado atardecer a la luz que iluminaba el pavimento, procedente del escaparate de una pequeña tienda. Era un escaparate saledizo; y en su interior había colgados una gran variedad de relojes, baratos, de plata, y uno o dos de oro, todos con sus esferas vueltas de espaldas a la calle, como si se negaran groseramente a informar a los transeúntes de la hora que era. Sentado dentro de la tienda, de lado con respecto al escaparate, su pálido rostro intensamente inclinado hacia algún delicado mecanismo sobre el que se enfocaba la concentrada luz de una lámpara de pantalla, había un joven.
— ¿Qué estará haciendo Owen Warland? — murmuró el viejo Peter Hovenden, relojero retirado y antiguo maestro de aquel joven sobre cuya ocupación se estaba interrogando ahora — . ¿En qué se ocupa? Durante estos últimos seis meses nunca he pasado junto a esta tienda sin verle trabajar tan intensamente como ahora. Diría que sigue empeñado en su locura habitual de buscar el movimiento perpetuo; y conozco lo suficiente mi antiguo oficio como para decir con toda seguridad que lo que le ocupa ahora no forma parte de la maquinaria de un reloj.
— Quizá, padre — dijo Annie, sin mostrar mucho interés en la cuestión — , Owen esté inventado un nuevo tipo de cronómetro. Estoy segura de que es lo bastante ingenioso como para eso.
— ¡Bah, muchacha! No posee el tipo de ingenio necesario para inventar nada mejor que un juguete de hojalata — respondió su padre, que se había quejado a menudo del genio irregular de Owen Warland — . ¡Su tipo de ingeniosidad es una plaga! Todo lo que he visto que consiguiera con ella ha sido estropear la exactitud de algunos de los mejores relojes de mi tienda.
¡Echaría el sol fuera de su órbita y alteraría todo el curso del tiempo si, como he dicho antes, su ingenio pudiera atrapar algo mejor que el juguete de un niño!
— ¡Calla, padre! ¡Te va a oír! — susurró Annie, apretando el brazo del viejo — . Su oído es tan delicado como sus sentimientos; y sabes lo fácil que se alteran éstos. Sigamos andando.
Así, Peter Hovenden y su hija Annie siguieron su camino sin más conversación, hasta que en una calle lateral de la ciudad cruzaron la abierta puerta de la herrería. Dentro podía verse la fragua, en aquellos momentos llameante e iluminando el alto y polvoriento techo, ahora confinando su resplandor a los estrechos límites del suelo cubierto de carbón, según el aliento de los fuelles fuera impulsado hacia fuera o inhalado de nuevo a sus enormes pulmones de cuero. En los intervalos de brillante fuego era fácil distinguir los objetos en los rincones más alejados del local y las herraduras que colgaban de la pared; en el momentáneo resplandor apagado, el fuego parecía relumbrar en medio de la vaguedad de un espacio no cerrado. En medio de aquel rojo brillar y aquella semipenumbra alternativa se movía la figura del herrero, digna de ser contemplada en un aspecto tan pintoresco de luz y sombra, donde el brillante resplandor luchaba con la oscuridad de la noche como si cada uno robara sus fuerzas del otro. De tanto en tanto sacaba una barra de hierro al rojo blanco de entre los carbones, la colocaba sobre el yunque, alzaba su poderoso brazo, y pronto se veía envuelto por las miríadas de chispas que los golpes de su martillo esparcían en la penumbra de su alrededor.
— Bien, ésa sí es una visión agradable — dijo el viejo relojero — . Sé lo que es trabajar el oro; pero si me das a elegir, me quedo con el trabajo del hierro. El herrero trabaja sobre la realidad. ¿Qué dices tú, Annie, hija?
— Por favor, no hables tan alto, padre — susurró Annie — Robert Danforth te oirá.
— ¿Y qué si me oye? — dijo Peter Hovenden — . Lo digo de nuevo: es algo bueno y completo depender de la fuerza y de la realidad, y ganarse el pan con el recio y desnudo brazo de un herrero. Un relojero acaba con el cerebro descentrado trabajando siempre con sus ruedas dentro de ruedas, o pierde la salud o la vista, como fue mi caso, y se encuentra a mediana edad, o un poco después, incapaz de seguir llevando a cabo su oficio, y no sirve para nada más, y no ha ganado lo suficiente como para vivir con comodidad el resto de su vida. Así que te lo digo de nuevo: dame fuerza bruta a cambio de mi dinero. ¡Y luego, cómo aleja las malas ideas de un hombre! ¿Has oído de algún herrero que sea tan estúpido como lo es ese Owen Warland?
— ¡Bien dicho, tío Hovenden! — gritó Robert Danforth desde la fragua, con una voz llena, profunda y alegre que hizo resonar el techo — . ¿Y qué dice la señorita Annie de esa doctrina? Ella, supongo, pensará que es un negocio mucho más gentil trastear con el reloj de una dama que forjar una herradura o hacer una verja de hierro.
Annie empujó a su padre hacia delante sin darle tiempo de replicar.
Pero debemos regresar a la tienda de Owen Warland, y dedicar un poco más de meditación sobre su historia y carácter que la que Peter Hovenden, o probablemente su hija Annie, o el viejo compañero de colegio de Owen, Robert Danforth, le hubieran dedicado a un tema de apariencia tan baladí. Desde la época en que sus pequeños dedos fueron capaces de coger un cortaplumas, Owen se hizo notar por su delicada ingeniosidad, que a veces producía hermosas formas en madera, principalmente figuras de flores y pájaros, y a veces parecía apuntar a los ocultos misterios de los mecanismos. Pero siempre era con una finalidad de gracia, y nunca con ninguna burla de la utilidad. No construía, como la mayoría de los artesanos escolares, pequeños molinos de viento en el ángulo de una granja o molinos de agua junto al vecino arroyo. Aquellos que descubrieron tal peculiaridad en el muchacho, hasta el punto de pensar que valía la pena observarle de cerca, vieron en ocasiones razón para suponer que estaba intentando imitar los hermosos movimientos de la Naturaleza tal como se hallan ejemplificados en el vuelo de los pájaros o la actividad de los pequeños animales. De hecho, parecía un nuevo desarrollo del amor a lo hermoso, como el que hubiera podido hacer de él un poeta, un pintor o un escultor, y que se hallaba completamente refinado de la bastedad utilitaria que invadía cualquiera de las bellas artes. Contemplaba con singular desagrado los rígidos y regulares procesos de los mecanismos vulgares. Cuando en una ocasión fue llevado a ver una máquina de vapor, con la esperanza de que su intuitiva comprensión de los principios mecánicos se viera gratificada, se volvió pálido y se puso enfermo, como si le hubiera sido mostrado algo monstruoso e innatural. Su horror se debió en parte al tamaño y la terrible energía de aquella cosa de hierro; porque el carácter de la mente de Owen era microscópico, y tendía por su natural a lo diminuto, de acuerdo con la diminuta constitución y el maravilloso y delicado poder de sus dedos. Eso no significaba que su sentido de la belleza se viera disminuido a un sentido de simple hermosura de lo pequeño. La idea de la belleza no tenía ninguna relación con el tamaño, y podía desarrollarse tan perfectamente en un espacio demasiado diminuto como para poder ser examinado sin ayuda de un microscopio que dentro del amplio arco celeste por el que se mide el arco iris. Pero, en cualquier caso, esa característica pequeñez de sus objetos y logros hacía que el mundo fuera aún más incapaz de lo que lo hubiera sido en otras circunstancias de apreciar el genio de Owen Warland. Los familiares del muchacho no vieron nada mejor — y quizá no lo hubiera — que ponerlo a trabajar de aprendiz de relojero, con la esperanza de que su extraña ingeniosidad pudiera ser así regulada y centrada hacia una finalidad útil.
La opinión de Peter Hovenden de su aprendiz ya ha sido expresada. No podía hacerse nada con el muchacho. Owen, eso es cierto, era inconcebiblemente rápido en captar los misterios de la profesión; pero olvidaba por completo o simplemente desdeñaba el gran objetivo del oficio de relojero, y la medición del tiempo le importaba menos que si se hallara mezclado con la eternidad. Sin embargo, mientras permaneció al cuidado de su viejo maestro, la falta de robustez de Owen hizo posible, a través de estrictas amonestaciones y una severa vigilancia, refrenar su excentricidad creativa dentro de unos límites; pero cuando terminó su aprendizaje, y se hizo cargo de la pequeña tienda de Peter Hovenden cuando la pérdida de la vista de éste le obligó a abandonarla, la gente no tardó en darse cuenta de lo poco adecuado que era Owen Warland para conducir al viejo y ciego Padre Tiempo a lo largo de su camino diario. Uno de sus proyectos más racionales fue conectar una operación musical a la maquinaria de sus relojes, de modo que todas las duras disonancias de la vida se afinaran, y cada aleteante momento cayera al abismo del pasado en doradas gotas de armonía. Si le era entregado a reparar un reloj familiar — uno de esos altos y antiguos relojes que han crecido casi aliados a la naturaleza humana tras medir la vida de muchas generaciones — , se ocupaba de disponer una danza o procesión funeral de figuras a lo largo de su venerable esfera, representando las doce alegres o melancólicas horas. Varios arreglos de este tipo destruyeron completamente el crédito del joven relojero ante esa clase de gente firme y práctica que sostenía la opinión de que el tiempo no es algo con lo que pueda juguetearse, ya sea considerado como un medio de avance y prosperidad en este mundo o de preparación para el siguiente. Su clientela disminuyó rápidamente…, una desgracia, sin embargo, que probablemente fue considerada como lo mejor que podía pasarle por un Owen Warland que cada vez se sentía más y más absorto en una ocupación secreta que requería toda su ciencia y destreza manual, y que además empleaba al completo todas las tendencias características de su genio. Su ocupación había consumido ya varios meses.
Después de que el viejo relojero y su hermosa hija le hubieran observado desde la oscuridad de la calle, Owen Warland se vio sacudido por un temblor nervioso que hizo que sus manos fueran incapaces de seguir con una labor tan delicada como la que estaban haciendo en aquellos momentos.
— ¡Era Annie en persona! — murmuró — . Hubiera debido saberlo, por el latir alocado de mi corazón, antes de oír la voz de su padre. ¡Ah, cómo late! Esta noche ya no seré capaz de seguir trabajando en este exquisito mecanismo. ¡Annie! ¡Mi queridísima Annie! Deberías proporcionar firmeza a mi corazón y a mi mano, y no hacerlos temblar de este modo; porque si lucho para crear y dar forma y movimiento al espíritu de la belleza, es solo por ti. ¡Oh, pulsante corazón, tranquilízate! Si mi trabajo se ve así interrumpido, sufriré sueños vagos e insatisfechos, que me dejarán desanimado mañana.
Mientras se preparaba para reanudar su tarea, la puerta de la tienda se abrió y dio paso nada menos que a la recia figura de Peter Hovenden se había detenido a admirar, contemplándola entre la luz y la sombra de la herrería. Robert Danfort le traía el pequeño yunque, de construcción peculiar, que había fabricado siguiendo las instrucciones del joven artista. Owen caminó el artículo, y convino en que había sido elaborado según sus deseos.
— Bueno, sí — dijo Robert Danforth, llenando con su fuerte voz toda la tienda como con el sonido de un contrabajo — . Me considero tan bueno como cualquier otro en mi negocio; aunque haría un triste papel en el tuyo con unos puños como éstos — añadió riendo, mientras depositaba su enorme mano al lado de la delicada de Owen — . ¿Pero y qué? Pongo más fuerza en un solo golpe de mi martillo que toda la que tú hayas empleado desde que eras aprendiz. ¿No es cierto?
— Muy probablemente — respondió la suave y delicada voz de Owen — . La fuerza es un monstruo terrestre. No me hago pretensiones con respecto a ella. Mi fuerza, sea cual sea, es completamente espiritual.
— Bien, pero, Owen, ¿a qué te dedicas ahora? — preguntó su viejo compañero de escuela, de nuevo con un tal volumen de voz que hizo que el artista se encogiera ligeramente, en especial porque la pregunta se relacionaba con un tema tan sagrado como el sueño que absorbía toda su imaginación — . La gente va diciendo por ahí que intentas descubrir el movimiento perpetuo.
— ¿El movimiento perpetuo? ¡Tonterías! — replicó Owen Warland, con una agitación de disgusto; porque estaba lleno de pequeños malhumores — . Eso jamás podrá ser descubierto. Es un sueño que puede engañar a los hombres cuyas mentes se hallan apresadas por la materia, pero no a mí. Además, si tal descubrimiento fuera posible, no tendría ningún valor para mí, puesto que solamente serviría para cubrir las necesidades que ahora se realizan mediante la energía del vapor y del agua. No siento la ambición de ser honrado con la paternidad de un nuevo tipo de máquina para trabajar el algodón.
— ¡Eso ya sería bastante curioso! — exclamó el herrero, lanzando una carcajada tan estentórea que el propio Owen y las campanas de cristal de su mesa de trabajo se estremecieron al unísono — . ¡No, no, Owen! Ninguna de tus obras tendrá articulaciones y tirantes de hierro. Bien, no te entretengo más. Buenas noches, Owen, y éxito; y si necesitas mi ayuda, en lo que a un buen golpe de martillo sobre el yunque se refiere, me tienes a tu disposición.
Y, con otra risotada, el fornido hombre abandonó la tienda.
— Qué extraño resulta — murmuró Owen Warland para sí mismo, apoyando la cabeza en su mano — que todas mis meditaciones, mis resoluciones, mi pasión por lo hermoso, mi conciencia de la energía necesaria para crearlo, una energía más fina, más etérea, de lo que ese gigante terrestre puede llegar a concebir…, todo, todo parezca tan vano y ocioso cuando mi camino se cruza con el de Robert Danforth. Acabaría volviéndome loco si lo encontrara a menudo. Su enorme fuerza bruta oscurece y confunde el elemento espiritual que hay dentro de mí; pero yo también seré fuerte, a mi manera. No cederé ante él.
Tomó de debajo de una campana de cristal una pieza que colocó bajo la condensada luz de su lámpara, y, observándola atentamente a través de una lente de aumento, se puso a trabajar con un delicado instrumento de acero. Al cabo de un instante, sin embargo, se dejó caer hacia atrás en su silla y unió las manos, con una expresión tal de horror en su rostro que hizo que sus delicados rasgos se volvieran tan impresionantes como los del gigante que acababa de marcharse.
— ¡Cielos! ¿Qué he hecho? — exclamó — . El vapor, la influencia de esa fuerza bruta…, me ha desconcertado y ha oscurecido mi percepción. He dado el golpe, el golpe fatal, que he estado temiendo desde un principio. Todo ha terminado: los esfuerzos de meses, el objetivo de mi vida. ¡Estoy arruinado!
Y se quedó sentado allí, en extraña desesperación, hasta que su luz empezó a vacilar y finalmente sumió al Artista de lo Bello en la oscuridad.
Así es como las ideas, que se desarrollan dentro de la imaginación y aparecen de una forma tan encantadora y con un valor más allá de todo lo que el hombre puede llamar valioso, se ven expuestas a ser despedazadas y aniquiladas por el contacto con lo práctico. Es un requisito para el artista ideal poseer una fuerza de carácter que parece difícilmente compatible con su delicadeza; debe mantener su fe en sí mismo mientras el mundo incrédulo lo asalta con su absoluto escepticismo; debe permanecer firme contra la humanidad y ser su propio discípulo, tanto respecto a su genio como a los objetos a los que es dirigido.
Durante un tiempo Owen Warland sucumbió a esta severa pero inevitable prueba. Pasó algunas deprimentes semanas con su cabeza tan constantemente apoyada entre sus manos que la gente de la ciudad apenas tenía oportunidad de ver su rostro.
Cuando finalmente se remontó de nuevo a la luz del día, era perceptible en él un frío, oscuro e innombrable cambio. En opinión de Peter Hovenden, sin embargo, y de ese otro orden de sagaces comprensivos que piensan que la vida debe ser regulada, como un reloj, con contrapesos de plomo, la alteración fue enteramente a mejor. De hecho, ahora, Owen se aplicaba a su trabajo con obcecada industria. Era maravilloso observar la obtusa gravedad con la que inspeccionaba las ruedas de un enorme y viejo reloj de plata; encantando así a su propietario, en cuya faltriquera se había ido desgastando hasta convertirse en una porción de su propia vida, por lo que se sentía consecuentemente celoso de su trato. A resultas de la buena fama así adquirida, Owen Warland fue invitado por las autoridades correspondientes a regular el reloj de la torre de la iglesia. Lo hizo de un modo tan admirable en aquel asunto de interés público, que los comerciantes admitieron a regañadientes sus méritos en la Bolsa; la enfermera susurró sus alabanzas hacia él mientras administraba su poción a la hora exacta en la habitación del enfermo; el amante lo bendijo a la hora de la cita convenida; y la ciudad en general le dio las gracias a Owen por la puntualidad a la hora de la cena. En una palabra, el grávido peso sobre su espíritu puso todas las cosas en orden, no simplemente dentro de su propio sistema, sino en todas partes donde eran audibles los acentos de hierro del reloj de la iglesia. Era un detalle, mínimo pero característico de su actual estado, el que, cuando se dedicaba a grabar nombres o iniciales en las cucharas de plata, escribiera ahora las letras necesarias en el estilo más simple posible, eludiendo toda la variedad de caprichosas florituras que hasta entonces habían distinguido su trabajo en aquel aspecto.
Un día, durante la época de su feliz transformación, el viejo Peter Hovenden acudió a visitar a su antiguo aprendiz.