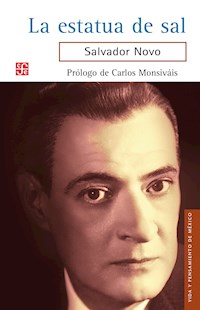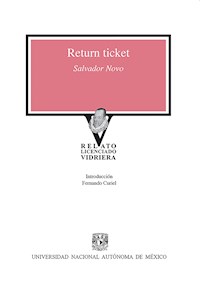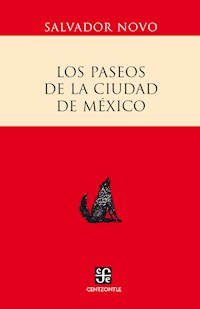
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
De los seis sitios por donde han paseado para su solaz los habitantes de México, se ocupa aquí Salvador Novo, quien se deja guiar por la iconografía de Diego Rivera para detallar los tránsitos de la Alameda, se sumerge en el tráfago de la Plaza Mayor y retrata la capital novohispana en el Paseo de Bucareli. De las acalli y las trajineras nos lleva al Paseo de la Viga y al primer fruto del romance imperial: el que será el Paseo de la Reforma, para terminar su recorrido en el Bosque del cerro que los toltecas llamaron Chapulín.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 103
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Los paseos de la ciudad de México
Salvador Novo
Primera edición (Testimonios del Fondo), 1974 Segunda edición (Centzontle), 2005
Primera reimpresión, 2011
Primera edición electrónica, 2012
D. R. © 2004, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 México, D. F. Empresa certificada ISO 9001:2008
Comentarios:[email protected] Tel. (55) 5227-4672
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc. son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicana e internacionales del copyright o derecho de autor.
ISBN 978-607-16-1036-2 (ePub)ISBN 978-968-16-7357-4 (impreso)
Hecho en México - Made in Mexico
De los seis sitios por donde han paseado —«andar a pie»— cuando podían hacerlo para su solaz, y no sólo por necesidad o apremio, los habitantes de México-Tenochtitlan, se ocupa aquí Salvador Novo (1904-1974). Novo se deja guiar por la iconografía de Diego Rivera en el Hotel del Prado para detallar los tránsitos de la Alameda. Se sumerge en el tráfago contemporáneo de la Plaza Mayor para describir el escenario que deleitó la puntual memoria de Bernal Díaz del Castillo. Retrata la capital novohispana en el Paseo de Bucareli, taurófilo en el siglo XIX, que un día da cabida al Reloj Chino en la celebración porfirista del Centenario. De las acalli y trajineras nos lleva al Paseo de la Viga para dibujarnos las fiestas y diversiones de la adolescencia republicana. Más adelante, el romance imperial en el castillo da su primer fruto: llegará a llamarse Paseo de la Reforma, que luego exalta el Monumento a la Independencia, con mención de otras obras debidas a innovadores y benefactores. En el Bosque, un domingo —tal vez, el próximo pasado—, el cronista ofrece, sirviéndose del diálogo entre los miembros de «la tribu», la visión del antiguo y noble arbolado «en donde se sucedieron muchísimas cosas importantes» desde el año 1122 en que los toltecas descubrieron el cerro y lo llamaron Chapulín. Crónica de la ciudad hecha por ella en sus paseos a través de la historia. Uno de los últimos libros escritos por Salvador Novo, quien pasa a figurar entre los más brillantes, asiduos y exactos relatores de las peripecias, alborozos y alborotos de la ciudad de México.
De paseo y paseos
Paseo, pasear
PASEAR EN COCHE es ya un contrasentido; porque pasear es dar pasos, caminar, «andar a pie», como con redundancia decimos.
Pasear a caballo, cabalgar, es expresión que conserva el paso, aunque transferido a las herradas pezuñas del «noble bruto».
Pasear en lancha, remar, entraña el ejercicio de los brazos, como en la natación, para el objeto que normalmente cumplen las piernas y los pies: acompasadamente —esto es: como un compás— desplazarnos, hacernos avanzar.
El absurdo y la negación del paseo: la abdicación de sus placeres: la renuncia a embonar paso a paso nuestros ritmos internos —circulación, respiración— en los pausados ritmos universales que nos rodean, arrullan, mecen, uncen, sobreviene cuando a bordo de un automóvil nos lanzamos con velocidad insensata a simplemente anular distancias, mudar de sitio, «tragar leguas»; caer —como del cielo al aterrizar los aviones— en una ciudad o país cuya extrañeza, y la tardanza en avenirnos a los cuales, dimanan de nuestro súbito arribo, privado de la gradual asimilación, conquista, incorporación, entendimiento, acercamiento y final mutua entrega, que lo haría biológico y fecundo.
Nuestros antepasados supieron pasear, disfrutar de un paseo: no sólo al reunirse en las plazas (como hasta la fecha ocurre en provincia) a tomar el fresco en la tarde y saludar a los amigos: ni sólo a la salida de misa los domingos, o en el «flaneo» tradicional de Plateros inmortalizado por el Duque Job; paseo que perduró más allá de los veinte, hasta que los automóviles acabaron por darle muerte y extinción; sino muchísimo antes: desde que el buen virrey don Luis de Velasco el segundo consideró oportuno dotar a la encerrada-y-en-construcción ciudad de México Temistitán, allá por 1590, del primer paseo de su historia. Dispuso el octavo virrey, hijo del segundo, que se hiciese «una alameda adelante del tianguis de San Hipólito, en donde estaba la casa y tenería de Morcillo, para que se pusiese en ella una fuente y árboles, que sirviesen de ornato a la ciudad, y de recreación a sus vecinos». Como a todo señor todo honor; como el primero en tiempo es primero en derecho, a la muy larga historia de la Alameda nos referiremos con brevedad antes que a la de los demás «paseos» —algunos definitivamente extintos sino en el recuerdo— de la ciudad.
Los otros serán: el Paseo de la Viga; el Nuevo o de Bucareli; el de la Reforma, y el disperso, creciente sitio de recreación de los vecinos que es —constante o periódicamente ampliado— el bosque de Chapultepec.
Ciertamente: al crecer desmesuradamente la ciudad: al prolongarse en ella, o abrirse, nuevas vías, se ha solido darles el nombre de paseo que ya no merecen, en sentido estricto, ni la prolongación nororiente del de la Reforma, ni la doblez del antiguo hacia las Lomas de Chapultepec y hasta su entronque con la carretera a Toluca; ni mucho menos el Paseo de las Palmas, por donde nunca pasea nadie, sino que se lo recorre en automóvil. Pero en esta monografía sólo hablaremos de los verdaderos paseos de la ciudad.
La Alameda
La Alameda y Diego Rivera
Entre los murales pintados por Diego Rivera en la Secretaría de Educación, hay uno: piso bajo, lado sur, extremo poniente, que reproduce con alegría la atmósfera de los puestos antiguos, tradicionales, que solían instalar su colorida algarabía al costado norte de la Alameda, en fechas como Semana Santa, Navidad, y Todosantos. Si lo recuerdo bien, cuelgan grandes calacas con guitarras, circulan catrines entre los puestos; y en primer término, unas gordas, orozquianas mujeres se instalan frente a ollas de tamales. Como era su costumbre, Diego Rivera honraba —o denostaba— a sus amigos con incluirlos, más o menos reconocibles, en sus frescos. No es difícil descubrir, bajo su sombrerito de cloche, a Lupe Marín. Y al extremo izquierdo del fresco, asoma su esbeltez y luce su sombrero de carrete un mono que se parece muchísimo al Salvador Novo de aquellos años.
Poco tiempo después de concluidos los frescos de Educación y de Chapingo, Diego Rivera accedió a decorar el gran comedor del Hotel —Del Prado— en que vino a parar un edificio originalmente planeado para la Dirección de Pensiones Civiles. La ciudad comenzaba a dar el estirón, a abundar el turismo. Ya no bastaba con el envejecido Hotel Regis; y mientras el diligente don Alberto J. Pani construía el Reforma, nació y creció el Del Prado —¡oh ironía!— donde había estado el Hospicio de Pobres: cerca de donde estuvo la temida Acordada: frente, en fin, de la Alameda que insistimos en llamar «central», acaso porque olvidada, decadente, deglutida por la vieja colonia de Santa María la Ribera, aún persiste la que heredó de aquélla el nombre, y un kiosko de desecho.
Si el fresco arriba aludido le sirvió de boceto, en el mural del Prado, Diego Rivera desarrolló con libertad y alegría el tema, ahí vecino y propio, de la Alameda y su vida dominical. Se pintó a sí mismo niño, puso a Frida, llenó el espacio con tipos locales, globos, vendedores ambulantes de golosinas. Escuchamos, sin verla, a la banda municipal o a la Típica instalada en el kiosko para emitir «Poeta y campesino», lánguidos valses, vigorosas marchas. Todo lo cual lo habría conciliado con una burguesía que tardaba en aceptarlo como pintor —si no hubiera, en cambio y de acuerdo con su robusta vocación por el escándalo—, armádola gorda con plantar al hereje del Nigromante empuñando —más o menos como Moisés las tablas de la ley— el rollo en que se leía la famosa blasfemia con que ingresó en la Academia de Letrán: Dios no existe.
Recién desollado como estaba el catolicismo por la guerra cristera, las asociaciones y las damas y la prensa honesta pusieron el grito en el cielo. Los administradores del hotel, que contaban con el fresco como atractivo turístico adicional, hubieron de resignarse a ocultarlo en espera de una solución que llegó al acceder el pintor a modificar un letrerito que frente a la importancia general del fresco, no tenía realmente ninguna.
Los recuerdos personales de la Alameda que Diego decantó en su mural, eran los mismos que de ella atesoraban los supervivientes de la edad de oro porfiriana: eran (mucho más acá de los «paseos»: digo, de las Mañanas de la Alameda de México paseadas por don Carlos María de Bustamante de 1835 a 1836) el plácido domingo día de fiesta y de guardar: de oír misa tan cerca de la Alameda como en San Felipe o en San Francisco, o acaso hasta la aristocrática Profesa; o aún más cerca: tan ahí enfrente de ella como en San Diego, o en la Santa Veracruz, o en San Juan de Dios, donde el muy milagroso San Antonio el Cabezón ejercía sus funciones de buscanovios; los conseguía a trueque de rosarios o milagritos de plata, y so pena mientras no lo hiciera, de verse en efigie colgado de cabeza por sus desconocidas cliéntulas.
Si oír allá misa era el primer acto de la comedia dominical, largo y deleitoso resultaba el segundo: el paseo por la Alameda, con descansos en sus bancas de piedra, compra paternal de banderines, o rehiletes, o pitos, o golosinas, previas a la visita ritual, ya camino a casa, al Globo, en la esquina de Plateros y Coliseo —o más hacia las Damas, en La Flor de México; para anticipar visualmente el deleite de mascullar aquellos pasteles esponjosos de yemas, húmedos de ligera miel perfumada, barnizados con reluciente jalea y rematados por caprichosos dibujos art-nouveau de merengue cristalizado dentro de un marco de coco rallado.
Los capitalinos: los asiduos dominicales de la Alameda, aún recordaban un poco brumosamente, cuando el escándalo de Diego, el día… Tenía que haber sido en septiembre, pues fue parte importante de las fiestas del Centenario de la Independencia, o sea en 1910, en que fue inaugurado… ¡Sí, fue el 18 de septiembre! ¡Y era domingo!
El monumento había sido erigido a toda prisa: en 10 meses. Desde noviembre de 1909, los transeúntes —escasos entre semana— habían visto que el ejército desmontaba el viejo kiosko: el hermoso Pabellón Morisco, —construido por don Ramón de lbarrola para la Exposición Internacional celebrada en París en 1889—, donde tanto tiempo se celebraron los sorteos de la lotería, y cargaba con él para ir a trasplantarlo en esa especie de remota sucursal de la verdadera, que era la reciente Alameda de Santa María la Ribera. Y vieron los vecinos cómo en lugar del pabellón, y por arte de magia, comenzaron a asentarse y crecer columnas, mármoles, oros; leones de nueve toneladas de peso cada uno, para sumar un gasto total de $390 685.96; dándole frente, como en reto o como en acatamiento, a lo que aún quedaba en pie de la iglesia y convento de Corpus Christi, construido por el mismo Pedro de Arrieta que otrora, en el XVIII, dio más y mejor agua a la Alameda; dándole centro y majestad al lado sur de la Alameda: como para que don Benito se recrease por la eternidad en ver cómo iba transformándose, creciendo, la que nacida calzada de San Francisco y del Calvario: en la que se solía rezar el vía crucis, fue rebautizada avenida Juárez porque por ella entró desde Patoni hasta Plateros y hacia Palacio: de poniente a oriente, tan triunfalmente como lo vimos en la televisión, el restaurador de la República en 1867.
Aquel domingo 18 de septiembre todo se veía terminado. Lo único cubierto, reservado para que descorriera su telón tricolor el señor presidente don Porfirio Díaz, era el austero medallón de laureles que reza «Al Benemérito Benito Juárez, la Patria». Cuando —todo austeridad y levita: amor, orden y progreso— avanzó don Porfirio y corrió el telón, un Aaah multiplicó el asombro y subrayó el aplauso.