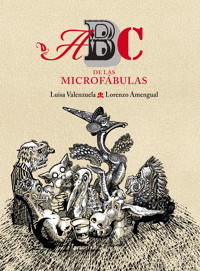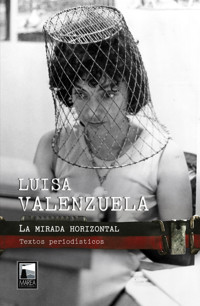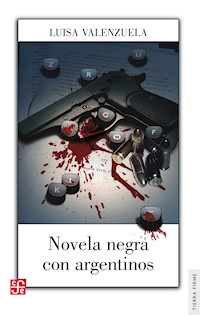7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Marea Editorial
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Ficciones Reales
- Sprache: Spanisch
Luisa Valenzuela lo vuelve a lograr. Consigue que el lenguaje ingrese como un virus que se expande en el lector y desactiva cualquier urgencia. Porque Los tiempos detenidos es una crónica autobiográfica atrapante, imposible de soltar, escrita para comprender -pero también para enfrentar- períodos excepcionales de crisis: el coma y la cuarentena. En esta nueva publicación de la colección Ficciones Reales, dirigida por Cristian Alarcón, se reconoce el espíritu del periodismo narrativo en sus estrategias descriptivas y la esencia de la obra de Luisa Valenzuela en un humor que irrumpe para quebrar límites y pulcritudes. Una escritura sin edad ni relojes, movilizada por las imágenes del delirio de la anestesia y el instinto de sobrevivir. La ironía está latente, ya sea padeciendo una encefalitis que la llevó a la internación en el 2010, donde pudo percibir a "la muerte como siempre la quise: la desaparición total"; o durante la pandemia del coronavirus del 2020, donde experimentamos "el interior universal de las propias guaridas a las que nos ha confinado un nuevo virus". "Tan diferentes un lenguaje del otro y sin embargo la apelación a la risa late en ambas instancias como remedio ineludible", describe. Los tiempos detenidos encuentra una liberación frente a los días que no frenan y parecen no alcanzar. Mientras convive con la muerte del propio cuerpo y del único mundo que se conoce, Luisa Valenzuela se regocija en el alivio: aún puede escribir. Por eso, nada está acabado.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 263
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Contenido
Todas las pestes la peste - A manera de introducción
Cuaderno gris
Lo negro
Escritura en movimiento
Cuaderno rojo
Cuerpo
Diario
Muerte
Cuerpo
Anotación al margen
Pandora
Soledad
Escribir
Recuperación del tacto - (Canciones para un pasajero)
De dónde vienen las historias
Mandatos
Hurga que te hurga
Miedo a la muerte
Patafísica y pandemia
Los colores patrios
Un sueño
Umbrales
Umbrales II
Modos
Cómo hacer amigos - (Primer cuento de la resiliencia)
De piñatas y otras picardías
Jopo Rojo con Lobo - (Microteatro en cinco escenas con minididascalias)
Perder y encontrar
Al alba
El conocimiento es mi campo de juego
Polen
El exocerebro
El cuento perdido
Con nombre propio
Acá, desde lejos
Codo en tiempos de Covid - (Segundo cuento de la resiliencia)
Máscaras y más
Oros eran los de antes
Tiempo
Teorías conspirativas
El siniestro Dóctor NoNo - (Tercer cuento de la resiliencia)
#VamosFILBuenosAires
201
Microrrelatistas del mundo uníos
Confesión
¡No pregunto cuántos son sino que vayan saliendo!
¿S & G?
Sentido pésame
El Tesoro de la Juventud
Los tesoros de la madurez
Vientos moderados
¿Y por casa cómo andamos?
Preguntas a distancia
Plandemia y terraplanismo
Escarbat bum bum
Eustaquio - (Cuarto cuento de la resiliencia)
La empatía no es tutía
Tapabocas y flía
La medalla - (Quinto cuento de la resiliencia)
Pandemonia y compañía
Para todos los gustos
Y parió la abuela
Muñecos 2 ¡gracias, realidad!
Lenguaje como virus o viceversa
Polos opuestos
Nuevos planetas y el Padre Ubú
Respuestas diversas a diversas entrevistas
Cama, mayo 28
Los payasos sagrados y el movimiento
Protege lo Sagrado (Protect the Sacred)
Mad Bear, el viaje - Mayo 31
Bucle en el tiempo
7 de junio
El Señor de las Tierras de Afuera
Nombres, el nombre
La hermana de Shakespeare
Fake News positivas
Julio 19, domingo
Hablando de lo cual…
Julio 25, retorno a la gitanería
Julio 29, de vuelos y voladuras
El retorno de los virulentos
Pachamama en pandemia
Navegando la memoria
Agosto 22
Sueños
Tres insights de entrecasa
Septiembre, palabras nuevas
Billetera mata galán
Black lives matter (y las vidas indígenas también)
Cristóbal Colón
¿Día de qué?
El Sarspazo
Octubre 31, todos los Hallowe’ens
Dos sueños en una noche que muerde
Estrella - (Séptimo cuento de la resiliencia)
Una de cal y una de arena
Risa
La derecha - (Octavo cuento de la resiliencia)
Caminos
La imaginación al garete
Hospitalidad y un experimento mental
Navidad. Los carriles
Entretiempos
Elvira contra ElVirus - (Noveno cuento de la resiliencia)
AGRADECIMIENTOS
Puntos de referencia
Tapa
Valenzuela, Luisa
Los tiempos detenidos : encierros y escritura / Luisa Valenzuela. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Marea, 2022.
Libro digital, EPUB - (Ficciones Reales / Cristian Alarcón)
Archivo Digital: online
ISBN 978-987-8303-87-1
1. Crónicas. 2. Narrativa Argentina. 3. Periodismo Cultural. I. Título.
CDD A863
Dirección editorial: Constanza Brunet
Coordinación editorial: Víctor Sabanes y Fernando Brovelli
Diseño de tapa e interiores: Hugo Pérez
Corrección: Brenda Wainer
Fotografía de tapa: Mark Swallow - iStock
© 2022 Luisa Valenzuela
© 2022 Editorial Marea SRL
Pasaje Rivarola 115 – Ciudad de Buenos Aires – Argentina
Tel.: (5411) 4371-1511
[email protected] | www.editorialmarea.com.ar
ISBN 978-987-8303-87-1
Depositado de acuerdo con la Ley 11.723. Todos los derechos reservados.
Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio
o procedimiento sin permiso escrito de la editorial.
Impreso en Argentina – Printed in Argentina
A Mirtha Amores, inspirador
y radiante legado de Carlos Brück.
Todas las pestes la peste
A manera de introducción
¿Qué tengo entre manos? ¿Una historia de virus? Dos virus distintos, pero ¿cuál es el plural de virus? ¿Viruses o virii? Viruses me gusta más, por informal en apariencia. Igual seguiré diciendo virus, así, simplemente, porque estos invasores invisibles son plurales por derecho propio y por incontenible proliferación.
Y si, tal como dice Burroughs y canta Laurie Anderson, el lenguaje es un virus del espacio exterior, podemos asumir que todos los virus son una forma de lenguaje. Los he estado escribiendo en su diversa manifestación en dos oportunidades, a diez años de distancia la una de la otra.
Los tiempos detenidos es un buen título para unir ambas partes de estas disquisiciones solo en apariencia desconectadas. La primera suspensión temporal fue obra de un virus personal e intransferible, como rezan ciertas invitaciones solemnes, y hace referencia a la noche oscura de la mente. Mi alma, de existir, parecía haber dimitido en esos meses post meningoencefalíticos.
La segunda detención no por ser diurna resulta menos ominosa. Es el interior universal de las propias guaridas a las que nos ha confinado el nuevo virus, corona él, compartido con el planeta en pleno, nuestro pobre planeta maltratado.
Noche y día. En ambos casos se trató de una búsqueda para recuperar el don de la escritura, don que no nos pertenece en absoluto, sino que nos es otorgado desde fuera. Un regalo, eso es, que no alude a fatuidades ni a autoaplausos sino a cierto estado de gracia cuyo acceso parecería ser aleatorio. La gracia, el agradecimiento… no resulta fácil encontrar dicho estado. Nos espera más allá de los muros del decir y quizá pueda llamarse inspiración, después de todo, no como toque de varita mágica y soplo divino sino como algo que llena los pulmones de aire nuevo.
La magia está en la sorpresa, en el espíritu que nos habita cuando por fin logramos –si logramos– sumergirnos en la escritura.
Y acá se presentan dos cuerpos de un único edifico escritural, redactados con una década de separación, y me asombra la diversidad de la materia con la que cada cuerpo ha sido construido a pesar de que la argamasa haya sido equivalente.
¿Argamasa, un virus? No: detonador.
Todas las pestes la peste.
La búsqueda del decir por caminos diversos, gatillada por disparadores equivalentes…
Ahora que tengo ambos cuerpos del libro a la vista me asombro. El virus propio, 2010, me despertó una veta poética que no tenía registrada. El virus 2020, compartido en su latencia, en su amenaza, me sumergió en un humor patafísico, desconcertante dadas las aciagas circunstancias. Tan diferentes un lenguaje del otro y sin embargo la apelación a la risa late en ambas instancias como remedio ineludible. O al menos deseable.
Eso espero.
Interior noche
2010
Si la morada del ser es el lenguaje
y yo digo que se escribe con el cuerpo,
al irme de mi cuerpo me fui del lenguaje,
o quizá fue a la inversa y nunca podré saberlo.
Cuaderno gris
Julio 2010
¿Cómo escribir esto?
No, no es esta la pregunta, la pregunta es ¿cómo escribir? Y punto. Qué hacer para recuperar el milagro de encontrar las palabras, una vez más; las palabras para decir aquello que está del otro lado de la anécdota, de la banal descripción de hechos que no van más allá de sí mismos. Es decir, entender, intentar entender, porque de eso se trata el escribir aunque sea una exigencia inalcanzable. Inalcanzable por suerte, y por eso mismo insistimos. Y procuramos sacar algo de la nada gracias a esa entelequia que llamamos arte, aunque ahora el vocablo acarree connotaciones pretenciosas, adjetivo que viene del verbo pretender, es decir anhelar, aspirar, soñar con un más allá del decir que dice mucho más aun a pesar nuestro.
He sido una viajera impenitente y obcecada. Llena de una pasión que me viene de lejos, de la infancia y sus aventuras inventadas. La imaginación fue mi primer medio de transporte cuando exploraba, inventando aventuras selváticas, el terreno baldío que estaba a la vuelta de la manzana. Pero a lo largo de años –los muchos años, si bien del tiempo pasado no tengo conciencia de pérdida sino de acumulación– abordé todo tipo de vehículos. Desde los grandes transatlánticos a los barcos de carga y la feluca egipcia, de los aviones a hélice y los jumbos, y los rickshaws y los tuc-tucs y hasta algún manso camello para no hablar de caballos de todo tipo, de monta y de tiro. Viajé a tracción a sangre animal, vegetal y hasta humana, en ciclotaxis. Tracciones de todo tipo menos tracción a sangre propia.
Así hasta marzo de este año 2010 que suena y luce tan elegante. Porque para el largo viaje emprendido siete meses atrás –viaje al fondo de la noche– mi medio de transporte fue un virus. Anónimo él, hasta hoy indetectado aunque finalmente, por fortuna, expulsado de mi organismo; un virus que se alojó en mi cerebro y que mientras allí se mantuvo hizo estragos. Es decir, su trabajo de virus. Y me transportó al fondo oscuro de mí borrándome de un plumazo los recuerdos de ese viaje. O casi. Por eso mismo trataré de reconstruirlo ahora que puedo. Y que me animo. Porque hasta una semana atrás no quería saber nada de nada y ahora sí: quiero saber. De esto se trata el estar en vida. Y el retomar la escritura.
La voy recuperando, a la escritura, y una vez más salgo al encuentro de ese decir que nos permite ver las palabras a trasluz. Me hace bien. Porque al emerger del largo letargo estaba convencida de ya no poder escribir más, y no me importaba. Si bien alguna vez lo supe, había olvidado que el escribir es una forma de pensar, de estructurar la llamada realidad, de exprimirla para intentar extraerle algún sentido. Como quien exprime un limón, digamos, o hace jalea de una fruta que de otra forma resulta indigerible. ¿Se le agrega azúcar a la realidad, se la endulza al escribirla? En absoluto. Es apenas una metáfora. Encontrar los valores metafóricos en un intento de descifrar el símbolo, de derivar sentido o bien algún significado. Eso. Para lo cual, más allá de habilidad o talento, se requiere entusiasmo. Y era lo que me faltaba, lo que con la enfermedad me había abandonado. Ni un adarme me quedaba, ni un atisbo, ni siquiera el concepto que encierra la palabra Entusiasmo.
Cierto día de abril volví del planeta Marte. Abrí los ojos y estaba erizada de tubos en una habitación blanca, en una cama blanca, todo blanco, también la gente a mi alrededor, mi hija Anna Lisa entre otros, todo el mundo envuelto en delantales de hule blanco y con barbijo. Miré espantada. No te preocupes, me dijo Anna Lisa, es para no contagiarte, tuviste meningitis, te estás recuperando, lo mismo tuvo Saccomanno y ya está casi bien.
Meningitis. Carajo. Se me vino encima el viaje de febrero por Oriente, con mi nieto Gaspar y sus diecinueve años de a ratos inmanejables. Bangkok, toda Birmania (perdón, Myanmar). Reviví las muchas instancias en que me aconsejaron no viajar, con una muñeca rota poco tiempo atrás, si bien ya ferulizada. La mano izquierda. Pero tan leve inconveniente no me iba a detener. Tampoco me detendría aquel tropezón en ignota ciudad birmana camino al misterioso lago Inle, cuando tropecé y por proteger la mano enferma me fisuré la sana. Y así seguí, con las dos manos vendadas, y en lo posible en alto para que circulara bien la sangre, no para rendirme. Porque tardé en rendirme. Tomando la sopa con pajita y bañándome bajo la ducha sentada en un banquito, pude continuar el camino trazado hasta que llegamos a Angkor Wat en Camboya donde, entre las ruinas del esplendoroso y antiquísimo templo Khmer, sumidas en el bosque entre lianas, me dediqué a buscar sin la menor esperanza por supuesto pero con la mayor atención, al mítico, angelical zelofonte de suave pelambre dorada y ojos sabios creado por mi madre como su último legado a la humanidad, un legado de humor, erotismo y esperanza.
Y al poco de regresar, la meningitis. ¡Qué manera de buscarse las pestes!
Eran esas percepciones fugaces. Y al rato no más una nueva inmersión en el mar de la inconciencia. Un ir y venir, noches que eran como días de desasosiego y días como noches letales. Frases. Tiempos de no poder armar una frase, no poder responder con corrección a una simple pregunta: había nacido en el año 1209 (número de la calle de mi casa de infancia, a la vuelta manzana de aquel baldío de aventuras), tenía tres hijos en lugar de una sola (incorporé a los hijos de ella, quizá para acabar con sus reproches por ser hija única).
Yo dormía, o caía en coma o semicoma. Hibernaba. Lo que fuera. Cada tanto alguna frase salía de mi boca sin que yo lograra registrarla. Recuerdos imposibles, inasibles como las horas en las que se desencadenó la enfermedad, con fiebre y feroz dolor de cabeza según me cuentan, antes de que me llevaran a la clínica. Una clínica anterior, no la que yo puedo recordar.
Un mes y medio internada. Sin tiempo. Y una única percepción o alucinación o satori en ese largo período de no estar en parte alguna, como en un pozo inconmensurable, respirando apenas, casi cyborg enchufada a los diversos tubos. La única percepción que tuve, o que pude rescatar del pozo, no era desagradable: vagaba yo por una penumbra parda, algodonosa y quizá cálida, para nada inquietante. Avanzaba tranquila, sola sin que la soledad me pesara en absoluto. En realidad nada me pesaba, todo parecía liviano y no había tiempo. Así duró lo que duró ese deambular por el espeso aire brumoso, días, segundos, lo que fuere, cuando de golpe llegué a la cortina. Cortina negra. El telón de un negro tan profundo como no hay otro, carbón puro, imposible y dúctil. Debía seguir avanzando, atravesarlo, pero supe en un instante que lo que me aguardaba del otro lado era la muerte.
La muerte como siempre la quise: la desaparición total.
Pero la desaparición total en la más absoluta negrura, algo imposible de aceptar, de asumir. Desaparecer definitivamente es lo que siempre quise de la muerte, me dije en esa precisa instancia, y me dije pero no así, así no, no quiero. Mi susto fue mayúsculo, hice una lista de todo lo que me esperaba por hacer –es decir escribir– y eso me detuvo al filo de la cortina. Al filo de la muerte, quizá. Vaya una a saber. La larga lista de obligaciones, como un no poder abandonar este valle de lágrimas o lo que fuere, antes de cumplir con todo aquello para lo cual había llegado al mundo.
Recuperada la conciencia no lograré recomponer la lista, ni recordar ni uno solo de sus ítems, pero eran todos de trabajo, de escritura, nada de afectos dejados atrás o de añoranzas. Eran deberes. Como los del colegio, es decir tareas a completar. Leyendo hace poquito el bello libro de David Rieff sobre la muerte de su madre, mi muy querida Susan Sontag, supe que ella se resistió a la muerte hasta el último momento, quería vivir a toda costa y a pesar de intolerables sufrimientos, porque debía, eso es, debía completar su novela y terminar ciertos escritos. Entendí entonces que, en esa misma frontera, en ese filo de vida, me agarró una instancia sontagniana y necesité volver para escribir. Por suerte lo logré. Volver. Ahora veremos si logro escribir. Y la pregunta es: ¿escribir qué? Estas mismas breves páginas, por ahora. Y lo que fue e irá fluyendo a partir del momento en que por fin pude retomar la pluma.
Lo negro
La cortina negra fue mi única alucinación pero me llenó el recuerdo del no-tiempo con un único deambular y hoy parece tan breve aunque quizá fue eterno.
Tiempo y espacio con igual densidad y platitud, sin transcurrir.
Transcurrimos nosotros y entonces cuando creí avanzar por el espacio en penumbra lo iba haciendo en el tiempo, sin medida, y avanzaba por esa oscuridad parda, algodonosa y tibia, caminando en el tiempo porque el espacio estaba reducido a una cama de hospital, imperceptible, mientras esa que fui circulaba en el tiempo e iba bien acompañada por la parda penumbra.
Sola y en paz iba, deambulaba.
O mejor, progresaba sin contratiempo alguno. La suavidad de un tacto sin roce, y así iba avanzando, sola como dicen que están solos los muertos y era grato y no me importaba en absoluto. Sola mientras alrededor de mí –de esa cáscara en la cual yo no estaba– había gente, siempre gente, y yo no podía saberlo, ni me importaba.
Y así, ahora, el temor de morir en soledad ha perdido vigencia.
La penumbra esponjosa no admite compañía, pero esa es solo una posibilidad entre tantas.
Hay miles de formas de morir y me resulta imposible saber si estuve a un paso de la muerte y caminé sin consistencia alguna1 y llegué hasta la cortina negra, a ese muro de horror y me detuve –no para contemplar o descansar o cosa equivalente–, me detuve de espanto y supe:
Tan mucha escritura me aguardaba antes de atravesar esa barrera.
¿Y para qué? ¿Para qué escribir más de lo escrito, que ya es tanto?
Recién ahora lo sé:
Escribir para seguir dibujándome.
Para mantener a raya –en raya– este contorno mío.
Para viajar como ahora con el viaje de la pluma sobre el papel suave, para caminar con la pluma sobre la superficie tersa del papel, tersa como nube, una penumbra cálida.
Caminar también he caminado y mucho y muy variado a lo largo de años.
Caminé sobre el fuego –pero esa es otra historia– caminé en el desierto y hasta dentro de las entrañas de la tierra. Por túneles y diques caminé, y por los socavones de una mina de cobre en Atacama (Ata/cama, qué nombre, pienso ahora), y caminé por iridiscentes cavernas en una mina de sal gema.
Cama, indigna horizontal prefiguración gratuita, escribí alguna vez, siglos atrás.
1 Es curioso que en el cuaderno hayan entrado o se hayan escapado en este preciso punto dos páginas en blanco, salteadas. Debe de ser a causa de lo inefable, lo que no puede ser dicho no por censura o prohibición interna sino por falta de piezas en el meccano del lenguaje. Y pienso en la primera carta de amor de Christian: unas frases de ternura iniciales, todo el resto de la página en blanco, y en la segunda página con unas frases de ternura al pie, cerrando otro vacío. Como para que el corazón llene los blancos tan preñados.
Escritura en movimiento
I
¿Quién desde la cama me habilita y me deja ser quien soy,
desde la nada?
Soy un pez iridiscente que nada en esta nada.
La cama como lago profundo; como nada, la cama.
Por fin despierto en el lago que es la cama, con escamas despierto. Soy un pez, ya lo dije, y despierto de ansias;
de ausencias no despierto, me tienen sin cuidado las ausencias.
Yo río con aquel que me habilita –me habita– desde el fondo del lago que es la cama, la nada.
Y nado por el río y río, y no me hundo por profundo que sea.
II
No tengo por qué decirle nada a nadie, pero el decir es mi forma de ser, me constituye,
me construye y quizá aquel que me habilita, más que habilitarme o habitarme
me dicta estas cosas que escribo porque otra acción sería no ser, sería
no estar en parte alguna.
Solo estar en la palabra: la laguna.
Un mar hecho de verbo, verbigracia.
III
La exploración de la propia forma como forma de ser en este mundo, y perderse en dicha exploración
y no tener salida,
solo dicha.
La falta de salida como encuentro,
lo oscuro de la noche y la otra mayor oscuridad, aterradora.
No sabemos qué es la noche hasta no haberle visto la peor de sus caras, esa cara
de mina de carbón como negrísima cortina
que una vez transpuesta
no nos permitirá volver sobre los propios pasos.
Cortina de carbón
más oscura que lo más oscuro y negro,
más oscura que el grafito, la pizarra,
el bleque; superficie para nada escribible, esa cortina, separación de mundos
y la disolución total
del otro lado.
Decirle no a la disolución, lo único que del otro lado nos aguarda.
No poder escribir más.
Y falta todo.
IV
No haber sabido qué es la verdadera noche hasta ese momento.
No saber qué es el tiempo hasta no estar perdida en el no-tiempo, el destiempo.
No haber jamás experimentado el verdadero cansancio, el demoledor cansancio, el imposible,
hasta no haber perdido el último adarme de energía.
No saber qué son los nervios, el ataque de nervios como una guerra interna,
un bombardeo,
y el temblor tan palpable y la desesperación, la angustia.
No saber nada de eso, en verdad, creyendo haberlo experimentado todo:
La noche, el cansancio, los nervios, el amor.
El amor, ¡o el amor!
El que está en todas partes, no olvidarlo;
y se olvida tan fácil.
Y el olvido. El olvido olvidado, aquello que creímos borrar para siempre y está en alguna parte replegado y dispuesto a saltar, como al acecho.
De hecho es así la cosa y no puede escribirse pero entonces:
¿Para qué seguir en esta vida?
Lo supe frente a la cortina negra, la pared de carbón penetrable y nefasta.
Cortina para la escena final
y no la penetré.
Por una vez no quise saber qué hay del otro lado,
detrás de la cortina,
a la vuelta de una esquina.
No querer ir a ver por una vez, por una vez sabiendo que del otro lado, nada.
La nada.
Sin saber, sabía, y era la nada, la disolución total,
Más intensa muerte que las muertes que suelen
proponernos, las fáciles de imaginar y hasta desear,
el encuentro con los seres queridos, por ejemplo, las nubes y los ángeles, los posibles paraísos llenos de posibilidades, no.
No.
Nunca quise nada de eso siempre quise una muerte integral, constitutiva.
Nada en esta mano ni en la otra.
Nada de manos ni de rastro alguno de la propia persona.
La desintegración, la nada.
La pérdida de todo lo que soy y lo que creo ser
o me pienso
o imagino o.
Una nada reintegrándose a la nada,
ni una partícula sobrante, ni una chispa de ser.
O de conciencia.
La nada nada.
Pasar a formar parte del éter
creí quererlo pero en aquella instancia lo rechacé, aterrada.
No quise dar el paso, no quise saber si era eso, o no, la muerte
(conocimiento poco aprovechable, por cierto).
No me gustó nada la idea de la nada,
del desaparecer así en la absoluta negrura,
el desaparecer así como así en lo más negro jamás visto por mí; aterrador.
Y me apareció la lista la larga lista de cosas por hacer antes de irme de este mundo (como si una pudiera elegir y en ese momento pude porque no estaba lista).
Y la lista que me hice fueron cosas del escribir.
Mil textos que me aguardaban, perdidos.
Escribir para salvarme.
O quizá para cobardemente huir de la muerte.
¿Quién puede saberlo?
¿Quién atestiguará por el testigo ausente que soy yo?
Escribir como boya salvavidas o como pesado lastre para sumergirme más y más en esta vida.
Y ahora escribo frases mandadas a hacer para llenar el espacio vacío que me dejó la muerte, la misma que abandoné dando un paso al costado.
Porque allí la tuve a mano, a la muerte, aunque mano no sea la palabra.
No quise atravesar ni pensé en descorrer la cortina que era de negrura espesa
como negra y espesa sería la atmósfera del otro lado.
Todo negro negrísimo. Insondable.
Si bien habría podido no quise atravesarla. No me atreví a atravesarla y no quiero convocarla para que a su vez no me atraviese como espada.
Espada de carbón, de la pura negrura, algo áspera.
Y basta.
Ni espada ni cortina.
Telón.
Y cuenta nueva.
Fue tan sólo un momento en los días tan largos de inconciencia, o pareció solo un momento, pero el deambular me llevó todo el tiempo del no estar allí o en parte alguna.
Tengo un par de recuerdos traumáticos: un estrepitoso traslado en chirriante destartalada camilla por un ascensor, estrepitoso y repleto.
El médico ¿cuál médico? me lo explicó y lo escuché entre sueños pero registré lo dicho:
La vamos a llevar al quirófano, no es nada, apenas sentirá el ardor de unos pinchazos, la anestesia en el cuello, le abriremos una vía en la vena para pasarle los medicamentos.
Los pinchazos los sentí, y quizá también algo del corte, pero lo atroz fue el traslado de ida y me pregunto:
¿Será siempre así, el traslado, si no damos el paso de propia voluntad, si pegamos la vuelta ante la cortina de carbón, esa frontera, y volvemos para escribir sobre el estrepitoso traslado, dándole la espalda a la frontera?
Después, pero fue antes, en alguno de esos tiempos que no pude discernir, anduve en ambulancia también destartalada, estrepitosa. Tengo testigo para ese traslado de horror y fue así a los tumbos, a toda velocidad, sorteando baches por el aire. Y no era una emergencia, no: me llevaban de regreso a mi casa y no sabían, ni supieron prever, las convulsiones de las que no retengo recuerdo alguno y debieron llevarme de regreso a la clínica.
A otra clínica por suerte, a mi entender más mansa aunque no tengo pruebas.
No tengo pruebas de nada, o casi, pero ahora sé que con aquellas convulsiones estuve al borde de la muerte mientras la enfermera en casa se desesperaba y clamaba ¡La perdemos, la perdemos!
Me pregunto, y será por siempre imposible responder a esta pregunta –como a tantas– si la amenaza de muerte coincidió con mi crepuscular paseo.
Perdida estaba, entonces, en la desmemoria total, la pérdida de la memoria.
Pruebas no tengo y sí miles de “fotos” de mi pobre cerebro destartalado, como saltando baches, pero eso no se ve a simple vista en las vistosas imágenes en colores vibrantes.
Tomografías computadas, las llaman, y magnéticas resonancias que, mentadas así, invirtiendo los términos, parecerían poéticas, casi esotéricas. Y son lo más estrepitosamente atroz en el plano sonoro pero en ningún otro, menos mal, estridencias como para teatro Butoh: Hiroshima, Nagasaki, ruidos de destrucción masiva de la cual salimos ilesas y quizá algo más sabias, al menos desde el punto de vista del diagnóstico.
En estas imágenes cualquier cerebro parece prolijito, ordenado en su caja y sin embargo el mío por lo pronto se me deconstruyó y se volvió a construir, a formatearse –la culpa la tuvo ese maldito virus– rompecabezas de mil piezas rearmado para seguir escribiendo.
Es el mandato
el deseo
la necesidad de este andamiaje de palabras para sostenerme en el mundo.
La palabra es mi esqueleto, me mantiene erguida, me da forma y consistencia.
La palabra es mi músculo, me mueve por la vida.
La palabra es mi yo, aunque “yo” no sea la palabra exacta.
Cuando se hacían más largos los despertares que los dormires, mi médico me dijo que mi cerebro se había desmigajado (no usó ese término, claro) y que se había vuelto a recomponer, y que la convalecencia sería larga y difícil pero que todo iba a estar bien. Usted es una mujer sana que se pescó un virus, me dijo y lo hizo sonar casi como lo que era, un milagro, porque según explicó el virus ya no estaba, ahora había que tener paciencia para la recuperación que sería total. Lo verdaderamente grave habría sido una meningitis bacteriana, o por herpes. De esas no se vuelve, o se vuelve a medias.
Idea que me resultó tranquilizadora, a pesar de que la palabra encefalitis andaba rondando por ahí y yo no quería escucharla.
Una vez en casa quise saber qué tiempo de incubación necesitaba el tal virus. Pero nadie supo nunca qué virus me había atacado y entonces el doctor solo pudo decirme que hiciera de cuenta que cruzando la avenida me había agarrado un colectivo.
Así de fortuita la cosa, así de accidental.
Dejé en buena medida de castigarme por aquel fabuloso viaje empañado, aunque no tanto, por la imposibilidad de usar las manos sobre todo cuando de girar una canilla se trataba o de manejar cuchillo y tenedor.
Esta mañana, al rato de despertar, me surgió una imagen de mis uñas muy muy sucias. Me pregunté si sería una imagen del sueño o de la vigilia. Por supuesto era del sueño: mugre bajo las uñas no tengo desde mi lejana infancia, cuando escarbaba en la tierra para hacer casitas de barro. Me encantaba hacer casitas: de cañas, de cartulina, y sobre todo de barro cuando tenía la oportunidad. Y ahora entiendo el mensaje: a seguir escarbando, me dicen esas uñas sucias, a seguir escribiendo sobre estos temas duros contra el consejo del nuevo neurólogo que me recomendó esperar mencionando el peligro de despertar al perro que duerme. Let sleeping dogs lie. Pero ¿quién quiere perros dormidos? Así nadie nos advertirá del peligro ni nos permitirá atisbar lo incomprensible.
“¡Vamos, sleeping dogs, arriba que ya amaneció!”.
Nada de interrupciones, a seguir hurgando en el misterio.
Esto me recuerda al epitafio que escribí años atrás, para una publicación humorística:
Aquí yace Luisa Valenzuela que tanto
pretendió escarbar en el lenguaje
por fin hará algo útil y escarbará
en la tierra
Porque de escarbar se trata. Hay un punto del saber que no se sabe dónde está, pero está. ¿Flotando en el espacio sideral? ¿En el aire que respiramos? ¿Fuera y nos penetra por ósmosis? ¿O estará dentro del propio cerebro en esas zonas profundas e ignoradas que quizá, con mucho esfuerzo, escribiendo, logremos atisbar?
Cuaderno rojo
Habría que retomar el asunto desde el vamos o mejor dicho desde el venimos.
Desde el día en que me pareció aterrizar del planeta X y me enteré de que llevaba más de un mes internada porque se me habían descalabrado las neuronas. Encabritado. Un virus. Pero eso ya lo conté antes y no en este cuaderno. Más escisiones de mi ser: el hemisferio derecho que acá fluye en este cuaderno rojo y el izquierdo prolijamente anotado en el cuaderno gris que lleva repujada en la tapa la muy pertinente palabra Travesías. Son magníficos regalos que me hizo Sandra B.
Veré si en este cuaderno rojo cabe colar otros recuerdos.
Pero ahora a dormir.
Hasta mañana.
Retomo el cuaderno rojo, más bien anaranjado, que lleva repujado en tapa la palabra Luisa. ¿Es yo este cuaderno? ¿Es mi zona más íntima o son las travesías de mi ser más… más qué? Estuve a punto de escribir “esencial” o “verdadero” pero nada de eso es exacto. El propio ser a la vez nos arropa y nos atraviesa y no admite calificativo alguno.