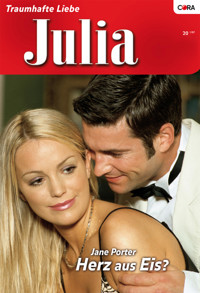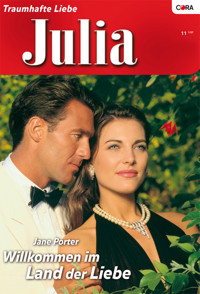3,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Bianca
- Sprache: Spanisch
¡Si esperaba que se comportara como una mujer débil y manipulable, aquel arrogante iba a llevarse una sorpresa! Cuando el jeque Mikael Karim pilló a la conocida modelo Jemma Copeland en pleno desierto burlando las leyes de Saidia, solo pudo pensar en una cosa: en que le había servido en bandeja la oportunidad de vengarse de la destrucción de su familia. Bastaba con que pusiera a Jemma ante una elección inevitable: prisión o matrimonio. Jemma necesitaba aquel trabajo de modelo, ya que su vida había quedado destrozada por el escándalo que impactó de lleno contra su familia. ¡Y no sabía que estuviera transgrediendo la ley! Pero la reacción que provocó en ella el ofrecimiento incomprensible de Mikael desató su furia.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 202
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2015 Jane Porter
© 2016 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Luna de miel en Oriente, n.º 2460 - abril 2016
Título original: His Defiant Desert Queen
Publicada originalmente por Mills & Boon®, Ltd., Londres.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Bianca y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-687-8107-5
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
La necesidad había enseñado a Jemma a ignorar las distracciones. Había aprendido a apartar las cosas en las que no quería pensar para ser capaz de acometer la tarea que tuviese entre manos.
Llevaba dos horas sin dejarse arredrar por el calor sofocante del Sahara, ni por el insistente vacío de su estómago, ni por el estigma que acarreaba su apellido.
Había ignorado el calor, el hambre y la vergüenza, pero no había sido capaz de ignorar la presencia de aquel hombre alto, vestido con una túnica blanca que, de pie a medio metro del fotógrafo, la miraba con sus ojos oscuros y de mirada penetrante, rodeado por media docena de hombres vestidos igualmente con túnicas. Sabía perfectamente quién era. ¿Cómo no? Había asistido a la boda de su hermana cinco años atrás en Greenwich, y cualquier mujer que respirara habría reparado en el jeque Mikael Karim, un hombre alto, moreno, tremendamente atractivo, y encima millonario y recién nombrado rey de Saidia.
Pero se suponía que Mikael Karim iba a estar en Buenos Aires toda la semana, y su repentina aparición en aquella caravana de brillantes todoterreno negros con las lunas tintadas, había puesto la carne de gallina a todo el equipo. Era más que evidente que no estaba contento.
El instinto le decía que algo desagradable podía pasar, pero albergaba la esperanza de estar equivocada. Necesitaba demasiado aquel trabajo como para mostrar otra cosa que no fuera agradecimiento por tener aún la posibilidad de trabajar.
Con cierta frecuencia seguía pasándosele por la cabeza lo mucho que habían cambiado las cosas para ella. Apenas un año antes, era una de las chicas doradas de Norteamérica, envidiada por su belleza, su dinero y su posición como icono de estilo y tendencia. Su familia era poderosa e influyente, pero incluso un clan tan poderoso como el suyo podía caer, y así había ocurrido al descubrirse que Daniel, su padre, era el segundo de a bordo en la mayor estafa habida en Estados Unidos en los últimos cien años. De la noche a la mañana, los Copeland se transformaron en la familia más odiada del país.
Y, en esos momentos, a duras penas conseguía llegar a fin de mes. Los efectos colaterales de la detención de su padre y el torbellino que había despertado en los medios de comunicación habían destruido su carrera. El hecho de que llevara ganándose la vida por sí misma desde los dieciocho años no significaba nada para la opinión pública. Era, simplemente, hija de Daniel Copeland. Discutida, odiada, detestada, ridiculizada. Conseguir trabajo en aquel momento era todo un golpe de suerte, y su carrera, antes brillante, ahora apenas le daba lo suficiente para pagar las facturas, de modo que, cuando su agencia le ofreció un rodaje de cinco días, se aferró a él con uñas y dientes. Era la oportunidad de visitar Saidia, un reino independiente y desértico que se extendía al sur de Marruecos, y había seguido peleando por lograrlo incluso cuando el consulado le negó el visado. Un momento desesperado requería medidas desesperadas, de modo que volvió a pedirlo utilizando el nombre de su hermana Morgan, en el que aparecía su apellido de casada, Xantos.
Sí, estaba corriendo un gran riesgo utilizando un nombre falso, pero necesitaba el dinero. Sin ese cheque no podría pagar la hipoteca de su casa, así que allí estaba, vestida con un abrigo largo de piel de zorro y botas altas, sudando la gota gorda bajo aquel sol de justicia.
¿Y qué si estaba desnuda debajo del abrigo?
Estaba trabajando. Estaba sobreviviendo. Y algún día, volvería a florecer. A pesar de su determinación, el sudor comenzó a acumulársele bajo los senos y a rodar por su abdomen desnudo.Pero no se iba a sentir incómoda por ello, sino sexy.
Y con esa idea en mente inspiró hondo, relajó la cadera y compuso una pose descarada.
–¡Estás preciosa, nena! –exclamó Keith, el fotógrafo australiano–. ¡Más! ¡Sigue así!
Sintió una descarga de placer, que quedó apagada de inmediato al ver cómo Mikael Karim se acercaba al fotógrafo. No había vuelto a acordarse de lo intensamente atractivo que resultaba. Había conocido a varios jeques más, y la mayoría eran bajitos, gruesos, de mirada libidinosa y mofletes gordos, pero él era joven, delgado, fiero, y aquella chilaba blanca solo conseguía hacerle parecer más alto y firme, más cuadrada su mandíbula y más intensos y oscuros sus ojos.
En aquel instante la miró a ella por encima de la cabeza de Keith y le dio un vuelco el estómago. Un timbre de alarma saltó en su cabeza, y cerró los delanteros del abrigo.
–Has perdido la energía –protestó Keith, saliendo de tras la cámara–. ¡Quiero verte sexy, nena!
El jeque rezumaba tensión, una tensión letal que hizo que las rodillas se le volvieran de gelatina. Algo iba mal. Muy mal. Pero Keith no podía verlo, así que seguía apremiándola:
–¡Vamos, concéntrate! Tenemos que rematar.
Tenía razón: tenían que acabar aquella sesión, o no volvería a trabajar jamás. Respiró hondo, echó atrás los hombros y alzó la cara hacia el sol mientras dejaba que el abrigo resbalase y dejase un hombro al descubierto.
–Bien –Keith se llevó la cámara a la cara–. Me gusta. Dame más.
Sacudió la cabeza y sintió que el final de la melena le acariciaba la espalda cuando el abrigo resbaló hasta el inicio de sus senos.
–¡Perfecto! –la animó Keith–. Estás ardiendo, nena, y eso me encanta. No pares.
Era verdad: estaba ardiendo. Arqueó la espalda y dejó los senos al descubierto, sus pezones expuestos al beso del sol. En el mundo del jeque Karim, aquello la enviaría a las llamas del infierno, pero aquel era su trabajo y tenía que hacerlo, así que apartó todo pensamiento de su cabeza que no fuera dar la imagen que querían. Con un movimiento de los hombros, el abrigo se deslizó por un brazo y rozó sus corvas.
–¡Preciosa, nena! ¡Sigue! Eres una diosa. El sueño de cualquier hombre.
No era una diosa, ni el sueño de nadie, pero podía fingir serlo. Podía pretender ser cualquier cosa durante un corto periodo de tiempo. Fingir le ofrecía distancia, le permitía respirar, huir de la realidad de lo que estaba ocurriendo en su casa. Para mantener a raya a la tristeza, cambió de postura, alzó la barbilla y dejó caer el abrigo, exponiendo sus pechos, los pezones desafiantes.
–¡Dame más, preciosa! –silbó Keith.
–No –cortó, seco, el jeque Karim. Fue solo una palabra, pero retumbó como un trueno, silenciando el murmullo de estilistas, maquilladores e iluminadores.
Todos se volvieron hacia él, incluida ella. La expresión del jeque era indescriptible. La boca en una mueca horrible, los ojos negros ardiendo como carbones.
–¡Basta! Ya es suficiente –con una mirada incluyó las tiendas y al personal–. Esto se ha terminado. Y usted, señorita Copeland… cúbrase, y entre en esa tienda. Ahora hablo con usted.
Jemma se tapó, pero no se movió. La había llamado «señorita Copeland», y no señora Xantos, el apellido que había utilizado para pedir el visado. Un miedo atroz le corrió por las venas. Sabía quién era. La había reconocido después de tanto tiempo. Él, que a tantos conocía, la recordaba.
–¿Qué pasa? –preguntó en voz baja, aunque lo sabía de sobra: Se había metido en un lío.
–Creo que lo sabe de sobra –contestó él–. Entre en la tienda y espere.
–¿Para qué? –preguntó, porque las rodillas se le habían bloqueado, negándose a moverse
–Para poder informarla de los cargos que se van a presentar contra usted.
–Yo no he hecho nada malo.
–Más bien todo lo contrario, señorita Copeland: se ha metido en un problema muy serio. Y ahora, si es que le queda una sola neurona en el cerebro, haga el favor de entrar en la tienda y obedecer.
Jemma tenía mucho más que una neurona, por lo que el camino hasta la tienda fue todo un calvario. ¿Qué le iba a pasar? ¿Qué cargos presentarían contra ella? ¿Cuál sería su castigo?
Intentó serenarse controlando la respiración y frenando sus pensamientos. No le serviría de nada tener un ataque de pánico. Sabía que había entrado ilegalmente en el país, y que había accedido a hacer un reportaje para el que las instituciones no habían dado su autorización. Y, para colmo, había enseñado los pechos en público, algo que iba contra la ley de Saidia.
Y todo porque no había pedido dinero en casa desde que tenía dieciocho años, y no iba a empezar a hacerlo a aquellas alturas.
Una vez dentro de la tienda, se quitó el pesado abrigo y lo sustituyó por un ligero kimono de algodón rosa que se ató en la cintura. Sentada en el taburete, delante del espejo del tocador, volvió a oír la voz del jeque. «Más bien todo lo contrario…»
Fuera hablaban en voz baja, con urgencia. Eran voces masculinas y una única voz femenina, que pertenecía a Mary Leed, la directora editorial de Catwalk. Mary era una mujer muy serena, que rara vez perdía la compostura, y, sin embargo, parecía aterrada. El corazón volvió a desbocársele. Mal. Aquello pintaba muy mal.
Tragó saliva y el incendio del estómago arreció. No debería haber ido, pero ¿qué otra cosa podía hacer? ¿Venirse abajo? ¿Romperse en pedazos? ¿Acabar en la calle sin un duro, sin casa y sin esperanza? No. No iba a consentirlo, ni a ser blanco de la piedad o las burlas de los demás.
Ya había sufrido bastante a causa de su padre. Los había traicionado a todos: a sus clientes, a sus socios, a sus amigos, e incluso a la familia. Era un hombre egoísta, implacable y destructivo, pero el resto de su familia, no. Los Copeland eran buena gente.
«Buena gente», se repitió mentalmente, estirando una pierna para bajarse la cremallera de la bota, pero las manos le temblaban de tal modo que le estaba resultando imposible. Tendrían que haber rodado en Palm Springs y no allí, teniendo en cuenta lo estrictas que eran las leyes de conducta moral en Saidia. Hasta hacía bien poco, los matrimonios no solo se concertaban, sino que se imponía la pareja elegida. Los líderes tribales raptaban a su novia en las tribus vecinas.
Se estaba bajando la cremallera de la otra bota cuando la puerta de la tienda se abrió y Mary entró con el jeque. Dos miembros de su guardia se quedaron fuera. Mary estaba muy pálida.
–Tenemos problemas –Mary no la miraba a los ojos, sino a algún punto por encima de su hombro–. Estamos recogiendo todo el equipo para volver de inmediato a la capital. Vamos a tener que enfrentarnos a algunas denuncias y pagar una multa, pero con un poco de suerte el equipo podrá volver a Inglaterra mañana o pasado –hubo un instante de duda antes de continuar–. Pero no todos. Jemma, me temo que no vas a poder salir del país por el momento.
Fue a levantarse, pero se acordó de que solo llevaba una bota, de modo que no se movió.
–¿Por qué?
–Tú te enfrentas a cargos distintos a los nuestros –respondió, aún sin mirarla a los ojos–. Nosotros tenemos problemas por haberte contratado, pero tú… en tu caso es por…
No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Jemma sabía a qué respondían sus problemas.
–Lo siento –dijo, y miró a Mary y al jeque–. Lo siento mucho…
–No me interesa –le espetó él.
–He cometido un error…
–Un error es ponerse un zapato negro y otro azul. Un error es olvidarse de cargar el móvil. Pero no entrar en un país de manera ilegal, con una identidad falsa y con un objetivo distinto al que se comunica a las autoridades. No tiene usted permiso de trabajo, ni visado –su voz temblaba de furia y desprecio–. Usted ha cometido una felonía deliberadamente, señorita Copeland.
Jemma se llevó una mano al estómago. No quería vomitar allí mismo, aunque los días de rodaje apenas comía para que en las fotos se viera su vientre lo más plano posible.
–¿Qué puedo hacer para arreglarlo?
–Nada –respondió el jeque–. El equipo de rodaje se presentará ante el juez y pagará una multa, pero a usted la juzgará un tribunal diferente y su sentencia será distinta.
–Entonces, ¿me van a separar de todos? –preguntó, sin mover un músculo.
–Sí –se limitó a asentir, y luego se volvió hacia Mary–. Usted y el resto del equipo han de marcharse inmediatamente. Mis hombres los acompañarán para velar por su seguridad –y miró a Jemma–. Usted vendrá conmigo.
Mary asintió y salió de la tienda mientras Jemma sentía el corazón alojado en la garganta. Miró al jeque. Estaba enfadado. Muy, pero que muy enfadado.
Tres años antes, se habría derrumbado. Dos años atrás, se habría echado a llorar. Pero eso le habría ocurrido a la Jemma de antes, a la chica que había crecido entre algodones, protegida por un hermano mayor y tres hermanas que la adoraban.
–¿Y dónde van los culpables de felonía? –le preguntó–. ¿Voy a ir a la cárcel?
–Si tuviera que presentarse ante el juez mañana, sí. Pero en su caso no va a juzgarla un tribunal ordinario, sino el consejero de mi tribu. Él será quien actúe como magistrado.
–¿Por qué un juez y un tribunal distintos para mí?
–Porque a ellos se les acusa de delitos contra Saidia, mientras que a usted… –hizo una pausa para mirarla y poder evaluar el impacto de lo que iba a decirle–. Usted está acusada de delitos contra los Karim, la familia real de Saidia. Por eso la conducirán ante un juez de mi estirpe y será él quien emita el veredicto.
–No entiendo. ¿Qué le he hecho yo a su familia?
–Robarnos. Avergonzarnos.
–¡Eso no es cierto! ¡Ni siquiera los conozco!
–Su padre, sí.
Jemma se quedó paralizada. Todo se detuvo. ¿Acaso no iba a tener fin el rastro de devastación que habían ido dejando los actos de su padre?
–Pero yo no soy mi padre.
–No, pero lo representa.
–¡No!
–Sí –el jeque apretó los dientes–. En la sociedad árabe, siempre permanecemos conectados con nuestras familias. Cada uno representa a su familia con su vida, y por eso es tan importante cuidar del honor de los nuestros. Su padre robó a la mía, avergonzando a los Karim, y a toda Saidia.
Jemma tragó saliva.
–Yo no soy como mi padre.
–Pero es su hija, y ha entrado en mi país ilegalmente. Ya es hora de enmendar el mal, de resarcirnos del agravio sufrido por su ofensa y la de su padre.
–¡Pero si yo ni siquiera mantengo relación con él! Hace años que no lo veo, ni sé…
–Este no es el momento. Nos aguarda un largo viaje, así que le sugiero que acabe de vestirse para poder salir cuanto antes.
–Por favor…
–No depende de mí.
–¡Pero usted es el rey!
–Y los reyes deben recibir obediencia, sumisión y respeto, incluso de los visitantes extranjeros.
–Me gustaría reparar el daño que haya podido causar…
–Y lo hará. No le queda otro remedio.
La dureza de su tono de voz la hizo encogerse. No había calor alguno en su mirada. Era un hombre frío, y ella sabía demasiado bien que esa clase de hombres eran peligrosos.
–¿Puedo pagar una multa?
–No va a poder salir de esta con dinero, señorita Copeland. Y su familia está en bancarrota.
–Podría intentar que Drakon…
–No va a llamar usted a nadie –la interrumpió–. No pienso permitir que el exmarido de su hermana le pague una fianza. Era mi amigo, y, según tengo entendido, ha perdido toda su fortuna gracias a su padre, así que creo que ya ha pagado un precio bastante alto por su asociación con la familia Copeland. Ya es hora de que usted y su familia dejen de esperar que vengan otros a limpiar lo que ustedes ensucian, y que comiencen a asumir la responsabilidad de sus errores.
–Seguramente esté en lo cierto, pero Drakon no es cruel. A él no le parecería bien que usted…
Le falló la voz al encontrarse de nuevo con sus ojos. La ira brillaba nítidamente en ellos.
–¿No le parecería bien qué? –le preguntó en voz baja–. ¿Qué es exactamente lo que no aprobaría?
El corazón le latía tan deprisa que le dolía el pecho. Tenía que andarse con cuidado. No podía enemistarse con él cuando necesitaba de su protección. Tenía que ganárselo, lograr que la viera como a una mujer, y no como a la hija de Daniel Copeland.
–No le parecería bien que incumpliera sus leyes –admitió despacio, esforzándose por no perder el control y aferrándose a la poca dignidad que le quedaba–. Tampoco le parecería bien que hubiera utilizado el pasaporte de mi hermana. Se enfadaría. Y se desilusionaría.
Mikael Karim arrugó el entrecejo.
–Le habría desilusionado –insistió.
Capítulo 2
Mikael vio cómo le temblaban los labios antes de que se diera la vuelta para mirarse al espejo, quitarse la otra bota y comenzar a desmaquillarse.
Le había sorprendido su serenidad. Se esperaba lágrimas, histeria, pero se había mostrado tranquila, reflexiva, respetuosa.
Quizás no era tan tonta como se había imaginado. A lo mejor se escondía un cerebro detrás de esa cara bonita. Entonces, ¿por qué habría desafiado todas las leyes internacionales con el fin de entrar en un país extranjero con una identidad falsa, para luego desnudarse en público?
Ni siquiera en San Francisco o en Nueva York se lo permitirían.¿Cómo había podido creer que allí sí?
Parecía tan dulce y arrepentida en ese momento, desprovista de maquillaje ya, pero todo era una farsa. Estaba intentando engañarlo, igual que su padre había engañado a su madre, robándole, además de su dinero, su dignidad. Su madre estaría viva de no ser por Daniel Copeland. Menos mal que él no era su madre.
¿Acaso Daniel Copeland se había apiadado de su madre?¿Por qué entonces iba a recibir su hija un tratamiento preferente?
–¿Estará presente un abogado? –preguntó ella, rompiendo el silencio.
–No.
–¿Es que no voy a tener representante legal?
–No.
La vio fruncir el ceño y apretar los dientes, y le resultó más hermosa preocupada que adoptando aquellas poses sobre la arena del desierto, con aquel abrigo de pieles y las botas de tacón. Sí, era hermosa, y sí, incluso en el interior de aquella tienda mal iluminada y asfixiante, brillaba como una gema: cabello oscuro y lustroso, centelleantes ojos verdes, piel luminosa, labios sonrosados… pero seguía siendo una delincuente.
–No habrá abogados –precisó, detestándose por ser tan consciente de su belleza–. Yo presentaré el caso y el juez emitirá sentencia.
–¿Se representa a sí mismo?
–Represento a mi estirpe, la familia Karim, y a las leyes de este país.
Jemma hizo girar el taburete para quedar de frente a él, con las manos apoyadas en los muslos y el kimono ligeramente abierto a la altura de sus pechos.
–Lo que en realidad quiere decir es que va a testificar en mi contra.
–Presentaré los hechos, pero no seré yo quien los juzgue.
–¿Se presentará el caso en mi idioma?
–No.
–Entonces, podría decir cualquier cosa.
–¿Por qué iba a hacerlo? Ha transgredido muchas leyes, leyes importantes, creadas para proteger nuestras fronteras y la seguridad de mi pueblo. No hay necesidad de añadir nada. Lo que ha hecho ya es bastante serio de por sí, y el castigo será proporcional a la ofensa.
Vio un fogonazo de luz en sus ojos, pero no pudo decir si era miedo o ira porque no contestó.
Pasaron los segundos en silencio.
–¿Proporcional? –preguntó al final.
–Habrá cárcel.
–¿Por cuánto tiempo?
Las preguntas le hacían sentirse incómodo.
–¿De verdad quiere hablar de esto ahora?
–Por supuesto. No quiero andar a ciegas.
–La sentencia mínima oscila entre cinco y diez años. La máxima, más de veinte.
Se quedó pálida, con la boca entreabierta, pero no dijo nada. Simplemente se quedó mirándolo, incrédula, antes de volverse muy despacio al tocador. Estaba intentando no llorar.
Tendría que marcharse, pero sus pies se negaban a moverse. Todo aquello era culpa de ella, aunque él estuviera sintiendo una extraña presión en el pecho. Podía verla cinco años atrás, con aquel vestido azul cielo con el que fue dama de honor en la boda de su hermana mayor, y oír su risa al hacer el brindis tras la ceremonia.
–En cuanto se haya vestido, nos vamos.
–Necesitaré cinco o diez minutos.
–Por supuesto.
Ella lo miró un momento en silencio.
–¿Y no tiene usted nada que decir en las sentencias?
–Tengo mucho que decir. Soy el rey. Puedo promulgar leyes nuevas, derogar las que ya existen… pero saltarme la ley no me haría un buen rey para mi gente, de modo que yo también respeto las leyes de mi país, y estoy comprometido con hacer que se respeten.
–¿Podría pedirle al juez que sea indulgente conmigo?
–Podría.
–Pero no lo va a hacer…
No contestó de inmediato, lo cual era buena señal.
–¿Lo pediría si fuera otra mujer?
–Dependería de quién fuera, y de lo que hubiera hecho.
–Entonces, su relación con ella influiría en su decisión.
–Por supuesto.
–Entiendo.
–Del mismo modo que su carácter influiría en mi decisión.
Entonces comprendió que no iba a ayudarla. No le gustaba. No aprobaba nada de ella, y no le inspiraba compasión porque era una Copeland, y había sido un Copeland, su padre, quien había engañado a su familia. No había nada en ella que mereciera la pena salvar.
Durante un instante no pudo respirar. El dolor era tan intenso que la incapacitaba. Casi igual que el que sintió cuando Damien la dejó. Decía que la quería, que deseaba pasar la vida a su lado, pero, cuando empezó a perder trabajo tras trabajo, decidió que era mejor perderla a ella que perder su carrera.
–Espera que el juez me condene a prisión durante un periodo no inferior a cinco años, ¿verdad?
El silencio volvió a extenderse durante un instante.
–No espero que el jeque Azizzi le imponga una condena mínima.
Ella asintió una sola vez.
–Le agradezco que por lo menos sea sincero.
Tomó una bola de algodón y comenzó a desmaquillarse un ojo.
Entonces él salió. Gracias a Dios, porque no iba a conseguir mantener la compostura mucho más.
Estaba tan asustada… ¿De verdad iba a ir a la cárcel? ¿De verdad permitiría él que un juez la encerrara durante años?
Se levantó del tocador y fue a buscar el móvil en el bolso. No había cobertura. No podía llamar a nadie y alertarles de su situación. Lo único que podía esperar era que Mary hiciera algunas llamadas en su nombre al llegar a Londres.
Se vistió con una falda de lino corta, camiseta de punto blanca y americana gris. Respiró hondo y salió de la tienda para encontrarse con el último rayo de luz. El desierto brillaba en tonos ámbar, rubí y oro. De la caravana de coches que habían llegado al rodaje dos horas antes solo quedaba la mitad.
–Nos vamos. ¿No lleva maleta, ni más ropa que esa? –le preguntó él, señalando el bolso
–Tengo un par de prendas aquí, pero el resto está en el hotel. ¿Podemos recogerlo?