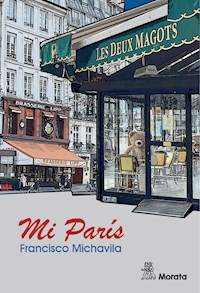
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Morata
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Mi París es un relato novelado que recoge visiones y pensamientos sobre la ciencia, la educación y la política que tienen a París como escenario. Pero París no es solo el escenario, también es el motor que impulsa hacia delante la personalidad del autor de la obra. Un París vivo, donde hechos históricos, descritos con solemnidad, se combinan con anécdotas personales, algunas descritas con un cierto humor. Narra la vida parisina de un joven idealista recién llegado de Madrid, apasionado en extremo por el conocimiento científico, pero que no se sustrae a lo que ocurre a su alrededor, como son la política y la literatura francesas o la lucha de los exiliados españoles por la recuperación de la libertad en su tierra. A lo largo de las páginas de la obra se va perfilando la formación de su pensamiento y su evolución, desde el tiempo de estudiante universitario en el Barrio Latino hasta el final de su labor como profesor y responsable de política universitaria en España y, a modo de cierre de su peripecia vital, su retorno a esa ciudad que tanto ama: París. El autor es un caminante inagotable que diariamente recorre las calles de París, cruza sus puentes, las orillas del Sena, busca los sitios donde acaecieron hechos históricos que cambiaron el curso de la historia de Europa. También reflexiona sobre la influencia de grandes pensadores en la construcción de su mundo de valores e ideas; es el caso de Victor Hugo, Albert Camus, Gustave Flaubert, Georges Danton, Aristide Brian, Jean Jaurès, Jean Moulin, André Malraux, Jean Monnet, Ernest Hemingway, John Dos Passos, Manuel Azaña, Miguel de Unamuno, Max Aub o Pablo Neruda, todos ellos tienen en común haber nacido o vivido en la capital gala.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 529
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Francisco MICHAVILA
Mi París
Fundada en 1920
Comunidad de Andalucía, 59. Bloque 3, 3º C
28231 Las Rozas - Madrid - ESPAÑA
[email protected] - www.edmorata.es
© Francisco MICHAVILA
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar, escanear o hacer copias digitales de algún fragmento de esta obra.
Equipo editorial:
Paulo Cosín Fernández
Carmen Sánchez Mascaraque
Ana Peláez Sanz
© EDICIONES MORATA, S. L. (2021)
Comunidad de Andalucía, 59. Bloque 3, 3º C
28231 Las Rozas - Madrid - ESPAÑA
www.edmorata.es - [email protected]
Derechos reservados
ISBNpapel: 978-84-18381-53-9
ISBNebook: 978-84-18381-68-3
Depósito Legal: M-21.112-2021
Compuesto por: Sagrario Gallego Simón
Printed in Spain - Impreso en España
Imprime: ELECE Industrias Gráficas, S. L. Algete (Madrid)
Diseño de la cubierta: Equipo TÁRAMO con fotografía de © Lourdes Eraso, 2021. Reproducidas con autorización
NOTA DE LA EDITORIAL
En Ediciones Morata estamos comprometidos con la innovación y tenemos el compromiso de ofrecer cada vez mayor número de títulos de nuestro catálogo en formato digital.
Consideramos fundamental ofrecerle un producto de calidad y que su experiencia de lectura sea agradable así como que el proceso de compra sea sencillo.
Le pedimos que sea responsable, somos una editorial independiente que lleva desde 1920 en el sector y busca poder continuar su tarea en un futuro. Para ello dependemos de que gente como usted respete nuestros contenidos y haga un buen uso de los mismos.
Bienvenido a nuestro universo digital, ¡ayúdenos a construirlo juntos!
Si quiere hacernos alguna sugerencia o comentario, estaremos encantados de atenderle en [email protected]
En memoria de mi padre,
Francisco Michavila Paús,
ÍNDICE
PREÁMBULO
PRIMERA PARTE
1. VIAJE DE IDA. AQUEL PARÍS QUE ME ABRIÓ LOS OJOS
2. LA ESTATUA DE DANTON
3. EL DRUGSTORE DE SAINT-GERMAIN
4. EL ANFITEATRO POINCARÉ
5. UNA VISITA A LA EMBAJADA
6. TRAS LOS PASOS DE VICTOR HUGO
7. FIESTA EN LA MAISON DU LIBAN
8. EN LA “RIVE DROITE”
9. ENTRE JUSSIEU Y FONTAINEBLEAU
10. UNA DECISIÓN IMPORTANTE
SEGUNDA PARTE
11. EL REENCUENTRO
12. PASIÓN POR LA EDUCACIÓN
13. UN REGALO DE LOS DIOSES
14. ENTRE EL AYER Y EL MAÑANA
NOTAS BIOGRÁFICAS
PREÁMBULO
Mi París no pretende ser un libro autobiográfico, aunque se base en experiencias y vivencias acaecidas en diferentes etapas de la vida de quien lo escribe. Se trata de un relato novelado, donde se dan cita unos hechos reales junto a otros inventados. Una narración que recoge aconteceres y pensamientos sobre la ciencia, la educación y la política que tienen a París como escenario. Pero París no es solo el escenario donde ocurren, sino el motor de construcción de la personalidad del autor de la obra. Un París vivo, donde hechos históricos, descritos con solemnidad, se combinan con anécdotas personales, relatadas con ironía o un cierto humor.
El autor narra, al inicio, la vida parisina de un joven idealista recién llegado de Madrid, imbuido de una profunda vocación por la Ciencia, apasionado en extremo por el conocimiento científico, pero que no se sustrae a lo que ocurre a su alrededor, como son la política, la literatura o la lucha de los exiliados españoles en la capital gala por la recuperación de la libertad en su tierra. Con el paso del tiempo, poco a poco, a lo largo de las páginas de la obra se va perfilando la formación de su pensamiento y su evolución, desde el tiempo de estudiante universitario en el Barrio Latino hasta el final de su labor como profesor y responsable de política universitaria en España.
El relato discurre de ese modo en tres etapas de su vida, con tres ritmos distintos, el primero impulsivo, apasionado, seguido de otro de plasmación de sus sueños juveniles en realidades universitarias, y uno último reflexivo, en el que reafirma y atempera sus posiciones e ideales. En consonancia con esas tres fases de la existencia, la obra se estructura en catorce capítulos agrupados en dos partes. En la parte primera del libro, estos valores son vistos con los ojos del joven que sueña con transmitir su pasión a los demás. Luego sigue la madurez, en la segunda parte, primero en unos años en que París es visto por el autor desde la distancia, pero sin nunca olvidar su recuerdo tal como auguraba Hemingway a quienes habían vivido allí de jóvenes, para finalmente culminar, a modo de cierre de su peripecia vital, con el retorno a esa ciudad que tanto ama: París.
A lo largo de las páginas del libro aparecen diversos personajes del mundo intelectual, científico y político con los que el autor comparte hechos de su vida o mantiene diálogos que el texto incluye. Son fundamentalmente franceses: Jacques Delors, Claude Allègre, Francis Gutmann, Anne Hidalgo, Jean Mandel, René de Possel, Jacques-Louis Lions, Laurent Schwartz, Pierre-Arnaud Raviart, Olivier Pironneau, Gerard Petiau, Jean-Jacques Payan, Michel Barat, Françoise Allaire y Jacques Levy, entre otros. A los que se suman españoles como Joan Lerma, Federico Mayor Zaragoza, Gustavo Suárez Pertierra, Emilio Llorente, Jaume Pagès, Manuel Escudero, Fernando Gurrea o José Alcina. Incluso otros personajes singulares como Billy el Niño o Julio Rodríguez.
Junto a ellos, el autor incorpora en el texto diversos personajes de la vida cotidiana, unos son compañeros de las clases en el campus de Jussieu, otros amigos, y otros personajes ficticios, franceses, españoles y de varios países más, con cuya creación facilita el diálogo cuando no el debate entre ideas contrapuestas o visiones culturales distintas de París y su mundo.
También reflexiona el narrador sobre la influencia de grandes pensadores en la construcción de su mundo de valores e ideas; es el caso de Victor Hugo, Albert Camus, Gustave Flaubert, Georges Danton, Aristide Brian, Jean Jaurès, Jean Moulin, André Malraux, Jean Monnet, Ernest Hemingway, John Dos Passos, Manuel Azaña, Miguel de Unamuno, Max Aub, Salvador de Madariaga o Pablo Neruda. Todos ellos tenían en común haber nacido o vivido en la capital gala.
El libro constituye una aproximación a lo que ha significado y significa la ciudad de París y muchos de sus más ilustres habitantes durante los últimos doscientos años. El autor es un caminante inagotable que diariamente recorre las calles de París, cruza sus puentes, las orillas del Sena y sus bouquinistes, se detiene para admirar la belleza de sus lugares de mayor esplendor artístico, busca los sitios donde acaecieron hechos históricos que cambiaron el curso de la historia de Europa. Lo hace de manera especial en el Barrio Latino, donde vivía el autor en su primera etapa parisina, en un estudio situado en una quinta planta cerca de la Place de la Sorbonne, una ubicación como la que Stefan Zweig calificara años antes como ideal para impregnarse de las esencias de la capital gala.
Pero también el autor se siente atraído por otros barrios parisinos situados en la Rive Droite, como es el caso de Le Marais donde busca, y encuentra, el espíritu de Victor Hugo, que tanto le fascina. De igual manera se detiene en las ideas y las acciones de diversos personajes a los que la ciudad debe su imagen y honra su recuerdo. En el relato tienen cabida las razones por las que se erigió la estatua de Danton en Saint-Germain o las iglesias que recogen los restos de Descartes o Pascal. Ello le da pie para resaltar la importancia histórica e intelectual de un grupo notable de científicos, pensadores y políticos. También se ocupa de ilustres visitantes de la capital gala en épocas anteriores. Entre estos aparecen en la obra diversos literatos españoles y la Generación perdida norteamericana, que también tiene un lugar especial en el texto, como igualmente ocurre con las librerías del Barrio Latino.
Ediciones Morata ha hecho posible la publicación del manuscrito que elaboró el autor a lo largo de los meses de encierro a causa de la epidemia que ha azotado nuestras vidas durante el pasado 2020, un tiempo propicio para la introspección debida al aislamiento. El interés de la editorial por la obra y el esmerado proceso de edición que ha llevado a cabo merecen especial reconocimiento y gratitud. El papel de Paulo Cosín no ha sido tan solo de director de Ediciones Morata, ha ido más allá, compartiendo los desvelos del autor y cuidando personalmente todos los detalles sin importarle el tiempo empleado.
Quien esto ha escrito aspira a no defraudar esa confianza, así como la del lector que se adentra en la lectura del texto.
Gracias también a Pedro Badía y Antonio María Ávila que han creído que merecía la pena que viése la luz la plasmación en forma de libro de la relación que establece el autor con “su París”, y le han animado y ayudado a publicarlo. Los consejos y el apoyo constante de Badía ha sido fundamentales para el autor. A la contribución fotográfica de Lourdes Eraso, eficiente y entrañable compañera de trabajo del autor en la Embajada en París, se debe la portada del libro de tanto simbolismo parisino. Y otro agradecimiento a gran escala para Mayte Llorente que con sus habilidades con el teclado de un ordenador y su revisión crítica y rigurosa de los textos ha mejorado en mucho el libro.
El lector comprobará que en las páginas que siguen se resalta la trascendencia y el valor que tienen para nuestra civilización europea la educación, la audacia, el coraje, la razón y la tolerancia. En definitiva, este es un libro que va dirigido a todos aquellos que no han abandonado la esperanza de construir un mundo mejor.
PRIMERA PARTE
1
VIAJE DE IDA
Aquel París que me abrió los ojos
Le hubiera gustado poder escaparse como un pájaro que se echa a volar, ir a beber juventud a algún sitio, muy lejos por espacios sin mácula.
Gustave FLAUBERT, 1857. Madame Bovary.
NO pude esperar más. Llevaba semanas aguardando la aceptación de mi solicitud como residente en la Casa Heinrich Heine, también conocida como la Casa de Alemania, de la Cité Universitaire de París. Me habían confirmado la concesión de la beca de la Fundación Juan March para ampliar mis estudios de matemática numérica en la École des Mines de París y ansiaba empezar cuanto antes esa nueva etapa de mi vida. Tenía 22 años, pero pasaban los días y la contestación de los alemanes no llegaba. Día tras día, abría, inquieto, el buzón de cartas de mi casa, sin éxito. Sentía el agobio de que se aproximaba el principio de curso y estaba todavía en Madrid.
Primero pensé alojarme en el Colegio de España, ese bello edificio que diseñó en 1927 Modesto López Otero, pero no era posible pues, tras los altercados ocurridos en mayo de 1968, el Colegio sufrió algún desperfecto, lo cerraron y no había vuelto a abrir. Quizás se debía a que el régimen franquista aprovechó esa circunstancia para alejar de allí a estudiantes que pudieran ser contestatarios con el régimen.
Como deseaba inicialmente ser partícipe de la vida y el ambiente de la Cité, que se anunciaba culto e internacional, opté como segunda opción por solicitar que me acogiesen los alemanes.
Decidí plantarme en París cuanto antes, al comienzo del mes de octubre. Diez minutos después de las seis de la tarde de su primer domingo, inicié el viaje en el tren que llevaba por nombre Puerta del Sol. Me aguardaban unas dieciséis largas e incómodas horas de estancia en un abarrotado, asfixiante, compartimento que al caer la noche se transformaría en un conjunto de seis literas, ordenadas en dos hileras de tres. Si algo tenía de novedoso ese tren hacia París era que, por primera vez, no se debía efectuar transbordo alguno en la frontera; aunque, eso sí, efectuaba una larga parada en Hendaya para adaptarse al ancho de vía existente al norte de los Pirineos, al que denominaban “ancho de vía europeo”.
Todo el trayecto transcurrió con rutina, y el sueño me ganó la batalla tras anochecer; descansé, más o menos incómodo, hasta que nuestro convoy efectuó otra parada a la mitad de su recorrido por tierras francesas. No sé si esa parada fue en Poitiers o Tours, no me acuerdo. Detenido el tren, al cabo de pocos instantes, empecé a oír a lo lejos en el andén de aquella estación los gritos del que supe luego era un vendedor de periódicos. “La grève, c’est la grève générale, messieurs”1 anunciaba a pleno pulmón cuando despuntaba el alba, propagando la noticia principal del momento.
Bajé de la litera, salí al pasillo para entender qué ocurría. Todo era nuevo para mí y, además, no comprendía el significado de las palabras que pregonaba aquel vendedor. Parecía que anunciaba un hecho destacado. La oscuridad dominaba el andén, y un halo extraño, cuando no misterioso, envolvía la escena.
Un joven, algo mayor que yo, había bajado la ventanilla frente a la puerta de entrada en el compartimento que ocupábamos los dos. Le pregunté, con cierta timidez o azoramiento, sobre qué pasaba.
—¿Qué dice? ¿Qué pasa? —interrogué desconcertado, con voz débil y el gesto angustiado.
—Da la noticia de que hoy hay huelga general en Francia. ¡Buena nos espera al llegar! No funcionará ningún transporte público, ni tampoco habrá taxis en la estación, ni metro, nada.
—¿Y qué se puede hacer? Yo voy por primera vez a París, y mi único contacto es una amiga norteamericana que conocí este verano en Benicàssim. Se llama Vicky, y se ofreció a acogerme en su casa hasta que solucionase mi alojamiento en una residencia de la ciudad universitaria.
Mi compañero de viaje, que protegía con una gruesa bufanda su garganta del frío que agrandaba la oscuridad, me escuchó con atención, con su mirada lo daba a entender. Su gesto reflejaba amabilidad e interés por cuanto le decía. Supe que se llamaba Eduardo, que no era la primera vez que hacía semejante viaje y que para él no había lugar en el mundo mejor que la ciudad a la que nos dirigíamos. Tras sus gafas de mediana graduación se escondía, intuí, una persona que sabía dialogar. Luego, con la voz pausada para no molestar a quienes dormían en sus literas, dirigió la conversación a averiguar el porqué de mi presencia en aquel vagón en penumbra, y que unas pocas horas después llegaría a su querido destino:
—¿A qué vas a París?
—Voy a estudiar matemáticas —le respondí con un cierto orgullo del paso que empezaba a dar.
—No te preocupes, tu amiga te estará esperando, seguro. Pero si no es así, ya te echaré yo una mano en lo que pueda cuando lleguemos a la estación de Austerlitz.
El tren reanudó la marcha y nosotros seguimos en silencio durante bastantes minutos. Con el clarear del día, siempre con la vista puesta en el horizonte que observabamos a través de la ventanilla, reemprendimos la charla, pero su contenido no fue más allá de unos cuantos lugares comunes.
Este joven, Eduardo Ruiz, poco tiempo después se convirtió en un verdadero amigo mío. Él también iba por motivo de estudios a París, era médico y se hallaba en el segundo año de su doctorado en cardiología que realizaba en HôpitalPitié-Salpêtrière. Una de las personas más generosas que he conocido.
La llegada a Austerlitz fue tan desoladora como se anunciaba. La huelga de transporte era completa. Nadie me esperaba (supe tiempo más tarde que Vicky sí que acudió a la estación, pero llegó más de tres horas tarde por culpa de la huelga). Mi primera visión de Austerlitz fue la de hallarme en un hangar destartalado y semidesértico, a causa del paro. Empecé a sentir frío, debido al desamparo que se apoderaba de mí. Esa Gare de Austerlitz, a la que me hice asiduo en los meses siguientes, con las idas y venidas de los amigos y familiares que me visitaron, había sido reconstruida en su forma actual en la época del Emperador Napoleón III entre 1862 y 1867.
Noté que Austerlitz poseía elementos comunes con la Estación del Norte de Madrid de la que habíamos partido, y que en el siglo anterior construyeron reputados técnicos franceses. Esos mismos ingenieros diseñaron poco después el mítico Puente de los Franceses, cuyo nombre rinde homenaje al origen de sus creadores.
Dejamos, como solía ser costumbre en casos análogos, las maletas en la consigna de la estación. Al cabo de unos años esta costumbre se perdió, pues las consignas de las estaciones fueron suprimidas en Francia a causa de atentados terroristas que las utilizaron para colocar bombas que causaban víctimas indiscriminadas.
Eduardo se ofreció a ayudarme en la búsqueda de alojamiento. Me debió ver muy desvalido, y lo estaba.
Al salir de la estación, nos dimos de bruces con el Sena a la derecha y con el Jardin des Plantes a la izquierda. Con todo el día por delante, no pude aguantar la tentación de conocer, aunque fuese superficialmente, ese reputado centro naturalista creado en 1635 por Louis XIII, y que con la llegada de la Revolución cambió su primer nombre en 1793 por el que es conocido actualmente. Mi amigo aceptó complacido el papel de cicerone.
Justo a la entrada del Jardin, encontré el primer indicio de que la ciudad, como intuía, veneraba la Ciencia y respetaba la tarea que llevaban a cabo los científicos. Se trataba de la escultura de Jean-Baptiste Lamarck, que en 1908 inmortalizó Leon Fagel. Un monumento a Lamarck significaba para mí entonces, y ahora también, un monumento a la teoría de la Evolución y a los evolucionistas. Llamó fuertemente mi atención el carácter didáctico que guiaba la estructura de las diferentes zonas del jardín y el respeto por la actividad científica que se palpaba allí.
Tras la fugaz visita al Jardin des Plantes, tomamos la orilla izquierda del río y fuimos caminando al Office de Tourisme que se hallaba en Champs Élysées, cerca del Arco de Triunfo, pues, según Eduardo, allí siempre ayudaban a encontrar un lugar asequible de precio para dormir. Anduvimos más de dos horas, acaso tres, pero mereció la pena pues nuestra gestión dio el fruto esperado. Me reservaron habitación en un hotel en la céntrica rue Rivoli. Se trataba de un hotel sencillo y económico cuyo nombre he olvidado (con el tiempo he recorrido la zona con la curiosidad de encontrarlo, pero no he sido capaz de dar con él, supongo que debieron cerrarlo).
También en ese primer día en París, el bueno de Eduardo había quedado con una amiga suya —que posteriormente sería su mujer— para una celebración de cumpleaños de su conocida. Fuimos a buscarla a la casa donde vivía, en la rue de Villersexel del Barrio Latino. El nombre de la calle rendía homenaje a una batalla que tuvo lugar en 1871 durante la guerra franco-prusiana en la que el general Charles-Denis Bourbaki comandó las tropas francesas.
Magda, la amiga de Eduardo —que también realizaba por aquel entonces estudios de doctorado en medicina y con el tiempo se hizo buena amiga mía—, había preparado una sencilla comida para ellos dos. Sin embargo, me obligaron a quedarme y compartieron sus viandas conmigo, con lo que no tuve más remedio que hacer de “carabina” en su cita. No hubiese imaginado veinticuatro horas antes tantos imprevistos juntos en el comienzo de la aventura francesa.
Vivía Magda de alquiler en una de las chambres de la sexta planta de un típico edificio haussmaniano, en las que era habitual que durmieran las sirvientas (llamadas bonnes, o femmes de ménage, según el sentido que se emplease) de la época. Muchas de ellas eran españolas. En una ocasión me contaron que habían llegado a ser cien mil. Las bonnes compartían esas habitaciones de dos en dos; de este modo alquilaban las habitaciones que no utilizaban a estudiantes, como Magda, y así obtenían unos ingresos adicionales. Las empleadas de hogar españolas llamaban en una jerga peculiar “chambra” a esa habitación. Todo un monumento a los sacrificios personales o a la lucha por “salir adelante”, como se decía en la época.
Con la jornada siguiente, inicié una semana de caminatas interminables. Mi buen y leal amigo Eduardo venía diariamente a buscarme a mediodía al Hotel, con un ejemplar en la mano de Le Figaro en el que llevaba marcadas algunas ofertas de posibles alojamientos. Visitamos varias decenas en apenas seis fechas.
En nuestras primeras charlas, Eduardo me convenció de la bondad de vivir en el Barrio Latino y me sugirió que renunciase a la posible plaza en la Casa de Alemania, caso de que me la concediesen (como así ocurrió pocas semanas después). Una oportunidad única en la vida de estudiante que no debía perder, decía. No es lo mismo, añadía en su argumentación, vivir en el Quartier Latin, donde están las universidades y a su lado se hallan el Boulevard Saint Michel y el de Saint Germain, que en el Boulevard Jourdan, “allá” en la Cité bastante alejada.
Al cabo de esa semana ya había encontrado un estudio, en una quinta planta luminosa, en el número 12 de la rue de Gay-Lussac, en una casa que habitó a finales del XIX el gran Paul Valéry, como recuerda una placa en la fachada. De repente, acudió a mi memoria que Stefan Zweig dijo en su libro El mundo de ayer, a propósito de cuando vivió con veintitantos años en París, que “habría preferido más que nada vivir en un quinto piso, en una buhardilla cerca de la Sorbona, para poder participar de un modo más fiel, en la auténtica atmosfera del Quartier Latin, tal como la conocí de los libros”.
Tal era mi caso.
Tras esos seis días intensos me sentía exhausto, pero podía iniciar ya mi vida en París. Se abría ante mí un nuevo tiempo.
Ciertamente no podía pedir más. Iba a vivir en el corazón del Barrio Latino, a escasos metros del Jardin de Luxembourg. Pronto me acostumbré a que embargase mis sentidos un moderado hedonismo producido por los paseos en ese jardín, delicioso, elegante, lleno de colorido. También me habitué a detenerme unos minutos en su estanque para contemplar cómo los niños y los adolescentes jugaban con pequeños barquitos de vela; a valorar la solemnidad algo decadente de la grandeza francesa de antaño reflejada en el Palacio del Senado incrustado en el parque.
El espíritu de su creadora, María de Médicis, se sentía en la atmósfera del Jardin y trasladaba en el tiempo al visitante quinientos años atrás.
Más aún, sobre todo, iba a vivir en el mismo sitio que ochenta años antes lo hiciese Paul Valery, cuya obra Le cimetière marin tanto me había impactado escasos meses antes del viaje.
Aunque para las dimensiones habituales de las viviendas en los distritos céntricos parisinos no estaba nada mal, el estudio que había alquilado era poco más de una habitación, amplia, con el añadido de un minúsculo baño. Suficiente para satisfacer mis necesidades materiales y acorde con la austeridad que deseaba. No tenía ningún lujo, ni decoración en sus paredes. Una buena cama y una mesa mediana situada frente al ventanal desde el que podía acceder a un balcón corrido para los dos estudios que compartíamos la quinta planta, un armario destartalado y tres o cuatro sillas. Acaso el objeto más valioso que poseía era el transistor que me conectaba con el mundo exterior y llenaba de música los descansos que intercalaba entre trabajo matemático y las tareas manuales. Minimalista en cualquier aspiración de confort, al despertarme una diminuta resistencia satisfacía el placer de tomar un café caliente. Lo que pronto empezó a llenar aquel cubículo, donde pasaría tantas y tantas horas, fueron los numerosos libros que compraba y las notas de las clases tomadas en cuidados cuadernos.
Aquella casa de Gay-Lussac había sido unos cuantos años antes un hotel, con el nombre de HôtelHenri IV, pero que, en el tiempo del insigne poeta, pacifista y europeísta declarado, se transformó en una casa, refinada para la época, de huéspedes. La propietaria del edificio, Mme. Wichard, con la que trabé una afectuosa amistad —en algún momento llegué a sentir que me protegía como a un hijo— me contó una curiosa historia sobre Paul Valéry acontecida allí. Según su relato, al poco de llegar Valéry a la casa, la “patrona” enloqueció y un día desapareció; entonces, Paul Valéry que tan solo la habitaba en condición de huésped, asumió improvisadamente la gestión de la casa y se ocupó ejemplarmente de su buen funcionamiento.
Tuve bastantes oportunidades de charlar con Mme. Wichard; en esas conversaciones aprendí mucho sobre el espíritu que en aquellos años se hallaba extendido en el pueblo galo. Mme. Wichard era una francesa muy acorde con los cánones que intuía caracterizaban a su generación. Culta, con gran precisión en su forma de expresarse, amante del cine, interesada por lo que acontecía en la España de entonces. Hubo algo en su personalidad que llamó mi atención: si bien se declaraba socialista y votante de la izquierda, un día me confesó que siempre tendría “una pequeña flor azul” en recuerdo de la figura del general de Gaulle. Creo que eso les ocurrió a muchos coetáneos suyos, pues profesaban profunda gratitud con quien les devolvió el orgullo y la fe en su país.
Desde el primer día me identifiqué con el que luego se convirtió en “mi amado París”, como le espetaban los nazis, por boca del mayor Strasser, a Humphrey Bogart en el papel de Richard Blaine, en la película Casablanca. Pronto me empapé de su grandeza, me hice partícipe de su significado universal. Sus grandes dimensiones, el Sena, Notre-Dame, sus puentes, sus grandes avenidas, su presencia activa o, incluso, decisiva, aunque con luces y sombras como siempre ocurre, en los grandes momentos, o en los dramáticos, de nuestra Historia actual; también, la patria de Victor Hugo, de Flaubert...
En uno de los primeros paseos a la orilla del río, pasé frente a la casa donde vivió sus años finales y murió Voltaire, en el 27 del Quai que lleva su nombre. ¡Cuánta emoción y respeto me embargó! Recuerdo cómo vino en aquel instante a mi memoria la fecha de su muerte, 1778, que la relacioné con la de d’Alembert, 1783, y la de Diderot, 1784. ¡En qué poco tiempo se quedó huérfana la Ilustración, y el Siglo de las Luces a oscuras! No pudieron ver, ni siquiera orientar, la Revolución Francesa y sus valores sociales que ellos habían propiciado con su obra literaria y su pensamiento científico y filosófico en pos de la liberación del Hombre, por medio de la justicia y la cultura. Fueron el origen de una esperanza para la Humanidad, y aún siguen siendo un referente irremplazable para numerosos idealistas, o para intelectuales comprometidos con la lucha inacabable por un mundo mejor.
En otra de mis primeras andanzas, a raíz de la estancia en el hotel que me había sido adjudicado para pasar las primeras noches, en el corazón de la calle Rivoli hallé junto a una verja de Tuileries la placa que recordaba el lugar exacto donde, el 21 de septiembre de 1792, se proclamó la República. ¡Cuántos sentimientos agridulces me inundaron el espíritu al contrastarla con la desgracia que se abatía sobre el pueblo español, segado su mejor momento en varios decenios, por un régimen dictatorial y fascista que todavía sufría!
Un día descubrí una de las vistas parisinas más fascinantes. Cruzando el Pont de la Concorde me detuve a mirar a lo largo del río en ambos sentidos. En uno, allá al fondo contemplaba la Île de la Cité, la Conciergerie, el Louvre y Notre-Dame. En el sentido opuesto, la Tour Eiffel o el Pont Alexander III. Sentí, en mi pasión juvenil, hallarme en el centro del mundo. Pocas veces he notado tan hondo el significado de la transcendencia de la creación humana como en esos minutos dedicados a la contemplación, un instante mágico que redoblaba la firmeza de los ideales y las ganas de luchar por ellos, de no rendirse jamás. Ante mis ojos, la cultura y el arte, la armonía y la rebeldía ante la injusticia. La belleza, toda la belleza imaginable. Ese era el lugar adecuado para soñar y ser feliz. Allí se plasmaba la eternidad de la vida a la que cantara Víctor Jara.
Ese puente —se dice que es el puente parisino que más tráfico soporta— fue construido en 1791 y cambió varias veces de nombre en sus primeros años; primero fue Pont Louis XVI, luego Pont de la Revolution, para adoptar finalmente el nombre actual.
Cruzar el Sena, mirar las diferencias que caracterizan cada puente, tomar como referencia visual una de las dos islas, de la Cité o de Saint Louis, rápidamente se incorpora a los hábitos cotidianos de los que hablan los parisinos,... ¡y yo no podía ser menos! El Pont de Saint Michel conduce a la Fontaine de Saint Michel, un lugar de cita corriente entre quienes habitan el quartier; y que desde entonces lo he sentido como muy mío. Data de la época de Napoleón III, de 1857, como recuerda una placa situada en uno de sus extremos. Llama la atención de cualquier recién llegado la gran cantidad de menciones que se encuentran en las calles parisinas del sobrino del gran corso. Muchas más en su honor que las dedicadas a su tío. Más del “petit Napoléon” que del “grand Napoléon”, como desde entonces ha distinguido el pueblo francés entre uno y otro.
Otro puente por el que pasaba diariamente era el Pont Neuf, el puente existente más antiguo que cruza el río donde se inicia la isla de la Cité. Los tres, Concorde, Saint Michel y Neuf serían declarados en los últimos años del siglo XX como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Pero mi conocimiento de París era previo a cuando llegué a Austerlitz.
Durante muchos años había estado presente en mi vida madrileña. Una novela que Pío Baroja publicó en 1906, titulada Los últimos románticos, discurre por las calles parisinas y relata su vida en 1866 bajo el Segundo Imperio. Me aficioné a localizar las calles que citaba Baroja donde ocurrían las aventuras del protagonista, Fausto Bengoa, y sus relaciones con los emigrados españoles —una vez más la emigración y el exilio de españoles estaban presentes en el pensamiento y las lecturas— en un Plan de Paris, en formato de libro de tapas duras de color rojo oscuro que conservaba mi padre de sus años de estudiante parisino, también lo fue él. Buscaba cada calle que se mencionaba, cada lugar del relato barojiano. El protagonista de la novela, que era un profundo admirador de París y sus grandes monumentos artísticos, decía del Panteón que era “la prueba verdadera de la civilización de un pueblo”.
Fue así como me sentí por primera vez en la vida cerca de lo que intuía, o presentía, que significaba el Quartier Latin, sus monumentos y sus lugares históricos.
¿Qué esperaba de París en aquellos primeros días? Fui al encuentro en primer lugar de las historias paternas como estudiante parisino: la École de Beaux Arts en el Sexto Arrondissement, busqué donde se citaban los exiliados republicanos españoles, me compré mi primer libro (un sencillo diccionario francés-español que paliase algo mis limitaciones en la lengua francesa), en la Librerie Espagnole. Esta librería la había fundado en 1950 un paisano mío, nacido en Segorbe, Antonio Soriano, otro exiliado republicano más, antiguo militante de las juventudes socialistas, que rehízo su vida entre libros con enorme dignidad huyendo de la represión franquista.
También recuerdo con nitidez otro día en el que, paseando por la que empezaba a ser “mi calle” de Gay-Lussac, y como si surgiese de la nada, como una aparición, vi una pintada de gran tamaño en la pared de una de sus aceras, casi esquina a la rue Claude Bernard, el padre de la medicina moderna. Decía: Franco assassin, liberté pour l’Espagne! Sentí la solidaridad del pueblo francés con nuestros años oscuros, aunque quizás ese sentimiento fuese más fruto del candor juvenil que una realidad tangible.
Deseaba ver en ella una prueba de la “fraternité”.
Aquel París que abrió mis ojos de recién llegado se hallaba en un periodo de profundas transformaciones sociales. Ya habían transcurrido tres años y medio desde mayo del 68, nadie había encontrado la playa debajo de los adoquines y las ansias de transformar la sociedad se habían apaciguado.
Desde hacía más de dos años, con más precisión: desde junio de 1969, George Pompidou había sucedido a Charles de Gaulle en la presidencia de la V República. Jacques Chaban-Delmas, un histórico y respetado antiguo miembro de la Resistencia, era su primer ministro (tan solo un año más tarde le sucedió en el cargo Pierre Messmer). Francia se hallaba en un proceso imparable de modernización industrial y de expansión económica acelerada.
Pompidou, político conservador, fiel a las ideas gaullistas, persona de gran cultura y espíritu abierto al mundo, estaba convencido de que la sociedad francesa necesitaba realizar un profundo esfuerzo de modernización, amparado por años de rápido crecimiento económico y de bajo paro (no llegaba al 3%).
Aquellos fueron los años del TGV, de las autopistas o de nuevos desarrollos e innovaciones en el sector de las telecomunicaciones. De esos años fue también la edificación de la Tour Montparnasse que al cabo de poco tiempo se constituyó en referente de la zona dominada por el boulevard glamuroso del mismo nombre, mítico en el mundo de la cultura y el arte que se hallaba en su apogeo.
Sí, así era en cuatro pinceladas aquel París que abrió mis ojos a nuevos horizontes científicos y de compromiso social con la lucha por una sociedad democrática, que tan bien resumía el lema republicano francés de Liberté, Egalité, Fraternité.
Vuelvo ahora a mi relato de aquellos momentos. En mi espíritu estaba presente el recuerdo de cuanto había dejado atrás. En Madrid, los años en la Escuela de Minas, la familia, los amigos, la tertulia literaria que fundamos el año anterior en el Café Metropolitano de la Glorieta de Cuatro Caminos, que estaba dedicada a la Generación del 27; en mi País Valenciano, más familia y amigos y, especialmente, el amado mar Mediterráneo, siempre añorado; mi querido mar que tanto deseé tener cerca cuando posteriormente llegó aquel siempre nublado mes de noviembre, húmedo y desapacible, de 1971.
Se acercaba el momento de efectuar la inscripción en las disciplinas que quería cursar e iniciar las clases. Mi amigo Eduardo me preguntaba, con cierta reiteración, sobre el motivo por el que iba a estudiar matemáticas aplicadas en la École des Mines. “¿Es la mejor opción que tienes a tu alcance?”, insistía. Le daba varios argumentos del prestigio de ese casi bicentenario centro en disciplinas de ciencia aplicada, como es el cálculo numérico, y de los grandes profesores e investigadores que allí habían impartido clase. “Incluso Poincaré, uno de los más grandes matemáticos de todos los tiempos”, le razonaba como uno más de los fundamentos de mi elección.
Pero, poco a poco, se apoderaba de mí la duda sobre si Mines era la mejor alternativa. Así, un día que a la hora del almuerzo me senté en una de las mesas corridas del resto-u de Mabillon justo al lado de tres estudiantes que por su conversación entendí que eran alumnos de Mines, decidí hacer alguna averiguación para despejar el interrogante que día a día más me preocupaba. Tras presentarme, les planteé la cuestión de quién de su École me pudiera aconsejar sobre el aprendizaje de las matemáticas aplicadas y, en particular, sobre el cálculo númerico en Mines. Los tres coincidieron. Jean Mandel era el profesor idóneo para orientarme. Una eminencia científica y una persona asequible para los estudiantes, añadieron para animarme a acudir en busca de su sabio consejo.
Fue esta la razón por la que, poco después de instalarme en el estudio de Gay-Lussac, solicité una entrevista con el profesor de la École des Mines Jean Mandel. Jean Mandel era un muy prestigioso profesor de Mecánica, en particular en las áreas de mecánica de sólidos —en ese campo creó un reputado Laboratoire— y de mecánica de rocas.
Conocida su reputación científica y el interés que prestaba a la labor de orientar y aconsejar a sus estudiantes, quise conocer su opinión sobre la idea que me llevaba a profundizar en mis conocimientos de cálculo numérico en la École des Mines.
Pedí hora en su secretariado, y hacia su despacho me encaminé a la hora y fecha que me indicaron de manera muy cordial.
La primera vez que entraba en la reputada École des Mines. No podía imaginar en aquella ocasión que frecuentaría a lo largo de mi vida muchas otras veces aquellos edificios. El despacho de Jean Mandel, anexo al prestigioso Laboratoire que dirigía, tenía una mezcla de lugar de trabajo de un científico con una estancia acorde con el carácter señorial del que hacían gala los miembros del cuerpo de ingenieros de minas franceses. Mandel me acogió con amabilidad y se mostró dispuesto a escucharme sin tener prisa alguna en acabar la charla. Tras el saludo, y animado por sentirme en un entorno cordial, le planteé la razón de la visita:
—Profesor, antes de venir, en Madrid, al acabar la ingeniería de minas hice estudios de postgrado en ingeniería nuclear, donde me dieron unos rudimentos bastante amplios de cálculo numérico: diferencias finitas, derivación numérica, integración numérica, etcétera. Me apasiona la matemática, en particular la numérica, y me gustaría formarme en esa disciplina. ¿Qué opina usted de que lo haga en esta École des Mines?
—Aquí podría adquirir más conocimientos sobre cálculo numérico. Pero, estando en París, tiene usted una gran oportunidad a su alcance, de dar un salto en su horizonte científico. En la Université de Paris VI-Pierre et Marie Curie, en su Laboratoire d’Analyse Numérique, bajo el liderazgo científico de Jacques Louis Lions, un sabio de relevancia internacional, se está creando una escuela científica en análisis numérico de primer nivel mundial. Creo que le podría venir muy bien o, al menos, interesar. Esta es la hora del análisis numérico, más que del cálculo, algo más clásico y limitado.
—Sin duda. Me atrae más el análisis que el cálculo, con frecuencia instalado en la rutina. He leído algo al respecto, pero sé poco, aunque comprendo el gran valor de su sugerencia y cómo de importante será esa nueva disciplina en la modelización de problemas físicos y técnicos. Su consejo tiene un gran valor para mí.
—Si usted quiere le puedo hacer una carta de presentación para que se ponga en contacto con el profesor René de Possel que dirige aquel departamento, que ha sido el creador del DEA (diplome d’études approfondies) de mathematiques appliquées y para quién la Université de Paris creó en 1959 una Chaire d’analyse numérique en la Faculté des Sciences de Paris.
—Se lo agradezco mucho. Intuyo que me está abriendo un camino por el cual, sin saberlo, deseaba ir.
Salí a la calle alegre, contento de haber conocido a Jean Mandel, valoré mucho su disposición y su carta de presentación para René de Possel. Parecía aclararse el panorama de estudios que tenía ante mí. La luz de París me iluminaba, pensé animado por la experiencia vivida esa mañana y por las expectativas con las que alimentaba el inmediato futuro. Las piezas del puzzle de la vida empezaban a encajarme.
El matemático René de Possel fue uno de los fundadores del grupo Bourbaki en 1935, un colectivo de matemáticos que pretendió renovar la investigación y la docencia en la ciencia matemática francesa. Un cierto sentido de misterio y de juego de palabras acompañó su creación, pues desde el anonimato un grupo de jóvenes matemáticos, desde sus inicios ya grandes investigadores, pretendían llamar la atención. Atribuían el trabajo de su colectivo a un supuesto matemático Nicolas Bourbaki, figura inventada y a la que aludían con ambigüedad, y con cuyo nombre recordaban al general que antes he citado, aunque completaban su “juego” reemplazando el nombre Charles-Denis por Nicolas.
René de Possel fue uno de los impulsores franceses más destacados del cálculo científico en su tiempo. Sus desarrollos emergentes en las aplicaciones informáticas eran afamados y dedicó muchos esfuerzos al diseño de una máquina capaz de leer cualquier tipo de escritura.
René de Possel aprobó, sin poner dificultad alguna, mi admisión como estudiante de tercer ciclo, en el DEA d’Analyse Numérique de la Université de Paris VI. En esa condición, fue mi tutor y con él cursé dos asignaturas semestrales de análisis numérico. Aprobé con él mis primeras asignaturas en París.
Tras la aceptación del Profesor de Possel formalicé mi inscripción en el Diplôme d’Études Approfondies de Mathématiques Appliquées, Option: Analyse numérique. Con dicho motivo visité por primera vez el campus de Jussieu, situado al final de la rue des Écoles. Un moderno entramado de edificios diseñado en forma reticular que albergaba a más de treinta mil estudiantes, y a numerosos laboratorios y departamentos de matemáticas, física, ciencias naturales y otras disciplinas afines. Años más tarde sufriría el campus un grave problema de amianto que obligó a las autoridades académicas a desalojarlo durante un prolongado periodo de tiempo.
Sus oficinas administrativas ocupaban otros edificios adicionales situados a la orilla del Sena, más antiguos, ciertamente de un marcado aspecto vetusto, que correspondían a los tiempos en los que ese centro se denominaba sencillamente Faculté des Sciences de Paris. El coste de la matrícula anual era simbólico: 89 francos franceses. Posteriormente supe que ese precio estaba establecido de forma normativa, y que no podía alterarse sin modificar el texto legal. Tuvo que ser la contestada Loi Savary sur l’enseignement supérieur la que, en 1984, permitió su actualización.
Hacía apenas dos años que se había aprobado la Ley de Edgar Faure, ministro de Educación en el último gobierno presidido por Charles de Gaulle, que estableció que la Université de la Sorbonne se dividiese en un conjunto de universidades temáticas, a las que se las denominó así: París seguido de numeración romana y el nombre de un personaje histórico de relevancia científica o cultural. Una de ellas fue la Université de Paris VI-Pierre et Marie Curie, donde se agruparon, junto a otras de tipo científico, todas las disciplinas de carácter matemático. En particular, el análisis numérico.
Siete días más tarde asistía a mi primera clase como estudiante de doctorado en esa universidad parisina. Acudí a primera hora de la mañana al aula indicada donde el profesor Pierre-Arnaud Raviart iba a comenzar a impartir su curso que versaría sobre las ecuaciones en derivadas parciales.
Fue la primera vez que le vi, aunque ya sabía de él y de su gran categoría científica como matemático y sus notables virtudes pedagógicas. Empezó su explicación como siempre lo hizo a lo largo de todas sus clases, diciendo: “Bon, va...”. Tras mi posterior vuelta a Madrid, a lo largo de muchos años y numerosos encuentros, trabamos una gran amistad, también de mi familia con la suya, que se prolonga hasta el presente.
Al cabo de la hora y media que duró la lección impartida por Raviart, todos mis esquemas mentales y expectativas académicas habían cambiado o estaban en crisis. Entendía perfectamente sus palabras, aunque mi dominio de la lengua francesa era aún bastante modesto, por ser reducido el vocabulario que se emplea en las matemáticas, sus expresiones no se me escapaban y podía tomar apuntes. Sin embargo, al salir del aula, tenía la certidumbre de que apenas había entendido nada. La conclusión era clara: me faltaba mayor nivel de conocimientos, la base matemática que poseía no era suficiente.
Caminé un largo rato por las calles del Barrio Latino dándole vueltas en mi cabeza a la experiencia que acababa de vivir. Algo tenía que hacer...
1 “La huelga, es la huelga general, señores”.
2
LA ESTATUA DE DANTON
Estoy en el hogar común, en la casa materna, que a nadie niega un sitio junto al fuego [...]. Este placer es el más fino que reserva París a sus hijos espirituales, es decir, a los hombres un poco cultivados de la que suelen llamar raza latina.
Manuel AZAÑA, 1912. Diarios íntimos y cuadernillos de apuntes (1911-1928).
APENAS lo dudé. Cuanto antes, debía buscar el remedio que paliase mis carencias matemáticas. Sabía que me aguardaba un gran esfuerzo para suplir los déficits iniciales, una superación de carácter individual para alcanzar el nivel que me permitiese seguir adecuadamente los cursos, que aquel día de octubre había comenzado con tanta ilusión. Valía la pena, estaba convencido.
Al día siguiente de la primera clase con Raviart empecé el peregrinaje por las librerías científicas del quartier. Me dirigí en primer lugar a la de Joseph Gibert, la clásica y buena librería que había sido fundada en el boulevard Saint-Michel en 1888, con sus cinco plantas, una de ellas dedicada en su totalidad a las ciencias; ya la había visitado diversas veces en los pocos ratos libres que me permitieron tan ajetreados inicios. Pasé en ella varias horas, ojeé muchos textos y seleccioné algunos libros que podían serme útiles en el acelerado aprendizaje previo que iba a emprender. Nunca olvidaré el sentido pionero que tuvieron esos volúmenes en la aventura parisina.
A continuación, sin abandonar Saint-Michel, me dirigí a Presses Universitaires de France, conocida como Puf en el argot estudiantil, que se hallaba entonces en la esquina del bulevar con la Place de la Sorbonne (y allí siguió hasta que en el año 2000 cedió su lugar a una tienda de modas). Desde hacía bastantes años era muy conocida por una de sus colecciones, Que sais-je?, dedicada a la divulgación científica, literaria y humanística. Recuerdo con cierto espanto por su desmesura el busto de grandes dimensiones de Auguste Comte, obra del escultor Jean-Antoine Injalbert en 1902, que me observaba atentamente desde el centro de la Place de la Sorbonne, o así lo imaginaba divertido con la ocurrencia, para llamarme la atención cuantas veces cruzase de salida la puerta de Puf.
Al recorrido por estos dos lugares tan estimulantes para amar los libros, le siguieron varias visitas más a otras editoriales de la zona. Completé así una lista suficientemente amplia de obras conocidas de análisis matemático, funcional y numérico, con el fin de seleccionar posteriormente el orden adecuado en su estudio.
Tras ese periplo de aprovisionamiento bibliográfico, poseía un número suficiente de textos que, a mi juicio, podían bastarme para salvar las principales lagunas matemáticas que adolecía. Adquirí las siguientes obras: Cours d’analyse-Topologie de Choquet, Leçons d’analyse fonctionelle de Riesz y Nagy, Méthodes mathématiques pour les sciences phisiques y Topologie générale et analyse fonctionelle de Schwartz, Méthodes et techniques de l’analyse numérique de Legras y Fondements de l’analyse moderne de Dieudonné. En adelante, la cuestión consistiría en la realización de un esfuerzo extra, más horas de estudio, que sumar al abundante trabajo cotidiano que crecía sin parar con el paso de las semanas.
Aunque mi beca estaba bastante bien retribuida, el coste adicional por la adquisición de tales volúmenes y de muchos más que iban a seguirlos en breve me animó a buscar una nueva manera de ahorro pues, como decía uno de mis profesores en Minas de Madrid, la primera forma de aumentar los ingresos consiste en disminuir los gastos. Así, decidí eliminar los gastos semanales de lavandería dedicando en los fines de semana tiempo para la limpieza y cuidado de la ropa en el propio estudio.
Siempre —lo he hecho desde la más temprana edad juvenil— he defendido la virtud de la austeridad, que hemos heredado de nuestros antepasados de la antigua Roma, según intuyo. La disciplina, la austeridad y el trabajo fueron los pilares sobre los que los romanos fundaron el Estado más importante de todos los tiempos. La austeridad es una virtud no suficientemente ponderada en estas tierras del sur de Europa —no ocurre igual más al norte—, aunque hay que estar alerta con el peligro de que en su práctica se bordee, como ocurre con asiduidad, la tacañería ramplona, la cual marca el límite donde comienzan los comportamientos miserables.
En una de las muchas idas y vueltas por Saint-Germain y Saint-Michel, cuando daba esos primeros pasos para la creación de la que posteriormente sería mi primera pequeña biblioteca matemática, de la que empezaba a sentirme orgulloso, descubrí justo al lado del edificio principal de Joseph Gibert la esquina donde se inicia la interesante e irregular rue de l’École de Medécine, tan rica en hechos históricos y en secretos gastronómicos.
A los pocos pasos de caminar por ella, me di de bruces con un restaurante griego de nombre l’Acropole; mi padre había sido asiduo comensal diario de su menú económico. Me divirtió ver que ofrecían el plato de nombre Pilaf à l’espagnole, del que me hablara antes de despedirnos en la madrileña Estación del Norte como una de sus preferencias, con la lógica nostalgia de sus años en París. Para asombro mío, aún seguía figurando en su carta, casi cuarenta años más tarde.
El “Paris éternelle” existía, muchos pequeños detalles lo probaban, y era un reflejo de la afirmación que hizo de Gaulle sobre Francia tras la liberación de su capital en agosto de 1944. Una liberación en la que intervinieron de manera decisiva numerosos combatientes republicanos españoles que se habían incorporado a la Resistencia. Un dato que es procedente recordarlo una y otra vez, a causa de la frágil memoria que tuvieron los dirigentes políticos de la Francia en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Entre esos españoles se hallaban los que se integraron en la Compañía Nueve de la División comandada por el general Leclerc. En la Nueve, como era conocida, los españoles eran mayoría. Fueron los primeros en entrar en París y tomar el Ayuntamiento; el que llegó antes que ninguno de sus compañeros fue un valenciano de Borriana llamado Amado Granell. ¡Cuántas veces he presumido de la hazaña de tan ilustre y olvidado paisano!
Veinte metros más adelante, en la misma acera, hallé una casa de arquitectura notable en la que nació la renombrada Sara Bernhardt, gran figura de la escena francesa. Recordé entonces la figura equivalente en el teatro español, aunque perteneciente a una época más reciente, Margarita Xirgu, la insigne actriz que representó muchas obras bajo la dirección de Cipriano Rivas Cherif, y que fue habitual en los estrenos de las principales piezas dramáticas de Lorca. Y enfrente estaba, aún está, uno de mis rincones favoritos de la ciudad: la Pâtisserie Viennoise, con sus insuperables chocolates a la taza, y donde los parisinos se citan a menudo para merendar. Poco más allá se encontraba asimismo la casa donde vivió el “intransigente” Jean-Paul Marat.
La irregular rue de l’École de Medécine se ensancha bruscamente casi al final, antes de girar a la izquierda. Justo inmediatamente tras ese giro está el Couvent des Cordeliers, el antiguo convento de los franciscanos que en 1776 fue destinado a labores con fines de carácter social.
Fue en ese convento donde George Danton, Camille Desmoulins y otros correligionarios (como Marat y Hébert, entre los más conocidos de los revolucionarios de la primera hora, tras 1789) fundaron en 1790 la Sociedad de Amigos de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, conocida popularmente como el Club des Cordeliers. Este Club jugó en pocos años un papel decisivo en el impulso de los iniciales y decisivos cambios que introdujo la Revolución Francesa. Su lucha se centró esencialmente en la implantación del sufragio universal y la proclamación de la república. Nada menos.
Con posterioridad a esta primera estancia mía en París, el Couvent des Cordeliers y sus aledaños sirvieron de base para la creación de unas nuevas dependencias de la Université de la Sorbonne, conocidas con el nombre de Campus des Cordeliers.
Siguiendo adelante por la calle, al llegar a Saint-Germain surge, imponente, desafiante, llena de vida, la estatua de George Danton que erigió Auguste Paris en 1891, cumpliendo el acuerdo de la Ville de Paris de dos años antes.
Si la escultura llama poderosamente la atención del caminante —no deja indiferente a nadie que la vea por primera vez, por el simbolismo que se refleja en el rostro tenso de sus figuras— más impacto aún me causaron las frases que están grabadas en su pedestal. Son dos de las principales afirmaciones que pronunció Danton en sus discursos ante la Convention. En uno de ellos, en junio de 1793, proclamó ante la asamblea: “Aprés le pain, l’éducation est le premier besoin d’un peuple”1. Diez meses antes, en un memorable discurso ante la misma cámara, que tituló La Patrie est en danger, formuló este otro dramático alegato: “il nous faut de l’audace, encore de l’audace, toujours de l’audace, et la France est sauvée”2.
La importancia de la educación para un pueblo y el coraje y la audacia con que debe realizarse la defensa de los principios que se profesan y se sienten como razón de la existencia. Ideas capitales, las dos.
Danton era el personaje clave de un momento histórico que me cautivaba cuando llegué a París, y aún me cautiva hoy. Danton me fascinaba más que cualquiera de los otros líderes políticos o intelectuales que hicieron posible la Revolución Francesa, y era así por sus ideas avanzadas, a la vez que por su búsqueda de una posible conciliación con quienes defendían diferentes ideas a las suyas, por su gran vitalidad. De esta forma interpreté siempre la figura de George Danton.
Nació el abogado Danton en 1759 en Arcis-sur-Aube y se situó a la vanguardia del radicalismo en los primeros meses revolucionarios, y fue el más destacado presidente del Club de Cordeliers que él mismo fundó con la principal colaboración de Desmoulins. Luego ocupó los cargos de ministro de Justicia del gobierno provisional, miembro de la Convention Nationale y del Comité de Salud Pública. Durante un breve lapso, llegó a ser el hombre más poderoso de la Francia revolucionaria.
Sus discursos eran vehementes, apasionados, como corresponde a un gran hombre, pero casi siempre actuó con cautela. Tuvo profundas discrepancias en las formas con Maximilien Robespierre, aunque ambos compartían en sus inicios las mismas ideas. Danton era más pragmático, Robespierre, más purista. Si fue atacado Danton por los girondinos, con su talante contemporizador buscó el entendimiento con ellos y con los jacobinos, a la vez, y se opuso con firmeza al Terror; lo cual, tras unos turbios episodios propios de la agitación dominante del momento, le llevó al cadalso.
La amistad y la complicidad revolucionaria de Danton con Camille Desmoulins jugó un papel importante en la construcción de una opción posibilista que pretendía encauzar los ímpetus revolucionarios desbocados, y que desgraciadamente fracasó. Desmoulins también era radical, una actitud que mostraba de manera especial frente los girondinos, y se convirtió en el discípulo, secretario y seguidor más destacado de Danton, con quien compartió hasta los instantes de su trágica muerte.
Símbolo del idealismo y de la acción política, la figura de Desmoulins está envuelta también de un halo romántico, por el amor que se profesaron su mujer, Lucile, y él. Un hermoso relato de la Revolución.
Los cordeliers se nutrían del pueblo llano; en cambio, los jacobinos lo hacían de la pequeña burguesía. Una diferencia nada despreciable para aquella época. Ambos compartían la vanguardia del radicalismo en 1790, pero los cordeliers fueron más radicales en la primera hora, para intercambiarse más tarde unos y otros el distinto grado de vehemencia, con la llegada de los instantes más convulsos del periodo revolucionario.
Si añadimos a las figuras de Danton y de Robespierre el surgimiento posterior de Napoleón, y si su síntesis fuese posible —un ejercicio de la imaginación que acaso nunca se hubiese podido dar en la vida real, incluso bajo ninguna condición—, la combinación de las tres personalidades podría haber marcado una tendencia integradora de ese momento grande de la Historia, que hubiese consolidado la Revolución, y encauzado definitivamente el curso de los acontecimientos revolucionarios. Una alianza que hubiese ahorrado el cúmulo de vaivenes y de convulsiones a los que se vio sometida la sociedad francesa, en su gran mayoría alineada con las ideas revolucionarias hasta la derrota de Waterloo; pero ese tipo de juegos especulativos no conducen a ninguna parte, son puro morbo.
Los apasionados debates entre los actores principales de la Revolución habían sustituido, apenas transcurridos veinte años, al espíritu de la Ilustración. La acción política ocupó la plaza del pensamiento reflexivo. La Ilustración alumbró una forma de entender la convivencia, basada en la pluralidad y la contraposición ideológica que sintetiza muy bien Evelyn Beatrice, en su novela de 1906 titulada Los amigos de Voltaire, cuando pone en boca de éste: “Estoy en desacuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo”. Los intelectuales ilustrados y los autores de la Enciclopedia dejaron paso a una generación de hombres de acción que se habían formado con las lecturas y las lecciones que ellos les habían proporcionado, unidas a una férrea voluntad de construir una sociedad igualitaria y más justa.
La tolerancia de la Ilustración y los valores de la Revolución encauzados hacia la construcción de una sociedad más justa y más libre. ¿Era posible la síntesis de ambas visiones, que algunos consideran contrapuestas?
Esa aparente contradicción la sentía yo en aquel tiempo de joven estudiante parisino: pretendía ser radical como Danton y tolerante como Voltaire. ¿Era un sueño imposible o, simplemente, un sinsentido? Buscaba cómo compaginar la acción con el pensamiento. Al encuentro de ese equilibrio he destinado muchas energías durante la vida, y lo seguiré haciendo mientras pueda.
La defensa que hizo Danton de la educación en 1793 en la Convention la comparto, la tenía y la tengo por una verdad absoluta.
El influjo que ejerció la visión educativa de la Institución Libre de Enseñanza en la formación que recibí a lo largo de los años dulces de mi bachillerato en el Gymnasium, me hacía ya por aquel entonces creer que la forma más poderosa de transformar una sociedad era mejorar su educación, permitiendo el acceso de todos los ciudadanos —fuesen humildes o potentados— al conocimiento, con independencia de los recursos familiares, y a unos valores educativos avanzados, de excelencia. El ascensor social, como dicen diversos observadores de la realidad. Solidaridad o fraternidad, ¡qué más da el nombre!
Esta idea marcará de forma decisiva mi pensamiento y todas las actuaciones a lo largo de los años siguientes de la vida. Educación significaba para mí, entonces ya era así, libertad, justicia y pluralidad. O sea, los fundamentos de la sociedad democrática que había sido negada desde 1939 a los pueblos de España, y a cuya pronta restauración aspiraba a contribuir.
Para alcanzarla, o para recuperar la libertad perdida, era imprescindible la audacia —la que reclamaba Danton, en su discurso ante la Convención, ante la amenaza inminente de invasión de la República francesa por las tropas de las monarquías absolutas aliadas— y el coraje. Audacia y coraje: un dúo difícil de batir. Unir ambas cualidades en el proceder humano da pie a la ambición unamuniana (ambición, que no codicia, como le gustaba escribir al rector de Salamanca). Si no se posee coraje suficiente, los sueños de construir una sociedad más “vivible” nunca serán realidad y se quedarán en un simple ejercicio de retórica estéril.
La simbiosis entre el espíritu de la Ilustración y los derechos del Hombre y el Ciudadano enunciados por la Revolución Francesa y envueltos en la hermosa proclama que glosa el lema de Liberté, Egalité et Fraternité, constituían en 1971, además, el basamento del incipiente proyecto de construcción europea. Nacida con la firma del Tratado de Roma catorce años antes, la Comunidad Económica Europea, aunque tuviese en su origen un sesgo marcadamente economicista, representaba el primer paso del proyecto unificador de los europeos. Un avance sólido en la senda que marcaron, durante más de un siglo y medio, muchos pensadores y políticos; de los cuales bastantes fueron franceses como Henri Saint-Simon y Victor Hugo; o, más recientemente, Jean Monnet, Robert Schuman o Jacques Delors.
Me preguntaba, más bien, me lamentaba, con la angustia que daba la poca experiencia, propia de la juventud: ¿por qué nosotros, los españoles, no formamos parte de esa Comunidad? Franco y su Régimen habían convertido a los españoles en unos apestados ante los otros pueblos europeos.





























