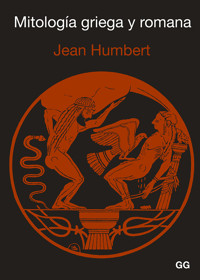
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Gustavo Gili S.L.
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Este pequeño manual de mitología reúne las principales leyendas y mitos sobre los dioses, héroes y demás personajes fabulosos de la tradición grecoromana. Jean Humbert realizó una revisión sistemática de las fuentes primarias para extraer de los autores antiguos, y muy especialmente de los poetas, todas las fábulas que figuran diseminadas en sus escritos, clasificándolas metódicamente a fin de formar un tratado completo y bien ordenado de mitología. No es este un libro de erudición histórica y literaria, sino un compendio ameno y accesible de relatos fabulosos que invita a acercarse al conocimiento de los autores clásicos griegos y romanos sin miedo a perderse en la intrincada selva de los dioses, héroes y ninfas. Un diccionario sistemático que se ha convertido en referencia básica fundamental sobre la mitología griega y romana.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 385
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Editorial Gustavo Gili, SL
Via Laietana 47, 2º, 08003 Barcelona, España. Tel. (+34) 933228161
Valle de Bravo 21, 53050 Naucalpan, México. Tel. (+52) 5555606011
Mitología griega y romana
Jean Humbert
Prefacio del abate
Henri Thédenat
Miembro del Institut de France
Versión de la 24ª edición francesa por B. O. O.
2ª edición, 1ª tirada, 2017
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
La Editorial no se pronuncia, ni expresa ni implícitamente, respecto a la exactitud de la información contenida en este libro, razón por la cual no puede asumir ningún tipo de responsabilidad en caso de error u omisión.
© Editorial Gustavo Gili, SL, Barcelona
ISBN: 978-84-252-2890-2
Producción del ebook: booqlab.com
ÍNDICE
Prefacio, por el abate Henri Thédenat
Prólogo del autor
La mitología: su origen y utilidad
PRELIMINAR
SECCIÓN PRIMERA
Dioses superiores
SECCIÓN SEGUNDA
Dioses de segundo orden
a) Dioses campestres
b) Dioses marinos
c) Dioses domésticos
d) Divinidades alegóricas
SECCIÓN TERCERA
Héroes y semidioses
SECCIÓN CUARTA
Principales personajes de la llíada, la Odisea y la Eneida
SECCIÓN QUINTA
Diversas metamorfosis según Ovidio
SECCIÓN SEXTA
Fábulas y hechos diversos
Índice analítico
PREFACIO
No pretende este tratado elemental, destinado a la juventud, abordar el estudio de las cuestiones propias de la mitología comparada, ciencia nueva y complicada que se halla aún en sus comienzos y que mal podría reclamar un lugar en los programas de enseñanza secundaria. Es, por otra parte, inverosímil y extraño que los estudios de mitología sean sistemáticamente excluidos de tales programas. ¿Es lógico, además, que nuestros escolares sigan desconociéndolos? Si deben comprender, estudiar y aleccionarse en las obras maestras de la literatura antigua, en las cuales muy frecuentemente se ponen de manifiesto las creencias y sentimientos religiosos; si en la lectura de los autores antiguos han de aparecer sin cesar ante sus ojos y como principales actores los dioses, los semidioses y los héroes, no ya solo en las obras de los poetas y narradores, sino también en las históricas, sin descontar a los oradores que con tanta vehemencia invocan a sus divinidades, ¿cómo sería posible que pudiesen tener cabal concepto de ello aquellos que desconocen los personajes mitológicos? ¿Y es posible traducir a Ovidio o a Estacio y estudiar en Tito Livio el origen de Roma sin conocer las fábulas y las leyendas a las que estos autores aluden continuamente?
La mitología es, pues, uno de los conocimientos más esenciales para el estudio de los clásicos. Repetimos una vez más que no se trata aquí de remontarse al común origen de las diversas mitologías ni de inquirir lo que unas han tomado de las otras, sino de ponerse solamente en condiciones de leer los autores clásicos, y particularmente los poetas, como los leían sus contemporáneos.
La utilidad de esta concisa mitología, simple narración de las fábulas que obsesionaban la imaginación de los antiguos, no mira solamente a los estudios de enseñanza secundaria. Los estudios modernos, más que sus antecesores, necesitan de ella. En efecto, aun cuando se trate de iniciarse en la literatura patria o se pretenda seguir el desarrollo del espíritu nacional, es indispensable el conocimiento de la antigüedad clásica comprendiendo también la mitología. Y me atrevo aún a añadir que tal estudio es más necesario para los alumnos que cursan las disciplinas modernas que a los que se dedican al estudio de los clásicos. Estos últimos, gracias a las explicaciones de los autores, a las versiones griegas y latinas, a los comentarios del profesor y a las notas diseminadas al pie de las páginas, aprovechando nociones diversas y sin poder despreciar por inútil un tratado especial ni justificar su abandono, pueden algunas veces bien que mal suplirlo. Pero aquellos que en los colegios o pensionados realizan solamente estudios modernos necesitan especialmente de este elemento, pues los autores de los siglos XV, XVI y XVII, que tan tenazmente han formado las lenguas europeas hasta llevarlas a su perfección, son también, por decirlo así, griegos y latinos, y exigen el conocimiento de la antigüedad para ser debidamente comprendidos.
Si de la literatura pasamos al arte, la demostración resulta aún más evidente. En cada Renacimiento, al lado del arte religioso se ha desarrollado un arte profano todo él inspirado en el arte antiguo. Cuadros, estatuas, bajorrelieves, todos ellos no solo imitan las formas elegantes de las obras maestras antiguas, sino que sacan de la historia y la mitología clásicas los asuntos que representan. ¡Cuántas personas instruidas recorren nuestros museos, sensibles, ciertamente, a la gracia y armonía de la línea, del dibujo y del color, pero faltas de aquellas elementales nociones de mitología que les permitirían penetrar el pensamiento del pintor o del escultor!
Preciso sería, pues, reclamar para la mitología, en la instrucción de nuestra juventud, los derechos que con tanta frecuencia le han sido denegados, convencernos de su necesidad en las enseñanzas modernas, más aun que en otras cualesquiera, para conocer nuestra lengua y las manifestaciones de nuestro genio, y para lograr que, transcurridos algunos años, una considerable mayoría de las personas cultas no permanezca ajena al conocimiento del pasado y al de los más esplendorosos siglos del arte y de la literatura.
A buen seguro que el estudio de la mitología no será suficiente para salvar todas las dificultades que se ofrecen a quien quiere tener un conocimiento general de la antigüedad, pero no nos cansaremos de insistir sobre la importante misión que viene a desempeñar este libro que presentamos al público.
Este manual, notablemente mejorado en cada una de las sucesivas y numerosas ediciones que de él se han hecho, responde plenamente a los motivos que determinaron a Jean Humbert a escribirlo. Un fin único lo guía: ayudar a entender a los escritores de la Antigüedad. Sin engolfarse en discusiones científicas que resultarían aquí extemporáneas, Jean Humbert ha sacado de los autores antiguos, y especialmente de los poetas, todas las fábulas que figuran diseminadas en sus escritos, y las ha clasificado guardando un orden metódico a fin de formar un tratado completo y bien ordenado de mitología. El estilo es claro y de fácil lectura; los relatos son interesantes. Y puesto que, como todo manual, el libro debe ser leído con atención ininterrumpida, lleva una tabla alfabética muy completa y bien dispuesta que permite al escolar, en el curso de una traducción, y al hombre culto, en el transcurso de una lectura, poder hallar en ella, como en un diccionario, el dato que deseen.
El autor se ha esmerado, además, en depurar su redacción para que este manual pueda ser puesto en manos de todos. El éxito, por otra parte, ha coronado sus esfuerzos, pues más elocuentemente que cualquier autor de prefacio pudiera hacerlo, queda proclamado el mérito del libro por la cifra de sus veinte ediciones, y por haber sido adoptado tanto en la enseñanza libre como en las universidades de Francia y del extranjero, pensionados de señoritas, conventos y colegios.
HENRI THÉDENAT, Pbro.
Miembro del Institut de France
PRÓLOGO DEL AUTOR
Este librito, querido lector, ha obtenido éxitos halagadores en Francia, Bélgica y Suiza. La primera edición, publicada en forma de diccionario, quedó muy pronto agotada; la segunda, dispuesta por orden de materias, mereció la aprobación del Consejo Universitario que lo estimó como libro muy indicado para premio escolar; al mismo tiempo la Société des Méthodes lo hizo examinar por una comisión, nombrada al efecto, que le otorgó honrosa distinción; y hace solo unos años la Academia de Ginebra y la de Lausana, sin que por mi parte hubiese mediado acerca de sus presidentes gestión alguna, lo declararon obligatorio en sus respectivos colegios, donde hasta el presente se mantiene vigente su enseñanza. Finalmente, muchas profesoras de pensionado que se habían opuesto a introducir en los centros docentes por ellas dirigidos el estudio de la mitología no hicieron objeción alguna contra mi libro y lo adoptaron inmediatamente, dándome, por medio de expresivas cartas, las gracias por haberles proporcionado, con mi obrita, el medio más apropiado para llenar una laguna difícil en los estudios literarios de sus discípulas.
Tan honrosas distinciones otorgadas a mi manual no me han cegado para que dejara de ver sus defectos, que reconozco y confieso, pero que en esta edición, paciente y conscientemente preparada, quedan en su mayoría atenuados. El estilo cuidado y claro, la depuración de muchas expresiones que hubieran podido parecer inconvenientes, y una más racional división de los capítulos hacen de esta edición un libro casi nuevo. Animábame a proseguir mi tarea el vivísimo deseo de ser útil a esa juventud a cuyas manos van a parar con frecuencia mitologías sin convenientes o insípidas, atestadas de nombres apenas conocidos y de hechos presentados sin orden ni selección. Quería yo seguir nuevos rumbos, escribir un libro que pudiese instruir sin cansar, que expusiese con claridad los conceptos sin faltar a la decencia, y que mantuviese la narración vívida y colorida, sin que jamás la unidad del relato, punto central y principal, sufriese menoscabo.
La erudición propiamente dicha quedaba excluida de este plan y para nada tuve que recurrir ni a Grimm ni a Creuzer. Acudí a otras fuentes, y especialmente en los poetas griegos y latinos, Ovidio, Virgilio, Horacio y Homero, hallé abundante material para mi cometido, aunque sin despreciar las obras de mitología que podían facilitar o avalorar mi trabajo.
JEAN HUMBERT
La mitología
Su origen y utilidad
Llámase mitología o fábula la historia que trata de la vida y hazañas de los semidioses y héroes de la antigüedad pagana. No todo lo que en estas fábulas se refiere es pura mentira o ficción; algunas de ellas descansan sobre fundamentos históricos y aun las hay que están sacadas del Antiguo Testamento. El diluvio de Deucalión recuerda el diluvio de Noé: en los Gigantes que escalan el cielo, fácil es reconocer a los hijos de los hombres levantando, con loca audacia, la torre de Babel; la formación del hombre por Prometeo es un remedo del Génesis; el sacrificio de Ifigenia parece reproducir la historia de Jefté.
La mitología tuvo su cuna en Egipto, Fenicia y Caldea. Hacia el 2000 a. C., Nino, rey de Babilonia, hizo erigir en medio de la plaza pública la estatua de su padre Belo y mandó a sus súbditos que ante el vano simulacro ofreciesen incienso y elevasen sus plegarias. Influidos por este ejemplo, los pueblos vecinos deificaron a sus príncipes, a sus legisladores, a sus guerreros, a sus grandes hombres y aun a aquellos que habían conquistado una vergonzosa celebridad. Las pasiones y los vicios fueron también divinizados. Pero los pueblos de Grecia fueron los que elevaron la mitología a su mayor esplendor, la embellecieron con ingeniosas concepciones, la enriquecieron con gayas ficciones y en ella derramaron a manos llenas las creaciones de su imaginación. A sus ojos pareció demasiado sencillo lo que era tan solo natural; los relatos de acciones verdaderas se animaron atribuyéndoles circunstancias extraordinarias. A sus ojos los pastores se tornaron sátiros y faunos; las pastoras, ninfas; los jinetes, centauros; los héroes, semidioses; las naranjas, manzanas de oro; en un bajel que navegaba a velas desplegadas vieron un dragón alado. Si un orador conseguía cautivar a su auditorio con los encantos de su elocuencia, atribuíanle el poder de haber amansado los leones y de haber tornado sensibles a los duros peñascos. Una mujer que había perdido a su esposo y pasaba los días sumida en un llanto inconsolable aparecía a sus ojos convertida en fuente inagotable. De esta manera la poesía animó la naturaleza toda y pobló el mundo de seres fantásticos.
Por más que la mitología sea, casi en su totalidad, tejido continuo de fábulas, no por eso deja de tener una utilidad incontestable. Por ella nos ponemos en condiciones de poder explicar las obras maestras de los pintores y de los escultores que admiramos y nos facilita la lectura de los poetas y la hace interesante. La mitología aclara la historia de las naciones paganas, nos hace conocer hasta qué punto los egipcios, los griegos y los romanos vivían sumidos en profundas tinieblas y a qué grado de desorientación puede llegar el hombre abandonado a las solas y pobres luces de su inteligencia. Sin duda, la mayor parte de las fábulas que la integran son falsas y absurdas: unos dioses cojos, ciegos y vulgares luchan entre sí o contra los hombres; unos dioses pobres, desterrados del cielo, se ven obligados, mientras estén en la tierra, a ejercer el oficio de albañil o de pastor, quedando de este modo ridiculizados en extremo. Pero la mitología ofrece frecuentemente fábulas morales en las que bajo el velo de la alegoría se ocultan preceptos excelentes y reglas de conducta.
Las Furias que se ceban encarnizadamente en Orestes y el buitre que roe las entrañas de Prometeo trazan la maravillosa imagen del remordimiento. La historia de Narciso ridiculiza la vanidad estúpida y el exagerado amor a sí mismo. La trágica muerte de Ícaro es una lección admirable para los hijos desobedientes; Faetón es el tipo de los orgullosos castigados. Los compañeros de Ulises, convertidos en viles puercos por los brebajes de Circe, son una imagen fidelísima del embrutecimiento a que conducen la intemperancia y el libertinaje.
¿Creían todos los sabios de la antigüedad en la verdad de las fábulas mitológicas? Seguramente que no, pero no se atrevían a combatirlas abiertamente y se contentaban con burlarse de ellas en el seno de sus familias o en la intimidad de sus amistades. Quiso Sócrates demostrar a los atenienses la existencia de un solo y verdadero Dios y atacar, por ende, el politeísmo, y pagó con la vida sus nobles propósitos. En Roma, Cicerón se atrevió en una de sus obras a chancearse al tratar de los dioses y mereció por ello la censura de sus contemporáneos.
Al cristianismo le estaba reservada la gloria de reducir a escombros este vetusto edificio y hacer que ante la antorcha de la revelación divina desaparecieran las tinieblas y la ignorancia que fomentaban tales supersticiones.
PRELIMINAR
El Caos
Según antiguos autores relataban, en el principio del mundo toda la naturaleza no era sino una masa informe llamada Caos. Los elementos yacían en confusión: el Sol no esparcía su luz, la Tierra no estaba suspendida en el espacio, el mar carecía de riberas. El frío y el calor, la sequía y la humedad, los cuerpos pesados y los ligeros se confundían y chocaban continuamente, hasta que, para poner fin a tan prolongada lucha, un dios separó el cielo de la tierra, la tierra de las aguas y el aire más puro del más denso. Una voluntad omnipotente plasmó el globo, formó las fuentes, los estanques, los lagos y los ríos; ordenó a los campos que se dilataran, a los árboles que se cubrieran de hojas, a las montañas que elevaran sus cimas y que entre unas y otras se abrieran los valles. Los astros brillaron en el firmamento, los peces surcaron las aguas, los cuadrúpedos habitaron la tierra y los pájaros, volando por los aires, iniciaron sus armoniosos trinos. Así fue creado el universo y los dioses velaron por su conservación.
Diversas clases de dioses
Los paganos dividían sus DIOSES en tres clases: los grandes, los inferiores y los semidioses.
I. Los GRANDES DIOSES o DIOSES SUPERIORES eran 22, de los cuales solamente 12 formaban la corte celestial y podían deliberar en ella: entre las diosas se contaban Cibeles, Vesta, Juno, Ceres, Minerva, Venus y Diana; entre los dioses, Júpiter, Neptuno, Vulcano, Marte, Apolo y Mercurio. Los otros 10, llamados selectos o escogidos, compartían con las 12 divinidades mayores el privilegio de ser esculpidos en oro, plata y marfil, y eran: el Cielo o Urano, Saturno, Plutón, Baco, Jano, las Musas, el Destino y Temis.1
II. Los DIOSES INFERIORES o DE SEGUNDO ORDEN se dividían en dioses campestres, marinos, domésticos y alegóricos.
III. Se designaba con el nombre de HÉROES o SEMIDIOSES a los hombres nacidos de un dios y una mortal o de un mortal y una diosa (como Hércules, Pólux, Eneas), denominación que se extendió más tarde a los hombres que por acciones relevantes merecieron ser admitidos en el cielo después de su muerte.
1 Los autores de mitología discrepan sobre algunos extremos de esta clasificación; algunos sustituyen Temis y las Musas por Genio y Proserpina.
SECCIÓN PRIMERA
Dioses superiores
§ 1. El Cielo y la Tierra
El más antiguo de los dioses era CIELO o CŒLUS, que se desposó con TIERRA o TITEA. De este matrimonio nacieron dos hijas llamadas Cibeles y Temis, y numerosos hijos, siendo entre ellos los más célebres Titán, el primogénito, Saturno, Océano y Japeto.
El Cielo, que recelaba del poder, genio y audacia de sus hijos, los trató con dureza, los persiguió sin tregua y los encerró, finalmente, en calabozos subterráneos. Titea no se atrevía a ponerse de su parte; conmovida al fin por su suerte, se enardeció, rompió sus cadenas y les proporcionó armas para luchar contra el Cielo. Saturno atacó al padre cruel, le redujo a la condición de siervo y ocupó el trono del mundo.
§ 2. Saturno
TITÁN y SATURNO eran hermanos, y como primogénito de la familia, Titán pretendía reinar, pero su madre, que sentía predilección por Saturno, puso en juego tantas súplicas y caricias que Titán accedió a renunciar a la corona con tal que su hermano, a su vez, se obligase a exterminar todo hijo varón, y, de esta manera, con el tiempo la realeza volvería a recaer en manos de los Titanes. Saturno aceptó este pacto y se afanó por devorar a sus hijos varones tan pronto como venían al mundo.
Fig. 1. — Saturno devorando a sus hijos, por John Flaxman
Cibeles, esposa de Saturno, no pudo soportar pasivamente tal atrocidad y frustró la vigilancia de su esposo sustituyendo a Júpiter, que acababa de venir al mundo, por una piedra envuelta en pañales que Saturno engulló sin sospechar del engaño. Júpiter, llevado clandestinamente a Creta, fue allí amamantado por una cabra llamada Amaltea, y para que el llanto del niño no llegase a oídos de Saturno, los coribantes, sacerdotes de Cibeles, atronaban el aire con el estrépito de címbalos, cascabeles y tambores, o danzaban junto a la cuna golpeando los escudos con sus lanzas. No obstante, el engaño fue descubierto, y Titán, irritado contra un hermano que juzgaba perjuro, le declaró la guerra, lo venció y lo hizo prisionero.
Llegado a plena adolescencia, Júpiter veía con dolor la esclavitud en que gemía Saturno y se aprestó a libertarle. Reúne un ejército, ataca a los Titanes, los arroja de las alturas del Olimpo y consigue que su padre se siente nuevamente en el trono. Poco gozó Saturno de esta gloria, pues el destino le había predicho que uno de sus hijos lo destronaría, y este pensamiento amargaba su existencia y le hacía ver con marcado recelo el valor que desplegaba Júpiter en edad tan tierna. El temor cerró su corazón a los sentimientos de la naturaleza y armó emboscadas al hijo que era tan digno de su amor. Júpiter, activo y valeroso, esquivó las celadas y, después de intentar en vano todos los medios de conciliación, cerró sus oídos a toda consideración, entabló batalla contra Saturno, lo expulsó del cielo y se constituyó en monarca del Empíreo para siempre.
El dios destronado corrió a ocultar su derrota en Italia junto al rey Jano, que lo acogió amigablemente y aun se dignó a compartir con él la soberanía de su reino. Saturno, por su parte, conmovido ante tan generosa acogida, se dedicó con ahínco a civilizar el Lacio, la región en la que reinaba Jano, y enseñó a sus rudos habitantes diversas artes útiles.
Esta época feliz recibió el nombre de edad de oro. No regían leyes escritas ni tribunales ni jueces: la justicia y las costumbres eran respetadas; la abundancia, la paz y la igualdad mantenidas. La tierra producía toda clase de frutos sin necesidad de ser rasgada por el arado; la naturaleza sonreía en perpetua primavera.
Esta edad de oro duró poco tiempo y fue reemplazada por la edad de plata. El año se dividió en estaciones; los vientos glaciales y los calores tórridos se hicieron sentir de tiempo en tiempo, y fue preciso cultivar la tierra y regarla con el sudor de la frente.
A estas dos edades sucedió la edad de bronce. Los hombres se tornaron feroces, anhelaron las guerras y codiciaron el lucro, aunque sin abandonarse a los extremos que caracterizaron después la edad de hierro. En esta última edad fue desterrada de la tierra la buena fe, dejando libre entrada a la traición y a la violencia, y la vida fue solo una serie de latrocinios. La discordia se introdujo entre los parientes más cercanos, el hijo atentó con osadía contra la vida de su padre, la madrastra contra la de su hijastro. La piedad se trocó en escarnio y Astrea abandonó, suspirando, una morada manchada por los crímenes.
Saturno es imagen o símbolo del tiempo; por eso se lo representa como un anciano enjuto y descarnado, con la faz triste y la cabeza encorvada, llevando en la mano una hoz como símbolo de que el tiempo lo destruye todo; provisto de alas, sostiene un reloj de arena para indicar la fugacidad de los años. También se lo representa devorando a sus hijos para significar que el tiempo engulle los días, los meses y los siglos a medida que los produce.
Las fiestas de Saturno —llamadas saturnales por los romanos— empezaban el 16 de diciembre y se celebraban por espacio de tres días durante los cuales permanecían cerrados los tribunales y las escuelas públicas, se suspendía la ejecución de los criminales y no se practicaba otro arte que el culinario. Los festines, los juegos y el placer reinaban por doquier. Durante estas fiestas, que evocaban la igualdad y libertad de la edad de oro, los esclavos eran servidos a la mesa por sus señores, a quienes podían echar en cara impunemente las más duras verdades o espetar maliciosos decires y cáusticos epigramas.
§ 3. Cibeles
CIBELES o REA, hermana y esposa de Saturno, figura entre los poetas con nombres diversos, y es llamada Dindima, Berecinta e Idea, en recuerdo de tres montañas de la Frigia (Dindima, Berecinta e Idea) donde era principalmente adorada. También fue designada con el título de Gran Madre pues la mayoría de los dioses de primer orden le debían el ser, entre otros Júpiter, Neptuno, Plutón, Juno, Ceres y Vesta.2 Finalmente, también es conocida con los nombres de Tellus y Ops porque ella regía la tierra y procuraba ayuda, riquezas y protección a los hombres.3
Esta diosa suele representarse bajo el aspecto de una mujer robusta, que rebosa lozanía. A veces, su corona de encina recuerda que, en tiempos primitivos, los hombres se alimentaron del fruto de este árbol; las torres que en ocasiones coronan su cabeza indican las ciudades que están bajo su protección; la llave que ostenta en su mano designa los tesoros que el seno de la tierra oculta durante el invierno para manifestarse en el verano. Aparece sentada sobre un carro tirado por leones, o bien rodeada de bestias salvajes. Algunos artistas la han representado con los vestidos floreados.
Fig. 2. — Cibeles
Cuando Saturno fue arrojado del cielo, Rea le siguió en su huida a Italia; allí secundó sus propósitos de practicar el bien y, como él, se ganó el cariño de los pueblos del Lacio. También los poetas designan a menudo con el nombre de siglo de Rea los tiempos felices de la edad de oro.
Sus sacerdotes, llamados curetas, coribantes, dactilos y galos, celebraban sus fiestas con danzas al son del tambor y los címbalos, dando a sus cuerpos movimientos convulsivos, golpeando sus escudos con las espadas, y aumentando este ruido con gritos y lamentos en memoria de la desventura de su patrón Atis. Atis era un pastor frigio al que Cibeles dispensaba especial benevolencia, confiándole la custodia de su culto con la condición de que jamás se casaría. Atis olvidó su juramento y tomó por esposa a Sangaride. Cibeles lo castigó por perjuro haciendo perecer a esta ninfa y, poco satisfecha aun con esta primera venganza, infundió al culpable un frenesí que le revolvía contra sí mismo, se destrozaba el cuerpo y en un acceso de furor pondría fin a sus días cuando la diosa, conmovida ante el espectáculo de sus dolores, lo metamorfoseó en pino, árbol al que, desde entonces, fue muy aficionada y que a ella fue consagrado.
Los frigios habían instituido en honor de Cibeles los juegos públicos llamados megalesios, que fueron introducidos en Roma durante la segunda guerra púnica. Los magistrados asistían a ellos vestidos de púrpura, las damas danzaban ante el altar de la diosa y los esclavos se veían privados de presentarse allí bajo pena de muerte.
§ 4. Júpiter
Elevado a la soberanía del mundo por la derrota de Saturno, JÚPITER compartió el imperio con sus dos hermanos; asignó a Neptuno las aguas y a Plutón los infiernos, reservándose como sus dominios la vasta extensión de los cielos.
Los comienzos de su reinado fueron turbados por la rebelión de los Gigantes, hombres de colosal estatura, algunos de los cuales tenían 50 cabezas y 100 brazos, y otros tenían en vez de piernas enormes serpientes.
Júpiter regía pacíficamente el mundo cuando sus monstruosos enemigos resolvieron destronarle. Acumularon montañas sobre montañas, la Osa sobre el Pelión y el Olimpo sobre la Osa, queriendo así formarse un estribo, una especie de escalera para subir a los cielos. En el primer combate que se libró, lo superaron ventajosamente; Júpiter fue vencido y, en su espanto supremo, llamó en su defensa a los dioses, pero estos temblaron también en presencia de los Gigantes, y todos, excepto Baco, se refugiaron en las más apartadas regiones de Egipto, donde, para ocultarse mejor, tomaron diferentes formas de animales, árboles y plantas. Un antiguo oráculo había predicho que los habitantes del cielo sufrirían postergaciones hasta que un mortal viniera a socorrerlos. Júpiter, apurado, imploró el socorro de Hércules, uno de los dactilos de Idea,4 y en un supremo esfuerzo los dioses reaccionaron, abandonaron Egipto, esgrimieron todas sus armas y exterminaron a los Gigantes. Hércules mató a Alcíone y Éurito, Júpiter derribó a Porfirio, Neptuno venció a Polibotes, Vulcano derribó a Clitio de un mazazo; Encélado y Tífeo fueron sepultados bajo el monte Etna, y los restantes, heridos por el rayo, se hundieron en los profundos abismos del Tártaro.
Fig. 3. — Júpiter
Sobre la tierra imperaba entonces el crimen.
Prometeo, hijo de Japeto, había modelado una estatua de hombre y le había dado vida y movimiento, arrebatando una partícula de fuego al carro del Sol. Júpiter, indignado por este latrocinio, ordenó a Mercurio que atara al audaz culpable sobre el monte Cáucaso y que allí fuese devorado por un buitre.
Licaón, tirano de Arcadia, se complacía en inmolar víctimas humanas a los dioses y hacía perecer, gozándose ferozmente, a todos los extranjeros que ponían el pie en su reino. Júpiter abandonó el Olimpo y bajó a la tierra para ser testigo de sus maldades; llegó a Arcadia, entró en el palacio de Licaón y pidió hospitalidad. Los arcadios, que le habían reconocido por su porte noble y majestuoso, se aprestaban a ofrecerle sacrificios: Licaón se burló de su credulidad pueril y, para cerciorarse de si su huésped era dios, degolló a un niño, lo cortó en pedazos y mandó que la carne fuera cocida y servida entre los platos que se sacaban a la mesa. Este abominable festín causó horror a Júpiter, quien echando mano del rayo prendió fuego al palacio. Licaón consiguió escaparse, pero apenas salió de la ciudad quedó transformado en lobo.
Esta fechoría y otras semejantes indujeron a Júpiter a enviar el diluvio, que convirtió la tierra en un mar inmenso. Las montañas más altas habían desaparecido, y solo una sobresalía por encima de las olas: el monte Parnaso, en Beocia. Sobre este océano sin riberas y entre los restos de la humanidad flotaba una frágil barquilla a merced de los vientos en la cual iban Deucalión y Pirra, esposos fieles y virtuosos. Guiados por una mano protectora tomaron tierra sobre la cima del Parnaso quedaron a salvo, pero sus ojos solo divisaban horrores de destrucción y muerte por doquier. Las aguas menguaron poco a poco y fueron apareciendo las colinas y algunas llanuras; la piadosa pareja bajó y se dirigió a Delfos para consultar el oráculo de Temis y conocer el medio de poblar la tierra: “Salid del templo —exclamó Temis—, cubrid con un velo vuestro rostro y arrojad por encima de vuestras cabezas, tras de vosotros, los huesos de vuestra abuela”.
El piadoso Deucalión se llenó de temor ante el mandato que consideraba cruel, pero reflexionando al momento que la Tierra es nuestra madre común y que las piedras que ella contiene pueden ser consideradas sus huesos, recogió algunas y las arrojó religiosamente tras sí cerrando los ojos. Estas piedras se animaron, tomaron figura humana y se tornaron hombres; las piedras lanzadas por la mano de Pirra se trocaron en mujeres y de esta manera el mundo fue repoblado.
Ordinariamente se representa a Júpiter sentado en un trono de oro, esgrimiendo el rayo en una mano y empuñando un cetro con la otra, con un águila a sus pies con las alas desplegadas. Su aire respira majestad y su larga barba cae con descuido sobre su pecho.
La encina era el árbol que le estaba consagrado, porque, al igual que Saturno, había enseñado a los hombres a alimentarse con bellotas. Sus oráculos más célebres eran los de Dodona, en Grecia, y Ammón, en Libia.
Entre las divinidades del cielo se contaban como hijos suyos Minerva, Apolo, Diana, Marte, Mercurio, Vulcano y Baco; y entre los héroes o semidioses Pólux, Hércules, Perseo, Minos, Radamanto, Anfión y Zeto.
Quien sepa que han existido ocho personajes que llevaban el nombre de Júpiter, no extrañará tan numerosa progenie. El más célebre de todos ellos era originario de Creta; el resto había nacido en Arcadia, Egipto, Asiria, etc.
§ 5. Juno
JUNO, hermana y esposa de Júpiter, era la reina de los dioses, la señora del cielo y de la tierra, y la protectora de los reinos y de los imperios. Su presencia no faltaba jamás en los nacimientos y los desposorios, otorgando especial protección a las esposas virtuosas.5 Su carácter, empero, era imperativo, malhumorado y vengativo, y era terca en su querer. Espiaba siempre a Júpiter, hasta en sus actos más insignificantes y los gritos que los celos le hacían proferir estremecían el Empíreo. Júpiter, por otra parte, era un esposo rudo y voluble, y muy a menudo empleaba medios violentos para acallar los gemidos de su esposa, llegando en su bárbaro proceder a atarle a cada pie un pesado yunque, maniatarla con una cadena de oro y colgarla de esta guisa de la bóveda celeste. Los dioses no pudieron librarla de sus ataduras y fue preciso recurrir a Vulcano, quien las había forjado. Tales tratos no hicieron sino aumentar los resentimientos de Juno, que no cesó un momento de perseguir a las favoritas y las amantes de Júpiter. Sus ojos se cebaron principalmente en la infortunada Ío.
Fig. 4. — Juno
Esta ninfa, hija de Ínaco, que era un río de la Argólida, se veía un día perseguida por Júpiter, quien, para impedir que se le escapara, hizo bajar sobre los campos una espesa neblina en la que la envolvió por completo. Extrañada Juno ante este fenómeno, descendió a la tierra, disipó la nube y descubrió a la ninfa que acababa de ser transformada en vaca. Pero como conservase aún bajo la nueva forma sus gracias y encantos, Juno, fingiendo que le placía en extremo, pidió a Júpiter con tan vivas instancias que le fuera concedida, que no se atrevió a negarse a tal petición.
Dueña ya Juno de su rival, confió su custodia a un guardián que tenía 100 ojos, de los cuales 50 estaban en vela mientras los otros se entregaban al sueño. Argos, pues tal era su nombre, no la perdía un instante de vista durante el día, y por la noche la tenía fuertemente atada a una columna. Júpiter disponía solamente de un medio para librarlo de aquel incómodo satélite, y a este efecto llamó a Mercurio y le ordenó que le diera muerte.
Mercurio se presenta a Argos cuando la noche descendía sobre la tierra, refiérele interesantísimas historias, enlaza una narración con otra y logra, por fin, sumirlo en un profundo sueño, y entonces puede cortarle la cabeza.
Cuando Juno se vio privada de Argos, descargó su cólera sobre la hermosa vaca que era del todo ajena al crimen: la diosa lanzó contra el animal un tábano que la picaba continuamente y le producía transportes convulsivos. Hostigada y ensangrentada, en su desesperada fuga la desgraciada recorrió Grecia, el Asia Menor y atravesó a nado el mar Mediterráneo llegando hasta Egipto y las márgenes del Nilo. Agotada por el cansancio y el sufrimiento, se dirigió a Júpiter suplicándole con vivas ansias que la restituyera a su forma primitiva, dando entonces a luz a un hijo llamado Épafo. Juno, que siempre echaba de menos a su fiel espía al que Mercurio diera muerte, tomó sus 100 ojos y los diseminó sobre la cola del pavo, perpetuando así su recuerdo.
Llena de orgullo, al par que celosa, Juno no pudo perdonar jamás al joven troyano Paris, hijo de Príamo, que no le hubiese adjudicado la manzana de oro, y se hizo, por ende, irreconciliable enemiga de la nación troyana. Los griegos, al contrario, vinieron a ser objeto constante de sus favores y de su protección.
Las Prétides, hijas de Preto, sintiéronse orgullosas de su belleza sin par, atreviéndose a compararse a Juno, que castigó su orgullo tornándolas insensatas y maniáticas. Su locura consistía en creerse convertidas en vacas, lanzar en todo momento los mugidos propios de estos animales y esconderse en lo más intrincado de las selvas para evitar ser uncidas al arado. Melampo, adivino y experto médico, se prestó a curarlas si su padre se avenía a aceptarlo por yerno y asignarle el tercio de su reino. Preto accedió fácilmente a tales condiciones y después de realizar con éxito su cometido, Melampo se desposó con la más hermosa de las tres hermanas.
El culto de Juno era universal y sus fiestas se desplegaban en medio de la mayor solemnidad. En Argos, Samos y Cartago la diosa recibía especial culto y veneración.
Algunos escultores la han representado sentada en un trono, ostentando sobre su frente una diadema y en su mano un cetro de oro. A sus pies aparecen uno o varios pavos. Algunas veces se ven también dos pavos arrastrando su carro y, tras ella, Iris despliega los variados colores del arco iris.
Iris, hija de Juno y mensajera de los dioses, transmitía sus mandatos a los diversos lugares de la tierra, a los mares y hasta a los infiernos, ejerciendo, entretanto, los oficios más penosos: asistía a mujeres agonizantes y cortaba el hilo que mantenía unidas sus almas al cuerpo, cumpliendo de esta manera, y en nombre de Juno, tan piadosa misión.
Fig. 5. — Iris, mensajera de Júpiter
§ 6. Vesta
VESTA, diosa del fuego, era hija de Saturno y de Cibeles. Su culto fue introducido en Italia por el príncipe troyano Eneas; cinco siglos después Numa le erigía un templo en Roma, en el que se guardaba el paladión y se mantenía continuamente vivo el fuego sagrado.
Suelen representarla vestida con larga túnica y la cabeza cubierta por un velo. Con una mano sostiene una lámpara o una antorcha; otras veces empuña un dardo o el cuerno de la abundancia.
Fig. 6. — Vesta
Sus sacerdotisas, llamadas vestales, fueron elegidas primeramente por los reyes y después por los pontífices. Debían ser de condición libre y sin defecto físico alguno. Su misión principal era custodiar el templo de Vesta y mantener siempre encendido el fuego sagrado, símbolo de la perennidad del imperio. Si el fuego se apagaba, producíase en la ciudad una aflicción general, interrumpíanse los negocios públicos, creíanse amenazados por las mayores desgracias y no renacía la tranquilidad hasta que de nuevo se hubiese obtenido el fuego sagrado que los sacerdotes se procuraban directamente de los rayos del sol, bien del fuego producido por el rayo, o ya por medio de un taladro que se hacía girar con gran velocidad en el orificio practicado en un trozo de madera.
Las vestales debían observar riguroso celibato; su castidad e inocencia debían ser ejemplares. El castigo que se imponía a las culpables era la muerte ¡y qué muerte! La vestal era enterrada viva. La infortunada bajaba al sepulcro en medio de las ceremonias más espantosas: el verdugo colocaba a su lado una lamparita, un poco de aceite, un pan, agua y leche; después cerraba el sepulcro sobre su misma cabeza.
Las vestales, empero, hallaban en la consideración de sus conciudadanos y en la distinción de que eran objeto digna compensación de las privaciones a las que vivían sometidas. Todos los magistrados les cedían el paso. En asuntos de justicia, su palabra era digna de todo crédito. Cuando salían de su morada iban precedidas por un lictor provisto de las fasces rituales y, si al pasar una vestal por la calle encontrábase con un criminal que llevaban al suplicio, salvábale la vida solo con afirmar que el encuentro era fortuito.
Fig. 7. — Vestal
A ellas se les confiaban los testamentos, los actos más secretos, y las cosas más santas eran. En el circo tenían asignado un sitio de honor; la manutención y demás gastos que su vida exigía corrían a cargo del tesoro del Estado.
Cuando habían cumplido 30 años de servicio sacerdotal se les permitía volver al mundo y sustituir el fuego de Vesta por la antorcha del himeneo. Sin embargo, raras veces usaban de un privilegio que les era concedido en época ya tardía; la mayor parte de ellas preferían pasar el resto de sus días allí donde había transcurrido su juventud: entonces servían de guía y ejemplo a las novicias que ellas iniciaban.
§ 7. Neptuno
NEPTUNO, dios del mar, era hijo de Saturno y de Cibeles. En su juventud había tramado una conspiración contra Júpiter, quien le arrojó del Olimpo y lo relegó a la condición de simple mortal. Por aquel entonces Laomedón levantaba los muros de Troya y rogó a Neptuno que le ayudara en el duro trabajo de levantar fuertes diques que pudieran contener la furia de las olas. El dios se hizo albañil, trabajó a las órdenes del exigente monarca y aguantó durante muchos meses toda clase de fatigas y sinsabores.
Congraciado y reconciliado con su hermano, Neptuno se entregó con incansable celo al gobierno del imperio que le había sido confiado: se rodeó de hábiles ministros, les asignó diversos cometidos, promulgó sabias leyes y prometió a sus súbditos que administraría con equidad la debida justicia en beneficio de todos.
Quiso después buscar esposa y sus ojos se fijaron en Anfítrite, hija del Océano, que era una ninfa de admirable belleza. La pidió en matrimonio a su padre, el cual acogió gozoso una proposición que le halagaba sobremanera; pero antes de tomar decisión alguna, la ninfa quiso conocer al esposo que se le destinaba. Al verlo retrocedió: el tinte de su piel curtida, su tupida y desordenada melena y su viscosa barba le inspiraron profunda repugnancia. En vano se mostró Neptuno sumiso y respetuoso con ella; en vano se esforzó para arrancar a su lengua las más delicadas protestas; todo fue inútil: nada pudo decidir a Anfítrite a aceptarlo por esposo.
Fig. 8. — Neptuno
Triste, solitario y desanimado quedó Neptuno lamentándose amargamente de la crueldad de su suerte cuando un delfín que había sido testigo de su pena acudió a ofrecerle su intervención y sus servicios, y al efecto se presentó a la ninfa rebelde, le ponderó las riquezas del monarca, como también lo dilatado de su imperio, los homenajes de que sería objeto y los palacios que le servirían de morada; la elocuencia del delfín triunfó por completo y cúpole la gloria de poder llevar a la ninfa Anfítrite ante su esposo.
Fig. 9. — Neptuno en su trono, Teseo y Anfítrite
Pero el poder de Neptuno no se limitaba solamente a los mares, lagos, ríos y fuentes, sino que extendíase también a las islas, penínsulas, montañas y aun a los continentes, a los que conmocionaba según le placía. Las sacudidas violentas y los temblores de tierra eran obra suya. Se atribuye a Neptuno la creación del caballo, uno de los más bellos presentes que los dioses hayan podido hacer a los mortales; al crearlo enseñó también el arte de domarlo. Amansó el fogoso cuadrúpedo y lo hizo sumiso a la mano y a la voz del hombre.
Todos los pueblos rindieron culto a Neptuno, sintieron por él temor profundo y levantáronle a porfía estatuas y altares. Los habitantes de Libia le consideraron como su divinidad principal. En Asia Menor, en Grecia, en Italia y principalmente en las regiones marítimas, se le habían levantado innumerables templos. Era invocado por los navegantes y los atletas, tanto de las carreras de carros como de las de caballos y lo tenían por patrón especial. Los juegos ístmicos de Corinto y los consuales de Roma fueron instituidos en su honor. En los sacrificios que a él se le ofrecían eran inmolados un toro y un caballo. Los arúspices le ofrecían la hiel de las víctimas, por guardar analogía con el sabor amargo de las aguas del mar.
Fig. 10. — Anfítrite llevada por los delfines ante Neptuno
Fig. 11. — Neptuno en un carro con caballos alados
Neptuno suele representarse con un anciano cuyo ancho pecho y carnosas espaldas están cubiertos con ropajes azulados. Lleva por cetro un tridente y le sirve de carro una vasta concha arrastrada por dos hipocampos o aballitos de mar con dos patas. Los tritones que forman su cortejo anuncian su presencia haciendo sonar una concha que es una especie de trompeta que se plega en varias curvas, cada vez más anchas, y cuyos sonidos se propagan hasta los confines del mundo.
Fig. 12. — Tritones
Fig. 13. — Tritón
No deben confundirse los tritones con Tritón; este manda, los otros obedecen. Tritón, hijo de Neptuno, tiene poder para encrespar o calmar las olas del mar; los tritones son sus subalternos sin autoridad ni importancia alguna, pero todos, tanto el señor como sus súbditos, son mitad hombre y mitad pez, y todos preceden al carro majestuoso del dios de las aguas arrancando extraños sones a la concha.
§ 8. Plutón
Cuando los tres reyes hijos de Saturno, Júpiter, Neptuno y Plutón, se repartieron el mundo, a Plutón, como más joven que era, le asignaron la peor parte: el triste reino de los infiernos.
Llámanse infiernos a las moradas subterráneas adonde van a parar las almas de los muertos para ser juzgadas y recibir la pena que por sus crímenes merezcan, o la recompensa a que por sus actos virtuosos sean acreedoras. A la puerta, siempre en vela un perro con tres cabezas llamado Cancerbero, que con sus triples aullidos y sus mordeduras impide entrar a los vivientes y salir a las sombras.6
Si hemos de dar crédito a los poetas, el vasto espacio que ocupaban los infiernos estaba rodeado por dos ríos, el Aqueronte y el Estigio, que era necesario atravesar para poder llegar a la morada de Plutón. Pero el barquero Carón, viejo feroz, rechazaba duramente y golpeándoles con el remo a los desgraciados que habían muerto y todavía permanecían insepultos, y a cuantos no podían pagarle un óbolo, que era el precio del pasaje; a los demás hacía que se sentaran en su barca, los transportaba a la ribera opuesta y los entregaba a Mercurio, que los conducía ante el terrible tribunal. Tres jueces estaban sentados en él y administraban justicia en nombre de Plutón y a su presencia: Minos (antiguo rey de Creta), Éaco (rey de Egina) y Radamanto (hermano de Minos), los tres de una integridad a toda prueba. Sin embargo, Minos, más sabio que sus colegas, gozaba de la preeminencia y empuñaba en su mano un cetro de oro. Cuando la sentencia se había hecho pública, los buenos eran introducidos en los Campos Elíseos y los malos eran precipitados en el Tártaro.
Fig. 14. — Plutón
Llámase Elíseo o Campos Elíseos a la morada destinada a los buenos después de su muerte. Unas frondas en perenne verdor, la brisa embalsamada del Céfiro y praderas de flores embellecían esta afortunada región. Un jubiloso enjambre de pájaros cantaba melodiosamente en la espesura, y el sol jamás era empañado por la más leve niebla. El Leteo serpenteaba con suave murmullo; una tierra fecunda rendía al año doble o triple cosecha y ofrecía flores y frutos, a su debido tiempo. Allí no tenían entrada el dolor, la enfermedad ni la vejez, y a la bienandanza de que gozaba el cuerpo iba unida la ausencia de los males que pueden afligir al alma. La ambición, el odio, la envidia y las bajas pasiones que agitan a los mortales eran allí completamente desconocidos.
Fig. 15. — Plutón entrando en los infiernos; pintura por Julio Romano
El Tártaro, lugar destinado a los malvados, era una vasta prisión fortificada guardada por un triple muro y circundada por un río de fuego llamado Flegetón. Tres furias, Alecto, Meguera y Tisífone, eran las gondoleras de esta ígnea corriente; con una mano empuñaban una antorcha flamígera y con la otra un látigo sangriento con el cual flagelaban sin tregua ni piedad a los malhechores cuyos crímenes exigían severos castigos. El Tártaro era el lugar donde se hallaban Titio, cuyo seno era roído por un buitre; Tántalo, quien corría sin cesar tras la onda fugitiva; y las Danaides, quienes se esforzaban por llenar un tonel sin fondo.7 Aquí moraban también quienes habían odiado a sus hermanos, maltratado a sus padres, engañado a sus pupilos; aquí gemían los servidores infieles, los ciudadanos traidores a su patria, los avaros, los príncipes que habían provocado guerras injustas. Todos expiaban sus faltas, todos quisieran volver a gozar de la luz del día para comenzar de nuevo una existencia apacible y llena de merecimientos. No lejos del Tártaro moraban los Remordimientos, las Enfermedades, la Miseria vestida de andrajos, la Guerra chorreando sangre, la Muerte, las Gorgonas, que tenían serpientes en vez de cabellos, la Quimera, las Arpías y otros monstruos a cual más horrible.
Fig. 16. — Danaide
Desde hacía muchos años, aquí reinaba Plutón cansado ya de su celibato. El horror que inspiraba su mansión, la repugnante fealdad de su aspecto y la dureza de su carácter hacían que huyeran de él todas las diosas, ninguna de las cuales se avenía a ser su esposa, por lo que tuvo que recurrir a la violencia.
PROSERPINA, hija de Ceres, vivía retirada en Sicilia junto a las campiñas del Etna, y allí gustaba de pasar su juventud en paz e inocencia. Un día que se entretenía con sus compañeras cogiendo flores recién abiertas, Plutón la divisó y la raptó a pesar de sus protestas y de las amonestaciones de Minerva. Orgulloso el dios con su presa, lanzó a todo correr sus caballos negros, abrió la tierra con un golpe de su cetro y se hundió en el reino de las tinieblas.
Fig. 17. — Rapto de Proserpina
Al tener Ceres noticia de esta desventura, partió precipitadamente en busca de su hija; recorrió montañas, exploró cavernas y bosques, atravesó ríos, encendiendo al llegar la noche dos antorchas para poder continuar su camino al través de la oscuridad. Al llegar al lago de Siracusa encontró allí el velo de Proserpina y comprendió que el raptor de su hija había pasado por aquel lugar. Después supo por boca de la ninfa Aretusa que el audaz amante se llamaba Plutón, el rey mismo de los infiernos.
A tal noticia, Ceres sube a un carro tirado por dos dragones,8





























