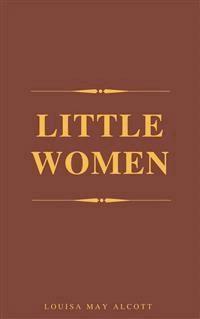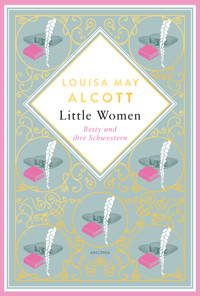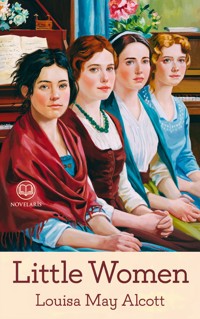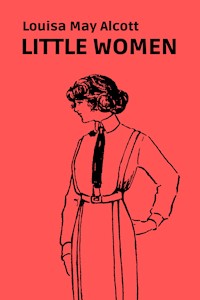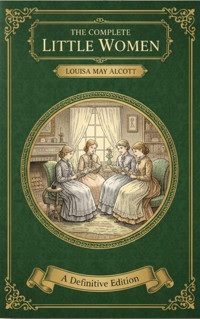Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Century Carroggio
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Literatura Universal
- Sprache: Spanisch
Alcott obtuvo un sorpresivo y abrumador éxito con la aparición de Mujercitas (Little Women: or Meg, Jo, Beth and Amy) (1868), relato en parte autobiográfico inspirado en su niñez junto a sus hermanas en Massachusetts. Esta obra fue escrita por encargo de su editor, que quería un libro orientado a mujeres jóvenes. Narra las peripecias de las cuatro mujercitas: Meg, Jo, Beth y Amy, no son otras en realidad que las cuatro hermanas Alcott y cómo se organizan para superar diversas dificultades en la norteamérica del siglo XIX. Hay en ella valores que hoy más que nunca han cobrado una inusitada vigencia. Nos referimos ante todo a la defensa de los derechos fundamentales de la mujer.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 482
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Título: Mujercitas
© De esta edición: Century Carroggio
ISBN:
IBIC:
Diseño de colección y maquetación: Javier Bachs
Traducción:
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Mujercitas
Louisa May Alcott
INTRODUCCIÓN
Louisa May Alcott nació en Germantown (un suburbio de Filadelfia, Pennsylvania) el 29 de noviembre de 1832. Su padre, Amos Bronson, fue un famoso maestro y filósofo que, si bien no pudo dar nunca a su familia el bienestar económico que hubiera deseado, supo impartir en cambio una cuidadosa y esmerada educación a sus cuatro hijas: Anna, Louisa, Elizabeth y May. La segunda de las hermanas, a la que su madre calificaría muy pronto con el epíteto de «la más laboriosa», sería la destinada a recoger los mejores frutos de las enseñanzas de su padre, así como a ser la persona que sacaría a la familia de la penuria y de las grandes deudas que había contraído.
Amos Bronson Alcott mantuvo siempre una estrecha relación, tanto personal como ideológica, con el filósofo americano Henry Thoreau, bajo cuyo programa pedagógico fue educada la autora de Mujercitas. El respeto fundamental por el individuo humano y la incitación a una libertad creadora fueron los principios básicos de Thoreau y de Bronson, de forma que desde un comienzo quedarían asumidos en el espíritu de Louisa hasta plasmarse claramente en el fondo y en el entramado de sus novelas.
La discípula de Thoreau conoció también a través de su maestro al importante y célebre pensador Ralph Waldo Emerson, creador del «idealismo individualista universal», sistema filosófico que sustentaba de hecho la práctica pedagógica de Amos Bronson y del mismo Thoreau. En medio, pues, de un ambiente familiar sumamente rico en interés humano y en creatividad ideológica, Louisa May Alcott sintió muy pronto una gran afición por la lectura y una imperiosa tendencia a expresar por escrito su manera de pensar y de concebir las relaciones humanas. Su primera obra consistió en un conjunto de narraciones, agrupadas más tarde bajo el título de Flower Fables (1855), que dedicó precisamente a los hijos del admirado maestro Emerson.
Tras la relativa tranquilidad de su infancia y de su juventud, sin embargo, un penoso acontecimiento político y social vendría a quebrantar los «años felices» de Louisa, a la vez que le daría un decisivo impulso al campo de la literatura: la guerra de Secesión. Al estallar la terrible contienda entre Norte y Sur, sin duda como efecto de la honda responsabilidad personal aprendida y vivida en la familia, la segunda hija de los Alcott tomó la resolución de alistarse como enfermera en las ambulancias del ejército. Para valorar este hecho, hemos de situarnos en su época, cuando la presencia de la mujer en los frentes de batalla era algo insólito: aún no hacía diez años de la guerra de Crimea, donde una enfermera inglesa, Florence Nightingale, había revolucionado todos los conceptos de la sanidad militar, logrando en algunos casos, con su abnegada labor, reducir la mortalidad de los heridos de un 42 a un 2%.
Una obra surge de este importante período de su vida: Hospital Sketches (1867), en la que narra las diversas escenas de las que ha sido testigo ocular, al asistir a enfermos y moribundos. Redactado en forma de cartas dirigidas a sus familiares, Esbozos de un hospital constituye el primer volumen que pone de manifiesto el talento verdadero y el estilo concreto de Louisa May Alcott. Una resonancia de este escrito decisivo la encontramos en Aquellas mujercitas, cuando la autora habla en general de la experiencia ante la muerte: «Raras veces, excepto en las novelas, los agonizantes pronuncian frases memorables, tienen visiones o abandonan la vida con rostros beatíficos. Los que han ayudado a bien morir a muchas personas saben que la mayoría de las veces el fin llega tan suave y natural como el sueño». Este párrafo, que corresponde a uno de los momentos más cálidos y emotivos de su producción literaria, viene indudablemente jalonado por una carga personal de la autora que tiene su origen en unos hechos vividos y observados en la realidad.
A partir de aquella época crucial, la hija de Amos Bronson se dedicó de un modo exclusivo a la literatura, no solamente impulsada por su irresistible vocación, sino también por el afán secreto de solventar los problemas económicos de su padre, al que tanto quería y apreciaba. Después de colaborar activamente en el Atlantic Monthly y de realizar algunos trabajos que obtuvieron muy poca fortuna, los esfuerzos de Louisa May Alcott se vieron de repente premiados con la publicación de Little Women (1868), la obra que tenía que hacerla famosa en todo el mundo.
Mujercitas fue concebida y redactada en la misma línea prometedoramente iniciada en Esbozos de un hospital. A la autora le bastó plasmar con su peculiar estilo suave e intimista las diversas vicisitudes, tanto nimias como importantes, acontecidas a su propia familia, para lograr una serie de cuadros llenos de atractivo humano y de calor psicológico. En primer lugar, las cuatro mujercitas: Meg, Jo, Beth y Amy, no son otras en realidad que las cuatro hermanas Alcott. Tanto los caracteres descritos como los múltiples incidentes que se narran corresponden estrictamente a la manera de ser y a la vida real de Anna, Louisa, Elizabeth y May, respectivamente identificables con los nombres de ficción. La muerte temprana de Elizabeth, por ejemplo, acaecida en 1858, es recogida fielmente en uno de los relatos. Por otra parte, sin embargo, la variada gama de personajes que van apareciendo a lo largo de las cuatro novelas que componen el ciclo guarda también una relación evidente con la verdadera historia familiar. El matrimonio March, padres de las mujercitas, son sin duda alguna Amos Bronson y su esposa Abba May. El simpático Laurie se identifica con un joven llamado Pole, a quien Louisa conoció en un viaje que hizo a Europa en 1865, mientras que el profesor Bhaer (marido de Jo) es la encarnación del filósofo Emerson, tan admirado por la autora, así como de Goethe, uno de los escritores favoritos de Louisa May Alcott.
Desde aquel momento, la célebre novelista podría llevar a cabo una de las motivaciones más candentes de su vida personal: atender a las necesidades económicas de su familia y, sobre todo, ayudar pecuniariamente a su padre en sus esfuerzos pedagógicos e idealistas. No en vano puso en boca de Laurie una de las frases más entusiastas a este respecto: «Eran individuos extraordinarios, sin dinero, sin amigos, pero trabajaban como negros, con una ambición y con un valor que me hacían sentir vergüenza de mí mismo. Te aseguro que de buena gana les hubiera echado una mano. Ésas son las personas a las que satisface ayudar». De esta manera, «la hija más laboriosa» de los Alcott se convirtió también en aquella «de la cual todos nosotros dependemos», según confesión de su propia madre.
Las publicaciones literarias se sucedían. Lo que escribía veía la luz casi con la misma rapidez. Aquellas mujercitas, Hombrecitos y Los muchachos de Jo fueron las obras que alcanzaron mayor éxito. La esperanza y la duda que la autora expresaba al término de Little Women se resolvieron positivamente: la acogida que el público dispensó al primer acto de sus obras fue notoriamente favorable. De este auge considerable y de esta fecunda actividad de Louisa no solamente dependía el matrimonio Alcott, sino también una gran parte de los demás familiares. En 1870, su hermana Anna se quedó viuda, pasando a depender totalmente de la escritora juntamente con sus hijos. En 1880, se haría igualmente cargo del hijo de May, fallecida en Suiza el año anterior.
Las desgracias se precipitaron en la última época. Amos Bronson quedó paralítico en 1882, cinco años más tarde de la muerte de su esposa. Su dolorosa enfermedad se prolongaría durante un largo período, hasta morir en Concord (Boston) el 4 de marzo de 1888. Como un símbolo relevante y dramático del amor y de la dedicación entera que su segunda hija le había dispensado, Louisa May Alcott falleció exactamente dos días después. Su tarea, no obstante, ya se había cumplido, al tiempo que su nombre ya se había eternizado gracias a su inmensa fama literaria y a su honrado esfuerzo por defender los derechos más nobles del individuo humano.
LA LIBERACIÓN DE LA MUJER
Es muy posible que el lector actual, al abordar las obras más importantes y significativas de Louisa May Alcott, reunidas en este volumen, las encuentre trasnochadas y —¿por qué no decirlo?— sensibleras o cursis. Una serie de gestos, de actos y de expresiones, que evidentemente se han traducido con la mayor fidelidad por un elemental respeto a la obra literaria, contribuyen a suscitar esta sensación.
Cualquier lector inteligente, sin embargo, podrá darse cuenta también de inmediato de que dicho rasgo se refiere única y exclusivamente a la forma. La impresión de sensiblería o empalago viene dada específicamente por la superficie o por el caparazón secundario de la obra, no por sus contenidos. Sería sumamente injusto minusvalorar por este motivo la obra de Louisa May Alcott. Máxime cuando, tras esta envoltura superficialmente trasnochada, hay en ella valores que hoy más que nunca han cobrado una inusitada vigencia. Nos referimos ante todo al feminismo y a la defensa apasionada de los derechos fundamentales de la mujer.
En efecto, si en algo se distingue primordialmente la autora de Mujercitas es por el hecho de haber sido en pleno siglo xix la precursora eminente de un movimiento que aún actualmente se halla en sus meros inicios en muchos países que se llaman a sí mismos democráticos y civilizados. Por entonces, en una sociedad que se enfrentaba con el progreso, como la de los incipientes Estados Unidos, empezaba a debatirse un conjunto de problemas que afectaban directamente a todos los individuos. No obstante, los partidarios declarados del feminismo fueron escasos y entre ellos hay que contar precisamente a Amos Bronson, que se destacó de una manera especial por la decidida defensa de los derechos de la mujer. No es de extrañar, por tanto, que bajo la influencia decisiva de tal maestro Louisa May Alcott asimilara con fuerza estos principios y consiguiera plasmarlos con eficacia en sus novelas.
M. T. Chiesa ha dicho con muchísima razón que en las obras de esta célebre escritora norteamericana encontramos «un respeto a la libertad individual muy notable, especialmente en aquella época». Sin embargo, lo auténticamente asombroso es que este respeto a la libertad individual se concretara y se concentrara de una manera tan vívida y punzante en la libertad individual de la «mujer». Estudiemos, por ejemplo, este párrafo sorprendente de Aquellas mujercitas en que Jo se niega rotundamente a casarse con Laurie, cuando éste le declara su amor:
«Dentro de un tiempo ni te acordarás de todo este asunto. Encontrarás a una chica mona y educada que te adorará y será una perfecta señora de su casa. Yo no sabría, soy muy sencilla, patosa, una vieja extravagante. Tú te avergonzarías de mí y nos pelearíamos — ¿ves tú cómo ahora mismo, sin quererlo, ya estamos enfadados? A mí no me gustaría alternar con la buena sociedad, y a ti sí. Te fastidiaría que escribiese y yo no puedo vivir sin escribir, y seríamos unos desgraciados que desearíamos no habernos casado. ¡Sería espantoso!
— ¿Algo más? —preguntó Laurie, incapaz de seguir escuchando con paciencia aquel estallido profético.
—Nada más, salvo que me parece que no me casaré nunca. Soy feliz como estoy. Amo demasiado mi independencia para regalársela a cualquier mortal».
Como es evidente, si prescindimos de las expresiones y de las formas superficiales, observamos aquí unos contenidos que nada tienen que ver con la cursilería y el espíritu sensiblero, sino todo lo contrario. Jo, la encarnación literaria de la misma escritora, como ya sabemos, expresa con enorme decisión y claridad los elementos fundamentales que constituyen la base del feminismo, así como los componentes imprescindibles que sustentan la liberación social de la mujer.
En primer lugar, el texto presupone con total diafanidad que la misión única de la mujer no es en modo alguno la de ser una perfecta ama de casa: guapa, educada, perfectamente sumisa, capaz de alternar con los demás y dejar bien a su marido. Si la protagonista reconoce sus defectos por lo que se refiere a este cometido, no es tanto porque eche mano de una excusa para salir momentáneamente del compromiso, sino más bien porque es completamente consciente de su personalidad y de su voluntad de llevar a término sus propios ideales.
En segundo lugar, se deja bien sentado que el matrimonio no puede implicar en modo alguno una renuncia a la realización personal de la mujer. Jo no someterá bajo ninguna condición su imperiosa tendencia y su interés radical por escribir, de forma que protestará enérgicamente y se peleará con su esposo, si se la obliga a cumplir unos deberes a los cuales no se siente individualmente inclinada ni puede amoldarse llana y simplemente en perjuicio grave de sus propias aspiraciones.
Por esto, y en tercer lugar, se aboga de la manera más franca y resuelta por la soltería, si el casarse supone necesariamente la pérdida de la independencia y de la libertad femeninas. La protagonista es capaz de revolucionarse contra las estructuras sociales existentes, porque sabe muy bien que su valor más preciado es la libertad y que no puede sacrificarse como individuo bajo ningún concepto ni bajo cualquier relación humana o social.
De este modo, el alegato de Jo o de la propia Louisa May Alcott constituye, verdaderamente, un auténtico estallido profético del feminismo y de la liberación de la mujer. A pesar de la envoltura suave e intimista del texto, oímos ya el portazo de Nora al término de Casa de muñecas de Ibsen o los más recientes alborotos femeninos que estallan aún en muchas sociedades actuales, dominadas completamente por la más descarada concepción masculinista.
No vayamos a creer, con todo, que este pasaje es puramente incidental y que obedece sólo a una mera transcripción de la forma de vida concreta e individual de la autora. Por el contrario, en toda la obra de Alcott aparece un interés profundo por la formación fundamental de la personalidad de la mujer que, en todos los casos, posibilita su realización y su liberación determinadas. La lectura, la asimilación de conocimientos, la preparación activa para cualquier clase de trabajo y, sobre todo, la valentía que nace de los auténticos valores del espíritu culto, aunque se encuentre inmerso en las deplorables condiciones de la pobreza, llevan a la mujer a considerarse siempre como ser libre y realizado, incluso en el caso común del matrimonio o de la relación personal con un hombre. La misma decisión que hallamos en Jo para arrostrar su soltería, la encontramos en Meg cuando se trata de afrontar una situación que entra en pugna con los intereses familiares. No duda la primera de las mujercitas en afirmarse como persona consciente y capaz de salir al paso de todas las dificultades, en el momento de plantear su resolución de casarse con un muchacho que no tiene un céntimo, ni posición ni empleo: «No nos importa tener que trabajar y estamos dispuestos a esperar el tiempo que sea. No me da ningún miedo continuar siendo pobre, porque hasta ahora he sido muy feliz y sé que con él también lo seré». La firmeza de la decisión personal resuena también con gran fuerza en este caso, porque nunca se ha propugnado ni practicado el sistema de relegar a la mujer al simple rango de «ama de casa» o de pura «madre de sus hijos».
Por otra parte, Louisa May Alcott nunca desaprovecha la oportunidad de dejar constancia en sus novelas de la condición marginada de las muchachas. Sin duda como un eco doloroso de la experiencia vivida por la propia autora, se expresa abiertamente la queja de la mujer frente a la sociedad que no tiene en cuenta como persona a la individualidad femenina y que la descuida olímpicamente, si no se amolda por completo y de la manera más llana a los únicos objetivos que le propone y dispone. En Aquellas mujercitas, Laurie habla con pena de la situación de abandono social en que se hallan unos jóvenes que ha conocido en Europa, llenos de ideales y de entusiasmo. Sin embargo, Amy añade en seguida: «Tienes razón. Pero aún hay otra clase de personas que no pueden pedir y que sufren en silencio. Lo sé muy bien, porque éste era nuestro caso. Las chicas con un poco de ambición lo pasan francamente mal, Laurie, y la mayoría de las veces se dan cuenta de que pierden oportunidades fabulosas por falta de ayuda en el momento oportuno».
Así, tras una consideración atenta de los contenidos que subyacen en las obras de Alcott, advertimos que estamos muy lejos de la impresión superficial que podrá alegar en seguida un lector poco sagaz y avizado. Nadie con sana inteligencia puede dudar ya hoy día de que el feminismo representa una fuerza política importante. Los regímenes más autoritarios se apresuran a reprimir duramente cualquier manifestación en este sentido. Por esto, cualquier arranque inicial que supone un respeto básico a la personalidad de la mujer, aunque se lleve a cabo en la aparente suavidad de la vida íntima de cuatro muchachas, tiene una importancia decisiva. Como dijo otro gran defensor del feminismo, con el mero respeto al pelo de una chica, en contra de la decisión oficial de obligarla a cortárselo por higiene, puede hacerse una revolución. Fue G. K. Chesterton quien escribió estas encendidas palabras:
«Si los propietarios, las leyes y las ciencias están contra ella, los propietarios, las leyes y las ciencias deben caer. Con el pelo rojo de una chica de barrio prenderé fuego a toda la civilización moderna. Porque una niña debe tener el pelo largo, debe tener el pelo limpio. Porque debe tener un pelo limpio, no debe tener un hogar sucio. Porque no debe tener un hogar sucio, debe tener una madre libre y tranquila. Porque debe tener una madre libre, no debe tener un propietario usurero. Porque no debe tener un propietario usurero, debe haber una redistribución de la propiedad. Porque debe haber una redistribución de la propiedad, debe producirse una revolución. La chica de pelo rojo, que acabo de ver pasar corriendo por delante de mi casa, no debe ser tonsurada ni derrengada ni alterada. Su pelo no debe ser rapado como el de un convicto. ¡No! Todos los reinos de la tierra han de ser desmenuzados y mutilados para adecuarse a ella. Todas las coronas que no pueden caber en su cabeza serán rotas. Todos los ropajes y todos los edificios que no armonicen con su gloria serán derribados. Su madre podrá atarle el cabello porque eso es autoridad natural. Pero el príncipe de este mundo no podrá cortarlo. Ella es la imagen sagrada y humana. A su alrededor, el mecanismo social caerá en pedazos y se esfumará. Los pilares de la sociedad serán sacudidos y se desplomarán los siglos. Pero ni un solo cabello de su cabeza será cortado».
EL ÉXITO DE UNA NUEVA EDUCACIÓN
Si la defensa del feminismo y la liberación de la mujer es un contenido que constituye el principal descubrimiento de Louisa May Alcott, no es menos sorprendente la concepción pedagógica que aparece sobre todo en Hombrecitos y en Los muchachos de Jo. También en este aspecto hay que notar la enorme e importante influencia ejercida en la escritora por dos de sus maestros: Ralph Waldo Emerson, con su pensamiento, y Amos Bronson, con su práctica educacional.
El «idealismo individualista universal» propugnaba fundamentalmente que la razón de ser de toda naturaleza sensible ha de ponerse en el espíritu humano. Cualquier individuo debe crear de nuevo el mundo en su libre modo de concebirlo, aunque ello suponga un cambio o una ruptura con respecto a lo que se considera tradicionalmente como fijo e irrevisable. Desde este punto de partida, es fácil reconocer los principios elementales que configuran la nueva educación impartida por Jo y por el profesor Bhaer.
En primer lugar, el niño se considera ante todo como un ser libre, al que no puede coaccionarse ni someterse sin más a unas normas preestablecidas. El sistema de los castigos y de «la letra con sangre entra» ha terminado radicalmente en el suave ambiente de Plumfield, donde crecen y se forman los protagonistas de Little Men. La función esencial del pedagogo es la de ayudar, animar y conducir al muchacho con todo el afecto posible a su propia realización como persona libre, responsable y consciente. La escuela ha de ser la muestra perfecta de la verdadera tutela familiar, interesada únicamente por el bien propio de cada individuo, sin forzarlo nunca a la pura sumisión. Cuando Tommy explica a Nat, uno de los hombrecitos, el modo como enseña el profesor Bhaer, advertimos en seguida el cambio sustancial que se ha producido en el sistema pedagógico: «No se enfada nunca. Lo explica todo muy bien y en los trozos más difíciles te ayuda siempre. Pero no todos los maestros son así: el que yo tuve antes no explicaba nada ni te facilitaba las cosas. ¡La de tortas que recibíamos si nos perdíamos una palabra!». En realidad, habría que hablar mucho de este «pasado» pedagógico a que Tommy alude, porque podrían aducirse millones de prácticas pedagógicas autoritarias que se han producido cien años después de ese texto y que todavía siguen vigentes, por desgracia, en la más reciente actualidad y en lugares nada lejanos a nosotros. Con todo, por esto mismo sorprende y gana en inusitada novedad la educación defendida por Alcott en pleno siglo xix y en una sociedad tradicional y puritana como la de Boston.
En segundo lugar, se trata de proponer al niño una gama variada de ideales y de metas en la vida, entre los cuales el muchacho elegirá libremente según sus propias cualidades e ilusiones concretas. En este punto desempeña un papel importante, como símbolo y concepción, la obra de John Bunyan (1628-1688): Pilgrim’s Progress, tan admirada y seguida en su conjunto por la escritora. La imagen del hombre como peregrino que va progresando a lo largo de su vida, a pesar de todas las dificultades y vicisitudes, gracias a una luz que lo ilumina, es aplicada consecuentemente al muchacho y a su primera formación. Desde el comienzo, lo que ha de dirigir el peregrinaje infantil es la visión de un gran ideal que lo llevará a realizarse en el transcurso de los años y le dará fuerzas para vencer cualquier obstáculo, fracaso o desánimo. Lo que han de aprender los niños desde un principio es «amar el mundo futuro y la sabiduría», para convertirse así en «mejores peregrinos» que sus antepasados, tal como se dice en el prefacio poético de Louisa May Alcott a la primera obra de su ciclo.
Naturalmente, no se puede olvidar que la autora de Hombrecitos y de Los muchachos de Jo tenía a la vista una experiencia pedagógica ya realizada y desarrollada, de forma que el ambiente educacional de Plumfield hay que considerarlo como otra traducción literaria de unos hechos reales y familiares: la escuela fundada por su padre en la ciudad de Boston. En efecto, Amos Bronson llevó a cabo en la «Temple School» lo que su hija expuso básicamente en sus obras con respecto a la educación. Auténtico reformador pedagógico, de tendencia espiritual y socialista, intentó romper con los métodos clásicos heredados de Europa, estableciendo un tipo de formación que se basaba ante todo en el respeto a la individualidad del niño y en la búsqueda afectuosa de sus cualidades personales. La atmósfera alegre y serena que viven los muchachos de Plumfield, bajo la amorosa guía de unos maestros-padres, es el reflejo perfecto de lo que sucedía en la «Temple School». Un fruto fecundo y asombroso de aquella pedagogía libre y personal fue la publicación de un libro titulado Conversaciones sobre los evangelios, que no era más que el resultado de un trabajo llevado a cabo conjuntamente por Bronson Alcott y sus alumnos. El hecho representó un auténtico escándalo en una sociedad que no estaba preparada en modo alguno para aceptar fácilmente aquellas reformas, hasta el punto que provocó el cierre de la escuela. El fracaso de Amos Bronson, sin embargo, fue estrictamente aparente, porque hoy sabemos que su nueva educación es la que iba a triunfar con gran éxito en todos los ámbitos pedagógicos sanos, inteligentes y cultos.
En la misma obra literaria de Louisa May Alcott nos damos cuenta actualmente del sorprendente éxito a que conduce esta formación infantil, basada en el respeto radical a la individualidad y en la persecución de la responsabilidad por medio de un ideal. Existe un pasaje en Los muchachos de Jo que revela este hecho de un modo verdaderamente contundente y avasallador. Cuando Dan, uno de los protagonistas, expone el proyecto que piensa realizar en su vida, oímos con enorme pasmo e inexplicable admiración:
«Siento una gran predilección por mis amigos los indios montana. Son una tribu pacífica y necesitan ayuda urgentemente. Cientos de ellos han muerto de hambre porque no reciben la asignación que les corresponde. Los sioux son guerreros, unos treinta mil y, como el gobierno los teme, les concede cuanto piden. ¡Francamente vergonzoso, maldita sea! —Dan se paró de súbito, al escapársele estas últimas palabras. Pero continuó en seguida diciendo—: Ésta es la realidad y no pienso pedir excusas. Si cuando estuve allí hubiese tenido dinero, hubiera dado hasta el último centavo a esos pobres diablos a los que han engañado en todo y que siguen esperando con paciencia, después de haber sido apartados de su tierra y llevados a un lugar donde no crece nada. Ahora bien, si los agentes del gobierno fueran honrados, podrían hacer una gran labor, y yo mismo noto que tendría que ir a echarles una mano. Hablo su lengua y me son simpáticos. Tengo unos cuantos miles y no sé hasta qué punto tengo derecho a gastarlos para establecerme y pasarlo bien».
Si pensamos sobre todo en el período histórico en que estas frases fueron escritas, tendremos que reconocer el altísimo grado a que llegó la capacidad de juzgar, consciente y responsablemente, por parte de aquellos que vivieron la reforma pedagógica de Amos Bronson. En un momento de la historia de los Estados Unidos, en que la conquista del Oeste presuponía como sentir general y normalizado el afán de lucro, la ambición y el menosprecio total de una raza —la india—, resultaban literalmente futuristas esta visión y estos sentimientos de Dan. Lo que muy posteriormente se consideró como un auténtico genocidio y sería rebatido con firmeza por parte de mentes lúcidas y contestatarias, aparecía ya de una forma enteramente natural en los «plácidos» escritos de Louisa May Alcott. La nueva educación estaba destinada, sin duda alguna, al éxito que mucho más tarde le reconocería la verdad y la razón del pensamiento más progresista, más humano, culto y civilizado.
UNA GRAN INNOVACIÓN LITERARIA
Siguiendo el prestigioso juicio de M. T. Chiesa, es innegable que uno de los principales valores de la obra de Alcott, desde el punto de vista estrictamente literario, es el de haber logrado un fiel e interesante retrato costumbrista de la época en que se desarrollaban los argumentos de sus novelas. No solamente la cuidada descripción psicológica de los distintos personajes constituye un elemento válido y llamativo en el instante de apreciar su creación, sino también la plástica y esmerada reproducción de la forma de vida llevada a cabo en Boston a mediados del siglo pasado. Por este motivo, también nosotros podemos repetir las palabras de este crítico como elogio primerísimo de la producción literaria de la autora de Mujercitas, Aquellas mujercitas, Hombrecitos y Los muchachos de Jo: «El mérito de la obra, riquísima en episodios, está en la pintura de los caracteres, estudiados y descritos con delicada precisión. Todas sus novelas, pensadas y creadas con un espíritu de sencillez, son un cuadro vivo de la vida americana en la segunda mitad del siglo xix que consigue dar cierta veracidad práctica a aquel romanticismo primitivo».
No obstante, lo que hay que resaltar con especial énfasis es el mérito de haber revolucionado un género que hasta entonces estaba enmarcado en los estrechos límites de una fantasía casi mórbida y en gran parte alienante. La literatura para muchachas no conocía otro estilo ni otro fondo que el exacerbado trasplante de la imaginación a un mundo completamente irreal e imposible, donde se pretendía dar rienda suelta a los instintos de felicidad y de bienestar personales a base de intervenciones maravillosas y absurdas que nunca llegaban a cumplirse en el marco concreto de una triste y prosaica sociedad. Louisa May Alcott, sin embargo, puso todo su empeño en poner de manifiesto a través de una leve ficción literaria que también para las jóvenes lo más importante e interesante es la «realidad» y que no es necesario «escaparse» para hallar una espléndida realización humana y personal en el mundo sensible que pisamos y tocamos. Las hadas, las princesas, los bailes encantados y los príncipes prodigiosos pueden, sin duda, complacer e incluso estimular cierto afán de superación y de progreso. Pero, en su conjunto y en su persistencia, corren el peligro de crear una subjetividad alienada y exenta de las fuerzas más fundamentales para enfrentarse con la vida que, afortunada o desgraciadamente, encontramos al abrir los ojos. En contrapartida, el género iniciado por Alcott, dentro de la misma suavidad e intimidad feministas, tiene la poderosa virtud de acercar a las muchachas a un ambiente palpable e inmediato, descubriéndoles su secreto interés, así como sus variadas y fecundas posibilidades.
Fue sir Walter Scott quien observó estas mismas cualidades de realismo en otra famosa novelista: Jane Austen, al hacer la crítica de una de sus obras: Emma. Por esto sus párrafos pueden aplicarse perfectamente a la escritora que aquí presentamos y servir de dignísimo colofón a estas palabras introductorias a las mejores creaciones de Louisa May Alcott: «No hacemos ningún cumplido mediocre a la autora, cuando decimos que, manteniéndose próxima a los hechos corrientes y a seres parecidos a los que pueblan los caminos normales de la vida, ha trazado retratos con tanta calma y originalidad, que nunca echamos en falta la excitación que resulta de una narración de sucesos que se apartan de lo normal y que se origina de ocuparse de mentalidades, costumbres y sentimientos que están muy por encima de los nuestros. En este género, se encuentra casi aislada».
MUJERCITAS
PREFACIO
Ve, pues, librito mío, y muestra a todoslos que te acojan bien y te recibancuanto guardas oculto en tu interior.¡Ojalá lo que enseñas por siempreles ayude, les haga elegir serperegrinos mejores, mucho más que tú y yo!Ensalza la clemencia, pues tempranocomenzó ella su peregrinación.Que aprendan las muchachas de ella a estimarel mundo venidero y la sabiduríay puedan grácilmente a Dios buscarpor sendas que santos pies hollaron.
Inspirado en JOHN BUNYAN
—Este año, sin regalos, no va a parecer que estemos en Navidad —refunfuñó Jo, que estaba tendida sobre la alfombra.
— ¡Es horrible ser pobre! —suspiró Meg mirando su viejo vestido.
—A mí no me parece justo que unas tengan tantas cosas bonitas mientras otras no tienen absolutamente nada —añadió Amy, la pequeña, con cara de mártir.
—Tenemos a papá y a mamá, y nos tenemos las unas a las otras —dijo Beth desde su rincón.
Las caras de las cuatro muchachas, que iluminaba el fuego de la chimenea, parecieron animarse al escuchar estas alegres palabras, pero enseguida volvieron a ensombrecerse cuando Jo agregó con tristeza:
—A papá no lo tenemos, ni lo tendremos por mucho tiempo.
No dijo «…acaso nunca más», pero cada una lo pensó para sí al recordar a su padre que se hallaba muy lejos, en el campo de batalla.
Durante unos instantes reinó el silencio; luego Meg dijo con un tono de voz diferente:
—Ya sabéis el motivo por el que mamá nos ha propuesto que estas Navidades prescindamos de los regalos. Este invierno va a ser muy duro para todo el mundo, y no le parece bien que nos gastemos el dinero en cosas superfluas mientras nuestros soldados sufren tanto en la guerra. No podemos hacer gran cosa aparte de este pequeño sacrificio, y tendríamos que hacerlo alegremente. Pero la verdad es que me cuesta mucho.
Y al decir esto sacudió la cabeza pensando, apenada, en todas las cosas bonitas que deseaba.
—Lo que no entiendo es cómo puede servir de ayuda lo poco que pensábamos gastar. Tenemos un dólar cada una y no creo que el ejército notara la diferencia si no se lo diéramos. Ya estoy de acuerdo en que ni mamá ni vosotras me regaléis nada, pero me haría ilusión comprarme Undine y Sintram. ¡Hace tantísimo tiempo que quiero leerlo! —exclamó Jo, a quien le gustaba mucho leer y devoraba cuantos libros caían en sus manos…
—Yo había pensado gastarme el mío en partituras nuevas —murmuró Beth con un suspiro que nadie oyó.
—Pues yo me voy a comprar una caja de lápices Faber; me hacen muchísima falta —declaró Amy con decisión.
—Mamá no nos dijo nada de nuestro dinero y estoy segura de que no quiere que lo demos —replicó Jo examinando con interés los tacones de sus botas—. Yo creo que podemos comprarnos lo que queramos y darnos algún gusto. Después de todo, bastante trabajo nos cuesta ganarlo.
—A mí, desde luego, mucho —dijo Meg en tono lastimero—. Todo el día dando clase a esos niños pesadísimos, cuando lo que me gustaría es poder quedarme en casa haciendo lo que quisiera.
—Pues tú no lo pasas ni la mitad de mal que yo —contestó Jo—. ¿Te gustaría pasarte el día encerrada con una señora vieja, quisquillosa y que está siempre dando órdenes, nunca está contenta de lo que haces y sólo sabe fastidiar hasta que te entran ganas de ponerte a llorar o echarte por el balcón?
—El quejarse no está bien, pero os aseguro que no hay trabajo más pesado que fregar platos y arreglar la casa. Me pone de mal humor y me deja las manos tan tiesas que no puedo tocar el piano —replicó Beth mirando sus manos ásperas y enrojecidas, y lanzando un suspiro que esta vez todo el mundo pudo oír.
—Pues no creo que ninguna sufráis tanto como yo —exclamó Amy—. Vosotras no vais al colegio ni tenéis que aguantar las impertinencias de las otras niñas, que te atormentan si no te sabes la lección, se ríen de los trajes que llevas, «defaman» a tu padre porque es pobre y hasta te insultan porque no tienes la nariz bonita.
—Supongo que quieres decir «difaman» en vez de «defaman» —le advirtió Jo riéndose.
—Yo ya sé lo que me digo y no tienes por qué criticarme —respondió Amy con dignidad—. Hay que usar palabras correctas para mejorar el «vocabilario».
—No discutáis, niñas. Jo, ¿no te gustaría tener todo el dinero que perdió papá cuando éramos pequeñas? ¡Qué felices y buenas seríamos si no pasásemos estos apuros! —suspiró Meg, que recordaba tiempos mejores para la familia.
—El otro día dijiste que éramos más felices que los King, que a pesar del dinero que tienen se pasan la vida discutiendo y quejándose.
—Tienes razón, Beth, y es verdad, porque aunque tengamos que trabajar, lo pasamos bastante bien y formamos una alegre pandilla, como diría Jo.
—Jo siempre usa unas palabras de lo más vulgar —observó Amy mirando con reprobación a su hermana, tendida en la alfombra.
Jo se puso en pie de un salto, metió las manos en los bolsillos y se puso a silbar.
—No hagas eso, Jo; pareces un chico.
—Precisamente por eso lo hago.
— ¡No puedo aguantar a las chicas ordinarias y maleducadas!
— ¡Ni yo a las cursis que se las dan de señoritas!
—«Los pajaritos se adoran en sus niditos» —cantó Beth, la pacificadora, con una expresión tan divertida que las dos hermanas se echaron a reír, poniendo fin a su riña.
—La verdad es que las dos sois incorregibles —dijo Meg empezando a sermonearlas con aire de hermana mayor— Josephine, ya eres demasiado mayor para hacer gracias de chico y tendrías que comportarte mejor. No importaba tanto cuando eras pequeña, pero ahora que estás tan alta y ya te recoges el pelo tienes que recordar que eres una señorita.
— ¡No lo soy! Y si por recogerme el pelo debo ser una señorita cursi, llevaré trenzas hasta que tenga veinte años —exclamó Jo, arrancándose de un tirón la redecilla y sacudiendo su oscura melena—. Me horroriza pensar que tengo que crecer y convertirme en la señorita March y llevar faldas largas y todas esas bobadas. Demasiado triste es ser chica cuando a mí lo que me gusta son los juegos, el trabajo y la vida de los chicos; y ahora más que nunca, porque con lo que me encantaría estar con papá y luchar junto a él, me tengo que quedar en casa haciendo calceta como una vieja.
Y Jo comenzó a sacudir el calcetín azul del ejército hasta que las agujas repiquetearon como castañuelas y el ovillo cruzó a saltos toda la habitación.
— ¡Pobre Jo! Me das mucha pena, pero eso sí que no tiene remedio. Tendrás que contentarte con hacer que tu nombre parezca lo más masculino posible y representar el papel de hermano nuestro —le respondió Beth mientras acariciaba la cabeza despeinada que se apoyaba en su rodilla, con una mano cuya suavidad no habían logrado destruir todos los quehaceres domésticos.
—Y tú, Amy —prosiguió Meg—, eres demasiado remilgada y quisquillosa. De momento aún haces gracia, pero si no andas con cuidado acabarás siendo insoportable. Me encantan tu delicadeza y tu lenguaje refinado cuando no tratas de ser elegante, pero las palabras rebuscadas que sueltas a veces son tan absurdas como las ordinarieces de Jo.
—Si Jo es un muchachote y Amy una insoportable ¿harías el favor de decirme qué soy yo? —preguntó Beth dispuesta a recibir su parte del sermón.
—Tú eres un encanto —le contestó Meg con cariño; y nadie la contradijo, porque el «ratón» era la favorita de la familia.
Puesto que los lectores, sin duda, querrán saber cómo eran los personajes de esta novela, aprovecharemos este momento para describir a grandes rasgos a las cuatro hermanas que un atardecer de diciembre estaban sentadas haciendo punto, mientras fuera caía la nieve silenciosamente y dentro se oía el alegre chisporroteo del fuego de la chimenea. Era una habitación confortable, aunque la alfombra estaba descolorida y los muebles eran de lo más sencillo; en las paredes se veían un par de cuadros buenos, las estanterías estaban llenas de libros, en las ventanas florecían crisantemos y rosas de Navidad y se respiraba un ambiente de paz y bienestar.
Margaret o Meg, la mayor de las cuatro, tenía dieciséis años, era una chica muy mona, gordita, de piel sonrosada, ojos inmensos, abundante y suave pelo castaño, boca delicada y manos muy blandas de las que estaba bastante orgullosa. Jo tenía quince años, era muy alta, esbelta y morena, y hacía pensar en un potrillo pues sus miembros, largos y desgarbados, parecían estorbarla. Tenía una boca decidida, una nariz graciosa y unos ojos grises, agudos y penetrantes, que a ratos se tornaban fieros, alegres o pensativos. Su única belleza era su pelo largo y espeso, pero la mayoría de las veces lo llevaba recogido con una redecilla para que no la molestara. Hombros redondos, manos y pies grandes, Jo revelaba un total desinterés por los vestidos y la tosquedad de una muchacha que rápidamente se está convirtiendo en mujer a pesar suyo. Elizabeth, o Beth, como todos la llamaban, era una niña de trece años, delicada, de pelo sedoso y ojos vivarachos, muy tímida, que hablaba siempre en voz baja y tenía una expresión apacible que raras veces se turbaba. Su padre la llamaba «mi pequeña tranquilidad» y el nombre le cuadraba a las mil maravillas, pues parecía vivir en un feliz mundo aparte, del que sólo se atrevía a salir para reunirse con las escasas personas en quienes confiaba y a quienes quería. Amy, aunque la pequeña, era un miembro importantísimo de la familia, al menos según su propia opinión. Era una niña blanca como la nieve, de ojos azules y pelo rubio que le caía en bucles por los hombros; graciosa y delgada, se comportaba siempre como una dama, prestando mucha atención a sus modales.
De momento no diremos nada más del carácter de las cuatro hermanas, para que el lector lo vaya descubriendo a lo largo de la novela.
El reloj dio las seis y Beth, después de apartar las cenizas de la chimenea, trajo unas zapatillas para que se calentasen. La vista de aquellas zapatillas transformó en cierto modo a las chicas; significaba que su madre estaba a punto de llegar y todas se dispusieron a recibirla. Meg se dejó de sermones y encendió la lámpara—, Amy se levantó del sillón sin que nadie se lo pidiera y Jo, sin acordarse de que estaba cansada, se puso en pie y acercó las zapatillas al fuego para que estuvieran más calientes.
— ¡Mira qué viejas están! Mamá necesita otras.
—Había pensado regalárselas con mi dinero —dijo Beth.
— ¡No, se las regalaré yo! —gritó Amy.
—Yo soy la mayor —empezó a decir Meg, pero Jo la interrumpió en tono resuelto:
—Ahora que papá no está, soy el hombre de la familia y las zapatillas se las compraré yo, pues me encargó que cuidara de mamá mientras él no estuviera en casa.
—Tengo una idea —dijo Beth—. Podríamos emplear nuestro dinero en comprarle cada una un regalo de Navidad a mamá, en vez de comprarnos algo para nosotras.
—Magnífica idea, como todas las tuyas, Beth —exclamó Jo—. Pero ¿qué podríamos regalarle?
Se quedaron calladas, pensando; de pronto Meg, como si se lo hubieran sugerido sus propias manos, anunció:
—Le voy a regalar unos guantes.
—Pues yo, las mejores zapatillas que encuentre —gritó Jo.
—Unos pañuelos bordados —dijo Beth.
—Yo le compraré un frasco de colonia; a ella le gusta mucho y como no me costará muy caro, me quedará algo de dinero para los lápices —añadió Amy.
—Y ¿cómo le daremos los regalos? —preguntó Meg.
—Los dejamos sobre la mesa, la hacemos entrar y que vaya abriendo los paquetes. ¿No te acuerdas? Era lo que hacíamos el día del cumpleaños —respondió Jo.
—Yo temblaba cuando me tocaba sentarme en la silla grande con la corona puesta, vosotras desfilando y dándome los regalos y un beso. Eso me encantaba, pero era terrible que todas me mirarais mientras deshacía los paquetes —dijo Beth que estaba preparando unas tostadas para el té en la chimenea, y al mismo tiempo que el pan se le estaba tostando la cara.
—Pero debemos evitar que mamá sospeche; tiene que ser una sorpresa. Mañana por la tarde iremos de compras, Meg; aún nos queda mucho que hacer para la función del día de Navidad —dijo Jo paseándose por la habitación con las manos a la espalda y la cabeza erguida.
—No pienso intervenir en ninguna comedia más después de ésta; empiezo a ser demasiado mayor para estas cosas —declaró Meg, que seguía siendo tan niña como siempre cuando había que disfrazarse.
—Lo que es tú, mientras puedas pasearte con una túnica blanca y el pelo suelto, cargada de joyas de papel dorado, no creo que nos abandones… Además, eres nuestra mejor actriz y si dejas las tablas se acabará el teatro —replicó Jo—. Esta noche tendríamos que ensayar. Ven aquí, Amy, vamos a hacer la escena del desmayo porque te caes tiesa como un palo.
—No tengo la culpa; nunca he visto desmayarse a nadie y no me da la gana llenarme de morados y cardenales cayéndome de espaldas como tú. Si puedo caerme cómodamente, me dejaré caer, pero, si no, me desplomaré graciosamente en una silla; me da lo mismo que Hugo se acerque a mí con una pistola —contestó Amy, que carecía por completo de dotes dramáticas pero a la que habían escogido porque era pequeña y el villano de la pieza podía llevársela fácilmente en brazos.
—Mira, hazlo así: juntas las manos y te tambaleas por la habitación gritando con frenesí: « ¡Rodrigo! ¡Sálvame, sálvame!» —indicó Jo con una voz melodramática de lo más emocionante.
Amy trató de imitarla, pero extendió las manos con excesiva rigidez, se movió como un autómata y sus exclamaciones fueron tan ridículas y expresaron tan mal la angustia y el miedo, que Jo lanzó un gemido de desespero, Meg se echó a reír a carcajadas y Beth dejó que se le quemara el pan mientras observaba la escena con gran interés.
— ¡Qué desastre! Espabílate como puedas el día de la función y no me eches la culpa si la gente se pone a reír. Ahora tú, Meg.
A partir de entonces las cosas ya fueron mejor, pues Don Pedro desafió al mundo con una parrafada de dos páginas, sin interrupción; Hagar, la bruja, entonó un sombrío encantamiento inclinada ante el caldero donde cocía sus hechizos; Rodrigo hizo pedazos los grilletes que lo aprisionaban y Hugo exhaló su último suspiro torturado por los remordimientos y el arsénico, lanzando gritos estentóreos.
—Es la mejor obra de todas —dijo Meg mientras el villano se incorporaba frotándose los codos.
—No entiendo cómo eres capaz de escribir cosas tan fabulosas y además actuar tan bien. Eres un auténtico Shakespeare —dijo Beth que tenía el convencimiento de que sus hermanas estaban dotadas de extraordinario talento para todo.
—No hay para tanto —replicó Jo haciéndose la modesta—. Creo que La maldición de la bruja, Tragedia operística no está mal; pero lo que me gustaría es representar Macbeth si tuviéramos una trampa para Banquo. Me encantan los papeles en los que hay que matar a alguien. « ¿Es una daga lo que veo ante mí?» —recitó Jo imitando con la mirada y los gestos a un gran actor a quien había visto en el teatro.
—No, es el tostador con la zapatilla de mamá en vez de una rebanada de pan —indicó Meg—. Beth está embobada con la representación.
El ensayo acabó entre las carcajadas de las cuatro hermanas.
—Me alegra encontraros tan divertidas, hijas —dijo una voz agradable desde la puerta. Actores y espectadores corrieron a recibir a una señora alta, de aspecto maternal y dulce expresión. No iba vestida con elegancia, pero era distinguida, y a las chicas les parecía la mejor madre del mundo a pesar de su raído abrigo gris y su sombrero pasado de moda.
— ¿Qué tal habéis pasado el día? Yo he tenido tanto trabajo dejando las cajas listas para que salgan mañana, que no me ha quedado ni tiempo de venir a casa a comer. ¿Ha venido alguien, Beth? Meg, ¿cómo va tu resfriado? ¡Qué cara de cansada tienes, Jo! Ven, Amy, cariño, dame un beso.
Mientras hacía estas preguntas la señora March se quitó el abrigo y los zapatos húmedos, se puso las zapatillas calientes y, acomodándose en el sillón, hizo que Amy se sentara en su falda, dispuesta a disfrutar de la hora más agradable del día. Las chicas se pusieron en movimiento dejándolo todo preparado y a punto, cada cual a su manera. Meg empezó a poner la mesa para el té; Jo trajo leña y acercó sillas, dejando caer unas cuantas cosas y desarreglando cuanto tocaba; Beth iba y venía de la sala a la cocina, callada y eficiente, mientras que Amy, sentada y con los brazos cruzados, iba dando órdenes.
Al sentarse a la mesa la señora March dijo con una sonrisa radiante:
—Os reservo una sorpresa para después de cenar.
Las caras de las cuatro hermanas se iluminaron de alegría. Beth empezó a aplaudir sin pensar en la galleta que tenía en la mano y Jo, arrojando la servilleta, se puso a gritar:
— ¡Una carta, una carta! ¡Viva papá!
—Sí, y larguísima. Dice que está bien y que cree que pasará el invierno mejor de lo que temíamos. Manda toda clase de recuerdos cariñosos y deseos de felicidad para la Navidad, y un mensaje especial para vosotras, niñas —dijo la señora March acariciando el bolsillo como si dentro llevara un tesoro.
— ¡Venga, daos prisa! No hagas tonterías con los dedos, Amy, y acaba de una vez —exclamó Jo atragantándose con el té y dejando caer sobre la alfombra una tostada llena de mantequilla.
Beth no comió nada más y, levantándose de la mesa, fue a sentarse en su oscuro rincón gozando de antemano del placer que se avecinaba cuando las demás estuviesen listas.
—Encuentro que papá tuvo un gesto extraordinario al alistarse como capellán1 por ser demasiado mayor y no tener salud para ir como soldado —dijo Meg con entusiasmo.
— ¡Ojalá pudiera irme de cantinera, o como se diga, y si no, de enfermera, para estar cerca suyo y luchar con él! —gimió Jo.
—Debe de ser horroroso dormir en una tienda y comer cosas malas y beber en un vaso de hojalata —suspiró Amy.
— ¿Cuándo volverá a casa, mamá? —preguntó Beth con un ligero temblor en la voz.
—A no ser que se ponga enfermo, tardará aún muchos meses. Mientras pueda se quedará allá cumpliendo con su deber, y nosotras no debemos reclamarle ni un minuto antes. Acercaos a escuchar lo que escribe.
Se aproximaron todas a la chimenea; la madre se sentó en el sillón, Beth en el suelo junto a sus pies, Meg y Amy se instalaron en los brazos y Jo se apoyó en el respaldo para que nadie observara su emoción si la carta resultaba conmovedora.
En aquellos tiempos, pocas eran las cartas desprovistas de emoción, sobre todo las que los padres enviaban a sus casas. En ésta no se hablaba mucho de penalidades, peligros o añoranzas; era una carta animada y alegre, cuajada de vivaces descripciones de la vida en el campamento, marchas militares y noticias de la guerra, y sólo al final daba su padre rienda suelta a la nostalgia y al amor por su familia.
«Dales a las cuatro un beso de mi parte, que les mando con todo mi corazón. Diles que no hago más que pensar y rezar por ellas día y noche, y que mi mayor consuelo me lo da su afecto. Un año parece muy largo antes de volvernos a reunir, pero recuérdales que mientras esperamos debemos trabajar todos para no desperdiciar estos días de prueba. Estoy seguro de que no olvidarán mis recomendaciones, serán muy cariñosas contigo, cumplirán con su deber, y sabrán vencer sus defectos y dominarse para que a mi regreso pueda sentirme más contento y más orgulloso que nunca de mis mujercitas.»
A todas se les hizo un nudo en la garganta. Jo no se avergonzó de la gruesa lágrima que le resbalaba por la nariz y a Amy no le importó que se le chafaran los rizos al esconder la cabeza en el hombro de su madre mientras decía entre sollozos:
— ¡Qué egoísta soy! Procuraré ser mejor para que no se lleve una desilusión.
— ¡Todas seremos mejores! —exclamó Meg—. Yo pienso demasiado en arreglarme y me quejo por tener que trabajar. Pero, ¡ya veréis de ahora en adelante!
—Yo intentaré no ser tan brusca y atolondrada, y convertirme en una mujercita, como a él le gusta. Y en vez de desear estar en otro sitio, cumpliré mi deber en casa —dijo Jo, convencida de que dominar su carácter y quedarse en casa era mucho más difícil que enfrentarse con el enemigo, allá en el Sur.
Beth no dijo nada; se secó las lágrimas con el calcetín azul y se puso a hacer punto con furia, realizando así su más inmediata obligación mientras en el fondo de su alma resolvía convertirse en lo que su padre deseaba encontrar cuando, al terminar el año, regresara junto a ellas.
La señora March rompió el silencio que siguió a las palabras de Jo, diciendo con voz animada:
— ¿Os acordáis de cuando de pequeñas jugabais a los peregrinos? Os encantaba que os atara a la espalda mis bolsas de retales como fardos y que os diera sombreros, bastones y rollos de papel. Empezabais a viajar por toda la casa desde los sótanos, que eran la Ciudad de la Destrucción, hasta llegar arriba de todo, al desván, donde acumulabais vuestras cosas bonitas para convertirlo en la Ciudad Celestial.2
—Era divertidísimo —dijo Jo—, sobre todo cuando pasábamos junto a los leones y luchábamos con Apollyon o cuando atravesábamos el valle donde habitaban los duendes.
—Para mí lo mejor era cuando se nos caían los fardos rodando escaleras abajo —dijo Meg.
—En cambio, a mí lo que más me gustaba era llegar arriba y salir al terrado donde habíamos puesto las flores, y cantar —dijo sonriendo Beth como si reviviera aquel momento.
—Pues yo no es que recuerde gran cosa, aparte de que me daban mucho miedo los sótanos y la oscuridad y lo que disfrutaba en el desván con la leche y las galletas. La verdad es que, si no fuera ya tan mayor para estas cosas, no me importaría volver a jugar a los peregrinos —sentenció Amy, que a la madura edad de doce años hablaba ya de renunciar a niñerías.
—Nunca somos demasiado mayores, Amy —replicó su madre—, porque en realidad es algo a lo que siempre seguimos jugando. Tenemos nuestras cargas, el camino se abre ante nosotros y el deseo de hacer el bien y llegar a ser felices es la guía que nos conduce a través de muchas penas y errores a la paz, que es una verdadera Ciudad Celestial. ¿Qué os parecería volver a empezar, pero no como un juego, sino de veras, y ver hasta dónde podéis llegar antes de que papá vuelva?
— ¿Lo dices en serio, mamá? ¿Dónde están los fardos? —preguntó Amy, que era una persona muy exacta.
—Todas acabáis de decir cuáles son vuestras cargas, menos Beth —le contestó su madre—. ¿Será que no tiene ninguna?
— ¡Pues claro que la tengo! Mi carga es fregar los platos y sacar el polvo, y envidiar a las que tienen un piano bonito, y tener miedo de la gente.
El fardo de Beth era tan gracioso que a las demás les entraron ganas de reír, aunque ninguna lo hizo, pues hubiera podido herir sus sentimientos.
—Hagámoslo —dijo Meg muy pensativa—. Al fin y al cabo, es sólo una manera distinta de procurar ser mejores y quizás el juego nos sirva de ayuda. Aunque estemos llenas de buena intención, perseverar es difícil y cuesta mucho esforzarse.
—Esta tarde estábamos en el Abismo de la Desesperación y mamá nos ha sacado de allí, igual como ocurre en el libro. Nos haría falta nuestra lista de advertencias, como tenía Christian. ¿Cómo podríamos conseguirla? —preguntó Jo contentísima de aquella idea que prestaba un poco de aliciente a la aburrida tarea de cumplir con su deber.
—El día de Navidad, al levantaros, buscad debajo de la almohada y encontraréis vuestra guía —replicó la señora March.
Siguieron hablando del plan mientras la vieja Hannah quitaba la mesa; luego las cuatro cogieron su cesta de labor y las agujas volaron mientras cosían sábanas para la tía March. Era una labor fastidiosa, pero aquella noche ninguna protestó. Jo decidió dividir las larguísimas costuras en cuatro partes y llamarlas Europa, Asia, África y América, y lo pasaron estupendo hablando de los distintos países a medida que iban dando puntadas por encima de ellos.
A las nueve dejaron la labor y, como de costumbre, cantaron antes de irse a acostar. Nadie, excepto Beth, era capaz de arrancar una melodía al viejo piano; tenía una manera especial de tocar suavemente las teclas amarillentas y acompañar las sencillas canciones que cantaban. Meg tenía una voz aflautada y ella y su madre dirigían el coro. Amy chirriaba como un grillo y Jo vagaba por los aires a placer, desafinando a cada paso y destrozando cualquier tonada. Empezaron a hacerlo muy de niñas, cuando aprendieron a balbucear el «Brilla, brilla, estrellita» y se había convertido en costumbre de la casa, pues a su madre la entusiasmaba cantar. Lo primero que se oía por la mañana era su voz, cantando por la casa como una alondra, y lo último, el mismo alegre sonido que adormecía a las chicas como una vieja canción de cuna.
1 No estará de más advertir que el señor March es presentado por la autora como un pastor protestante. La guerra a que se refiere es, por otra parte, la guerra de Secesión americana (1861-1865). (N. del T.)
2 El juego de las protagonistas, así como muchas otras alusiones a la obra, está inspirado en el famoso libro de John Bunyan (1628-1688) The Pilgrim’s Progress (El andar del peregrino, 1678), obra simbólica de contenido religioso, llena de imágenes fantásticas. A ella pertenecen los lugares, personas y episodios citados. (N. del T.)