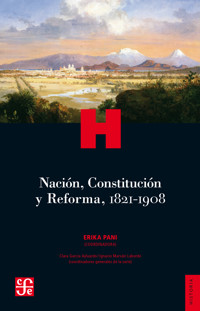
8,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Historia. Serie Historia Crítica de las Modernizaciones en México
- Sprache: Spanisch
El tomo 3 reseña los esfuerzos por "modernizar" aspectos clave de la vida social, económica y política de México. Los alcances y las limitaciones de sus proyectos revelan la enorme complejidad y riqueza del siglo XIX en nuestro país: el siglo de las reformas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 571
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
SECCIÓN DE OBRAS DE HISTORIA
SerieHistoria Crítica de las Modernizaciones en México
Nación, Constitución y Reforma, 1821-1908
Historia Crítica de las Modernizaciones en México
Coordinadores generales de la serie
CLARA GARCÍA AYLUARDO IGNACIO MARVÁN LABORDE
Coordinadora administrativa PAOLA VILLERS BARRIGA
Asistente editorial ANA LAURA VÁZQUEZ MARTÍNEZ
Nación, Constitucióny Reforma, 1821-1908
CoordinadoraERIKA PANI
3
Primera edición, 2010Primera edición electrónica (ePub), 2018
Esta publicación forma parte de las actividades que el Gobierno Federal organiza en conmemoración del Bicentenario del inicio del movimiento de Independencia Nacional y del Centenario del inicio de la Revolución Mexicana.
Revisión editorial: Paola Villers BarrigaDiseño de portada: Paola Álvarez Baldit
Imagen de portada: Vista de la Ciudad de México y los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl (1879), óleo sobre lienzo atr. a Salvador Murillo Museo Soumaya. Fundación Carlos Slim, A. C. / Ciudad de MéxicoFotografía: Javier Hinojosa
D. R. © 2010, Centro de Investigación y Docencia EconómicasCarretera México-Toluca, 3655 (km 16.5), Lomas de Santa Fe; 01210 Ciudad de México
D. R. © 2010, Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de MéxicoFrancisco I. Madero, 1, San Ángel; 01000 Ciudad de México
D. R. © 2010, Consejo Nacional para la Cultura y las ArtesAv. Paseo de la Reforma, 175, piso 14, Cuauhtémoc; 06500 Ciudad de México
D. R. © 2010, Fondo de Cultura EconómicaCarretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 Ciudad de México
Comentarios:[email protected]. (55) 5227-4672
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc. son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicana e internacionales del copyright o derecho de autor.
ISBN 978-607-16-0408-8 (volumen 3, impreso)ISBN 978-607-16-0442-2 (obra completa)ISBN 978-607-16-6068-8 (volumen 3, ePub)
Hecho en México - Made in Mexico
Índice
Siglas
IntroducciónErika Pani
México: una modernización política tardía e incompletaLuis Medina Peña 21
La reforma económica. Finanzas públicas, mercados y tierrasAurora Gómez Galvarriato y Emilio Kourí
Derecho y garantías: el juicio de amparo y la modernización jurídica liberalMaría José Rhi Sausi G.
Indios, pueblos y la construcción de la Nación. La modernización del espacio rural en el centro de México, 1812-1900Daniela Marino
¿Convivencia o conflicto? Guerra, etnia y nación en el México del siglo XIXGuy P. C. Thomson
Modernización, religión e Iglesia en México (1810-1910): vida de rasgaduras y reconstitucionesBrian Connaughton
El Porfiriato como Estado-nación moderno: ¿paradigma o espejismo?Paul Garner
ComentarioJosefina Zoraida Vázquez
Bibliografía
Siglas
AGN: Archivo General de la Nación.
AHMH: Archivo Histórico Municipal de Huixquilucan.
Arisi: Asociación de Estudios sobre la Reforma, la Intervención Francesa y el Segundo Imperio.
BUAP: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
CEC: Centro de Estudios Constitucionales, Madrid.
CEDLA: Centro de Estudios de Latino-América, Amberes.
CEHILA: Comisión para el Estudio de la Historia de la Iglesia en América Latina y el Caribe.
CEMCA: Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos.
CIDE: Centro de Investigación y Docencia Económicas, A. C.
CIESAS: Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social.
Colmex: El Colegio de México.
Colmich: El Colegio de Michoacán, Zamora, Michoacán.
Conaculta: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.
Conacyt: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
CUP: Cambridge University Press.
FCE: Fondo de Cultura Económica.
FFyL: Facultad de Filosofía y Letras.
IIB: Instituto de Investigaciones Bibliográficas.
IIFL: Instituto de Investigaciones Filológicas.
IIH: Instituto de Investigaciones Históricas.
IIJ: Instituto de Investigaciones Jurídicas.
ILAS: Institute of Latin American Studies, Nueva York.
INAH: Instituto Nacional de Antropología e Historia.
INEHRM: Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.
Instituto Mora: Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora.
Segob: Secretaría de Gobernación.
SEP: Secretaría de Educación Pública.
SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
UABJO: Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.
UAEM: Universidad Autónoma del Estado de México.
UAEM: Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
UAM: Universidad Autónoma Metropolitana.
UDEM: Universidad de Monterrey.
UIA: Universidad Iberoamericana, México.
UIA-Puebla: Universidad Iberoamericana, Puebla.
UNAM: Universidad Nacional Autónoma de México.
Introducción*
ERIKA PANI**
Procuremos pues dar este testimonio de nuestra cordura y moderación a las naciones de Europa […] Reformemos los abusos sin tocar a las personas […] persuadiendo al pueblo por el buen uso de la libertad de prensa [de] la importancia, conveniencia y necesidad de ciertos cambios, que aunque chocan con las ideas comúnmente recibidas, no por eso son menos justos, y éste es el fin que nos hemos propuesto en la continuación de este periódico que consagramos enteramente a la felicidad de nuestra patria.1
Así describía José María Luis Mora la misión del escritor público en un México recién independizado. Quienes se creían los constructores de la nueva nación compartían con Mora la convicción —primero optimista, después angustiada— de que la transformación del país era imprescindible. Sólo así podría México insertarse plenamente en un Occidente “moderno” al que reclamaba pertenecer pero del que se sentía relegado. La clase política de la joven nación coincidía: había que cambiar; no obstante, nunca pudieron ponerse de acuerdo ni en los medios, ni en lo que debían ser las características del fin. Así, para fines de la década de 1830, el análisis sectario de un Mora apesadumbrado postulaba que dentro de la clase política se enfrentaban los hombres del progreso —que buscaban “la ocupación de los bienes del clero; la abolición de los privilegios […], la difusión de la educación pública […] la igualdad de los extranjeros con los naturales en los derechos civiles, y el establecimiento del jurado en las causas criminales”— con los del retroceso —que pretendían “que el pueblo mexicano no ha nacido para gozar los beneficios sociales, ni recibir las instituciones políticas, que los producen en Europa y los Estados Unidos”—. El statu quo no tenía sino poquísimos partidarios: la clave compartida era la del movimiento.2
Anhelaban entonces adelantar en la “carrera de la civilización” tanto los abogados del libre cambio como los de la industrialización; quienes buscaban cortar con el lastre colonial como quienes deploraban el relajamiento de los “resortes” de la autoridad que había corrido paralelo al proceso de independencia. Se trataba de una carrera en la que estos mexicanos consideraban que no corrían sobre suelo parejo. Se palpa ya lo que se convertiría en uno de los tópicos recurrentes de la historia latinoamericana: la sensación de que, en el subcontinente, los tiempos son otros, que la historia no es un capítulo cerrado o el prólogo del presente, sino un “espíritu inquieto” que todo lo “infecta”.3 Cada grupo inventó entonces un “progreso” que en otros lares se desarrollaba lineal y coherente, y aquí tropezaba, se fragmentaba, se descomponía. Como admitiera Justo Sierra, al describir un México transformado por la paz, el ferrocarril y la industria, si bajo la tutela del general Díaz la “marcha” del país se había destrabado, esta “modernización” no por impresionante dejaba de estar trunca: “la evolución política” había sido sacrificada “a las otras fases de su evolución social”.4
El desconcierto de los políticos mexicanos se fincaba en la impotencia que les inspiraba la situación que vivían. México había surgido a la vida independiente tras 10 años de guerra civil y sin el reconocimiento de la antigua metrópoli. La recuperación económica sería lenta, en un contexto de mercados profundamente fragmentados. La política posrevolucionaria, en la que el recurso a la ficción de la nación soberana se había vuelto imprescindible, resquebrajaba viejas jerarquías territoriales y políticas. Se erigió en escenario para nuevos actores que jugaban siguiendo reglas resbaladizas e inciertas, emanadas de una legitimidad política contingente. La joven nación pesaba muy poco sobre el escenario internacional. Perdió los territorios del norte por el dinamismo económico y el apetito expansivo de Estados Unidos, al tiempo que la producción de plata era objeto de las ambiciones de las potencias comerciales, y que las raquíticas finanzas públicas dependían de préstamos que, muchas veces, terminaban reclamándose como deuda exterior. En este contexto, los políticos mexicanos creyeron poder constituir una nación que no existía. Recurrieron a la ingeniería constitucional —con dos actas constitutivas, tres constituciones, unas bases orgánicas y otras administrativas—, a la mecánica del pronunciamiento y a la marrullería electoral, a la prensa partidista, a la organización política y a la movilización militar. Echaron mano de la codificación, de la educación y de la represión para ordenar a una sociedad que se mostraba refractaria. Proyectaron los bancos, las vías férreas, los esquemas de desamortización y colonización que debían echar a andar una economía estancada, todo con la esperanza de transformar una realidad permanentemente insatisfactoria.
Este libro explora los distintos proyectos de cambio que idearon y promovieron los miembros de la élite política decimonónica, en aquellos campos, fuertemente relacionados, que les preocupaban de forma particular: el de la consolidación del Estado y de la gobernabilidad, el de lo que hoy llamaríamos el desarrollo económico, y el de la construcción de una sociedad “moderna”, que imaginaban distinta al México indígena, corporativo y católico que heredaran del orden colonial. Los autores analizan los alcances y los límites de estas visiones de “modernización”, la forma en que entreveraban ideales, prejuicios e intereses, y los traducían a la vez que se veían moldeados por la lucha por el poder. Partiendo del hecho de que ninguno de estos proyectos se dieron en el vacío, indagan sobre la forma en que ciertos sectores de la sociedad reaccionaron ante los cambios para ignorarlos, adaptarlos o manipularlos, con resultados insospechados por sus promotores. Asimismo, ponderan el peso de las circunstancias que tantas veces determinaron, por encima de las ideas y los modelos, el contenido y el ritmo de las reformas.
Luis Medina Peña revisa de forma crítica la “teoría del desarrollo político”, tan en boga en las décadas de 1950 y 1960, que postulaba que podían inducirse ciertos cambios económicos y políticos en países “subdesarrollados”, para que alcanzaran una “modernidad” que estos expertos definían como monolítica y uniforme. En su trabajo describe el desafortunado encuentro de la teoría con la historia en el último volumen del Political Development Series del Comité de Estudios del Desarrollo Político. La complejidad de los procesos históricos no podía sino desmontar un esquema teórico que postulaba al “desarrollo político” como el resultado inequívoco de una secuencia mecánica de etapas. No obstante, el autor rescata las supuestas “fases” del desarrollo político, traduciéndolas a conceptos accesibles y descriptivos. Éstos constituyen una tipología útil para organizar de manera sintética el conocimiento histórico, para aquilatar el alcance y el calado del Estado que se construyó a lo largo del siglo XIX, para calibrar las características de la “conciencia nacional” que se forjó a lo largo del siglo, para apuntar a las particularidades de la experiencia electoral, y para sugerir las razones por las cuales el Estado decimonónico fue incapaz de responder al aumento en las demandas de la población.
Para Medina Peña, la virtud de la historia es “corregir” sin invalidar la teoría. Siguiendo la misma línea, el análisis de Aurora Gómez Galvarriato y Emilio Kourí muestra la falacia de una de las premisas más apreciadas por los “desarrollistas”: que el cambio estratégico de ciertas variables —políticas, económicas— acarreará la transformación, en el sentido anhelado, de todo el sistema. Este artículo rastrea los esfuerzos de los políticos del XIX por construir un régimen económico liberal que asegurara el libre comercio, garantizara la propiedad individual y apuntalara un régimen fiscal eficiente, equitativo y uniforme. Sin embargo, los resultados de las reformas no se dieron en el tiempo esperado y rara vez fueron los que postulaban sus promotores. La repetida promulgación de leyes, así como lo innovador del código de comercio de 1854, que fuera posteriormente rechazado por razones políticas, sugieren que los tan polémicos “orígenes del atraso” no yacen en las formas anquilosadas de sopesar la economía ni en la ausencia de políticas reformistas, sino en el peso determinante de un contexto complejo, en la inercia de las prácticas y de los circuitos económicos. Para comprender los procesos que desembocan en el anhelado “progreso material”, apuntan a la necesidad de abandonar la fijación sobre el Estado y las ideas que ha marcado el trabajo de los historiadores, para identificar aquellos factores que son los que detonan y dan forma a los cambios.
Si estos autores centran su atención en las políticas por medio de las cuales se pretendía dar forma a las instituciones y a las condiciones materiales de los mexicanos del XIX, María José Rhi Sausi, Daniela Marino, Guy P. C. Thomson y Brian Connaughton exploran el espacio abigarrado y conflictivo en que se encontraron reformas y sociedad. Rhi Sausi examina uno de los instrumentos mediante los cuales los arquitectos del Estado liberal pretendieron proteger las garantías individuales, estableciendo un vínculo entre Estado y ciudadanos a través del juicio de amparo, reglamentado en 1861. El trabajo analiza los diferentes usos que dieron a este recurso jurídico distintos actores sociales, que iban desde las madres que reclamaban que sus hijos fueran liberados de la leva hasta los pudientes hacendados que se resistían a pagar impuestos. Así, un instrumento que ha sido considerado el producto más acabado de la legislación liberal reformista de mediados del siglo sirvió para proteger al individuo tanto como para menoscabar el federalismo, debilitar el fisco, proteger los grandes intereses económicos y amparar alguna propiedad comunal sujeta a la desamortización. El texto pone de manifiesto lo fracturado, paradójico y desigual del proceso de “modernización”.
Por su parte, Marino y Thomson acometen el estudio de la cuestión indígena desde la perspectiva de quienes fueron constituidos por las élites liberales como un “problema”. Marino muestra cómo, en el centro del país, la legislación liberal —y en particular el ayuntamiento pluriétnico y la desamortización— desmanteló aquello (sistema jurídico, tributo, comunidades, instituciones) que había constituido al indio como sujeto colonial, desarmando la base cultural y material de los pueblos. No obstante, la igualdad jurídica y política también constituyó espacios —sin duda desiguales— para la representación y defensa de los derechos y bienes de las comunidades. Así, los conflictos devinieron “laboratorios cotidianos” de convivencia interétnica, sincretismo cultural y aprendizaje político, en “fábricas de modernidad”.
Mientras Marino revisa el proceso, progresivo y secular, de desmantelamiento cotidiano de los pueblos de indios, Thomson rescata aquellas circunstancias que hicieron viable una alianza entre las comunidades indígenas y el Estado liberal: por una parte, las exigencias de una guerra larga y sangrienta, que enfrentó a liberales contra conservadores, y después a republicanos contra imperiales y franceses. Por otra, subraya como factores centrales de la contribución indígena al triunfo de la República la “autonomía ecológica” y la importancia geopolítica de las comunidades serranas de Puebla y Oaxaca. Durante las décadas que siguieron a la guerra, las comunidades legitimarían sus peticiones al gobierno con el discurso del patriotismo liberal. La comparación con la comunidad guatemalteca de Momostenango, que diera su apoyo al caudillo conservador Rafael Carrera, sugiere el carácter instrumental, más que ideológico, de este “liberalismo popular”. Para los miembros de la minoría rectora, la “modernización” de los indios significaba que éstos dejaran de serlo. Sin embargo, el texto de Thomson sugiere que, al contrario, su inserción efectiva dentro del Estado, por lo menos como milicianos, dependía más bien de que mantuvieran a cambio sus costumbres y autonomía.
El artículo de Brian Connaughton aborda también cuestiones que los hombres de la época consideraban profundamente problemáticas: la religiosidad, la Iglesia y su relación con el Estado. El autor rompe con una visión tradicional superficial, que postula a la Iglesia como baluarte monolítico de la tradición y enemiga jurada de los “errores modernos”, que Pío IX especificara en el Syllabus en 1864, y a la religiosidad como refugio de los atavismos, la superstición y la irracionalidad. El racionalismo “moderno” acarrearía la escisión de la cristiandad y resquebrajaría los cimientos de una idea de “autoridad única y universal”, mientras que la era de las revoluciones ponía en tela de juicio la “cómoda alianza” entre las autoridades temporal y espiritual. Pero el espacio de lo religioso, lejos de permanecer impermeable a la “modernidad”, se vio convulsionado por ésta, liberándose energías que se canalizaron en la construcción de nuevas relaciones con la divinidad de individuos y comunidades. Por su parte, la Iglesia católica mexicana promovió un proyecto de nación católica fincado sobre las premisas del nuevo orden, y al mismo tiempo compitió con el Estado en ciernes por las mentes, los corazones y los centavos de los ciudadanos.
Finalmente, Paul Garner vincula la extensa literatura sobre la construcción del Estado-nación como elemento constitutivo de la “modernidad” a la historiografía reciente sobre el Porfiriato, periodo que una visión tradicional ha erigido en paradigma de los proyectos mexicanos de modernización: aparatoso, autoritario, inequitativo, y esencialmente mentiroso. El análisis de Garner, particularmente del proyecto del Gran Canal del desagüe del Valle de México, restaura el aspecto tangible —y simultáneamente problemático— del “progreso porfiriano”, al tiempo que matiza visiones maniqueas sobre la relación entre el régimen y el capital extranjero. Postula que muchos de los elementos que sirvieron al régimen posrevolucionario para apuntalar el aparato estatal y consolidar la nación estaban ya presentes en el programa porfiriano. Como los demás artículos del libro, el de Garner subraya la complejidad tanto de la concepción como de los móviles y de la puesta en marcha de los proyectos de construcción del Estado y de la nación que se emprendieron a lo largo del siglo XIX. El libro rescata así una visión global, aunque no exhaustiva, de los anhelos de transformación de la clase política mexicana; se ponderan sus alcances y límites y se ponen de manifiesto algunas de las respuestas sociales a las reformas, dentro de espacios distintos a lo largo del siglo. De esta manera, esta serie de textos revela la utilidad que pueden tener categorías analíticas como la “modernidad”, que a menudo nos remiten al debate político actual. Si dichas categorías resultan a veces falaces e ideologizadas por postularse como inequívocas y totalizantes,5 al restaurarse su dimensión profundamente problemática y respetándose los términos propios del fenómeno histórico, contribuyen a estructurar, desmenuzar e iluminar aquella realidad “fluida, continua, como la clara corriente del agua” que describiera Daniel Cosío Villegas.
* Debo lo que esta introducción tenga de atinado a los trabajos y comentarios de los autores y a la doctora Josefina Zoraida Vázquez, comentarista de la mesa.
** División de Historia, CIDE.
1 “Prospecto de la continuación de este periódico”, Seminario Político y Literario de México (7 de noviembre de 1821), en José María Luis Mora, Obras completas, vol. I, Instituto Mora / SEP, México, 1986, pp. 75-77, esp. 96.
2 “Advertencia preliminar”, en ibidem, pp. 289-291.
3 Steve J. Stern, “The Tricks of Time: Colonial Legacies and Historical Sensibilities in Latin America”, en Jeremy Adelman (ed.), Colonial Legacies. The Problem of Persistence of Latin American History, Routledge, Nueva York / Londres, 1999, p. 139.
4 Justo Sierra, Evolución política del pueblo mexicano, FCE, México, 1950, pp. 296-297.
5 Véase la crítica feroz de Alan Knight, “When Was Latin America Modern? A Historian’s Response”, en Nicola Millar y Steven Hart (eds.), When Was Latin America Modern?, Palgrave McMillan, Londres, pp. 91-117.
México: una modernizaciónpolítica tardía e incompleta
LUIS MEDINA PEÑA*
Entre los muchos conceptos ahora populares en las Ciencias Sociales, el de modernización es uno de los más problemáticos. Es un término que no aparece por ningún lado en la teoría política clásica. Irrumpió en las teorías políticas empíricas contemporáneas con múltiples connotaciones. Es término que quiere connotar movimiento, proceso, traslado, crecimiento y, de alguna manera, implica también calidad. Es decir, modernización es un proceso mediante el cual una entidad social y/o política va de lo malo o indeseable (tradición) a lo bueno o deseable (lo moderno). Con este tipo de conceptos estamos siempre en la cuerda floja, especialmente cuando se quiere hacer Historia. Veamos por qué.
Moderno viene del latín modernus, lo de hace poco, reciente o actual. Así, como adjetivo no tiene mayor problema. Las dificultades empezaron cuando apareció el sustantivo, modernismo, pero sobre todo cuando éste transmutó para connotar acción o proceso: modernización. Tanto modernismo como modernización están ligados a los resultados de la dinámica de la historia del Occidente europeo y sus prolongaciones en el Nuevo Mundo. De hecho, son manifestaciones concentradas de su propio acontecer histórico al grado de determinar, culturalmente hablando, una forma de ser, actitud o talante. Si moderno significó en sus orígenes “lo reciente”, en algún momento los europeos sintieron la necesidad de contrastar los valores rescatados de la Antigüedad con las circunstancias y realidades en que vivían. En ese contraste, el adjetivo paulatinamente devino actitud filosófica al colocar al hombre, a partir del Renacimiento, en el centro de las preocupaciones desplazando a la Divinidad.1 El gran choque sería finalmente filosofía natural contra filosofía trascendente. Con el triunfo de la primera quedaron sentadas las bases para la revolución científica (dominio del hombre sobre la naturaleza) y para las revoluciones sociales (dominio del hombre sobre su propio destino), que dieron forma a la sociedad y al Estado modernos. Esos procesos de cambio fueron identificados primero con la vaga noción de progreso por los positivistas y, después, ya en pleno siglo XX, se trataron de conceptuar bajo el término modernización en sus versiones sociales, económicas y políticas.2 Esta última tendencia es la que se conoce como desarrollismo.
Ya desde el siglo XIX empezaron a divergir las ideas en torno a la modernización, fundamentalmente en lo que toca al papel asignado a la sociedad. Las teorías revolucionarias que plantearon una posible utopía social, concedían a la sociedad (o a una parte de ella) un papel primordial y activo en la transformación del mundo. Cuando finalmente una de esas corrientes triunfó en algunos lugares y dio lugar al socialismo real, se fortaleció frente a ella otro grupo de ideas en las que la sociedad aparecía como ámbito pasivo —variable dependiente, le llamarían los científicos sociales—, cuya mutabilidad o cambio dependía a su vez de cambios inducidos en las variables económicas y políticas para encaminar países y regiones hacia una modernidad hegemónica (capitalista preferentemente).
La aplicación del concepto de modernización a un análisis histórico plantea muchos y muy serios problemas, de los cuales percibo al menos tres importantes de naturaleza epistemológica. De entrada está el problema de la definición y los alcances del concepto y el de las duplas a él asociadas: tradición-modernidad, desarrollo-subdesarrollo y estabilidad-inestabilidad. Viene luego la cuestión del posible anacronismo, pues se va a juzgar a los de entonces con conceptos de los de ahora (de alguna manera, el problema de los antiguos y los modernos), el cual sólo se puede evitar si se tienen las debidas precauciones. Y finalmente está el problema, para mí más agudo, de que la modernización sea un concepto —como lo bueno o la calidad— fácil de percibir pero difícil de definir operativamente porque los indicadores cualitativos no existen.3 Una suma abrumadora de índices es apenas un pobre auxiliar para determinar la modernidad en cualquier terreno, no se diga en un proceso histórico. Resulta imposible objetivar cuantitativamente lo que es propio de un juicio subjetivo. Y eso es lo que sucede, agravado, con la modernización: que pretende arribar a un juicio sobre un proceso que implica algún tipo de calidad creciente —aquí, en el caso que nos ocupa, en materia de desarrollo político— para una entidad nacional en su desplazamiento histórico del punto A al punto B en el tiempo. Con estos cuidados y precauciones en mente trataremos de llegar a un principio de orden en las ideas, previa una revisión de una literatura ahora prácticamente olvidada.
Las teorías del desarrollo político
La teoría (o teorías) del desarrollo político es una de las especies de la teoría del desarrollo en general. El saldo mejor conocido de esta última escuela de pensamiento, también conocida como desarrollismo, se dio en el terreno de la economía política. En general, el desarrollismo partía del supuesto de que los cambios que se proponían eran posibles mediante la inducción, a su vez, de cambios en ciertas variables económicas y/o políticas. El interés por la modernización económica se vio así acompañado por un interés paralelo en el desarrollo político. Sin embargo, la neutralidad científica no fue el fuerte de estas teorías pues no iban libres de valores, base de toda investigación científica, sino que vinieron como respuestas a la situación internacional que surgió con la segunda posguerra.
Antes de la segunda Guerra Mundial, la modernización política no preocupaba a nadie, ni siquiera a los politólogos. Las preguntas que se planteaban estos últimos eran las de siempre y se referían a determinar la manera de mejorar las instituciones políticas para asegurar el bienestar y el bien pasar de los ciudadanos. Eran preguntas que se venían haciendo desde Platón y Aristóteles. Pero todo ello cambió con el advenimiento de la Guerra Fría. En un mundo bipolar, África, América Latina, Medio Oriente y parte de Asia se convirtieron de repente en los campos de la batalla ideológica de las dos superpotencias, los Estados Unidos y la URSS (China no contaba en este juego por su actitud defensiva). En Occidente, particularmente en los Estados Unidos, el problema se redujo a tratar de adivinar qué bando tomarían los países del Tercer Mundo, y cómo evitar que lo hicieran por el lado socialista.
El drástico cambio en la situación mundial impactó las academias de las dos superpotencias emergentes. No se conoce a detalle cómo afectó al mundo académico de la antigua URSS, pero sí es bien conocido lo que sucedió en el estadunidense.4 Ahí, los temores sobre el avance del comunismo en los territorios con atraso, pobreza e inestabilidad política llevaron a uno de los esfuerzos teóricos en política comparada más organizados y mejor financiados de la segunda mitad del siglo XX. La sede fue la Universidad de Princeton, donde se ubicó el Comité de Estudios del Desarrollo Político, encabezado por Lucien W. Pye, generosamente apoyado por el Social Science Research Council. Este comité quedó integrado por lo más granado de los científicos sociales del momento y por sus alumnos de posgrado, que apresuradamente cayeron como plaga de langosta sobre los países en desarrollo para hacer sus tesis de doctorado. En menos de 20 años, entre los decenios de los cincuenta y sesenta, profesores y alumnos produjeron una cantidad asombrosa de estudios que integraron el andamiaje de lo que se dio en llamar teoría (o teorías) del desarrollo político.
El corazón bibliográfico de este gran empeño lo constituyeron los nueve volúmenes de la Political Development Series.5 Sus autores, todos miembros del comité, después de un gran esfuerzo reduccionista, concluyeron que todas las variables implicadas en los procesos de modernización llevaban a cambios que concluían en un sistema político con mayor capacidad de acción, igualdad generalizada y una mayor diferenciación social y política. Y que para el logro de esos objetivos los Estados tenían que enfrentar una serie de crisis, cuya adecuada solución llevaba a la constitución de un sistema político estable, es decir, plenamente moderno (y de calidad). Esas crisis constituían los escalones del proceso de la modernización política y tenían que darse y solucionarse en una secuencia fija, a saber:
crisis de identidad > crisis de legitimidad > crisisde participación > crisis de penetración de la autoridad > crisis de distribución
Esta aproximación al desarrollo político fue duramente atacada dentro y fuera de los Estados Unidos.6 A sus autores se les acusó de etnocentrismo ya que la imagen-objetivo de la modernidad, el modelo por así decirlo, la proporcionaba implícitamente el sistema político de los Estados Unidos. Sus autores fueron vistos como idealistas incorregibles al postular como inevitable la convergencia —si se hacía lo correcto para superar las crisis en el orden predicho— de todos los regímenes en ese tipo concreto de sistema político liberal, democrático y moderno. Se señalaron muchas y muy serias limitaciones al modelo, entre las cuales una de las más destacadas fue la de ser un modelo cerrado que no tomaba en cuenta variables “externas” como las guerras, la conquista, el colonialismo o el comercio internacional. Otra crítica fue resaltar el trampeo lingüístico de los autores de la teoría del desarrollo político, por tratar de rebautizar ideas y conceptos bien conocidos en la teoría y la ciencia políticas tradicionales con una jerigonza seudocientífica (llamar, por ejemplo, strenght input a la represión o two steps flow system a la comunicación cara a cara). Otros defectos que se les veían mucho eran los exagerados empeños por las simetrías derivados del enfoque estructural funcionalista que decantaron de la teoría de los sistemas de Ludwig von Bertalanffy y de los farragosos tratados sobre el sistema social de Talcott Parsons.7 Como el ancestro intelectual al que reconocían filiación los postulantes de la teoría del desarrollo político era Max Weber, no tardó en aparecer una teoría en contra, la teoría de la dependencia, que apelaba, más que a Carlos Marx, a V. I. Lenin y su concepción del imperialismo.8
Pero como todo el trabajo del Comité de Desarrollo Político había versado sobre los países en desarrollo, la ética académica obligaba a probar la solidez del modelo con la historia política de los países desarrollados. Para ello convocaron a un grupo de historiadores y les encargaron aplicar el modelo de las crisis de la modernización política a la historia de varios países europeos y de los Estados Unidos, y tratar de probar la secuencia fija de las crisis.9 Como diría un crítico al reseñar el noveno volumen de la serie, resultado de este esfuerzo: fue un matrimonio a punta de escopeta entre las Ciencias Sociales y la Historia que terminó en divorcio casi al día siguiente. El libro falló en proporcionar una visión sintética y única del desarrollo político de Europa en los dos siglos anteriores, no fue bien visto por el resto de la comunidad de historiadores y no satisfizo las expectativas de los miembros del comité.
Pero algo bueno dejó atrás. Este noveno volumen de la serie, único enfocado en la historia y no en sucesos recientes, involucró no sólo a investigadores procedentes de otra disciplina, sino a historiadores especialistas en diversos países y que respondían a distintas tradiciones académicas. Por ello, el volumen corrigió a la teoría. Y de esperar que así fuera, después de todo, la teoría social no es más que historia concentrada. Lo primero que dejaron en claro estos autores fue que la historia política europea no sostenía la hipótesis de una secuencia fija de las crisis en la construcción de Estados modernos. Es más, había países que no las cumplían todas. En la introducción del noveno volumen Raymond Grew proponía, siguiendo los ensayos aportados por sus colegas, tres grupos de países: Inglaterra, Suecia, Noruega, Dinamarca, Bélgica y los Estados Unidos, en donde las crisis de legitimidad y participación se habían resuelto temprano en sus historias; Alemania, Polonia y Rusia, donde se dio prioridad a la penetración de la autoridad en la sociedad, con España, Portugal, Francia e Italia en diversas posiciones intermedias entre esos dos grupos. La segunda aportación, mucho más importante para los propósitos del presente ensayo, fue que los historiadores concluyeron que las famosas crisis secuenciadas, más que un modelo, constituían una tipología útil para organizar el conocimiento histórico político de cada país.10 Una tipología que resultaba muy atractiva para presentar de manera sintética los caminos que cada país había seguido en la construcción del Estado (state-building) y en la construcción de la nación (nation-building). Eso siempre y cuando no se consideraran las crisis en secuencia fija y se sustituyeran los conceptos pretendidamente científicos por los sinónimos de uso ya conocido para los historiadores y accesibles para la gente de a pie, a saber: crisis de la extensión de la conciencia nacional por la de identidad; crisis de la extensión del sufragio universal por la de participación; crisis de ampliación en la cobertura de la eficiencia burocrática por la de penetración de la autoridad, y crisis del bienestar social por la de distribución. En cuanto a la de la legitimidad, todo el mundo, al menos en la academia, sabía de lo que se trataba y así la aceptaban los historiadores. Utilizaremos, pues, esa tipología para ver las “modernizaciones” de México.
Crisis de la legitimidad y de la extensiónde la eficacia burocrática
La legitimidad en los países europeos tiene que ver, como señala Grew, con una compleja combinación de leyes, derechos, costumbres, procedimientos, instituciones y sentimientos públicos, en un marco institucional político que efectivamente funciona. Y con todo eso fue con lo que se intentó romper al proclamarse la independencia de la Nueva España en 1821.11 Y digo se intentó porque la independencia fue un acto de efectos meramente políticos que no afectó a las formas tradicionales de acción pública de los actores políticos existentes (Iglesia y pueblos) o a los que emergieron con la Independencia (ejército y clases políticas locales). La construcción de una nueva legitimidad estuvo determinada y limitada por formas tradicionales de hacer política de corte corporativo que provenían de la legitimidad del régimen colonial.12
En efecto, la revuelta, el pronunciamiento y el plan fueron apenas unas de las manifestaciones más vistosas del antiguo derecho a la rebelión en caso de violación del pacto subjectionis, de acuerdo con la tradicional filosofía política medieval que anclaba en el tomismo. La mayoría de los componentes de los actores colectivos o corporativos son incapaces de absorber del todo los conceptos que trae la secuela modernizante de las Luces para integrar a la nación en el Estado. En suma, el concepto de la soberanía nacional y la representación política, como justificante y como medio, respectivamente, para la construcción política del Estado que pugna por nacer tras la independencia, les resultan ajenos a los diversos actores políticos dadas sus tradiciones políticas corporativas. Se puede afirmar, dirían algunos, que entre los llamados conservadores, jefes y generales del ejército incluidos, se manejaba el discurso de la modernidad política. Puede ser, ya que todas las élites abrevaron en las mismas fuentes de la Ilustración, pero el hecho es que sus acciones denotaban lo contrario. Uno no se rebela y niega la obligación política si no tiene al menos la convicción de que es legítimo hacerlo. Quizá por ello todas esas élites conservadoras se sentían, a fin de cuentas, más a gusto con la solución monárquica que con la republicana. No en balde hubo dos intentos monárquicos en un lapso de 40 años, 1822 y 1862.
Por consiguiente, la legitimidad “moderna” del nuevo Estado hubo de construirse prácticamente ab initio y en diversos episodios, algunos de ellos violentos, a lo largo de los 40 primeros años de vida independiente.
En el caso de México, y también en buena parte de Iberoamérica, la crisis de la legitimidad va de la mano con la crisis de la extensión de la eficacia del Estado. Van diacrónicamente tan juntas que prácticamente se confunden en un solo y mismo proceso. Ambas tienen que ver esencialmente con la relación centro político y periferia o, dicho de otro modo, con el conflicto entre dos tipos de régimen político: federalismo y centralismo.
La historiografía liberal ha identificado al federalismo con el progreso y la modernidad, y al centralismo con la tradición y el retroceso.13 No es correcto hacerlo así: ambas propuestas de régimen tienen ascendencia liberal ilustrada, pero del liberalismo ilustrado al modo español, y respondieron a las necesidades del cuerpo político que se va formando, tal y como veían esas necesidades las distintas élites. La solución monárquica de Iturbide fue un intento de darle continuidad a la tradición política colonial, pero estaba condenada al fracaso por la imposibilidad de crearle rápidamente una legitimidad histórica creíble. Los Austria primero, y Borbones después, contaban con discursos históricos, filosóficos y religiosos suficientes para fundamentar la legitimidad de su dominio en estas tierras. Agustín de Iturbide, modesto criollo pero hábil político, carecía de ese bagaje. Hubiera sido un excelente presidente de la República, pero él y los suyos se dejaron llevar por la inercia y optaron por la monarquía. Es muy difícil establecer una línea dinástica con legitimidad instantánea. Es más fácil, por renovable, hacerlo en la solución republicana. Es preciso, sin embargo, hacer notar que no es posible inscribir la intentona iturbidista en la tradición más rancia de la Colonia, ya que su opción era una monarquía constitucional. Tan moderna resultaba la monarquía constitucional como la república. Y si aquélla se frustró no fue por tradicional, sino porque implicaba un centralismo desagradable para las clases políticas locales y regionales, portadoras del virus republicano y federalista, que no reconocían la legitimidad de la intentona monárquica. Una solución de síntesis era imposible pues en el imaginario de la época ni siquiera cabía la posibilidad de una monarquía constitucional y federal. Por ello los políticos de las regiones, ajenas al centro geográfico y político del país que nacía, pronto impusieron la solución republicana que sí admitía la modalidad federal. Ahí estaban, como ejemplo inmediato, los Estados Unidos de América.
El federalismo se impuso desde el inicio de la vida independiente por razones históricas y geopolíticas que venían de la Colonia. Es falsa la tesis de que el federalismo mexicano fue imitación extralógica del estadunidense. Los que han estudiado el territorio como sujeto histórico han encontrado que se formaron por lo menos tres importantes configuraciones regionales durante los años coloniales, con entidades menores perfectamente distinguibles en el interior de cada una de ellas.14 La región central, compuesta por el virreinato de la Nueva España y provincias aledañas, dominadas por el antiguo centro político colonial y por los intereses del eje comercial Veracruz-México-Acapulco. Esta región habría estado flanqueada por otras regiones integradas por provincias más lejanas, que desarrollaron sus propios intereses comerciales internos e interregionales (con algunas, como la península de Yucatán, con un incipiente comercio internacional propio). Guadalajara, Oaxaca, Mérida, Zacatecas y el eje Saltillo-Monterrey fueron ciudades sedes de concentración de grupos de notables que, de la periferia al centro, impusieron el primer federalismo. Desde sus orígenes, la Colonia traía el germen del federalismo al haber importado el modelo peninsular de los reinos, y ante las realidades que esa organización creó nada pudo hacer el régimen de intendencias introducido por los Borbones en el siglo XVIII. De hecho, el régimen de las intendencias fue el primer intento de centralizar el poder político y aumentar la capacidad de exacción de recursos.
Cuando se declaró la Independencia se concretó la crisis de legitimidad que inició en 1808. El primer federalismo de 1824 (algunos prefieren llamarle confederalismo) fue la respuesta: creación de un centro político débil organizado sobre la base de la división de poderes. Junto a la división de poderes, el excedido federalismo vino a ser un elemento adicional para limitar ese centro otrora poderoso. Así y sólo así, las regiones estaban de acuerdo para constituir un país. A través de este entramado, los intereses regionales, ya organizados jurídicamente como estados tanto en la constitución federal como en las locales, buscaron gobernar mediante el artificio de la recién adoptada representación política ubicada en el Congreso federal.15 El bicameralismo representaba a las élites locales por partida doble: como estados en el Senado, como representantes de la población en la cámara baja. La clave de la hegemonía de la periferia sobre el centro por medio de la representación política fue el sistema electoral indirecto heredado de la Constitución de Cádiz, que veremos más adelante. En otras palabras, con la Constitución de 1824 se resolvieron simultáneamente dos cuestiones centrales de la legitimidad: las formas de acceso al poder y la representación. La periferia dominaba (y limitaba) al centro político del país por medio de la representación en el Congreso y el control local de las elecciones.
Cierto, había regiones que pudieron haber optado por sus propias independencias. Y de hecho hubo conatos en ese sentido, de los cuales queda un rastro en las constituciones estatales actuales, en aquello de “estado libre y soberano” que aparece en todas ellas. La dispersión política de entidades independientes no llegó a concretarse gracias a la habilidad del diputado constituyente Miguel Ramos Arizpe, que primero hizo aprobar el Acta constitucional que declaraba la intención del Congreso Constituyente de 1823 de adoptar la solución federal y después, ya con calma, discutir el proyecto de constitución. Pero la unión federal en parte también se debió a la situación geopolítica del nuevo país. Con océanos a oriente y occidente, el tapón de El Darién al sur, y con una extensa franja árida y despoblada y un todavía lejano pero amenazante vecino en el norte, era un territorio de regiones obligadas a convivir de alguna manera. Y la búsqueda de esa forma de convivir, federalismo o centralismo, fue la apariencia externa que asumió la larga crisis de legitimidad del nuevo Estado.
La crisis fue larga porque las clases políticas regionales (o notables locales, como prefieren algunos) no quedaron dueñas absolutas del campo. Una coalición contraria integrada por ejército, Iglesia y clase política de los estados del centro de la República estará activa durante mucho tiempo para tratar de imponer, entre 1821 y 1867, versiones distintas de la opción centralizadora, que van de la monarquía iturbidista a la monarquía maximiliana, pasando por la república centralista y el experimento con la dictadura santannista. Tan pronto se estableció la república y el sistema de tres poderes, quedó planteado un problema fundamental en la estructura de representación de los intereses. En el lado moderno de la república el Congreso debía, en teoría, articular esos intereses, pero la mayoría de los mecanismos de acceso estaban cooptados por las clases políticas regionales, a través de la manipulación de las elecciones indirectas y el monopolio de los puestos de representación nacional. Los grupos conservadores de tendencia centralista tuvieron, sin embargo, un acceso limitado al Congreso mediante las elecciones indirectas de tercer grado que permitían, como dice Annino, que el colegio electoral último en el ámbito de los estados contuviera electores de todas las tendencias. Pero aun así nunca llegaron a predominar en número, razón por la cual acudieron aliados con el ejército y la Iglesia católica a los pronunciamientos y las revueltas. En el Congreso, el lado moderno del Estado, convivían las tendencias, y hubo repetidos intentos, sobre todo en la década de 1840, de acercamiento y transacción sobre el tipo de régimen por adoptar en los fallidos congresos constituyentes de 1843 y 1846. Pero cuando parecía que estos intentos de avenencia iban a dar frutos, resurgía la opción premoderna del pronunciamiento, el plan y la revuelta.
En todo ello el papel fundamental lo desempeñó la alta oficialidad del ejército, con una Iglesia aliada que le sirvió para la propaganda contra el federalismo primero y el republicanismo después, pero nada más. Los oficiales del ejército fueron agentes modernizadores, como en la España de la época, e intentarían varias veces establecer una legitimidad basada en la centralización política y regular de alguna manera el acceso al poder, pero a la larga fracasarían en ambas empresas. Las soluciones llamadas conservadoras o centralistas fueron impuestas manu militarii mediante pronunciamientos y manipulaciones propagandísticas para ganarse el apoyo de los pueblos. Dicho en otras palabras, la litis principal se planteó entre el ejército y las clases políticas regionales. Los jefes del ejército se consideraban no sólo los autores de la independencia del país, sino sus únicos garantes, lo cual los hacía un actor político activo y peligroso.16 Pero poco apoyo recibían esos jefes tanto en cuotas de sangre como en recursos económicos de parte de los estados soberanos que formaron la primera república federal. A ello habría que agregar la natural vocación castrense a la centralización. En esa coalición estaban involucrados también los intereses comerciales de la zona central, que no se verían seriamente afectados sino a partir de la expulsión de los españoles a fines de 1827.17 Si vemos ese periodo a través de los actores políticos, lo que resalta a primera vista es una constante creciente y al final irreconciliable: la polarización política que va a desembocar en la Guerra de Reforma.
Entre 1821 y 1867 no sólo no hubo integración nacional sino que se perfiló una suerte de desintegración latente que amenazó dar al traste con cualquier posibilidad de unidad en el país. Por lo tanto, en este periodo no se dan los elementos imprescindibles para establecer la legitimidad del Estado, fuera de la adhesión a, o el repudio de, los sucesivos documentos constitucionales. Vistos en perspectiva histórica, los intentos de definición jurídica para constituir la nación fueron, a fin de cuentas, ejercicios superfluos y superficiales, porque la identidad nacional quedaba en vilo. La solución no llegaría por el lado de la integración de los contrarios, que hubiera sido la solución política, sino por la eliminación de una de las banderías, porque la opción de todos fue a fin de cuentas militar. La Guerra de Reforma empieza a evidenciarse a partir del desprestigio de los moderados con el rechazo del presidente Ignacio Comonfort a la Constitución de 1857. Luego de 10 años de disensiones cada vez más violentas y con la intervención extranjera y el Segundo Imperio de por medio, llegó el momento de resolver el conflicto primordial e irreconciliable con la derrota del adversario por las armas. El triunfo de los liberales radicales en 1867 fue el momento propicio para establecer por todos los medios al alcance de la mano la legitimidad de un gobierno nacional y, simultáneamente, cimentar los fundamentos institucionales y políticos para la paulatina extensión de su autoridad en todo el país.
Al inicio de la República Restaurada, la extensión de la autoridad se basó en el carisma heroico.18 Juárez había regresado a la Ciudad de México en 1867 con un gran prestigio y una capacidad política sin precedente. Se los había ganado en la prolongada contienda contra el francés y el Imperio de Maximiliano I. Esa legitimidad resolvía, al menos temporalmente, la cuestión del ejercicio efectivo de la autoridad nacional, pues Juárez había impuesto, en uso de facultades extraordinarias, gobernadores leales en todos los estados durante los años de guerra. Estos gobernadores, a su vez, le correspondieron integrando un Congreso más dócil, totalmente diferente al que había enfrentado entre 1861 y 1862. El poder de Juárez era indiscutido, no obstante errores como el de la convocatoria a elecciones de 1867.19 Pero el carisma heroico termina por gastarse, por evaporarse rápidamente; por ello Juárez emprendió una tarea que no pudo terminar: la construcción de arreglos políticos para estabilizar y darle continuidad a la autoridad nacional. Los mismos fines juaristas de hacer duradera esa autoridad y de fortalecer al Poder Ejecutivo federal, los conseguiría después Porfirio Díaz ampliando el camino trazado por Juárez mediante la construcción del sistema político.20
En el largo periodo del Porfiriato, la extensión de la autoridad se basó más en arreglos clientelares que en mecanismos formales. Sin embargo, desde el punto de vista formal se pueden enumerar diversas disposiciones que contribuyeron a la extensión de la autoridad nacional. Ante todo sobresalen las Leyes de Reforma que establecieron la igualdad ante la ley al eliminar los fueros, ampliaron el mercado interno con la desamortización de bienes en manos muertas y le brindaron autonomía a la autoridad al decretar la separación Iglesia y Estado. El número de secretarías de Estado se incrementó, y en ellas se incluyeron las de Fomento y Obras Públicas, determinantes para la penetración de la autoridad por vías distintas a las políticas. En cambio el sistema impositivo, instrumento de penetración de la autoridad nacional por excelencia, evolucionó poco, y lo poco que se logró fue sacando el tema del Congreso y dejándolo a conferencias fiscales entre representantes de los ejecutivos de los estados y de la Federación. La medida fiscal más importante fue la abolición de las alcabalas en 1896, que frenaba el comercio interno al gravar las mercancías en su tránsito de un estado a otro.
Así, las crisis de legitimidad y de extensión de la autoridad a todo el territorio se solucionaron a partir de los años ochenta del siglo XIX. Para cuando estalla la Revolución mexicana en 1910, el país había dado un vuelco al transitar del caos a la estabilidad política mediante acuerdos clientelares y medidas formales que ampliaron la legitimidad del Estado nacional y afirmaron su autoridad en todo el territorio.21 Con la Revolución mexicana, sobre todo después del triunfo de la revolución constitucionalista, se destruyó el sistema político porfirista y el poder se centrifugó hacia los estados, las regiones y los nuevos caudillos militares. La posterior recuperación de poder por parte del centro político nacional sería paulatina. Los gobiernos posrevolucionarios recompondrían, después de 1920, los pactos del Porfiriato, aunque perfeccionando los mecanismos formales e informales que éste había creado. Por ello entre el Porfiriato y el sistema político posrevolucionario hay más continuidades que discontinuidades. De hecho, estas últimas son más bien novedades. Entre las novedades posrevolucionarias destacaron la legalización de los partidos políticos, el reconocimiento constitucional de dos nuevos actores políticos (sindicatos y empresarios) y el establecimiento de acuerdos entre el centro y las clases políticas locales, cuyo resultado final fue la constitución de un partido dominante. Este último, el partido, fue el instrumento por excelencia para reconstituir la autoridad central —mediante la integración de representaciones nacionales leales al presidente de la República— a costa de dominios reservados a los estados a partir del decenio de 1930; se trató de un proceso largo, que muchos llaman el presidencialismo mexicano, y que terminó con la alternancia en el poder del año 2000, la cual trajo consigo un renovado pero limitado enfeudamiento político de los gobernadores.
La construcción de la conciencia(o identidad) nacional
Sólo los seres conscientes y las entidades conformadas por seres conscientes tienen identidad. Una entidad o institución existe si sus miembros son capaces de proyectar su especificidad en palabras, actitudes y conductas a fin de reafirmar la cohesión, la necesidad de existencia de la entidad, y también las razones por las cuales se pertenece a ella. Así, la identidad es un producto eminentemente psicológico, existe en la mente de los miembros de una colectividad, y como tal requiere de puntos de referencia comúnmente llamados símbolos. Los símbolos evocan y sintetizan.22 Responden a necesidades psicológicas de la sociedad y, por lo general, apelan al conformismo, la armonía, definen lo externo y al Otro, y actúan en contra de las tensiones sociales y las disensiones rupturistas. En el caso de la identidad nacional, esos símbolos son obvios para nosotros: territorio, constitución, bandera, himno, instituciones políticas y sociales, leyes vigentes, juramentos, gestas históricas y, sobre todo, héroes. Muchos héroes. Y estatuaria.
La construcción de una identidad nacional no es tarea fácil. Supone el tránsito de lealtades regionales a una lealtad nacional, mediante un proceso de creciente integración simbólica. Requiere tiempo, pues de lo que se trata es de instilar en la población una serie de actitudes de pertenencia básica mediante diversos medios. En la historia moderna, el nacionalismo ha desempeñado un papel importantísimo en estas tareas. El traslado de lealtades se logra óptimamente a través de la educación, aunque no sea éste el único medio.
Al momento de la Independencia pocas eran las referencias que tenían las élites criollas para definir una conciencia o identidad nacional fuera de los vaivenes de la disputa americana y las búsquedas de la antigua grandeza mexicana, referidas a un mitificado pasado indígena (de fuerte sabor azteca en perjuicio de otras etnias). Las referencias más frecuentes se concretaban en la universalidad de una Iglesia católica, que prácticamente monopolizaba la vida social y cívica del mundo criollo, y en un vago vínculo político con una monarquía lejana y ausente, mediante la cual se conectaban con un amplio y fragmentado Imperio. Aún más, en los primeros meses posteriores a la caída del fugaz Imperio de Agustín I, en vísperas de los trabajos del Congreso Constituyente de 1823-1824, se dio la tentación de los separatismos pues hubo varias provincias que adelantaron sus constituciones declarándose estados libres y soberanos. El día lo salvó Miguel Ramos Arizpe, como ya se dijo, diputado constituyente que hizo aprobar un acta constitucional que comprometía al Congreso a diseñar una federación. La primera república, en consecuencia, fue exageradamente federal, pero esa exageración fue la que aseguró al país al impedir una dispersión de regiones como se dio en Centroamérica.
Antes del diseño de una política educativa como instrumento estatal para la difusión de valores y símbolos nacionales, fue determinante el advenimiento en México de una ola de nacionalismo como consecuencia de la Guerra de 1847 con los Estados Unidos y la consecuente pérdida de territorio nacional a favor de este país. En los estados del centro del país ello fue más que evidente, y ahí están publicaciones destacadas, como la de Roa Bárcena, que contribuyó notablemente a la confección de la gesta histórica de los Niños Héroes, que luego ofrecería la educación nacional como ejemplo de valor, entrega y patriotismo, a los niños mexicanos. Pero en la periferia también se dio esa explosión de patriotismo, particularmente en los estados por donde pasaron las tropas estadunidenses. Tal fue el caso de Nuevo León, que presentó una aguerrida resistencia al invasor, de naturaleza más civil que militar.23 El desplazamiento de la frontera fue así un determinante previo para la ofensiva educativa y la integración de la identidad nacional. Las fronteras, como bien se sabe, contribuyen a la integración mediante un doble proceso simultáneo de separación y de unión. Separan al Otro, al Vecino, al Posible Enemigo, pero también por exclusión une lo Nuestro. Antes de la Independencia, la noción de frontera, sobre todo hacia el norte, era un concepto muy vago, la frontera estaba de hecho indeterminada. Después del 47 la frontera física coincidió con la frontera demográfica y contribuyó a crear una conciencia territorial. Ésta es, después de todo, uno de los elementos definitorios de cualquier Estado moderno. Después de la Guerra del 47, la frontera se convirtió en una realidad no sólo política sino también física y simbólica.
Pero sería necesaria otra guerra para acelerar el proceso de identificación nacional. Al igual que en la Francia de la Revolución francesa, donde se establece a la nación como el nexo de todos los derechos y todas las obligaciones del recién definido ciudadano, en un momento en que la Revolución se encontraba asediada por un contexto europeo hostil, la Guerra de Intervención y del Segundo Imperio en México contribuyeron a reforzar el proceso de identificación nacional. El instrumento principal fue la Guardia Nacional, en muchos trazos idéntica al diseño original de los revolucionarios franceses en 1789. La Guardia Nacional, a diferencia de las milicias estatales de la primera República, fue un instrumento integrador. Si bien se reclutaba y se mantenía con recursos locales de los estados, tenían por ley una lealtad y dependencia del gobierno federal en momento de crisis nacional o guerra extranjera, que fue el caso entre 1862 y 1867. En esos años, el discurso nacionalista no sólo sube de tono, sino que se definen cuerpos de guardias nacionales, integrados por ciudadanos-soldados, que no sólo comparten los mismos ideales de independencia, sino que se desplazan de un lado a otro del país. Gracias a dos guerras con extranjeros, cuando se restaura la República en 1867, la mesa está servida para componer una política educativa sobre valores de integración e identificación nacionales.
La educación fue, en el México de la segunda mitad del siglo XIX, el medio por excelencia para la creación de una identidad, por ser la mejor posicionada para la reiteración simbólica de puntos de referencia capaces de ser compartidos y comprendidos por todos. Fue auxiliada por las sociedades cívicas que organizaban eventos durante las efemérides patrias, y la estatuaria que incluyó una avenida majestuosa pautada por estatuas de héroes en la Ciudad de México, pero también el quiosco, coronado con el águila republicana, la plaza con las estatuas del padre de la patria y el héroe local, en pueblos y pequeñas ciudades En cuanto a la escuela podemos hablar de un proceso socializador casi continuo a partir de 1880 hasta nuestros días. Sin embargo, ya en el siglo XX, la escuela ha tenido que competir no sólo con la familia sino con otras instancias, primordialmente los medios masivos de comunicación y diversos grupos de interés, que le han venido disputando con éxito el monopolio de la labor socializadora.
Una identidad nacional es más difícil de construir en un Estado nacido de dos pueblos que por razones de conquista viven juntos. Ya se sabe que en estas tierras americanas, al igual que en la mayoría de las europeas, primero fue el Estado y luego la Nación. Es menos complicado hacer una constitución política y delinear formalmente un Estado que formular en el vacío institucional eso que se llama conciencia o identidad nacional. Hacia el siglo XVIII, fuera de la lengua (no siempre) y de la religión (casi siempre, y gracias al sincretismo), había pocos elementos psicológicos que unieran a los pueblos y regiones que conformaban la Nueva España. Ya se ha estudiado cómo se dieron entonces de manera incipiente circunstancias para conformar una serie precoz de símbolos que a la larga incidirían en la conciencia nacional; símbolos identificables con nostalgias anacrónicas de la grandeza del pasado precolombino, el culto a la Virgen de Guadalupe y una serie de mitos indígenas, como el águila y la serpiente.24 Para decirlo en los términos de las teorías del desarrollo político, se trató de un proceso simultáneo de diferenciación e identificación; de diferenciación del criollo frente al peninsular y de identificación de aquél con estas tierras mediante lo único que tenía a mano, la mitología y la simbología indígenas.25 Mitología y simbología indígenas, dicho sea de paso, tal y como habían sido rescatadas e interpretadas por los evangelizadores, ya que la mayoría de las fuentes originales se destruyeron. En un primer momento, durante la época colonial, la educación formal no desempeñó papel alguno. Se trató de una actividad reducida en cobertura, carente de sistematización y limitada a la minoría blanca y algunas élites indígenas. Pero el proceso de identificación seguía siendo el mismo, con un Estado remoto, la Corona, a través de la religión y de la Iglesia.
La construcción de la conciencia nacional fue pues un proceso tardío, que de alguna manera continúa hasta hoy en los confines más remotos del país. Fue una política que empezó con fuerza en el último tercio del siglo XIX, con la que se buscó construir la identidad nacional mexicana mediante la extensión de la educación y la amalgama de las diferencias regionales y divisiones étnicas en un crisol común. Entre 1824 y 1867 no se vio la educación como medio para formar la nacionalidad. No hubo las condiciones propicias por la inestabilidad política reinante. En ese lapso, la educación elemental vegetó en las herencias coloniales, las penurias económicas, los vaivenes políticos y la ausencia de secularización. La secularización de la educación, hay que decirlo, es el requisito fundamental para que la educación pueda cumplir su papel en este terreno, al desplazar la doctrina cristiana como cemento social y sustituirla por la religión de la patria, esencia misma de la identidad nacional a la que se aspiraría. Es la vía más rápida y segura para identificar los procesos socializadores con el Estado. Ni siquiera la tan aclamada reforma educativa para el Distrito Federal y Territorios de Valentín Gómez Farías en 1833 se adentró en la secularización. Más hizo Santa Anna en 1842 con la ley que centralizaba la educación de todos los departamentos, al sujetar la educación superior a un solo plan de estudios diseñado en la capital del país, que poseía rasgos muy novedosos para aquel entonces. Los afanes y propuestas de José María Luis Mora, el gran preocupado por la educación en la primera mitad del siglo XIX, se limitaron a las élites sin incluir a las masas, segundo requisito este último, además de la secularización, para labrar la identidad nacional mediante la educación.
Si algún esfuerzo se hizo en la primera mitad del siglo XIX, fue en la educación superior, y no por el gobierno nacional sino por los de los estados, que crearon instituciones expresamente laicas. En la educación elemental siguió predominando la escuela lancasteriana de enseñanza mutua que incluía en sus programas la doctrina cristiana.26 La gran aportación durante la primera república federal la proporcionaron los estados con la fundación de institutos científicos y literarios o colegios civiles, que introdujeron la enseñanza de técnicas, lenguas vivas y nuevas formas de enfocar la filosofía y el derecho. Sin duda fueron las novedades en la enseñanza del derecho, en particular del derecho constitucional, lo que empezó a perfilar algunos rasgos de diferenciación nacional en la educación frente a las herencias coloniales y metropolitanas.27 El esfuerzo apenas alcanzó a reducidos grupos; pero aun así en esas instituciones educativas habrían de graduarse la mayor parte de los miembros de la segunda generación de liberales mexicanos, la que emprendió la Reforma social, se fogueó en la guerra contra el francés y el Segundo Imperio, y que sentó finalmente las bases de la creación de la identidad nacional mediante la educación.28
La ofensiva educativa de la segunda mitad del XIX mexicano coincidió con el establecimiento de la separación de Iglesia y Estado por la segunda generación de liberales.29 El primer momento clave fue la ley de 1861, promulgada por el presidente Benito Juárez en vísperas de la Guerra de Reforma y que extendía la ayuda federal a las escuelas de las municipalidades y “pueblos cortos” (pequeños), con la obligación de sujetarse al programa de estudios federal. El plan de estudios agregaba a las materias típicas de la educación elemental —lectura, escritura y aritmética—, el estudio de la Constitución (1857), las leyes fundamentales del país y la historia nacional. Para empezar la socialización simbólica no estaba mal, aunque el enfoque fuera muy legalista. Tras la restauración de la República se promulgó otra ley de instrucción pública a fines de 1867, producto de una comisión presidida por Gabino Barreda.30





























