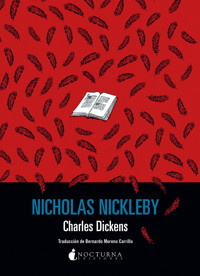
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: NOCTURNA
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Puede que la vida de los Nickleby no sea la más interesante, pero sin duda es apacible... hasta que el padre muere y la familia debe ir a Londres para pedir ayuda a un mezquino pariente. A cambio, este pone una condición: su sobrino trabajará como profesor en una escuela de Yorkshire. El joven e impulsivo Nicholas parte lleno de entusiasmo, pero pronto descubre que allí el director se asemeja más a un carcelero dispuesto a atormentar a sus alumnos y que a él, para su desgracia, se le da muy mal acatar órdenes que desprecia. Actores teatrales de carácter dramático, viejos usureros, amigos (o no) que se retan a duelos, damas acorraladas por pretendientes excéntricos, caballeros perseguidos por señoritas de viva imaginación y una serie de conspiraciones se entretejen en una incisiva sátira que no sólo cosechó un éxito incuestionable nada más publicarse, sino que consiguió frenar los malos tratos de las escuelas de Yorkshire y, en la actualidad, sigue fascinando a los lectores por su retrato irónico de lo que sucede cuando se valora más el afán de lucro que el de ayudar al prójimo. Escrita justo después de Oliver Twist, Nicholas Nickleby es una obra magistral que ahora se presenta en español con una nueva traducción íntegra y las ilustraciones originales de Phiz.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1530
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Título original: Nicholas Nickleby
© de la traducción: Bernardo Moreno Carrillo, 2016
© de la presente edición: Nocturna Ediciones, S.L.
c/ Corazón de María, 39, 8.º C, esc. dcha. 28002 Madrid
www.nocturnaediciones.com
Primera edición en Nocturna: diciembre de 2023
ISBN: 978-84-17834-48-7
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).
Al señor W. C. Macready1
se le dedican las siguientes páginas como una pequeña muestra
de la admiración y la estima de su amigo,
el autor
NICHOLAS NICKLEBY
PRÓLOGO (1839)
Mientras escribía esta obra, al autor le divirtió no poco —y le produjo satisfacción— enterarse, tanto a través de amigos como por las disparatadas afirmaciones aparecidas en distintos periódicos de provincias, de que más de un maestro de escuela de Yorkshire pretendía ser el modelo en que se basa el señor Squeers. El autor tiene sobradas razones para creer que uno de estos dignos maestros ha consultado con expertos en Derecho Procesal a fin de saber si hay base suficiente para denunciarme por vía legal; otro quería hacer un viaje a Londres con el expreso propósito de agredir físicamente al difamador; y un tercero recuerda haber recibido hace un año la visita de dos caballeros, uno de ellos distrayéndole con su conversación mientras el otro le hacía un retrato. Aunque el señor Squeers tiene sólo un ojo y él tiene dos, y el esbozo publicado no se le parece en nada (sea quien pueda ser), tanto él como sus amigos y vecinos afirman saber a ciencia cierta quién es porque… el personaje se le parece una barbaridad2.
No obstante, si bien el autor no puede por menos de agradecer el gran cumplido que así se le hace, se aventura a sugerir que estas pretensiones obedecen a que el señor Squeers representa una clase y no un individuo. Allí donde la impostura, la ignorancia y la codicia sin límite son las prerrogativas de un pequeño grupo de individuos, si se describe un personaje con esas características, sus compañeros se sentirán concernidos y cada uno sospechará que el retrato le pertenece.
Sobre esta descripción, como sobre las demás, pueden darse excepciones y, aunque el autor no vio ni oyó hablar de ninguna en su estancia en Yorkshire antes de redactar estas aventuras —ni antes ni después—, le complace más dar por sentada su existencia que ponerla en tela de juicio. Ha meditado mucho sobre este asunto. El objetivo de llamar la atención pública sobre dicho sistema no se cumpliría con propiedad si no declarase, enfática y seriamente, en primer lugar, que el señor Squeers y su escuela son pálidos y débiles retratos de la realidad, suavizada para que no parezca imposible; en segundo lugar, que hay constancia de procesos judiciales en los que se instó a compensar, a modo de pobre resarcimiento, los daños, sevicias y deformidades infligidos a niños por esos maestros, con detalles tan ultrajantes y repugnantes de abandono, crueldad y enfermedad que ningún escritor de ficción osaría imaginar3; y, por último, que, desde que el autor acometió la redacción de estas aventuras, ha recibido de círculos privados —de los que no cabe suspicacia ni desconfianza— numerosos relatos de atrocidades cometidas contra niños desatendidos o repudiados, de cuya perpetración estas escuelas han sido el principal instrumento, excediendo cuanto se pueda leer en estas páginas.
Pasando a un tema más grato, es obligado decir que hay dos personajes en este libro sacados de la vida real. Es curioso que lo que llamamos el mundo, por lo general tan cándido con lo que cree verdadero, se muestre tan incrédulo con lo que cree imaginario; mientras en la vida real no se acepta de un hombre ningún defecto y de otro ninguna virtud, rara vez se admite, en una narración ficticia, un personaje fuertemente marcado, bueno o malo, dentro de los límites de la probabilidad. Por esta razón aparecen aquí esbozados de manera leve e imperfecta. A quienes se interesen por este relato les alegrará saber que los hermanos Cheeryble son personajes bien reales; su liberalidad, franqueza, firmeza y sencillez, así como su carácter noble e ilimitada benevolencia, no son creaciones del autor; aún siguen realizando a diario (y con frecuencia, sin hacerse notar) generosas acciones en su ciudad, de la que son orgullo y honra4.
Al escritor de estos pasajes, embargado por ese pesar con que dejamos una tarea a la que hemos dedicado nuestros pensamientos y mucho tiempo, y que naturalmente ha aumentado por el empeño de estar rodeado de lo que le podría animar y alentar…, a ese escritor sólo le queda, al abandonar la tarea, decir adiós a sus lectores.
«El autor de una obra por entregas —dice Mackenzie— tiene más derecho que otros escritores a la atención y consideración de sus lectores. Los otros escritores se someten a sus lectores con la reserva y circunspección de haber tenido tiempo para preparar su aparición pública. Quien ha seguido la regla de Horacio de guardar el libro nueve años en su estudio puede suprimir muchas ideas concebidas al calor de la composición y modificar expresiones vertidas con apresuramiento, pero el que escribe en periódicos transmite a los lectores sus sentimientos con el lenguaje que le han suscitado esos sentimientos. Como se ha entregado con íntima libertad y cordial amistad, buscará la indulgencia que puede reclamar, y en la despedida siente la pena de un conocido y la ternura de un amigo».
Con los sentimientos y esperanzas del «escritor por entregas», el autor de estas páginas las deja concluidas a sus lectores, vanagloriándose, como el escritor citado, de que el primer día del próximo mes echarán de menos su compañía, como se echa de menos la espera del placer, y pensarán durante meses en las páginas leídas como la correspondencia de quien deseaba su felicidad y ha contribuido a su esparcimiento.
PRÓLOGO (1848)
Este relato se inició a los pocos meses de la publicación de Los papeles póstumos del club Pickwick. Entonces había muchas escuelas depreciadas en Yorkshire. Hoy quedan pocas5.
Estas escuelas representaban el espantoso abandono en que se hallaba la Educación en Inglaterra y la desatención del Estado en la formación de ciudadanos buenos o malos, desgraciados o felices. Cualquiera que mostrara incapacidad para desempeñarse seriamente en la vida podía, sin necesidad de examen ni cualificación, abrir una escuela en cualquier parte. Si para desempeñar sus funciones se exigía preparación al médico que ayudaba a traer un bebé al mundo —aunque a veces contribuía más bien a mandarlo fuera de él—, así como se exigía cualificación al farmacéutico, al abogado, al carnicero, al panadero, al candelero, en fin, a cualquier profesión y oficio, los maestros de escuela eran la excepción; y aunque en general estos impostores y tontos de capirote se aprovechaban del lamentable estado de las cosas, los maestros de Yorkshire eran los más viles y podridos de la escala. Individuos que comerciaban con la avaricia, la indiferencia o la imbecilidad de los padres y el desvalimiento de los niños; individuos ignorantes, miserables, avaros y brutales, a los que nadie habría confiado el cuidado de un caballo o un perro, formaban el digno pilar de una estructura que, por un altivo y petulante laissez-aller6, pocas veces se ha superado en el mundo.
A veces se habla de una querella judicial por daños y perjuicios contra un médico no cualificado que deformó un miembro roto en lugar de curarlo, pero ¡cuántas mentes no han quedado deformadas de por vida por gente trapacera que pretendía formarlas!
Hablo de los maestros de Yorkshire en pasado. Si bien no han desaparecido del todo, es indudable que han disminuido. Aunque queda todavía mucha tarea por hacer en la Educación, no es menos obvio que se han realizado sensibles mejoras y provisto de nuevas y más adecuadas instalaciones.
Ahora no recuerdo cómo llegué a oír sobre las escuelas de Yorkshire siendo aún un niño, sentado en un rincón del castillo de Rochester, con la cabeza llena de personajes novelescos como Partridge, Strap, Tom Pipes y Sancho Panza; pero sé que las primeras impresiones me llegaron entonces y guardan relación, de una u otra manera, con un chico que volvió a su casa con un absceso inflamado que su guía, filósofo y amigo de Yorkshire le había provocado con un cortaplumas manchado de tinta. Aquella impresión no me ha abandonado. Siempre sentí curiosidad por esas escuelas de Yorkshire —más adelante las oí mencionar con frecuencia— y, al disponer de un auditorio, decidí escribir sobre ellas.
Con ese propósito, antes de iniciar este libro, viajé a Yorkshire en un frío invierno que describo de la manera más fiel posible. Quería ver a uno o dos maestros, pero me advirtieron que esos caballeros, dada su modestia, no deseaban recibir al autor de Los papeles póstumos del club Pickwick. Así que consulté con un amigo que tenía un conocido en Yorkshire y concerté con él un fraude piadoso. Me dio cartas de presentación a nombre, me parece, de mi compañero de viaje, que se referían a un niño inventado dejado allí por una madre viuda que no sabía qué hacer con él. La pobre dama había decidido, para mover a compasión a sus parientes, mandarlo a una escuela de Yorkshire. Yo era el amigo de la pobre dama que viajaba por esas comarcas, y si el destinatario de la carta podía informarme de una escuela, el firmante le quedaría muy agradecido.
Fui a varios lugares de aquella zona donde sabía que abundaban esas escuelas y no tuve oportunidad de enviar una carta hasta llegar a cierta población que no voy a nombrar. El destinatario no estaba en casa, pero, a pesar de la nieve, se reunió luego conmigo en la posada donde me alojaba. Fue después de la cena, y no hubo necesidad de persuadirlo para que se sentara a la lumbre en un rincón acogedor y compartiera el vino de la mesa.
Me temo que ya ha muerto. Era un hombre jovial, de cara redonda y rubicunda, con quien trabé una rápida amistad. Hablamos de muchos temas, salvo de la escuela, asunto que él trataba de evitar por todos los medios. «¿Hay cerca una escuela grande?», le pregunté refiriéndome a la carta. «Ah, sí —me dijo con su fuerte acento de Yorkshire—, hay una muy grande». «¿Es una buena escuela?», pregunté de nuevo. «Ah, sí —contestó—, igual que las demás; depende de la opinión de cada cual», y miró silbando la lumbre y los objetos de la estancia. Volvimos a un tema que ya habíamos abordado y recuperó el tono de la conversación. Yo intentaba aludir a la escuela, aprovechando los momentos en que se mostraba más alegre y no se sentía incómodo. Por fin, transcurridas dos horas muy gratas, cogió su sombrero, se inclinó sobre la mesa y, mirándome fijamente, dijo en tono confidencial: «Bien, caballero, hemos pasado un rato muy agradable, pero voy a decirle una cosa: no deje que esa viuda mande a su pequeño con ninguno de nuestros maestros mientras en Londres haya una casa donde pueda meterlo o una zanja donde dormir. No me gusta hablar mal de mis paisanos, y por eso le hablo en voz baja, pero explotaría si me fuera a dormir sin decirle, por el bien de la viuda, que mantenga al chico lejos de esos granujas mientras en Londres haya una casa donde pueda meterlo o una zanja donde dormir». Repitió estas palabras con tanto entusiasmo y solemnidad que su cara alegre se agrandó el doble, me estrechó la mano y se fue. No volví a verlo, pero he intentado reflejarlo en el campechano John Browdie.
Respecto a esta clase de personas, me permito citar unas palabras del prólogo original de este libro:
Mientras escribía esta obra, al autor le divirtió no poco —y le produjo satisfacción— enterarse, tanto a través de amigos como por las disparatadas afirmaciones aparecidas en distintos periódicos de provincias, de que más de un maestro de escuela de Yorkshire pretendía ser el modelo en que se basa el señor Squeers. El autor tiene sobradas razones para creer que uno de estos dignos maestros ha consultado con expertos en Derecho Procesal a fin de saber si hay base suficiente para denunciarme por vía legal; otro quería hacer un viaje a Londres con el expreso propósito de agredir físicamente al difamador; y un tercero recuerda haber recibido hace un año la visita de dos caballeros, uno de ellos distrayéndole con su conversación mientras el otro le hacía un retrato. Aunque el señor Squeers tiene sólo un ojo y él tiene dos, y el esbozo publicado no se le parece en nada (sea quien pueda ser), tanto él como sus amigos y vecinos afirman saber a ciencia cierta quién es porque… el personaje se le parece una barbaridad.
No obstante, si bien el autor no puede por menos de agradecer el gran cumplido que así se le hace, se aventura a sugerir que estas pretensiones obedecen a que el señor Squeers representa una clase y no un individuo. Allí donde la impostura, la ignorancia y la codicia sin límite son las prerrogativas de un pequeño grupo de individuos, si se describe un personaje con esas características, sus compañeros se sentirán concernidos y cada uno sospechará que el retrato le pertenece.
Sobre esta descripción, como sobre las demás, pueden darse excepciones y, aunque el autor no vio ni oyó hablar de ninguna en su estancia en Yorkshire antes de redactar estas aventuras —ni antes ni después—, le complace más dar por sentada su existencia que ponerla en tela de juicio. Ha meditado mucho sobre este asunto. El objetivo de llamar la atención pública sobre dicho sistema no se cumpliría con propiedad si no declarase, enfática y seriamente, en primer lugar, que el señor Squeers y su escuela son pálidos y débiles retratos de la realidad, suavizada para que no parezca imposible; en segundo lugar, que hay constancia de procesos judiciales en los que se instó a compensar, a modo de pobre resarcimiento, los daños, sevicias y deformidades infligidos a niños por esos maestros, con detalles tan ultrajantes y repugnantes de abandono, crueldad y enfermedad que ningún escritor de ficción osaría imaginar; y, por último, que, desde que el autor acometió la redacción de estas aventuras, ha recibido de círculos privados —de los que no cabe suspicacia ni desconfianza— numerosos relatos de atrocidades cometidas a niños desatendidos o repudiados, de cuya perpetración estas escuelas han sido el principal instrumento, excediendo cuanto se pueda leer en estas páginas.
Esto es cuanto tengo que decir sobre el tema, salvo que, si se hubiera presentado la ocasión, habría reimpreso algunos detalles de pleitos judiciales extraídos de viejos periódicos.
Otro fragmento del mismo prólogo puede servir para presentar un hecho que sin duda a mis lectores les resultará curioso:
Pasando a un tema más grato, es obligado decir que hay dos personajes en este libro sacados de la vida real. Es curioso que lo que llamamos el mundo, por lo general tan cándido con lo que cree verdadero, se muestre tan incrédulo con lo que cree imaginario; mientras en la vida real no se acepta de un hombre ningún defecto y de otro ninguna virtud, rara vez se admite, en una narración ficticia, un personaje fuertemente marcado, bueno o malo, dentro de los límites de la probabilidad. Por esta razón aparecen aquí esbozados de manera leve e imperfecta. A quienes se interesen por este relato les alegrará saber que los hermanos Cheeryble son personajes bien reales; su liberalidad, franqueza, firmeza y sencillez, así como su carácter noble e ilimitada benevolencia, no son creaciones del autor; aún siguen realizando a diario (y con frecuencia, sin hacerse notar) generosas acciones en su ciudad, de la que son orgullo y honra.
Si intentara resumir los miles de cartas de todas las latitudes y los climas del planeta que me ha acarreado este desafortunado párrafo, me vería ante una dificultad aritmética de la que no podría salir. Baste decir que, así lo creo, las solicitudes de préstamos, regalos y cargos retribuidos que me han pedido que haga llegar a las personas en que se inspiran los hermanos Cheeryble (con quienes nunca me comuniqué) habrían agotado el presupuesto de todos los ministros de Hacienda desde el acceso al trono de la casa de Brunswick, y arruinado al Banco de Inglaterra.
Los hermanos ya han fallecido.
Una última cuestión. Si Nicholas no resulta siempre intachable ni agradable es porque no se ha pretendido que aparezca como tal. Nicholas es un joven de temperamento impetuoso, con poca o nula experiencia, y no vi ningún motivo para que un héroe así se elevara por encima de la naturaleza.
CAPÍTULO UNO
Que sirve de introducción de lo que sigue
En un apartado lugar del condado de Devonshire vivía un honorable caballero llamado Godfrey Nickleby que, a pesar de su avanzada edad, decidió casarse; no siendo lo bastante joven ni rico para aspirar a la mano de una dama acaudalada, y atendiendo a los dictados del corazón, contrajo matrimonio con un viejo amor, que lo aceptó por el mismo motivo. Así, dos personas que no pueden permitirse jugar a las cartas por dinero se sientan a jugar por placer.
La gente de mala índole que se mofa de la vida matrimonial tal vez me reproche no comparar a esta buena pareja con dos boxeadores que, cuando no les sonríe la fortuna y escasean los seguidores, se miden intercambiándose golpes; podría ser una comparación atinada, pues si los esforzados púgiles pasan luego el sombrero, confiando en la generosidad de los espectadores para darse un capricho, así también, concluida la luna de miel, el señor Godfrey Nickleby y su consorte lanzaron al mundo una mirada de preocupación, a la espera de una oportunidad para incrementar su peculio. Los ingresos del señor Nickleby, en la época de su casamiento, fluctuaban entre las sesenta y las ochenta libras al año.
¡Cuánta gente hay en el mundo! En Londres (donde vivía el señor Nickleby) nadie podía quejarse de que la población fuera escasa. Asombra la cantidad de tiempo que se emplea en descubrir, entre la multitud, el rostro de un amigo. En cuanto al señor Nickleby, miraba y miraba hasta que le dolían los ojos tanto como el corazón, pero no aparecía ningún amigo y, cansado de mirar, volvía la vista hacia su casa, donde tampoco descubría cosas que le alegraran el ánimo. El pintor que observa mucho tiempo un color chillón lo rebaja con tonos más apagados; lo que hallaba la mirada del señor Nickleby tenía una tonalidad tan sombría que habría experimentado un gran alivio sólo con invertir el contraste.
Cuando, cinco años después, la señora Nickleby le regaló una parejita de varones y él, acuciado por tener que proveer a la familia, ya pensaba suscribir un seguro de vida para, en el siguiente trimestre, dejarse caer por accidente de lo alto del Monumento, recibió una mañana por correo una carta ribeteada de negro informándole de que su tío, el señor Ralph Nickleby, acababa de fallecer dejándole el grueso de su propiedad, que ascendía a cinco mil libras.
Como el fallecido nunca había dado señales de vida a su sobrino, salvo para mandar a su primogénito (bautizado con el nombre del tío-abuelo en un desesperado gesto de especulación) una cuchara de plata en un estuche de tafilete —lo que, como el niño no tenía mucho que llevarse a la boca, parecía una burla, pues el pequeño nació sin un pan debajo del brazo—, el señor Godfrey Nickleby apenas dio crédito a la noticia. Realizadas las comprobaciones pertinentes, se convenció de que era cierta. Al parecer, el anciano caballero había planeado donar su fortuna a la Real Sociedad Humanitaria, y redactado un testamento a tal efecto; pero, meses antes, esta institución había tenido la mala suerte de salvar la vida a un pariente pobre a quien él pagaba una pensión semanal de tres chelines y seis peniques, y, en un acceso de cólera muy natural, revocó el testamento con un codicilo en el que legaba su fortuna al señor Godfrey Nickleby, dejando constancia de su indignación tanto contra la sociedad por salvar a su pariente pobre como contra el pariente pobre por haberse dejado salvar.
El señor Godfrey Nickleby compró, con una parte del dinero, una pequeña finca cerca de Dawlish, en Devonshire, adonde se retiró con su esposa y sus dos hijos a vivir del elevado interés que le rentaría el capital y del pequeño usufructo de la tierra. Al matrimonio le fue tan bien que, cuando él murió al cabo de quince años (cinco años después de morir su mujer), dejó a Ralph, su hijo mayor, tres mil libras en efectivo, y a Nicholas, su hijo menor, mil libras, además de la propiedad rústica, más pequeña de lo que habría deseado.
Los dos hermanos fueron a la misma escuela de Exeter, que les permitía ir a casa una vez a la semana, y la madre les contaba los problemas del padre en los años difíciles y la importancia del tío fallecido en los años de bonanza, relatos que dejaron una impronta muy distinta en cada uno. Mientras el menor, de carácter tímido y retraído, entendió la conveniencia de huir del mundanal ruido y llevar una vida apacible en el campo, Ralph, el mayor, extrajo de aquella historia frecuentemente relatada dos grandes moralejas que le servirían de guía toda la vida, a saber, que la riqueza es la fuente verdadera de poder y felicidad y que es legítimo conseguirla por cualquier medio que no sea delictivo. «Si bien el dinero de mi tío —razonaba en su interior— no nos aprovechó gran cosa cuando estaba vivo, lo cierto es que nos benefició mucho una vez muerto; mi padre tiene ahora mucho dinero y lo está ahorrando para mí, un propósito de lo más virtuoso; también fue muy fructífero para el tío-abuelo, ya que se complació en acumularlo y fue envidiado y galanteado por toda la familia». Soliloquios que Ralph concluía afirmando que no había nada comparable al dinero.
Pero, sin limitarse a la teoría ni permitir que sus facultades se malograran a temprana edad en especulaciones abstractas, nuestro prometedor joven ya empezó en la escuela a practicar la usura prestando a alto interés su pequeño capital de pizarrines y canicas y ampliando sus operaciones hasta incluir las monedas de cobre de nuestro Reino, con las que especuló de manera harto ventajosa. Y sin agobiar a sus pequeños prestatarios con enojosas operaciones aritméticas ni tablas de equivalencia; su sencilla regla de interés se resumía en esta máxima áurea: «Dos peniques por cada medio penique», lo que simplificaba las cuentas y, gracias a esta célebre fórmula, se retenía en la memoria con más facilidad que cualquier operación aritmética, lo que no puede por menos de recomendarse encarecidamente a los capitalistas, grandes o pequeños, incluidos corredores de bolsa y agentes de cambio. De hecho, para hacer justicia a estos señores, muchos ya la han adoptado con notable éxito.
De manera parecida, el joven Ralph Nickleby evitaba los cálculos minuciosos e intrincados de los días impares (que quien se haya ocupado de cantidades al interés simple encontraría laboriosos), estableciendo la regla general de que todas las sumas de capital e intereses debían pagarse el mismo día en que les daba la propina, es decir, el sábado, y si el préstamo se contraía un lunes o un viernes, el monto de los intereses era igual. Afirmaba, con gran alarde lógico, que el interés debía ser más elevado para un día que para cinco, ya que hay más probabilidades de que el prestatario se halle, en el primer caso, con mayor necesidad, pues de lo contrario no pediría prestado a tan alto riesgo. Esto es interesante, pues ilustra el vínculo secreto y la afinidad que desarrollan las grandes mentes. Aunque el caballerete Ralph Nickleby no era entonces consciente de ello, la clase de caballeros a la que antes se ha aludido proceden en sus transacciones basándose en este principio.
De lo dicho sobre este jovencito, y de la natural admiración que el lector sin duda habrá concebido hacia su carácter, tal vez infiera que será el héroe de la obra que estamos a punto de presentar. Para dejar el tema zanjado, nos apresuraremos a desengañarlo pasando cuanto antes al relato de los hechos.
A la muerte de su padre, Ralph Nickleby, que años antes se había empleado en una casa de comercio de Londres, se aplicó con ardor a su antiguo empeño de hacer dinero, y con tal entrega que se olvidó de que tenía un hermano; y, si alguna vez recordaba a su antiguo compañero de juegos, en su mente se abría paso y se imponía, a través de la niebla en que vivía —pues el oro genera una bruma que destruye los sentidos y anestesia los sentimientos más que el humo—, el siguiente pensamiento: si eran hermanos, alguna vez le pediría dinero prestado. Así, el señor Ralph Nickleby se encogió de hombros y dejó que las cosas siguieran como estaban.
En cuanto a Nicholas, llevó vida de soltero en la hacienda heredada hasta que se cansó de vivir solo y contrajo matrimonio con la hija de un prócer del lugar, con mil libras de dote. Esta excelente dama le dio dos hijos, un varón y una hembra, y cuando el primero tenía diecinueve y la hija catorce, hasta donde podemos conjeturar…, el señor Nickleby buscó la forma de aumentar su capital, reducido considerablemente con la llegada de los hijos y los gastos de su educación.
—Especula con el dinero —le sugirió la señora Nickleby.
—¿Has dicho es-pe-cu-lar, querida? —inquirió su marido, hecho un mar de dudas.
—¿Por qué no?
—Pues te lo diré, querida: porque si perdiéramos el dinero —explicó el señor Nickleby, que era un conversador lento y gustaba de tomarse su tiempo—, si lo perdiéramos, no podríamos seguir viviendo, querida.
—Recurre a alguna artimaña.
—No estoy muy convencido al respecto, querida.
—Piensa en Nicholas —insistió la dama—, un joven hecho y derecho, que ya es hora de que emprenda algo por sí mismo; y en la pobre Kate, que no tiene ni un penique. ¡Fíjate en tu hermano! ¿Tendría tanto dinero si no hubiera especulado?
—Sí, es cierto —reconoció el señor Nickleby—. Es cierto, querida. De acuerdo, especularé, querida.
La especulación es como un juego de cartas: los jugadores no ven al comenzar el juego qué cartas les tocan; pueden ganar mucho, pero también pueden perder. La suerte no se alió con el señor Nickleby. Se impuso el entusiasmo excesivo, la burbuja explotó, cuatro corredores de bolsa se largaron a sus palacetes de Florencia y cuatrocientos pobres diablos, entre ellos el señor Nickleby, se arruinaron.
—Hasta la casa en que vivo —suspiraba nuestro pobre caballero— la pueden embargar mañana. ¡Todos mis muebles antiguos van a pasar a manos extrañas!
Esta última reflexión le dolió tanto que lo llevó a la cama de inmediato, decidido a quedarse con ese mueble pasara lo que pasara.
—¡Anímese, hombre! —le exhortaba el boticario.
—No debe venirse abajo, señor —le encarecía la enfermera.
—Estas cosas ocurren todos los días —le aseguraba el abogado.
—Es pecado rebelarse contra ellas —le susurraba el clérigo.
—Eso no lo debería hacer un hombre con familia —repetían los vecinos.
El señor Nickleby movió la cabeza y, rogándoles con un gesto que salieran de su cuarto, abrazó a su esposa y sus dos hijos, los estrechó contra su lánguido corazón y cayó exhausto sobre la almohada. Durante largo tiempo, la familia creyó que el enfermo había perdido el juicio, ya que no dejaba de balbucir sobre la generosidad y bondad de su hermano y los venturosos momentos compartidos en la infancia; pero, pasado el acceso de desvarío, los encomendó solemnemente a Aquel que nunca abandonaba a las viudas y a los huérfanos y, tras dirigirles una sonrisa llena de dulzura, volvió la cabeza y dijo que ya podía dormir.
CAPÍTULO DOS
Sobre el señor Ralph Nickleby, sus negocios y empresas, y sobre una sociedad anónima de relevancia nacional
El señor Ralph Nickleby no era, hablando con propiedad, lo que se denomina un negociante, ni banquero ni letrado ni abogado ni notario. Tampoco era un comerciante ni podía pretender al título de una actividad profesional; resultaba imposible mencionar una profesión reconocida a la que perteneciera. Sin embargo, como vivía en una espaciosa casa en Golden Square, la cual, además de la placa de bronce en la puerta de calle, tenía otra, más pequeña, en la jamba izquierda, junto a un pequeño puño de metal agarrando un trozo de broqueta, donde se leía «Oficina», era evidente que el señor Ralph Nickleby se dedicaba a algún negocio; y si no fuera suficiente demostración, lo corroboraba la asistencia, entre las nueve y media de la mañana y las cinco de la tarde, de un hombre de tez cetrina, vestido con un traje de tono herrumbroso, sentado en un taburete inusualmente duro al final del pasillo, que contestaba a la campanilla con una pluma en la oreja.
Aunque en las inmediaciones de Golden Square viven muchas personas de profesiones serias, la plaza no se encuentra en el camino a —ni desde— ninguna parte. Es una plaza venida a menos, en un barrio poco frecuentado, con numerosas viviendas en alquiler. La mayoría de los pisos de primera y segunda planta se alquilan amueblados a caballeros solteros; también hay casas sólo destinadas a recibir huéspedes. En resumen, una zona poblada de forasteros. Hombres de tez oscura con grandes sortijas, pesadas cadenas de reloj y tupidos bigotes, que viven en Golden Square o en las calles colindantes, se congregan bajo los soportales de la Ópera y, en temporada, alrededor de la taquilla, entre las cuatro y cinco de la tarde, cuando se reparten entradas gratis. Dos o tres violines y un instrumento de viento de la orquesta de la Ópera residen en las inmediaciones. De las casas de huéspedes sale la música y, al atardecer, las notas de los pianos y de las arpas flotan sobre la cabeza de la funérea estatua, el genio guardián de la selva de matorrales que preside la plaza. En las noches de verano, con las ventanas abiertas, el transeúnte puede ver grupos de hombres bigotudos asomados a la calle, fumando como chimeneas. El silencio del crepúsculo deja oír los ensayos de voces destempladas, y el aire se impregna de humo de tabaco selecto. Rapé y puros, flautas y clarinetes, violines y violonchelos pugnan por la supremacía. Es la región de la lírica y del humo. Por si fuera poco, en Golden Square hay numerosas bandas callejeras de música y cantantes itinerantes que tiemblan involuntariamente al elevar la voz.
No parece el lugar más adecuado para dedicarse a los negocios, pero el señor Ralph Nickleby llevaba viviendo allí muchos años y nunca se había quejado. No conocía a nadie ni nadie lo conocía a él, pese a su fama de hombre muy rico. Los comerciantes decían que debía de ser abogado y otros vecinos, agente comercial; conjeturas que podían ser precisas como lo son —o deberían ser— las apreciaciones sobre la vida ajena.
Era media mañana y el señor Nickleby estaba sentado en su despacho, vestido para salir a la calle. Llevaba un chaqué verde botella, un chaleco blanco y pantalones de varios tonos de gris embutidos en botas de agua. La chorrera de la camisa plisada pugnaba por asomar, como queriendo mostrarse, entre la barbilla y el botón superior del chaqué, y este no ocultaba una larga cadena compuesta de eslaboncitos de los que colgaba un reloj de oro, alojado en un bolsillo, que terminaba con dos pequeñas llaves: una, del reloj y otra, de algún candado de seguridad. El señor Nickleby tenía un ligero espolvoreado en la cabeza, sin duda para ofrecer un aspecto más benévolo; si tal era su propósito, quizá le habría convenido espolvorear su semblante, ya que sus arrugas y sus fríos e inquietos ojos delataban un espíritu artero, a pesar de sus esfuerzos por ocultarlo. Pero, como ahora estaba solo ni el espolvoreado ni las arrugas ni los ojos producían efecto alguno —ni bueno ni malo—, y no es momento de hablar de ello.
El señor Nickleby cerró el libro mayor que tenía en el escritorio y, repantingado en la silla, miró con aire abstraído a través de la sucia ventana. Algunas casas de Londres tienen un jardincito melancólico, con frecuencia delimitado por cuatro tapias enjalbegadas, coronadas por una hilera de chimeneas, que no contribuyen a mejorar el paisaje; en uno de ellos se marchitaba, año tras año, un árbol mutilado que alardeaba de unas pocas hojas al final del otoño, cuando se les caían a los otros árboles, pero después, sucumbiendo al esfuerzo, se secaban y resquebrajaban en la siguiente estación, repitiéndose el proceso; y, si el tiempo era particularmente agradable, tentaba a algún gorrión reumático a piar entre sus ramas. La gente llama a estos oscuros arriates «jardines», al parecer porque nunca han sido plantados; se trata de tierra no reclamada, con la vegetación mustia del antiguo almacén de ladrillos. Nadie pasea por este lugar desolado ni querría darle otro uso. Unos cuantos capachos, botellas rotas y desperdicios quedan allí cuando el inquilino se muda, y allí siguen si vuelve a mudarse: la paja mojada termina por pudrirse cuando le parece conveniente y, mezclada con el escaso boj, la raquítica vegetación y los maceteros rotos, lastimeramente desperdigados, es presa fácil del hollín y de la mugre.
Allí miraba, sentado en su despacho con las manos en los bolsillos, el señor Ralph Nickleby. Sus ojos se fijaban en un abeto torcido, plantado años atrás por algún antiguo inquilino en un cubo que había sido verde, que se pudría poco a poco. No había en el árbol nada atractivo, pero el señor Nickleby, sumido en profunda meditación, lo contemplaba con más atención de la que, con un ánimo más consciente, se habría dignado prestar a la más exótica de las plantas. Por fin, sus ojos se desplazaron hasta una pequeña y sucia ventana situada a la izquierda, en la que se distinguía vagamente el rostro de su empleado; y a este meritorio personaje, que acababa de levantar la vista, le hizo una señal para que acudiera.
Obediente a la llamada, el empleado bajó de su alto taburete (al que había sacado brillo de tanto subirse y bajarse) y se presentó al punto en el despacho del señor Nickleby. Era un hombre alto, de mediana edad, ojos saltones, uno sin movimiento, nariz rubicunda, rostro cadavérico, vestido con un traje de otra talla: le quedaba corto y tenía tan pocos botones que sorprendía que se mantuviera en su sitio.
—¿Han pasado las doce y media, Noggs? —preguntó el señor Nickleby con su voz aguda y rasposa.
—No más de veinticinco minutos según el reloj… —Noggs iba a añadir «de la taberna», pero lo pensó mejor y lo sustituyó por «de la hora oficial».
—Se me ha parado el reloj —le informó el señor Nickleby—. No sé por qué razón.
—No le habrá dado cuerda —supuso Noggs.
—Sí, sí se la he dado.
—Pues tal vez le haya dado demasiada.
—No, eso no es posible —dijo el señor Nickleby.
—Seguro que sí.
—¡Bueno! —aceptó el señor Nickleby, metiéndose el reloj en el bolsillo—. Quizás haya sido eso.
Noggs emitió el típico gruñido tras una disputa con su jefe, al que daba a entender que había ganado, y (como raras veces hablaba si antes no le hablaban) se sumió en un sombrío silencio, se restregó las manos chasqueando los nudillos y estrujándoselas de todas las formas posibles. Este gesto rutinario, más la mirada fija que intentaba comunicar a su ojo sano para uniformarlo con el otro, que impedía saber dónde o qué estaba mirando, eran dos de las múltiples peculiaridades del señor Noggs que llamaban la atención.
—Esta mañana voy a la London Tavern7 —le hizo saber el señor Nickleby.
—¿Una reunión pública?
El señor Nickleby asintió.
—Espero una carta del abogado en relación con la hipoteca de Ruddle. De llegar hoy, vendrá en el reparto de las dos. A esa hora saldré de la City y me dirigiré a pie a Charing Cross por la acera de la izquierda; si viene la carta, me la llevas.
Noggs asintió y, mientras asentía, llamaron a la puerta de la oficina. El jefe levantó la mirada de sus papeles, pero el empleado seguía en actitud de espera.
—Llaman a la puerta —dijo Noggs a modo de explicación—. ¿Está en casa?
—Sí.
—¿Para todo el mundo?
—Sí.
—¿Y para el recaudador de contribuciones?
—¡No! Que vuelva después.
Noggs emitió su gruñido habitual, que quería decir «¡me lo imaginaba!»; pero, como seguían llamando, se dirigió a la puerta, de la que volvió acompañado de un señor pálido de nombre Bonney, quien, con aire apresurado, el pelo revuelto y una corbata blanca mal anudada, parecía que lo hubieran sacado de la cama durante la noche sin darle tiempo de vestirse.
—¡Ah, mi querido Nickleby! —exclamó el caballero mientras se quitaba un sombrero blanco tan lleno de papeles que parecía increíble que pudiera sostenerse en su cabeza—. No hay tiempo que perder: tengo en la puerta un coche esperando. Sir Matthew Pupker va a ocupar la presidencia y tres parlamentarios van a acudir sin falta. He visto a dos bien despiertos. El tercero, que ha pasado la noche en Crockford’s, acaba de irse a su casa a cambiarse de camisa y beberse una botella de agua de seltz, pero acudirá a la reunión con tiempo para dirigir la palabra a la concurrencia. Está un poco nervioso por lo de anoche, pero no te preocupes: hablará más fuerte aún si cabe.
—Vaya, vaya, parece que la cosa promete —celebró el señor Ralph Nickleby, cuya actitud reflexiva contrastaba con la vivacidad del señor Bonney.
—¡Sí, eso parece! —refrendó este—. Es la mejor idea jamás concebida. «Empresa metropolitana de horneo de molletes y bollos mejorados, repartidos sin demora a domicilio. Capital: cinco millones en quinientas acciones, a diez libras la acción». Caramba, sólo el nombre producirá plusvalía en menos de diez días.
—Y cuando produzca plusvalía… —agregó Ralph Nickleby, sonriendo.
—Cuando la produzca, sabrás qué hacer, como todo hijo de vecino: retirarte sin hacer ruido en el momento justo —apostilló el señor Bonney, dándole una palmadita en la espalda—. Por cierto, ¡qué empleado tan curioso tienes!
—¡Sí, pobre hombre! —respondió Ralph a la par que se ponía los guantes—. Y pensar que Newman Noggs tenía caballos y galgos en otro tiempo…
—¡No me digas! —exclamó el otro con indiferencia.
—Pues sí, y no hace mucho; pero, ya ves, despilfarró el dinero, lo invirtió de cualquier manera, pidió prestado con interés y, en poco tiempo, se volvió un imbécil y después un mendigo. Se entregó a la bebida, le dio una parálisis y al final me pidió prestada una libra, ya que en sus buenos tiempos yo había…
—… hecho negocios con él —terminó la frase el señor Bonney con una mirada significativa.
—Exacto —confirmó Ralph—. Pero no se la pude prestar, como comprenderás.
—Ah, por supuesto.
—Pero yo necesitaba un empleado para abrir la puerta…, etcétera, y decidí emplearlo como un acto de caridad, y desde entonces está aquí. A mí me parece que está un poco mal de la cabeza —remató, adoptando una mirada caritativa—, pero debo reconocer que el pobre diablo me resulta bastante útil, sí, bastante útil.
En su apresurada crónica, este caballero de tan buen corazón olvidó añadir que Newman Noggs, al ser pobre de solemnidad, le servía por menos dinero de lo que cobraba un aprendiz de trece años y que su excéntrica taciturnidad era especialmente valiosa en aquel lugar, donde se concertaban muchos negocios y era deseable que no se hablara de ellos de puertas afuera. Como el otro caballero estaba impaciente por marcharse, el señor Nickleby había optado por no mencionar estos detalles.
Cuando se acercaban a Bishopgate Street, encontraron un gran gentío; aquel día hacía mucho viento y una cuadrilla de hombres atravesaba la calle portando unos gigantescos carteles que anunciaban una reunión pública que se celebraría a la una en punto para tratar la conveniencia de cursar una petición al Parlamento en favor de la «Empresa metropolitana de horneo de molletes y bollos mejorados, repartidos sin demora a domicilio. Capital: cinco millones en quinientas acciones, a diez libras la acción», cifras escritas con números negros de gran tamaño. El señor Bonney se lanzó escalera arriba entre una sucesión de reverencias de los conserjes repartidos por los rellanos para mostrar el camino, y, seguido por el señor Nickleby, enfiló hacia unas habitaciones situadas detrás del salón principal, en la segunda de las cuales había una mesa rodeada de hombres de negocios.
—¡Silencio! —gritó un caballero con doble barbilla al ver entrar al señor Bonney—. ¡El presidente, señores, el presidente!
Los recién llegados fueron recibidos con grandes muestras de aprobación; el señor Bonney se dirigió a la cabecera de la mesa, se quitó el sombrero, se atusó el pelo con los dedos, dio un mazazo en la mesa con todas sus fuerzas y varios asistentes gritaron «¡silencio!» al tiempo que asentían repetidas veces con la cabeza reprobando su fogosa conducta. En ese momento irrumpió en la sala un conserje que, tras abrir la puerta de par en par, gritó emocionado:
—¡Sir Matthew Pupker!
El comité, puesto en pie, aplaudió con fervor la entrada de sir Matthew Pupker escoltado por dos parlamentarios vitalicios, uno irlandés y otro escocés, sonriendo y haciendo reverencias. Conformaban un trío tan maravilloso que parecía imposible reunir suficiente valor para votar en su contra; sobre todo, contra sir Matthew Pupker, que tenía la cabeza pequeña y redonda cubierta por una peluca de lino que podía salir volando por el paroxismo de sus reverencias. Cuando estos síntomas amainaron, los que conocían a sir Matthew Pupker o a los parlamentarios formaron sendos grupitos a su alrededor, y los que no conocían a sir Matthew Pupker ni a los parlamentarios contemporizaban sonrientes, frotándose las manos, con la vana esperanza de merecer su atención. Durante este tiempo, sir Matthew Pupker y los parlamentarios contaron las intenciones del Gobierno respecto al proyecto de ley, con particular hincapié en lo dicho por el Gobierno la última vez que cenaron con ellos, confidencia que llegó acompañada de un guiño cómplice, de la que sólo cabía la conclusión de que el Gobierno tenía un plan in pectore, y de ahí se derivaba el éxito y la prosperidad de la «Empresa metropolitana de horneo de molletes y bollos mejorados, repartidos sin demora a domicilio».
Entretanto, mientras se procedía a los preliminares y a un equitativo turno de palabra, el público que llenaba la gran sala miraba alternativamente al estrado vacío y a las damas que poblaban la Galería de la Música. La mayoría llevaba un par de horas con esa distracción, pero, como hasta las más agradables diversiones pierden interés si se alargan demasiado, los espíritus más graves empezaron a aporrear el suelo con los tacones y a expresar su insatisfacción con abucheos y gritos. Estas protestas provenían de las personas que más tiempo llevaban allí, es decir, las más próximas al estrado y más alejadas de los policías de servicio, los cuales, sin ganas de abrirse paso a puñetazos entre la multitud, pero con la legítima intención de calmar semejante barullo, empezaron a tirar de las colas de levita y de los cuellos de abrigo de las personas situadas junto a la puerta y a repartir porrazos a diestro y siniestro, siguiendo el ejemplo del ingenioso Polichinela, tanto en el manejo de las armas como en su empleo, que tanto gusta adoptar de modelo esta rama del poder.
En el transcurso de estas animadas escaramuzas, un fuerte grito atrajo la atención general, incluso de los beligerantes, y desde el estrado hasta una puerta lateral se formó una larga hilera de señores con el sombrero en la mano, todos mirando hacia atrás y lanzando enardecidos vítores. El motivo quedó más que patente cuando sir Matthew Pupker y los dos parlamentarios se dirigieron a la parte delantera de la sala; en medio de gritos ensordecedores, parecían decirse con gestos de asombro que nunca habían visto espectáculo tan glorioso en el transcurso de su vida pública.
Por fin, la concurrencia dejó de gritar, pero, al salir votado sir Matthew Pupker para la presidencia, volvieron las aclamaciones otros cinco minutos. Luego, sir Matthew Pupker tomó la palabra para expresar la emoción que lo embargaba en tan magna ocasión; también habló de la trascendencia de ese acto a los ojos el mundo, de la inteligencia de los compatriotas allí congregados y de la fortuna y respetabilidad de sus honorables amigos sentados detrás de él; y, por último, de la enorme riqueza, felicidad, desahogo, libertad y pervivencia, para un pueblo que se quería libre y grande, que traía una institución como la «¡Empresa metropolitana de horneo de molletes y bollos mejorados, repartidos sin demora a domicilio!».
Después, el señor Bonney subió al estrado para proponer la primera moción y, mientras se peinaba con la mano derecha y acomodaba la izquierda en las costillas, entregó el sombrero al cuidado del caballero con doble barbilla (que parecía desempeñar la función de perchero del orador de turno) y pasó a leer la primera moción, a saber: «Que esta reunión contempla con alarma y aprensión el estado actual del sector del mollete en esta metrópoli y alrededores; que considera al cuerpo de repartidores de molletes, tal como está actualmente constituido, no merecedor de la confianza del público; y considera asimismo el sistema actual de los molletes perjudicial para la salud y la moral del pueblo, amén de subversivo para el interés de cualquier comunidad comercial y mercantil que se precie». El discurso del honorable caballero hizo brotar lágrimas en las damas y suscitó las más vivas emociones en los presentes. Dijo que, tras visitar un sinfín de casas pobres en distintos barrios de Londres, no había visto rastro de molletes, lo que le parecía motivo suficiente para creer que esas personas indigentes no los probaban en ninguna época del año. Que asimismo había descubierto que, entre los vendedores de molletes, reinaba la ebriedad, el desenfreno y el despilfarro, que él atribuía a la degradación con que se ejercía el oficio, y que había encontrado los mismos vicios entre la clase más pobre que debería ser consumidora de molletes. Esto lo atribuía a la desesperación de no disponer de tan nutritivo alimento, lo que llevaba a buscar un falso estímulo en licores tóxicos. Que intentaría probar ante el comité de la Cámara de los Comunes que existía un complot para mantener alto el precio de molletes y dar el monopolio a los vendedores callejeros, cosa que demostraría ante dicha Cámara; y demostraría asimismo que estos vendedores se comunicaban con fórmulas y claves secretas. Ese triste estado de cosas era lo que la empresa se proponía corregir. ¿Cómo? En primer lugar, prohibiendo, con elevadas multas, el comercio privado de molletes de cualquier género y, en segundo lugar, suministrando ellos al público en general, y a los pobres en sus casas, molletes de primera calidad a precios reducidos. Con este objetivo se había presentado en el Parlamento un proyecto de ley por su patriótico presidente sir Matthew Pupker y ese proyecto los había reunido para apoyarlo. Y quienes lo apoyaran conferirían un brillo y un esplendor imperecederos a Inglaterra, bajo el nombre de «Empresa metropolitana de horneo de molletes y bollos mejorados, repartidos sin demora a domicilio». Y añadió: «Con un capital de cinco millones, en quinientas mil acciones, a diez libras cada acción».
El señor Ralph Nickleby secundó la moción, que fue triunfalmente aprobada después de que otro caballero propusiera añadir «y bollos» a «molletes» cuando apareciera esa palabra. Un hombre que gritó entre la multitud «¡no!» fue detenido al instante y sacado de allí.
La segunda moción, que reconocía la conveniencia de abolir de inmediato a «todos los vendedores de molletes (y bollos), todos los comerciantes de molletes (y bollos) de cualquier clase, de sexo masculino o femenino, chicos o adultos, toquen la campanilla u otro instrumento», fue propuesta por un caballero de aspecto adusto y porte semiclerical, quien se expresó con tanto patetismo que se olvidaron del anterior orador. Se habría podido oír el vuelo de una mosca —¡o la caída de una pluma!— cuando describía las crueldades de los amos con los jóvenes repartidores de molletes, lo que sabiamente utilizó como argumento para el urgente establecimiento de esta inestimable empresa. Al parecer, estos jóvenes desgraciados eran obligados a salir de noche a la calle en los periodos más inclementes del año y recorrerlas en la oscuridad y bajo la lluvia —o bajo la nieve o el granizo— durante horas, sin cobijo, comida ni protección. Y que el público no olvidara este punto, pues, si los molletes se repartían envueltos en paños calientes, a los chicos los abandonaban a sus miserables recursos (¡vergüenza!). El honorable orador contó el caso de un joven repartidor que, tras cinco años expuesto a tan inhumano y bárbaro sistema, cayó víctima de una congestión, de la que se recuperó gracias a una fuerte transpiración; de este caso podía dar fe personalmente. Pero había oído de otro caso (y no tenía motivos para dudar de su veracidad) más desgarrador y sobrecogedor: un repartidor huérfano, atropellado por un coche de punto, fue trasladado a un hospital, donde le amputaron una pierna hasta la rodilla, y seguía ejerciendo con muletas la misma actividad. ¡Fuente suprema de justicia, hasta cuándo van a durar estas cosas!
Como estas historias eran lo que más interesaba a la concurrencia, se utilizaba la oratoria para ganarse la simpatía. Los hombres gritaban, las damas se enjugaban las lágrimas con sus pañuelos hasta empaparlos y luego los aireaban para secarlos. Era tanta la excitación general que el señor Nickleby susurró a su amigo que las acciones habrían alcanzado ya, a buen seguro, una plusvalía del veinticinco por ciento.
Por supuesto, la moción se aprobó entre ruidosas aclamaciones: los asistentes levantaban las dos manos para mostrar su absoluto acuerdo, y habrían levantado las dos piernas si no les hubiera supuesto demasiada incomodidad. Después se leyó in extenso el borrador de la petición, que decía, como dicen todas las peticiones, que los peticionarios eran muy humildes; los destinatarios, muy honorables y el propósito, sumamente virtuoso; por tanto (decía la petición), el proyecto de ley debía ser aprobado y convertirse en ley de inmediato para perpetuo honor y gloria de la honorabilísima y gloriosísima Cámara de los Comunes de Inglaterra reunida en el Parlamento.
A continuación, el caballero que había pasado la noche en Crock-ford’s, que tenía los ojos hinchados, tomó la palabra para hablar del discurso que iba a pronunciar a favor de esa petición, cuando fuera presentada, y del rapapolvo que echaría al Parlamento si se rechazaba el proyecto de ley; asimismo hizo saber cuánto lamentaba que sus honorables amigos no hubieran incluido una cláusula estableciendo la obligatoriedad de la compra de molletes y bollos en todas las clases sociales, cosa que él —contrario a las medias tintas y partidario de llegar al fondo de las cosas— se comprometía a proponer en la comisión. Tras manifestar esta resolución, el honorable caballero se volvió dicharachero y, como las botas de charol, los guantes de seda color limón, la bufanda de visón y el brillante despliegue de pañuelos fomentaban la jocosidad, relegaron al olvido al grave caballero que le había precedido.
Tras leerse la petición, y a punto de ser adoptada, el parlamentario irlandés (un joven de temperamento ardiente) pronunció un discurso que sólo un parlamentario irlandés podía pronunciar, en el que se respira el alma y el espíritu de la poesía, animado por una declamación tan fervorosa que se sentía calor sólo con mirarlo. Dijo que exigiría la extensión de aquel regalo del cielo a su país natal, que reclamaría los mismos derechos para los molletes que para las demás leyes, y que esperaba el día en que vería hornearse los bollos en las humildes cabañas y oír las campanillas de los vendedores en los verdes valles. Le tocó el turno al parlamentario escocés, que hizo unas simpáticas alusiones a los beneficios que obtendrían, lo que acrecentó el buen humor suscitado por el discurso poético. En fin, los discursos tuvieron el efecto que querían producir, es decir, convencer a los oyentes de que no había especulación más prometedora y, a la vez, más digna de elogio que la «Empresa metropolitana de horneo de molletes y bollos mejorados, repartidos sin demora a domicilio».
De esta guisa quedó aprobada la petición en favor del proyecto de ley y aplazada la asamblea con aclamaciones, y el señor Nickleby y los miembros del comité se fueron a almorzar a la oficina, como hacían a diario, a la una y media, y en compensación por sus esfuerzos, como la empresa estaba en pañales, cargaron a cuenta sólo tres guineas por cabeza.
CAPÍTULO TRES
El señor Ralph Nickleby recibe tristes noticias acerca de su hermano, pero reacciona noblemente. Se informa al lector de sus sentimientos hacia Nicholas, el cual es aquí presentado, y de su amabilidad al proponerle una manera de hacer fortuna de inmediato
Tras concluir el almuerzo con la prontitud y energía que caracterizan al hombre de negocios, Ralph Nickleby se despidió con afabilidad de sus socios y se dirigió al este de la ciudad con desacostumbrado buen humor. Al pasar junto a la catedral de San Pablo, se paró en un portal a poner en hora su reloj; cuando manipulaba la manecilla sin quitar el ojo del reloj de la catedral, se plantó delante de él un hombre y detuvo su operación. Era Newman Noggs.
—Ah, Newman —exclamó el señor Nickleby, levantando la mirada y continuando su tarea—. Ha llegado la carta sobre la hipoteca, ¿no? Sabía que llegaría.
—No.
—¿Cómo que no? ¿No ha venido nadie con relación a ese asunto? —se extrañó, marcando una pausa. Noggs negó con la cabeza—. ¿De qué se trata, entonces?
—Tengo…
—¿Qué? —le instó el amo con tono seco.
—Esto —respondió Newman, y sacó de su bolsillo una carta lacrada—. Sello del Strand, lacre negro, ribete negro, letra de mujer, C. N. en un ángulo.
—¿Lacre negro? —exclamó el señor Nickleby, echando un vistazo a la carta—. Creo que reconozco esa letra, Newman. No me sorprendería que mi hermano hubiera muerto.
—No creo que le sorprendiera —observó Newman.
—¿Por qué no, si se puede saber?
—Porque usted no se sorprende nunca, sencillamente.
El señor Nickleby cogió la carta de manos de su asistente, al que lanzó una mirada fría, la abrió, la leyó, se la metió en el bolsillo, puso al fin el reloj en hora y empezó a darle cuerda.
—Es lo que me esperaba, Newman —prosiguió el señor Nickleby sin dejar de dar cuerda al reloj—. Sí, ha muerto. Vaya por Dios. Bueno, ha sido de repente. Quién lo iba a pensar. No se me habría pasado por la cabeza, la verdad.
Con estas expresiones de duelo, el señor Nickleby metió el reloj en el bolsillo del chaleco, se puso los guantes con parsimonia y siguió rumbo oeste con las manos en la espalda.
—¿Ha dejado hijos? —preguntó Noggs tras conseguir alcanzarlo.
—¿Eh? Sí, esa es la cuestión —contestó el señor Nickleby como si lo hubiera sorprendido pensando en ello—. Ha dejado dos.
—¿Dos? —repitió Newman Noggs en voz baja.
—Más la viuda. Y los tres viven en Londres, maldita sea; los tres viven aquí, Newman.
Newman volvió a quedarse retrasado respecto a su amo. Tenía el rostro extrañamente retorcido, casi espasmódico, pero sólo él podría decir si se debía a una parálisis, al dolor o a una risa interior. La expresión facial de un hombre suele ser una pista para adivinar sus pensamientos o traducir con fidelidad sus palabras; sin embargo, el semblante de Newman Noggs y su humor habitual constituían un enigma difícil de resolver.
—Váyase a casa —le ordenó el señor Nickleby tras caminar juntos unos cuantos metros y mirándolo como se mira a un perro. Apenas pronunciadas esas palabras, Newman cruzó la calle, se mezcló con la multitud y desapareció en un suspiro.
«¡Sí, lógico! —mascullaba el señor Nickleby—. ¡Lógico y muy razonable, cómo no! Mi hermano nunca hizo nada por mí, ni yo esperaba que lo hiciera; pero apenas ha exhalado su último suspiro, aquí estoy yo, convertido en sostén de una mujer que goza de buena salud y de sus dos hijos ya creciditos. ¿Y qué representan, por cierto, ellos para mí? No los he visto en mi vida».
El señor Nickleby hizo buena parte del camino enfrascado en estas y otras consideraciones por el estilo y, al llegar al Strand, miró de nuevo la carta para comprobar el número de la casa y se detuvo en un portal de la populosa calle.
Allí debía de vivir un pintor de miniaturas, pues había un gran marco dorado atornillado a la puerta en el que aparecían, sobre fondo de terciopelo negro, dos retratos con uniformes de marina de los que emergían sendos rostros con unos telescopios acoplados: uno de un joven, con uniforme bermellón, blandiendo un sable, y el otro de un literato de frente alta, con pluma y tintero, más seis libros y un cortinaje. Había también una emotiva representación de una joven leyendo en un espeso bosque y, de cuerpo entero, un niño encantador de cabeza grande, sentado en un taburete con las piernas del tamaño de unas cucharitas, en escorzo. Además de estas obras de arte, había varias cabezas de ancianos y ancianas sonriendo, recortadas sobre un cielo azul y marrón, y una lista de precios de elegante escritura con el reborde estampado en relieve.
El señor Nickleby miró estas frivolidades con manifiesto desdén y llamó dos veces a la puerta, pero hasta el tercer golpe no le abrió una criada joven con la cara muy sucia.
—¿Está en casa la señora Nickleby? —inquirió Ralph secamente.
—La señora no se llama Nickleby —respondió la joven—. Se llama La Creevy.
El señor Nickleby miró indignado a la criada por corregirlo y le preguntó con tono agrio qué quería decir. Cuando iba a recibir la explicación, una mujer gritó por quién preguntaban desde una escalera del final del pasillo.
—Por la señora Nickleby —contestó Ralph.
—En el segundo piso, Hannah —exclamó la misma voz—. ¡Qué tonta eres! ¿Hay en casa un segundo piso o no?
—Alguien acaba de salir, pero creo que era el de la buhardilla, que ha ido a lavarse —contestó la moza.
—Tenías que haber mirado mejor —dijo la mujer invisible—. Enseña al caballero dónde está la campanilla y dile que no dé dos golpes fuertes para el segundo piso; no soporto que llamen con la aldaba, salvo si se ha roto la campanilla, y deben ser dos golpecitos secos.
—Oiga —exclamó, Ralph y entró sin más explicaciones—, perdone, ¿es la señora La… cómo se llama?
—Creevy, La Creevy —contestó la voz mientras asomaba por la barandilla un bamboleante tocado amarillo.
—Me gustaría hablarle un momento, señora, si no tiene inconveniente.
La voz contestó al caballero que subiera; antes de terminar de hablar, ya había subido. En el primer piso fue recibido por la propietaria del tocado amarillo, que tenía una falda a tono y ella también tenía la misma tonalidad. La señorita La Creevy era una dama menuda de cincuenta años y su piso, un remedo del marco dorado de la planta baja, en escala mayor y más sucio.
—¡Ajuh! —tosió con delicadeza la señorita La Creevy tras su mitón de seda negra—. Una miniatura, supongo, ¿no? ¡Ajuh! Tiene usted unos rasgos muy marcados, ideales para este fin. ¿Lo han retratado alguna vez, caballero?
—Veo, señora, que ignora el objeto de mi visita —contestó el señor Nickleby con su habitual tono destemplado—. No tengo dinero para malgastarlo en miniaturas, señora, ni a nadie a quien regalarlas (a Dios gracias). Al verla en la escalera, he pensado que podía preguntarle por unas personas que viven aquí.
La señorita La Creevy tosió de nuevo —ahora para ocultar su desencanto— y dijo:





























