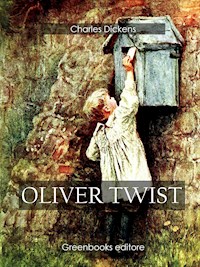
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Greenbooks editore
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Con Oliver Twist da inicio Charles Dickens a la literatura dedicada especialmente a los adolescentes.Poseyendo un marcado componente autobiográfico, esta novela relata las aventuras de un niño que debe desenvolverse en un mundo inhóspito, donde tanto la bondad como la maldad son pan de cada día; pero demuestra también que se tienen principios éticos sólidos, es posible revertir el infortunio y alcanzar mejores condiciones de vida.
Una hermosa y sensible historia, cuyos personajes reflejan la problemática social presente en todas las épocas. Oliver Twist es considerada como una de las novelas más importantes del siglo XIX y todo un clásico de la literatura inglesa.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Charles Dickens
OLIVER TWIST
Traducido por Carola Tognetti
ISBN 978-88-3295-803-4
Greenbooks editore
Edición digital
Octubre 2020
www.greenbooks-editore.com
Indice
I
II
III
I
Charles Dickens
LAS AVENTURAS DE OLIVER TWIST
Capítulo I
Trata del lugar en que vio la luz primera Oliver Twist y de las circunstancias que concurrieron en su nacimiento
Entre los edificios públicos de que se siente orgullosa una ciudad, cuyo nombre creo prudente callar por varias razones, hay uno antiguamente común a la mayor parte de las ciudades, grandes o pequeñas: el hospicio. En el hospicio nació, cierto día cuya fecha no me tomaré la molestia de consignar, sencillamente porque ninguna importancia tiene para el lector, el feliz o desdichado mortal cuyo nombre encabeza este primer capítulo de la verídica historia que vamos a narrar.
Largo tiempo después de haber penetrado en este mundo de miserias y de lágrimas gracias a los cuidados del cirujano de la parroquia, dio lugar a dudas muy fundadas la cuestión de si el niño viviese lo bastante para poder llevar un nombre cualquiera. Si la importantísima cuestión se hubiera resuelto en sentido negativo, es más que probable que estas memorias no hubiese visto nunca la luz pública, y aun suponiendo que yo las hubiese escrito, no habrían abarcado más de dos páginas, y hubieran poseído el mérito inestimable de ser el ejemplar más fiel y conciso de biografía de que envanecerse pueda la literatura de todas las épocas y de todos los países.
Aunque no me atreveré a sostener que el hecho de haber nacido en un hospicio es en sí el favor más grande y envidiable que la Fortuna pueda dispensar a una criatura humana, declararé, sin embargo, que en el caso presente fue lo mejor que al pobre Oliver pudo ocurrir. Es el caso que costó ímprobos trabajos conseguir que Oliver se resolviera a llenar sus funciones respiratorias, función penosa, que la costumbre ha hecho necesaria para vivir con reposo. El pobre niño permaneció durante algún tiempo dando boqueadas sobre un colchón fementido, en equilibrio inestable en este mundo y el otro, más inclinado al otro que a éste. Bien seguro es que, si en aquellos momentos críticos hubieran rodeado a Oliver cariñosas abuelas, anhelantes tías, nodrizas expertas y médicos afamados, el niño hubiese muerto a sus manos indubitable e infaliblemente en menos tiempo del que tardo en referirlo; pero como allí no había más que una pobre vieja, casi siempre borracha por efecto del abuso de la cerveza, y un cirujano que prestaba sus servicios al establecimiento por un tanto alzado, entre el niño y la naturaleza pudieron salir airosos del lance. El resultado fue que, después de algunos esfuerzos, Oliver respiró, estornudó y anunció a los habitantes del hospicio que desde aquel instante iba a pesar una carga nueva sobre la parroquia con un grito tan agudo como racionalmente podía esperarse de un recién nacido que solamente desde tres minutos antes está en posesión de la facultad de emitir sonidos.
No bien Oliver dio esta primera prueba de la fuerza y libertad de sus pulmones, se agitó ligeramente la remendada colcha que en picos desiguales prendía por los lados de la cama de hierro; una joven, cuyo rostro cubrían livideces de muerte, alzó penosamente la cabeza sobre la almohada, y murmuró con voz apenas inteligible estas palabras:
—¡Dejen que vea al niño y moriré contenta!
El cirujano, que estaba sentado al amor de la lumbre de la chimenea calentándose las manos, se levantó al escuchar las palabras de la joven, y acercándose al lecho, dijo con
mayor dulzura de la que de él era de esperar:
—¡Bah! ¿Quién piensa ahora en morir?
—¡Oh, no! ¡Dios no lo querrá! —terció la enfermera, escondiendo presurosa una botella verde, cuyo contenido acababa de paladear con evidente fruición—. Cuando haya vivido tanto como yo, y sido, como yo, madre de trece hijos, y los haya perdido todos menos dos, que trabajan conmigo en esta santa casa, otra será su manera de pensar. ¡Piense en la dicha que supone ser madre de un corderito como éste!
Parece que aquella perspectiva consoladora de felicidad maternal no debió de producir grandes resultados. La paciente, moviendo con tristeza la cabeza, tendió sus manos temblorosas hacia el niño.
El cirujano lo depositó en sus brazos. La madre aplicó con ternura sus labios fríos y descoloridos a la frente del recién nacido, pasó después la mano por el rostro, tendió alrededor miradas de extravío, se estremeció convulsivamente, cayó con pesadez sobre la almohada y expiró.
El cirujano y la enfermera frotaron el pecho, las manos y las sienes de aquella madre desgraciada; pero la sangre se había helado para siempre. Le hablaron de esperanza y de consuelo; pero el remedio llegaba demasiado tarde.
—¡Esto concluyó, señora Thingummy! —exclamó, el cirujano al fin.
—¡Pobre mujer! ¡Demasiado lo veo! —contestó la vieja, recogiendo el tapón de la botella verde que había dejado caer sobre la almohada al inclinarse para tomar al niño—
¡Pobre mujer!
—Aunque el niño llore, no es menester mandarme a buscar —dijo el cirujano, calzándose los guantes con gran calma—. Es más que probable que resulte un huésped harto bullicioso; en ese caso, déle un poquito de papilla para calmarle.
Dicho esto, el cirujano se puso el sombrero y, deteniéndose un momento junto a la cama en su camino hacia la puerta, añadió:
—Era una muchacha hermosa; ¿de dónde venía?
—Anoche la trajeron aquí —contestó la enfermera— por orden del inspector. Encontráronla tendida sin conocimiento en medio de la calle. Debía de haber recorrido a pie grandes distancias, pues sus zapatos estaban destrozados; pero nadie sabe de dónde venía ni a dónde iba.
El cirujano se inclinó sobre el cadáver, alzó la mano izquierda de la muerta, y murmuró, moviendo la cabeza.
—¡La historia de siempre! ¡Comprendido!... No lleva anillo de boda... ¡Buenas noches!
Fue el buen cirujano a comer, mientras la enfermera, después de llevar una vez más la botella verde a sus labios, se sentó en una silla baja delante de la chimenea, y procedió a vestir al niño.
¡Cuán admirable ejemplo de la influencia del traje ofreció en aquel momento el niño Oliver! Envuelto en la colcha que hasta entonces fuera su único vestido, lo mismo podía ser hijo de un gran señor que de un mendigo. El hombre más experimentado no hubiera podido señalarle el rango que por su nacimiento debía ocupar en la sociedad; pero luego que le vistieron las mantillas de cotón burdo, amarillentas y deshilachadas a fuerza de años de servicio en el establecimiento, y le fajaron y numeraron convenientemente, el más miope lo hubiese clasificado sin vacilar: aquel niño era un expósito, un hijo de la parroquia, un huérfano del hospicio, el humilde, el mísero paria condenado a sufrir golpes y malos tratos, a vivir despreciado por todo el mundo y por nadie compadecido.
Lloraba Oliver con tesón; pero a buen seguro que si hubiese sabido que era un huérfano entregado a los dulces cuidados de los bedeles e inspectores del establecimiento, sus lloros habrían sido más amargos y desesperados.
Capítulo II
Que trata del crecimiento, educación y pupilaje de Oliver
Los ocho o diez meses siguientes a la escena referida en el capítulo anterior, fueron meses de engaños continuos y traiciones sistemáticas en contra de Oliver Twist. Hubo necesidad de criarle con biberón. Viéronse en el caso las autoridades del hospicio de dar cuenta a las de la parroquia del estado grave a que el hambre había reducido al huérfano, en vista de lo cual, las autoridades de la parroquia inquirieron con dignidad de las del hospicio si había en «la Casa» alguna mujer que pudiera proporcionar al niño los consuelos y alimentos de que tanta necesidad tenía. Las autoridades de «la Casa» contestaron con una negativa muy humilde, y, en consecuencia, las autoridades de la parroquia, llevando la magnanimidad y la humanidad hasta el exceso, resolvieron que Oliver fuera enviado a una sucursal sita tres millas de distancia, donde veinte o treinta niños, infractores de las leyes de los pobres, pasaban los días revolcándose por el suelo, seguros de no sufrir indigestiones y libres de las incomodidades del vestido, bajo la vigilancia maternal de una anciana, que recibía a los delincuentes a razón de siete peniques y medio semanales por cabeza. Ahora bien: siete peniques y medio semanales bastan y sobran para proporcionar a un niño siete días de dieta. Por la suma mencionada pueden comprarse muchas cosas para llenar su estómago, y hasta para producirle indigestiones, y como la vieja era mujer tan prudente como experimentada, y sabía muy bien lo que a los niños convenía, y más todavía lo que convenía a ella misma, reservaba para sí la mayor parte del socorro pagado por la parroquia, reduciendo a sus queridos pupilos a un régimen alimenticio más exiguo que el del establecimiento en que Oliver había nacido. La buena mujer, filósofa experimental consumada, parecía empeñada en demostrar que por hondo que sea el abismo de miseria en que nos encontramos, hay otros todavía más profundos. Todo el mundo conoce la historia de aquel otro filósofo experimental que inventó una teoría soberbia para conseguir que un caballo viviera sin comer, y que la demostró tan a maravilla, que gradualmente redujo el pienso de su caballo hasta dejarlo en una sola paja diaria. Es indudable que, merced al procedimiento, su corcel hubiera llegado a atesorar la ligereza y agilidad del viento si la fortuna, envidiosa del triunfo del sabio filósofo, no hubiera hecho que muriese el cuadrúpedo veinticuatro horas antes de recibir la primera ración completa de aire puro.
Por desgracia para la filosofía experimental de la vieja cariñosa encargada de atender a Oliver, su sistema daba por regla general el mismo resultado. Precisamente cuando el niño había conseguido subsistir con la porción más microscópica posible de alimento, hacía la fatalidad, de cada diez casos ocho, que un enfriamiento se llevase al pequeño, si éste no se ahogaba por casualidad en cualquier estanque, o perecía por descuido en un incendio. En cualquiera de los casos, el infortunado emprendía el viaje hacia el otro mundo, donde tal vez encontraría a los padres que en el de acá no conoció jamás.
Algunas veces, cuando la muerte desgraciada de un niño producía impresión inusitada en la parroquia, bien porque hubiera muerto como consecuencia de una caída desgraciada de la cama, bien porque inadvertidamente hubiese caído dentro del caldero de la colada, accidente éste último muy raro, pues la buena anciana tenía la buena costumbre de no lavar la ropa, y mucho menos de colarla, los vecinos se permitían la audacia de firmar
una reclamación, y el juzgado practicaba diligencias y averiguaciones por demás enojosas. Bien pronto el testimonio del bedel y el informe del cirujano ponían fin a esas impertinencias. Declaraba el segundo que había practicado la diligencia de autopsia y no encontrado dentro del cuerpo absolutamente nada, lo que ciertamente era más que probable, y juraba y perjuraba el primero lo que deseaban las autoridades parroquiales, de las cuales era en cuerpo y alma. A mayor abundamiento, la junta parroquial administrativa hacía a la sucursal visitas periódicas, teniendo buen cuidado de enviar la víspera al bedel para que anunciase la visita. Aquellos señores encontraban siempre a los pupilos muy limpios y aseaditos. ¿Podían exigir más?
Comprenderá el bondadoso lector que este sistema educativo no era el más indicado para dar a los educandos exceso de fuerza y de robustez. No es, pues, de admirar que Oliver, el día que celebró su noveno natalicio, fuera un niño pálido y delgadito, de estatura muy diminuta y de circunferencia muy poco desarrollada.
Mas la naturaleza o sus padres habíanle inoculado en el pecho fuerte dosis de inteligencia clara y despejada, que pudo desarrollarse sin peligro de que la materia le opusiera obstáculos, gracias al sistema de dieta que en el establecimiento imperaba. Quién sabe si a la dieta fuera deudor de haber podido ver su noveno cumpleaños. Sea como fuere, es el caso que el día de su natalicio encontrábase encerrado en la carbonera, en compañía de otros dos caballeritos de primera distinción, que, como él, habían tenido la audacia de quejarse de exceso de apetito, y recibido como contestación una paliza monumental, precursora del encierro en la carbonera, cuando la señora Mann, que tal era el nombre de la excelente señora directora de la sucursal, quedó estupefacta ante la aparición inesperada e imprevista del bedel, el señor Bumble, quien trataba de abrir la verja del jardín.
—¡Bendito sea Dios! ¿Es usted, señor Bumble? —preguntó la señora Mann, asomando la cabeza por la ventana y fingiéndose enajenada de alegría—. ¡Susana!
—añadió en voz baja— ¡Inmediatamente, saca de la carbonera a Oliver y a los otros dos, y lávalos bien! ¡Dios mío! —prosiguió alzando la voz—. No puede figurarse cuánto me alegra su visita.
Bumble, hombre gordo y de temperamento colérico, lejos de responder con cortesía a tan lisonjera acogida, principió a sacudir con furia el picaporte y concluyó por descargar sobre la verja una patada terrible.
—¡Cómo! ¿Pero es posible? —gritó la señora Mann, saliendo presurosa a abrir en cuanto supo que los tres prisioneros habían sido sacados de la carbonera—. ¡Quién había de pensarlo! ¡Estos queridos niños hacen que por su causa lo olvide todo! ¡Ni se me ocurrió siquiera que la verja pudiera estar cerrada por dentro! Entre usted, señor Bumble, entre usted... tenga la bondad.
Aunque a la invitación acompañaban cortesías bastantes para ablandar a un guarda cantón, no parece que hicieron mucha impresión en e bedel.
—¿Le parece a usted, señora Mann, que su conducta tiene nada de respetuoso ni de conveniente? —preguntó el señor Bumble con expresión airada y oprimiendo con fuerza el puño de su bastón—. ¿Le parece a usted correcto tener esperando en la puerta del jardín a los funcionarios de la parroquia cuando en cumplimiento de su deber vienen a visitar a los huérfanos? ¿Olvida usted, señora Mann, que es dependiente de la parroquia, asalariada de la parroquia?
—No puedo olvidarlo, señor Bumble —contestó con humildad la señora Mann—. Ignorando que la verja estuviera cerrada, fui a llamar a uno o dos de los pobrecitos niños, que tanto le quieren, para decirles que había llegado usted.
El señor Bumble, muy pagado de sus dotes oratorias y de su importancia, como había ya dado pruebas de las primeras y vindicado la segunda, resolvió amansarse, Y dijo:
—Está bien, señora Mann. Es Posible que su falta no sea tan grave como parece.
Entremos. Asuntos serios me traen aquí, y necesitamos hablar.
La señora Mann introdujo al bedel en un recibimiento de reducidas dimensiones y pavimento de ladrillo, acercó presurosa una silla y, tomando oficiosamente de manos del visitante su tricornio y su bastón, los colocó encima de una mesa. El señor Bumble secó el sudor que corría por su frente, miró su sombrero, y sonrió; sí, sonrió, aunque parezca extraño, que también los bedeles son hombres, y como tales pueden sonreír como sonríe un simple mortal.
—Sentiría que le ofendiera lo que voy a decirle —dijo la señora Mann, con seductora dulzura—. Ha hecho una caminata larga para que no se sienta un poquito fatigado; de no ser por esa consideración, no me atrevería a invitarle a tomar alguna cosita.
—¡Nada, nada absolutamente! —contestó el señor Bumble, accionando con dignidad, bien que con placidez de rostro.
—Me atrevo a abrigar la esperanza —replicó la señora Mann, a cuyos ojos perspicaces no había pasado inadvertido el tono de la negativa ni el gesto que la acompañó— que no rehusará unas gotitas mezcladas con un poco de agua fresca bien azucarada.
El señor Bumble se dignó toser.
—¡Si no es nada lo que le ofrezco! —insistió la señora Mann con acento persuasivo.
—Veamos de que se trata —contestó el bedel.
—Siempre procuro tener en casa alguna cosilla para mezclarla con el jarabe que doy a esos queridos niños en sus indisposiciones, señor Bumble —dijo la señora Mann, al tiempo que abría una alacena y sacaba de ella una botella y un vaso—. Es ginebra... No quiero engañarle a usted.
—¿Y da usted jarabe y ginebra a los niños, señora Mann? —preguntó el bedel, siguiendo con los ojos la interesante operación de la mezcla.
—¡Pobrecitos míos! Caro me cuesta, es verdad; pero no puedo verlos sufrir. ¡Me partiría el alma!
—¡Lo creo, señora Mann, lo creo! Es usted una buena mujer —contestó el bedel, tomando el vaso—. He de aprovechar la primera oportunidad para recomendarla a la junta
—añadió, levantando el vaso—. Es usted una madre cariñosa para esos pobrecitos niños, y bebo de todo corazón a su salud, señora —terminó, envasando entre pecho y espalda la mitad del contenido del vaso—. Hablemos ahora del asunto que aquí me trae —prosiguió, sacando del bolsillo una cartera de cuero—. Hoy cumple nueve años el niño a quien pusimos en el bautismo el nombre de Oliver Twist...
—¡Querido niño!... —interrumpió la señora Mann, llevando a su ojo izquierdo la punta de su delantal.
—Y no obstante haber sido ofrecido un premio de diez libras esterlinas, que luego se ha elevado hasta doce; no obstante los esfuerzos increíbles, estoy por decir sobrenaturales, hechos por la parroquia, no ha sido posible averiguar quién es su padre, o cuál era la naturaleza, nombre y condición de su madre.
La señora Mann alzó los brazos al cielo en señal de asombro, y dijo al cabo de algunos momentos de reflexión:
—¿Cómo es, pues, que ese niño tiene apellido?
El bedel, irguiéndose en la silla con aire de orgullo, contestó:
—Lo inventé yo.
—¡Usted, señor Bumble!
—Yo, señora Mann. Ponemos apellidos a los niños expósitos ateniéndonos siempre a un riguroso orden alfabético. El último a quien correspondió la letra S, recibió el apellido de Swuble; a Oliver le correspondía la T, y le llamé Twist. El siguiente se llamará Unwin, y Wilkent el que le siga. Tengo apellidos preparados desde el principio hasta el final del alfabeto, y cuando llegue a la Z, volveré a comenzar.
—¡Qué sabio es usted, señor!
—¡Psch! ¡Un poquito, señora Mann, un poquito! —contestó el bedel, a quien agradó el cumplido.
Apuró el resto de la ginebra, y prosiguió así:
—En atención a que Oliver es ya demasiado crecidito para continuar aquí, la Junta ha resuelto que vuelva al asilo. He venido a buscarle en persona; así que me hará el favor de presentármelo al instante.
—¡Volando! —exclamó la señora Mann saliendo de la habitación.
Oliver, a quien durante este tiempo habían lavado la cara y manos, y adecentado un poco el ennegrecido traje, no tardó en ser presentado por su cariñosa protectora.
—Inclínate ante este caballero, Oliver —dijo la señora Mann.
El niño hizo una reverencia, que correspondió por partes iguales al bedel, sentado en la silla, y al tricornio, colocado sobre la mesa.
—¿Quieres venir conmigo? —preguntó el bedel con entonación majestuosa.
A punto estaba de contestar el niño que nada deseaba tanto como marcharse con quienquiera que fuese, cuando, alzando los ojos, acertó a ver una mirada de la señora Mann, la cual, puesta en pie detrás de la silla del bedel, tenía enarbolado un puño que agitaba con furia. El niño comprendió a las primeras de cambio el lenguaje mímico, no porque le hubieran enseñado esa ciencia, sino porque las relaciones de su cuerpo con aquel puño habían sido muy frecuentes y muy estrechas, y, como es natural, lo conservaba profundamente grabado en su memoria.
—¿Vendrá conmigo la señora? —se apresuró a preguntar el cuitado.
—No —contestó el señor Bumble—; pero te hará alguna que otra visita.
Tuvo el niño criterio bastante para fingir una pesadumbre que no sentía por su marcha, aunque, a decir verdad, no vio en ella una perspectiva de felicidad completa y absoluta. Tampoco tuvo que esforzarse mucho para verter algunas lágrimas, toda vez que la paliza recientemente recibida y el hambre, son poderosos auxiliares cuando se sienten deseos de llorar. Oliver, pues, lloró con naturalidad asombrosa. Diole la señora Mann mil abrazos y algo que fue más sustancioso que los abrazos: una rebanada de pan con manteca, a fin de que no diera señales de hambre excesiva a su llegada al hospicio. Con el pedazo de pan en la mano y la gorrilla de paño pardo en la cabeza, salió el desdichado Oliver, siguiendo al señor Bumble, de aquella casa espantosa en la que nunca una palabra o una mirada cariñosa habían venido a iluminar las negruras de sus años de niñez.
Esto no obstante, subieron los sollozos a su garganta cuando la puerta del jardín se cerró tras él. Por miserables que fueran los compañeros de infortunio que dejaba, eran los únicos amigos que había conocido, y la percepción de su soledad en el mundo penetró por primera vez en el tierno corazón del niño.
Caminaba el señor Bumble muy deprisa, y el pobre Oliver trotaba a su lado asido con fuerza a su bocamanga galoneada. Cada cuarto de milla que recorrían le preguntaba si llegarían pronto. El señor Bumble contestaba siempre con sequedad y dureza, pues la
influencia bienhechora que en su carácter operara el refresco se había evaporado, y volvía a ser el estirado bedel.
Un cuarto de hora apenas habría transcurrido desde que Oliver penetrara en el recinto del hospicio y no había hecho más que acabar de triturar entre sus dientes el segundo bocado de pan, cuando el señor Bumble, que al entrar le había confiado a los cuidados de una vieja, volvió para decirle que era noche de junta y que ésta le mandaba que se presentara ante ella.
Como el pobre Oliver no tenía noción exacta de lo que era una junta, quedó admirado al oír la noticia y sin saber con precisión si debía reír o llorar. Verdad es que no le concedió mucho tiempo para hacer grandes reflexiones el señor Bumble, quien le dio con el bastón, un golpecito en la cabeza para indicarle que se levantase, y otro en la espalda para despertar el movimiento de sus piernas, mandándole a continuación que le siguiese y conduciéndole a una habitación blanqueada de grandes proporciones, donde se hallaban sentados alrededor de una mesa ocho o diez señores muy gruesos, presididos por otro de mayor corpulencia y de cara redonda y colorada, que ocupaba un sillón más elevado que los de los demás.
—Saluda a la Junta —dijo Bumble.
Secó Oliver dos o tres lágrimas que rodaban por sus mejillas, y saludó.
—¿Cómo te llamas, niño? —preguntó el señor del abdomen más desarrollado.
La vista de tantos caballeros intimidó a Oliver, de quien se apoderó un temblor que le privó del uso de la palabra; pero a bien que allí estaba el señor Bumble para soltarle la lengua. Aplicóle un golpe en la espalda que le hizo llorar, y el miedo a las caricias del bedel, y el miedo a los señores de la junta, fueron acicates que obligaron al niño a responder, bien que con voz temblorosa. Uno de aquellos señores, que llevaba chaleco blanco, dijo a Oliver que era un imbécil, el más excelente medio para animarle y tranquilizarle.
—¡Niño! —dijo el señor del alto sillón—. Escúchame: supongo sabrás que eres huérfano.
—¿Qué es eso, señor? —preguntó el infeliz Oliver.
—Este chico es idiota... lo habría jurado en cuanto le vi —exclamó el del chaleco
blanco.
—¡Silencio! —dijo el que había hablado primero—. Sabes que no tienes padre ni
madre, y que te ha criado la parroquia, ¿no es cierto?
—Sí, señor —respondió Oliver llorando amargamente.
—¿Por qué lloras? —preguntó admirado el del chaleco blanco.
Cosa extraordinaria, en verdad; ¿por qué había de llorar el mimado de la fortuna?
—Supongo que rezas todas las noches —observó otro de aquellos señores con tono gruñón—, y que ruegas por los que te alimentan y cuidan de ti, como buen cristiano que sin duda eres, ¿no?
—Sí, señor —balbuceó el niño.
Sin darse cuenta, el que acababa de hablar había dicho una gran verdad. Hubiera sido muy de cristiano, pero de cristiano excepcionalmente perfecto, rezar por los que alimentaban y cuidaban de Oliver. Este, sin embargo, no lo hacía, sencillamente porque nadie le había enseñado a rezar.
—Muy bien —repuso el señor de cara extracolorada, el del alto sillón—. Te hemos traído aquí para que recibas una educación conveniente y aprendas un oficio útil.
—Así, pues, mañana a las seis comenzarás a recoger leña —añadió el del chaleco
blanco.
La combinación feliz de los dos beneficios que a Oliver se concedían, la educación
y la enseñanza de un oficio útil, en una operación tan sencilla como la de recoger leña, bien acreedora era al agradecimiento más profundo. El niño hizo a la junta una reverencia profundísima, obedeciendo órdenes del bedel, y salió conducido por el mismo guía a una gran sala, donde se le permitió pasar la noche sollozando o riendo, como quisiera, tendido sobre una cama dura como un guijarro. ¡Ejemplo notabilísimo de la dulzura de los reglamentos de nuestra cariñosa Inglaterra! ¡Permiten dormir a los pobres!
¡Desventurado Oliver! Lejos estaba de pensar, mientras dormía en la dichosa ignorancia de lo que alrededor suyo pasaba, que aquel día mismo había tomado la junta una resolución que debía ejercer una influencia material inmensa en sus destinos futuros. El acuerdo estaba adoptado y era el siguiente:
Los miembros de la junta eran varones eminentemente sabios, eminentemente profundos y eminentemente filósofos, y como consecuencia, al fijar su atención en el hospicio, no pudieron menos de ver lo que espíritus superficiales nunca hubieran sospechado: ¡Los pobres huerfanitos tenían cariño a la casa! El hospicio venía a ser para ellos un lugar de recreo, una fonda donde no tenían que pagar; un almuerzo, comida, merienda y cenas gratis asegurado para todo el año, un lugar encantador, un cielo de mampostería donde todo el mundo se divertía y nadie trabajaba.
—¡Se acabó! —dijo la junta, como quien ha resuelto un gran problema—. Nosotros pondremos las cosas en su punto, haremos que cese el abuso, y lo haremos enseguida.
Y, en efecto, a reflexión tan cuerda, siguió el acuerdo, que vino a ser principio fundamental en la Casa: todo huérfano podía elegir libremente (a nadie se obligaba, téngase esto muy presente) entre morirse de hambre poco a poco y por grados, si permanecía en el hospicio, o rápidamente y de una vez saliendo de él.
Con ese objeto a la vista, contrataron con la administración de aguas cantidad ilimitada de este precioso líquido, y con un contratista de trigo, el suministro periódico de cantidades insignificantes de harina de avena. Hecho esto, señalaron a cada huérfano tres ligeras raciones al día de gachas muy claras, a las que se añadiría una cebolla dos veces por semana y medio panecillo los domingos. Con las mujeres, pues el establecimiento, a la par que hospicio era asilo, se tomaron así mismo otras disposiciones tan sabias como humanitarias, que no es necesario mencionar. La junta, llevando a extremos inconcebibles su bondad, acordó tomar a su cargo la obra de divorciar a los pobres casados, a fin de evitarles los gastos enormes y molestias de un proceso entablado ante el tribunal eclesiástico, y en vez de obligar al marido a sostener con su trabajo a la familia, le separaron de ella, convirtiéndolo en soltero.
Es incalculable el número de personas de todas las clases sociales que se hubieran aprovechado de esas dos ventajas, si no hubiesen ido aparejadas con la necesidad de ingresar en el establecimiento. Los miembros de la junta, hombres de gran talento y previsión, obviaron la dificultad. Para disfrutar de los beneficios era indispensable someterse al régimen de gachas, perspectiva que, como es natural, horripilaba a todos.
A los seis meses de la llegada de Oliver al hospicio-asilo, el nuevo sistema estaba en pleno vigor. Al principio ocasionó muchos gastos, pues hubo necesidad de pagar más al empresario de pompas fúnebres, así como también al sastre, quien hubo de estrechar los vestidos de todos los pupilos, cuyos cuerpos, adelgazados y reducidos a la condición de esqueletos vivos de milagro, después de una semana de alimentarse con gachas, daban a aquéllos aspecto de trajes vacíos ambulantes. En cambio, el número de pupilos disminuyó
notablemente, y los señores de la Junta estaban sumamente contentos.
Comían los niños en una gran sala, en cuyo extremo veíase una descomunal caldera, junto a la cual, el jefe de cocina, cubierto con un delantal, repartía, ayudado por dos mujeres, las gachas a las horas de comer. Cada niño tomaba una escudilla llena de gachas, nunca más, salvo los días de grandes festejos públicos, en que se les daban, además, dos onzas y un cuarto de pan. No era necesario fregar las escudillas, pues los niños las limpiaban y hasta les sacaban brillo con sus cucharas; y una vez terminada esta operación, que nunca duraba mucho por ser las cucharas tan grandes como las escudillas, quedaban sentados mirando con avidez tal a la caldera, que demostraban harto elocuentemente el placer con que hubieran devorado hasta el cobre de que estaba hecha, y chupando al propio tiempo sus dedos a fin de no dejar en ellos ni un átomo de gachas.
Por regla general, los niños disfrutaban de un apetito excelente. Tres meses hacía que Oliver Twist y sus compañeros sufrían las torturas de una consunción lenta, y el hambre concluyó por extraviarlos hasta extremo tal, que un muchacho, ingresado ya muy talludito en el benéfico establecimiento, y no habituado a semejante régimen alimenticio (su padre había sido dueño de una modesta casa de comidas antes de dejarle huérfano), dijo un día a sus compañeros que, si no le daban otra escudilla de gachas per diem, además de la reglamentaria, era más que probable que acabase por devorar alguna noche al niño que ocupaba la cama inmediata a la suya que acertaba a ser muy corto en años y más corto todavía en fuerzas.
Como al hablar de esta suerte, miraba con hosquedad a sus compañeros, creyéronle éstos. Celebraron junta, deliberaron, echáronse suertes para saber quién sería el que aquella misma noche, a la hora de cenar, pediría al jefe de cocina una ración más que la de costumbre, y la suerte designó a Oliver Twist.
Llegada la hora, los muchachos ocuparon sus puestos. El jefe de cocina, embutido en su delantal, se colocó al lado de la caldera. Los asilados se pusieron en fila; fue servida y consumida la ración y se dieron gracias. La cena estaba terminada; pero los chicos comenzaron a cuchichear entre sí, hicieron guiños y señas a Oliver, y los que estaban más cerca de éste le empujaron disimuladamente con el codo. Oliver, aunque niño, sentía el acicate del hambre; el exceso de miseria le había exasperado; y dejando su puesto, resuelto a todo, bien que un poquito asustado ante su propia temeridad, se adelantó hacia el jefe de cocina, llevando la escudilla en una mano y la cuchara en la otra.
—Tengo hambre, señor; hágame el favor de darme un poco más —dijo.
Grueso y coloradote era el jefe de cocina; pero la sorpresa le dejó pálido. En su estupefacción, mantuvo clavadas sus miradas atónitas sobre el pequeño rebelde por espacio de buen número de segundos. Las mujeres que le ayudaban dirigíanse miradas de estupor; los niños temblaban de espanto.
—¿Qué dices? —preguntó al fin el jefe de cocina, con voz débil.
—Que tengo hambre, señor; que necesito más.
El jefe de cocina tiró el cucharón la cabeza del muchacho, agarró éste entre sus brazos y llamó a grito herido al bedel.
Estaba la junta reunida en sesión solemne, cuando penetró en el salón el señor Bumble, presa de una excitación terrible, y, dirigiéndose al presidente, dijo:
—¡Perdóneme el señor Limbkins si le interrumpo! ¡Oliver Twist ha pedido más
ración!
Estupefacción general; expresión de horror en todos los semblantes.
—¿Que ha pedido más? —contestó el señor Limbkins—. Tranquilícese usted, señor
Bumble, y contésteme con claridad. ¿Significan sus palabras que pidió más después de recibir la ración señalada por el reglamento?
—Sí, señor —respondió Bumble.
—Ese niño morirá en la horca —dijo el miembro del chaleco blanco—. Aseguro que ese niño ha de morir ahorcado.
A nadie se le ocurrió contradecir la opinión profética de aquel caballero. Sobrevino una discusión acalorada. Oliver fue recluido inmediatamente en el calabozo del establecimiento, y a la mañana siguiente, un anuncio, pegado a la puerta exterior del edificio, ofrecía cinco libras esterlinas de premio al que quisiera librar a la parroquia de la persona de Oliver Twist. Más claro: el anuncio ofrecía cinco libras, juntamente con la persona de Oliver, a todo hombre o mujer que necesitara un aprendiz para cualquier oficio, industria o empleo.
—Si en mi vida he estado alguna vez convencido de una cosa, es ahora —decía el caballero del chaleco blanco al día siguiente, al llegar al hospicio y ver el anuncio pegado en su puerta. Estoy convencido, firmemente convencido, de que ese niño ha de morir ahorcado.
Como quiera que en el curso de esta historia me propongo dar a conocer si se cumplió o no el vaticinio del caballero del chaleco blanco, sería despojar a esta narración de todo interés, suponiendo que alguno tenga, insinuar aquí si Oliver Twist tuvo fin tan desastroso.
Capítulo III
Trata de cómo Oliver estuvo a punto de obtener una colocación que no hubiera sido canonjía
Los ocho días que siguieron a la comisión del horrendo e impío crimen de pedir doble ración se los pasó Oliver recluido en el calabozo oscuro y solitario donde le arrojaban la misericordia y la sabiduría de la junta Administrativa. No es preciso ser muy lince para comprender que si el niño hubiera acogido con el respeto que merecía la predicción del caballero del chaleco blanco, la hubiese dado confirmación plena, de una vez y para siempre, sin más que atar una de las puntas de su pañuelo a una escarpia de la pared, y colgarse él de la otra.
Tropezaba, empero, este proyecto con un obstáculo, y es que, siendo los pañuelos de bolsillo objetos de lujo, la junta, en virtud de una orden firmada, revisada y sellada por todos los que la componían, había dispuesto, terminantemente y para siempre, que jamás pañuelo de bolsillo trabase relaciones con nariz de pobre. Existía también otro obstáculo, de mayor importancia todavía que el explicado: la tierna edad de Oliver. Dejó, pues, al tiempo el cargo de dar o no cumplimiento a la profecía, y se contentó con llorar amargamente un día y otro día. Cuando llegaban las interminables y tristes horas de la noche, cubríase los ojos con las manos a fin de no ver las tinieblas, y agazapándose en un rincón, procuraba conciliar el sueño. Con frecuencia despertaba sobresaltado y tiritando de frío, y se pegaba a la helada y dura pared del calabozo, como buscando en ella protección contra las tinieblas y soledad en que yacía.
Se engañarían grandemente los enemigos del «Sistema» si supieran que durante su cautiverio fueran negados a Oliver el placer del ejercicio, las ventajas de la sociedad ni las dulzuras de los consuelos religiosos. En cuanto a lo primero, como el tiempo era hermoso y frío, se daba permiso al niño para que todas las mañanas hiciera sus abluciones al aire libre,
colocándose bajo el chorro de una fuente que en el centro del patio había. ¿Que corría peligro de acatarrarse o de contraer una pulmonía? ¡Error! El señor Bumble, ante cuyos ojos tenía lugar la operación, se encargaba de evitar enfriamientos y de acelerar la circulación de la sangre propinando al muchacho frecuentes bastonazos. En cuanto a los encantos de la sociedad, todos los días le conducían al refectorio donde comían los niños, y le administraban una buena azotaina para que sirviera de saludable ejemplo y fuera edificación de los demás. Por lo que respecta a los consuelos religiosos, todas las noches se le hacía entrar a puntapiés en la sala, llegada la hora de rezar, y se le permitía escuchar, para consuelo de su alma, la oración de sus compañeros, a la que la junta había añadido una cláusula especial, que recomendaba la virtud, la docilidad y la obediencia, para librarse de los pecados y vicios de Oliver Twist, a quien la plegaria colocaba bajo la protección y amparo de los espíritus de las Tinieblas, y de quien decía que era horrenda muestra de los productos fabricados por el mismo Satanás.
Una mañana, mientras los asuntos de Oliver Twist tomaban un curso tan poco favorable y ventajoso, aconteció que un tal Gamfield, deshollinador de oficio, pasó por la calle poniendo en tortura su imaginación para excogitar un medio que le permitiera pagar varios alquileres vencidos, por los cuales le estrechaba en extremo el casero. Muchas cuentas hizo el buen Gamfield; muchos cálculos; mas no le fue posible reunir, ni mentalmente siquiera, la suma de cinco libras esterlinas a que ascendían los alquileres. Presa de desesperación aritmética se golpeaba la frente y aporreaba alternativamente al burro cuando, al cruzar frente a la puerta del hospicio, sus ojos tropezaron con el anuncio pegado a aquélla.
—¡So...! ¡So-o-o! —dijo Gamfield a su jumento.
El borrico, muy distraído a la sazón, pues probablemente se preguntaba si le regalarían con dos o tres tronchos de berza luego que hubiera llevado a su destino los dos sacos de sebo cargados en el carretón que arrastraba, sin hacer caso de la indicación de su amo, continuó su camino.
Gamfield lanzó a su burro una maldición de las más mal sonantes y, corriendo tras él, propinóle en la cabeza un golpe bastante fuerte para romper cualquier cráneo que el de un burro no fuera; agarró a continuación las riendas, aplicó otro porrazo a las quijadas del cuadrúpedo como para recordarle que no era dueño de sus actos, lo obligó a permanecer quieto, por vía de despedida le sacudió un segundo estacazo en la cabeza, a fin de que permaneciera tranquilo hasta su vuelta, y encaramándose en lo alto de la verja, leyó el anuncio pegado en la puerta del hospicio.
Estaba a la sazón a la puerta con las manos a la espalda el señor del chaleco blanco, tranquila la conciencia y libre su pecho del peso de los sentimientos humanitarios que vertiera en la junta. La pequeña disputa habida entre Gamfield y su burro, de que acababa de ser testigo, y el acto del hombre al acercarse a leer el anuncio, arrancáronle una sonrisa de satisfacción, pues desde el primer momento comprendió que Gamfield era el amo que Oliver necesitaba. También sonreía Gamfield a medida que recorría los renglones del anuncio, pues cinco libras era justamente la cantidad cuya falta tan apurado le traía, y en cuanto al chico de quien habría de encargarse, estando, como estaba, al tanto del régimen alimenticio del hospicio, bien se le alcanzaba que sería un ejemplar de cuerpo sutil, el más a propósito para meterse por el cañón de una estufa. Tornó a deletrear el anuncio de principio al fin, y luego, llevando respetuosamente la diestra al gorro de piel que cubría su cabeza, se acercó al caballero del chaleco blanco.
—¿Hay aquí un muchacho, señor, a quien la parroquia desea colocar de aprendiz?
—preguntó Gamfield.
—Sí, buen hombre —contestó el del chaleco blanco, sonriendo con expresión benévola—. ¿Por qué lo pregunta usted?
—Porque si la parroquia desea que aprenda un oficio útil y agradable, el de deshollinador, por ejemplo, yo, que necesito un aprendiz, me encargaré de enseñárselo
—dijo Gamfield.
—Entre usted —contestó el caballero del chaleco blanco.
Gamfield, no sin propinar antes a su borrico un estacazo en la cabeza y una puñada en las quijadas, a guisa de suave aviso para que no tuviera el capricho de largarse durante su ausencia, siguió al del chaleco blanco a la sala donde Oliver había tenido el placer de verle por primera vez.
—El oficio es muy sucio —observó el señor Limbkins, luego que Gamfield hubo reiterado su pretensión.
—Se han dado casos en que han perecido niños en las chimeneas, ahogados por el humo —terció otro caballero de la junta.
—Eso ocurría cuando, para hacerlos bajar, mojaban la paja antes de prenderle fuego
—replicó Gamfield—. La paja, en esas condiciones, produce mucho humo y ninguna llama, y se ha demostrado que el humo es la carabina de Ambrosio para nuestro objeto, pues no hace más que dormir al niño, que es precisamente lo que ellos desean. Los chicos son muy tercos, caballeros, muy holgazanes, y para obligarlos a bajar volando no hay remedio mejor que encender una buena llama. El remedio, señores, a la par que eficaz, es humanitario, pues por apurado que el niño se encuentre dentro del cañón de la chimenea, en cuanto siente que le tuestan las plantas de los pies, se desembaraza de todas las dificultades.
Esta explicación pareció divertir en extremo al señor del chaleco blanco, pero una mirada severa de Limbkins vino a verter un jarro de agua fría sobre su alegría. La junta procedió a deliberar por espacio de algunos minutos, pero con voz tan baja, que sólo de tanto en tanto se oían frases, parecidas a las siguientes:
«Reducción de gastos...» «Economías...» «Hacer publicar un informe impreso» No fue la casualidad la que motivó que se oyeran esas frases y no otras, sino la circunstancia de que fueran repetidas con mucha frecuencia y con énfasis extraordinario.
Cesaron al fin los cuchicheos; y vueltos los miembros de la junta a sus respectivos sillones, el señor Limbkins dijo:
—Examinada su pretensión, hemos acordado no acceder a ella.
—La rechazamos en absoluto —añadió el del chaleco blanco.
—Decididamente y por unanimidad —dijeron otros.
Daba la pícara casualidad que el buen Gamfield había tenido la desgracia de que murieran en un lapso muy breve de tiempo tres o cuatro aprendices suyos, y como sabía que malas lenguas afirmaban que aquellas desgraciadas muertes habían sido consecuencia de otras tantas palizas propinadas por él, asaltóle la sospecha de que la junta, inspirándose en hablillas calumniosas, pudiera recelar que en la mayor o menor duración de la vida de sus aprendices influyera el sistema educativo con aquéllos empleado. No acertaba a comprender que los administradores del establecimiento rechazasen su pretensión; pero hombre de temperamento dulce, poco dispuesto a reñir una batalla contra la voz pública hasta consentir que fueran rectificadas las especies calumniosas a las que me he referido, alejóse lentamente y dando vueltas entre las manos a su gorra de pieles, y al llegar al umbral de la puerta preguntó:
—¿Conque no quieren cedérmelo, señores?
—No —contestó Limbkins—. En las condiciones señaladas en el anuncio, desde luego no. En atención a la suciedad del oficio, entendemos que procede disminuir el premio ofrecido.
Gamfield, cuyo rostro iluminó la alegría, se acercó de nuevo a la mesa y preguntó:
—¿Cuánto quieren darme, señores? Les suplico que sean compasivos con un pobre hombre como yo. ¿Cuánto me darán?
—Tres libras y diez chelines bastan y sobran —dijo Limbkins.
—Sobran en efecto; pues con tres libras estaría bien pagado —añadió el del chaleco
blanco.
—¡Vaya, señores! —suplicó Gamfield—. ¡Pongan cuatro libras! ¡Cuatro libras, y se
libran del muchacho en cuestión!
—Tres libras y diez chelines —repitió Limbkins con firmeza.
—Partamos la diferencia —insistió Gamfield—. Lo dejaremos en tres libras y quince chelines.
—Ni un penique más —replicó Limbkins con la misma decisión.
—¡Vaya, vaya! ¡Tonterías y ganas de perder tiempo! —exclamó el del chaleco blanco— ¿No comprende usted que, aun tomándole sin premio, haría un buen negocio?
¡No sea usted tonto y lléveselo! Es precisamente el muchacho que le conviene. Algún correctivo necesita, es verdad; pero en cambio lo mantendrá usted con muy poca cosa, pues desde que nació, está acostumbrado a un régimen de parquedad extraordinaria. ¡Ja, ja, ja, ja!
Gamfield miró con aire socarrón a los miembros de la junta, y como observara la sonrisa que animaba los semblantes de todos, no quiso ser menos y sonrió también. El trato estaba hecho. Bumble recibió orden de presentar aquel mismo día a Oliver Twist, juntamente con el contrato de aprendizaje, ante el magistrado, que debía aprobar y firmar el acuerdo de la junta.
Como resultado de esta determinación, Oliver fue sacado del calabozo, con gran sorpresa suya, que subió de punto al ver que le ponían camisa limpia. Apenas terminada esta operación a la que tan poco acostumbrado estaba, Bumble le sirvió, con sus propias manos, un enorme tazón de gachas, y a continuación, dos onzas y un cuarto de pan, ni más ni menos que si fuera día de fiesta.
Oliver, ante espectáculo tan inconcebible, rompió a llorar amargamente, creyendo, no sin fundamento, que la Junta había resuelto matarle con, algún objeto utilitario, y a ese efecto principiaban por engordarlo.
—No llores, Oliver —dijo Bumble con prosopopeya—. Come bien y alégrate. Vas a aprender un oficio.
—¡Un oficio, señor! —exclamó Oliver.
—Sí, Oliver, sí. ¡Los hombres generosos y caritativos que han sido para ti padres cariñosos, supliendo a los que tú no tienes, van a darte un oficio, van a lanzarte al mundo, a hacer de ti un hombre de provecho, aunque su generosidad cueste a la parroquia tres libras y diez chelines! ¡Tres libras y diez chelines... Oliver!... ¡Setenta chelines!... ¡Ciento cuarenta monedas de seis peniques!... ¡Y asómbrate! ¡Todo ello, por un miserable expósito a quien nadie quiere!
Detúvose el bedel para tomar aliento, después de pronunciado aquel discurso con tono doctoral. El muchacho sollozaba amargamente. Por sus mejillas corrían copiosas lágrimas.
—¡Vamos! —prosiguió Bumble con menos majestad, halagado sin duda su amor
propio por la impresión producida por su elocuencia—. ¡Sosiégate, Oliver! Seca tus ojos con la manga de tu chaqueta y no viertas lágrimas sobre las gachas. ¡Es una tontería!
Lo era, en efecto, pues las gachas tenían agua sobrada.
Mientras se encaminaban a la casa del magistrado, Bumble manifestó a Oliver que todo lo que tenía que hacer se reducía a aparentar mucha alegría y contestar, cuando el caballero en cuestión le preguntara si deseaba aprender un oficio, que ése era su anhelo más ferviente. Instrucciones que Oliver prometió cumplir, tanto más cuanto que el buen señor Bumble le insinuó muy cariñosamente que, si faltaba a alguna de ellas, no respondía de lo que podría sucederle.
Llegados al domicilio del magistrado, Oliver fue encerrado en un gabinetito, donde Bumble le mandó esperar hasta que volviera a recogerle.
Media hora permaneció allí el niño, con el corazón palpitante de temor, al cabo de la cual, Bumble asomó la cabeza, desnuda del lujoso tricornio, y dijo en alta voz:
—Oliver, queridito mío, el señor magistrado te espera.
Bajando la voz, y clavando en el infeliz una mirada amenazadora, añadió.
—¡Cuidado con lo que te he dicho, granujilla!
Oliver, un poquito desconcertado, volvió sus inocentes ojos hacia el señor Bumble al oírse tratar en dos formas tan contradictorias, pero Bumble previno las observaciones que a este propósito pudiera hacerle el niño introduciéndole bruscamente en la sala contigua, cuya puerta estaba abierta de par en par. Era una habitación espaciosa, provista de una gran ventana. Detrás de una mesa escritorio había dos señores ancianos con pelucas empolvadas, uno de los cuales leía un periódico, mientras el otro, con ayuda de unos quevedos montados en concha, recorría con la vista un pequeño pergamino que delante tenía. A un lado de la mesa, y de pie, estaba el señor Limbkins, y al otro Gamfield, cuya cara había lavado a medias. Dos o tres mocetones, con botas de montar, paseaban por la sala.
Parece que el señor de las gafas se fue ensimismando poco a poco en la lectura del pergamino. Después que Oliver fue colocado delante de la mesa, continuó, aunque por breves momentos, el mutismo general.
—El niño, señor —anunció Bumble.
Alzó la cabeza el anciano que leía el periódico y tiró al de las gafas de la manga. El de las gafas salió de su ensimismamiento.
—¡Ah! ¿Es este el niño? —preguntó.
—Sí, señor —contestó Bumble—. Inclínate ante el señor magistrado, mi querido
Oliver.
El afligido Oliver, haciendo acopio de valor, saludó lo mejor que pudo. Fijos sus
ojos en la empolvada peluca de los magistrados, preguntábase mentalmente si eran hombres privilegiados que venían al mundo con aquella estopa blanca por cabellera, debiendo a ese hecho el derecho de ser magistrados.
—Muy bien —dijo el señor de las gafas—. Supongo que tendrá afición al oficio de deshollinador, ¿es verdad?
—Le encanta, señor —respondió Bumble, dando un soberbio pellizco a Oliver para indicarle que se guardara muy mucho de contradecirle.
—Es decir, que quiere ser deshollinador, ¿eh?
—Si se le diera cualquier otro oficio, se nos escaparía inmediatamente, señor
—contestó Bumble.
—Y ese hombre... usted, ¿ha de ser su amo? —repuso el magistrado—. Le tratará usted bien, le dará alimentación suficiente, le cuidará, ¿no es cierto?
—Cuando hago una promesa, la cumplo —contestó Gamfield, saliéndose por la tangente.
—Habla usted con cierto tono de brusquedad, amigo mío, pero tiene aspecto de hombre honrado y franco —observó el anciano, dirigiendo sus anteojos al candidato al premio que acompañaba a la persona de Oliver.
La justicia me obliga a decir que su rostro de villano reflejaba fuerte dosis de crueldad; pero el magistrado estaba casi ciego y del todo chocho, circunstancias ambas que le impedían distinguir lo que saltaba a la vista de todos los demás.
—Tengo la presunción de creer lo que soy —contestó Gamfield, con sonrisa lúgubre.
—Y yo no dudo que lo es —dijo el magistrado, afianzando las gafas sobre la nariz y buscando el tintero.
En aquel momento crítico se decidía la suerte futura de Oliver. Si hubiera estado el tintero en el sitio en que creyó el anciano que estaría, éste hubiese mojado la pluma y firmado el acta que ponía al pobre muchacho en manos del deshollinador; pero quiso el destino que el tintero se hallase precisamente debajo de sus narices mientras el magistrado lo buscaba por todas partes sin verlo; quiso también el destino que en el curso de aquellas pesquisas alzase el buen anciano los ojos, y que éstos repararan en el semblante pálido y desencajado de Oliver Twist, quien, a pesar de las miradas tremebundas y de los dolorosos pellizcos de Bumble, contemplaba la cara repulsiva de su futuro amo con expresión de horror y de espanto harto visibles para que dejara de notarla hasta aquel magistrado medio ciego.
Quedó suspenso el caballero, y, dejando la pluma sobre la mesa, miró con fijeza a Limbkins, quien intentó disimular su turbación apelando a su cajita de rapé.
—¡Hijo mío! —exclamó el magistrado, inclinándose sobre la mesa.
Estremecióse Oliver al escuchar aquellas dos palabras. Harta disculpa merece su conducta, pues le fueron pronunciadas con acento de dulzura, y los sonidos desconocidos asustan siempre. El niño, temblando de pies a cabeza, rompió a llorar.
—¡Hijo mío! —repitió el magistrado—. Te veo pálido y como alarmado; ¿por qué?
—Sepárese usted del niño, bedel —dijo el otro magistrado, dejando el periódico y mirando con interés a Oliver—. Veamos, hijo mío —repuso— ¿qué te pasa? ¿Por qué tienes miedo?
Oliver no pudo resistir más. Cayendo de rodillas, y juntando las manos en actitud suplicante, rogó a los magistrados que dispusieran que fuera encerrado de nuevo en el calabozo obscuro, donde se resignaría que le hicieran perecer de hambre, que le pegaran y azotaran, a que le mataran de una vez, siempre que no le pusieran en manos de aquel hombre que le horrorizaba.
—¡Bien! —exclamó Bumble, alzando los ojos y las manos al cielo con expresión de gran majestad—. ¡Muy bien, Oliver! ¡Embusteros astutos y cínicos he visto en el mundo; pero jamás vi ejemplar tan archirrequetedescarado como tú!
—¡Cállese usted, bedel! —exclamó el segundo magistrado, luego que Bumble profirió el calificativo triplemente compuesto.
—Ruego a Su Señoría que me perdone —dijo Bumble, como no dando crédito a sus oídos—. ¿Es a mí a quien se dirige Vuestra Señoría?
—Sí. ¡Cállese usted!
La estupefacción dejó atortolado a Bumble. Imponer silencio a un bedel era cosa inaudita; una revolución moral.
Los dos magistrados cruzaron entre sí una mirada de inteligencia y a continuación, el de las gafas de concha, dejando el pergamino que en la mano tenía, dijo:
—Negamos nuestra sanción al acta.
—Espero —observó el señor Limbkins— que el testimonio sin pruebas ni valor de un niño no influirá en el ánimo de los señores magistrados en el sentido de hacerles formar opinión de que las autoridades del hospicio se han conducido mal.
—No somos los magistrados llamados a pronunciar la opinión que el asunto nos merezca —contestó con severidad el anciano del periódico—. Lleven nuevamente al niño al asilo, y trátenle bien y con dulzura, que me parece que harto lo necesita.
Aquella misma tarde aseguraba el señor del chaleco blanco, de la manera más rotunda y categórica, no sólo que Oliver moriría ahorcado, sino también que su cuerpo, previamente descuartizado, adornaría los postes colocados para el objeto en los márgenes de los caminos reales. Bumble, encogiéndose de hombros con expresión sombría y misteriosa, dijo que sus deseos eran que el chico se enmendara y tuviera un buen fin, a lo que replicó el señor Gamfield que hubiera deseado llevarse al muchacho.
Al día siguiente se hizo saber que Oliver Twist pasaba de nuevo a la condición de alquilable, y que sería entregado, juntamente con la prima de cinco libras esterlinas, a quien de él quisiera hacerse cargo.
Capítulo IV
Cómo Oliver consigue otra colocación que le introduce en el mundo
Las grandes familias, cuando no pueden proporcionar a un hijo ya crecido una colocación ventajosa, sea a título posesorio o en virtud de derecho de sucesión, bien adjudicándole parte de los bienes patrimoniales, bien señalándole una renta, generalmente lo envían a la marina. El Consejo de Administración del hospicio, inspirándose en ejemplo tan saludable, deliberó sobre la conveniencia de embarcar cuanto antes a Oliver en cualquier buque mercante de poco porte que se hiciera a la vela para cualquier puerto insalubre, partido el más acertado que podían tomar, toda vez que era lo más probable que el capitán del mismo distrajera sus ocios zurrándole hasta matarle, o bien por vía de pasatiempo le rompieran la cabeza con una barra de hierro, recreos ambos muy del agrado de la gente de mar, según es público y notorio. Cuanto con mayor atención estudiaba el Consejo el asunto, desde el punto de vista indicado, mayores ventajas le encontraba, y al fin se acordó que el medio más acertado, el único, de asegurar de una vez el porvenir de Oliver, era embarcarlo sin dilación.
Comisionaron al señor Bumble para que practicara algunas diligencias preliminares encaminadas a encontrar un capitán cualquiera que necesitara para paje de escoba a un muchacho que estuviera solo en el mundo. El buen bedel, cumplido su cometido, volvía al hospicio para dar cuenta a la Junta del resultado de su misión, cuando tropezó en la puerta con el empresario de pompas fúnebres de la parroquia, el señor Sowerberry en persona.
Era el señor Sowerberry un hombre alto y delgado, embutido en un traje negro muy raído, que completaban unas medias remendadas del mismo color que el traje y unos zapatos en armonía con el resto de la indumentaria. No ofrecía un semblante risueño por obra y gracia de la naturaleza; pero, esto, no obstante, era dado a la jocosidad y alegría. Al ver a Bumble, avivó el paso y le tendió cordialmente la diestra.
—Vengo de tomar las medidas de dos mujeres que emprendieron el viaje la noche pasada, señor Bumble —dijo el funerario.
—Usted hará fortuna, señor Sowerberry —contestó el bedel, metiendo el pulgar y el índice en la cajita de rapé del funerario, cajita que era reproducción en pequeño de un féretro de la invención de su propietario, convenientemente patentado—. Le digo que se hará rico —repitió el bedel, dándole con su bastón un golpecito amistoso en la espalda.
—¿Lo cree usted así? —preguntó el funerario, con tono que medio admitía medio ponía en duda la exactitud del pronóstico—. Los precios señalados por la Administración del hospicio son excesivamente pequeños, señor Bumble.
—También lo son sus ataúdes, señor Sowerberry —replicó el bedel dando a sus palabras la migajita de tonillo zumbón compatible con la dignidad de un funcionario de su importancia.
El señor Sowerberry, a quien encantó, como no podía menos, la agudeza, rompió a reír a carcajadas, que se prolongaron durante largo rato.
—Le diré a usted, señor Bumble —contestó, cuando la hilaridad le permitió articular palabra—, que no puede negarse que, desde que implantaron el nuevo sistema alimenticio, los ataúdes son más estrechos y menos profundos de lo que solían ser; pero justo es que el que trabaja obtenga algún beneficio; la madera seca cuesta cara, y las abrazaderas de hierro vienen de Birmingham por el Canal.
—¡Bien, bien! —exclamó Bumble—. No hay oficio que no tenga sus inconvenientes, y como compensación, justo es que dejen buenos rendimientos cuando salen bien.
—¡Y que lo diga usted! Poco gano en cada artículo en particular; pero saco mis bonitas ganancias del conjunto; ¿no le parece a usted que nada más natural?
—Claro que sí.
—Debo decir, no obstante —repuso el funerario, reanudando el hilo de la conversación que el bedel había interrumpido—, que he de luchar contra una desventaja de consideración, y es, que los más robustos, son los primeros que estiran la pata. Quiero decir, que precisamente los que gozan de salud más perfecta, los que han vivido vida regalada y pagando contribuciones muchos años, son los que primero mueren en cuanto entran en el establecimiento. Comprenderá usted, señor Bumble, que tres o cuatro pulgadas de exceso sobre los cálculos hechos, representan en los beneficios una merma de importancia, sobre todo, cuando uno tiene una familia a la que mantener.
Como Sowerberry dijera estas palabras con el acento indignado propio de quien tiene motivos sobrados para quejarse, y Bumble le viera en camino de hacer reflexiones que dejaran malparado el honor de la parroquia, creyó oportuno variar de conversación. Oliver Twist, cuya persona llenaba por completo su mente, le deparó un tema nuevo.
—¡A propósito! —dijo—. ¿Conoce usted por casualidad a alguien que necesite un aprendiz? Se trata de un muchacho que pesa enormemente... más todavía; que es un dogal ajustado a la garganta de la parroquia. Condiciones ventajosísimas, señor Sowerberry, ventajosísimas.
Mientras hablaba, Bumble llevó la contera del bastón al anuncio que ya conocemos, y dio tres golpecitos sobre las sugestivas palabras, «cinco libras esterlinas» impresas con letras mayúsculas de tamaño gigantesco.
—¡Que Dios me asista si no era ése precisamente el asunto de que deseaba hablarle!
—exclamó el funerario, cogiendo a Bumble por la solapa galoneada de su levita—. Usted sabe... ¡pero qué hermosos botones luce usted, señor Bumble! ¡No me había fijado hasta este instante en ellos!
—Sí... no están del todo mal —contestó el bedel, contemplando con orgullo los
grandes botones de cobre que adornaban su levita—. El dibujo es el mismo que el del sello de la parroquia: El buen Samaritano curando al viandante herido. El Consejo me hizo este regalo el día de Año Nuevo, y recuerdo que lo estrené para asistir a las indagatorias practicadas con motivo de la muerte de un mercader sin recursos que falleció cierta noche junto a una puerta.
—Lo recuerdo. De las indagatorias resultó que había muerto de hambre y de frío,
¿no es verdad?
Bumble contestó con una señal afirmativa.
—Y si no me equivoco, terminaba el informe haciendo constar terminantemente que el oficial de socorros...
—¡Disparate! —interrumpió Bumble—. ¡Arreglado estaría el Consejo si fuera a hacer caso de las majaderías de esos jurados ignorantes!
—Es verdad —asintió el funerario.
—Los jurados —prosiguió Bumble oprimiendo nervioso su bastón, lo que era en él indicio cierto de extraordinaria iracundia—, los componen hombres sin educación, ignorantes, vulgares, serviles y rastreros.
—También eso es verdad.
—Toda su filosofía, toda su economía política, no vale lo que esto —añadió Bumble escupiendo al suelo.
—No vale tanto —asintió el funerario.
—¡Me dan náuseas! —gritó el bedel, cuya furia subía de punto por momentos.
—¡Y a mí, y a mí!
—¡Quisiera tener a todos esos jurados por espacio de una semanita o dos en nuestro asilo! ¡Ya se encargarían de bajarles los humos los reglamentos y disposiciones de la junta y el régimen alimenticio a que se les sometería!
—¡Seguro, seguro! Pero dejémosles ahora —contestó el funerario, con sonrisa encaminada a calmar la embravecida cólera del funcionario parroquial.
Bumble se quitó el galoneado tricornio, sacó del interior de su copa un pañuelo con el que secó el copioso sudor que la explosión de furia hacía correr por su frente, encasquetóse de nuevo el sombrero y volviéndose al funerario le dijo con más calma:
—Vamos a ver, ¿qué hacemos del muchacho?
—¡Oh! —exclamó el funerario—. Sabe usted perfectamente, señor Bumble, que yo pago sumas de consideración para los pobres.
—¡Hum! —murmuró el bedel—. ¿Y qué?
—Soy de opinión señor Bumble, que si pago sumas de consideración para los pobres, me asiste el derecho de explotarlos en la medida que me sea posible; y, por tanto... por tanto... se me figura que el muchacho me convendría.
El señor Bumble, sin contestar siquiera, agarró por un brazo al funerario y le hizo entrar en el asilo. Al cabo de cinco minutos de conferencia entre el funerario y la junta quedó convenido que Oliver entraría en la casa del primero aquella misma tarde por inclinación, frase que tratándose de aprendices del hospicio significaba que, si al cabo de breve periodo de prueba, veía el dueño que del muchacho podía sacar buen partido sin necesidad de darle mucho alimento, dueño era de retenerlo a su lado durante un número determinado de años, con facultades plenas para hacer de él y con él lo que le viniera en gana.
Cuando aquella misma tarde fue conducido Oliver a presencia del Consejo de Administración, y le comunicó éste que iba a entrar inmediatamente, como aprendiz en la
casa de un fabricante de ataúdes, haciéndole al propio tiempo presente que si se quejaba de su colocación, no volvía jamás a ingresar en el establecimiento, lo embarcarían para que se ahogara o le rompieran la cabeza a palos, fue tan nula la emoción de que el muchacho dio pruebas, que todos de común acuerdo lo calificaron de pillete sin corazón y ordenaron a Bumble que lo quitase de su presencia cuanto antes.
Aunque es muy natural que la junta, con doble motivo que nadie en el mundo, experimentara asombro y horror virtuosos ante la muestra más liviana de carencia de sensibilidad, es el caso que en la ocasión presente se equivocó de medio a medio. La verdad era que Oliver, lejos de adolecer de falta de sensibilidad, la poseía en grado máximo, aunque los malos tratos le habían puesto en camino de permanecer durante toda su vida en un estado de estupidez brutal y de idiotismo lamentable. Escuchó la noticia de su nuevo destino sin despegar los labios, y hecho su equipaje, operación por cierto poco costosa y de transporte sencillo, pues se reducía a un paquetito de papel de medio pie cuadrado por unas tres pulgadas de fondo, se encasquetó bien la gorra y siguió al excelso dignatario que debía conducirle a su nuevo teatro de torturas.
Largo rato caminaron juntos sin que Bumble se dignara dirigir una palabra ni una mirada al muchacho, sin duda porque ponía todo su pensamiento en llevar la cabeza muy erguida, cual cuadra a un buen bedel. El viento soplaba con violencia, agitando los faldones de la levita de Bumble, los que, más compasivos que los hombres, envolvieron al huérfano a la par que dejaron a descubierto el chaleco y los calzones de paño amarillento que completaban la indumentaria de aquél.
Próximos a llegar a la casa del funerario, Bumble se dignó bajar los ojos para cerciorarse de si el muchacho estaba presentable, lo que hizo con aires de benévolo protector.
—¡Oliver! —llamó Bumble.
—¡Señor! —respondió con voz débil y temblorosa el niño.
—Alce el caballerito esa gorra que le cubre los ojos y levante la cabeza.
Obedeció al instante Oliver y se pasó con ligereza el dorso de la mano que tenía libre por los ojos, no obstante lo cual, quedó una lágrima temblando en el extremo de sus pestañas cuando dirigió la vista a su conductor, lágrima que se desprendió y rodó lentamente por sus mejillas al conjuro de la mirada severísima que le dirigió el bedel. A la primera lágrima siguió la segunda, y a ésta otra y otra. Quiso el infeliz dominarse, pero en vano. Al fin, soltó la levita del bedel, y tapándose la cara con entrambas manos, comenzó a verter torrentes de lágrimas que corrían a lo largo de sus descarnados dedos.
—¡Bien! ¡Pero que muy bien! —exclamó Bumble, cesando bruscamente de andar y posando en el huérfano una mirada de malignidad infinita—. De todos los muchachos ingratos y viciosos que jamás he conocido, eres, Oliver, el más...
—¡No!... ¡No, señor! —articuló Oliver entre sollozos, aferrándose a la mano que empuñaba el famoso bastón.
—¡Yo seré bueno... sí... quiero serlo... y dócil y obediente también... sí, señor...
¡Soy un niño, señor... muy niño... y me veo tan... tan...!
—¿Tan qué? —inquirió Bumble admirado.
—¡Tan solo, señor! ¡Tan abandonado! ¡Todo el mundo me detesta!... ¡Oh, no se enfade conmigo, señor, se lo suplico!
El niño sin ventura se golpeaba el pecho mientras hablaba, y miraba con expresión de angustia al bedel a través de una cortina de lágrimas.
Por algunos segundos permaneció Bumble contemplando el aspecto triste y
lastimoso de Oliver; tres o cuatro veces tosió con estrépito; y al fin, murmurando entre dientes algunas palabras acerca de aquella «importuna tos», mandó a Oliver que se enjugase las lágrimas y que fuera buen chico.
Seguidamente volvió a tomarle de la mano y siguió su camino en silencio.
Acababa el fabricante de ataúdes de cerrar la tienda y se disponía a hacer algunos asientos en su libro diario a la luz de una mala vela, cuando se presentó Bumble.
—¡Ah! —exclamó alzando la cabeza y soltando la pluma, sin importarle dejar incompleta la palabra que estaba escribiendo—. ¿Es usted, señor Bumble?
—El mismo, señor Sowerberry —contestó el bedel—. Le traigo al muchacho. Oliver hizo una reverencia.
—¡Ah! ¿Este es el muchacho? —preguntó el funerario, acercando la vela a la cara de Oliver para examinarle mejor—. ¡Ven un momento, querida, hazme el favor!
De un cuartito pequeño de la trastienda salió la señora del funerario a la que iban dirigidas las últimas palabras de aquél. Era una mujer alta y enjuta, de cara de arpía.
—Querida mía —dijo con deferencia exquisita el funerario—, te presento al muchacho del hospicio de quien te he hablado.
Oliver se inclinó de nuevo.
—¡Cielo santo, y qué flaco está! —exclamó la mujer.
—No es muy robusto, en efecto —contestó Bumble, dirigiendo al niño una mirada torva, como haciéndole responsable de no estar más gordo—. Pero él engordará... él engordará.
—No lo dudo —replicó con petulancia la mujer—; pero será gracias a nuestra comida y bebida. ¿Qué ventajas reportan estos niños del hospicio? Ninguna. Gastan más de lo que valen. Yo creo que se les debería dejar abandonados; pero, en fin, hay que pasar por lo que quieren los hombres, empeñados en sostener que saben del mundo más que nosotras... ¡Vaya! ¡Vete abajo, saquito de huesos!
Diciendo y haciendo, abrió una puerta y empujó a Oliver por una escalera al pie de la cual había un sótano reducido, obscuro y húmedo especie de antesala de la carbonera y llamado pomposamente «la cocina», donde había una muchacha sucia y astrosa, descalza y ostentando unas medias azules llenas de zurcidos y agujeros.
—Mira, Carlota —dijo la mujer del funerario, que había seguido a Oliver—; da a este muchacho los restos que se dejaron para Trip. No se le ha visto desde esta mañana, y muy bien podrá pasarse sin ellos. Supongo que no te vendrán mal, ¿eh?
Oliver, cuyos ojos lanzaron destellos de alegría al oír hablar de comida, y que temblaba de ansiedad a la idea sola de trasladarla a su desfallecido estómago, contestó, como es natural, que no, y entonces le pusieron delante un plato de nauseabundas sobras.
¡Ojalá uno de esos filósofos orondos y bien alimentados, uno de esos filósofos de sangre de hielo y de corazón de diamante, cuyos estómagos transforman en bilis y en hiel la carne y el vino que ingieren, hubiera visto a Oliver cuando se arrojó sobre aquellos restos que el perro había desdeñado! ¡Ojalá hubiese tenido ocasión de contemplar la horrible avidez, la ferocidad canina con que los devoró! ¡Deseara yo muy de veras proporcionar ese espectáculo al filósofo, aunque a decir verdad, hubiese preferido otra cosa: hubiese preferido ver al filósofo devorando aquellas piltrafas asquerosas, y devorándolas con la furia misma con que las devoraba el desventurado huérfano!
—¡Vaya! —exclamó la mujer del funerario, luego que Oliver hubo dado fin a la comida, operación que contempló aquélla con horror silencioso y haciendo presagios espantosos sobre tan descomunal apetito—. ¿Acabaste?
Como Oliver no vio al alcance de sus dientes nada comestible, contestó afirmativamente.
—Pues ven conmigo —dijo la mujer, tomando un farol sucio y ahumado y echando a andar escalera arriba—. Tu cama está debajo del mostrador. Supongo que no te importará dormir rodeado de ataúdes, ¿eh? Lo sentiría, pues te importe o no, entre ellos has de dormir.
¡Deprisa, deprisa! ¡No me tengas aquí toda la noche!
Oliver siguió con gran docilidad a su nueva ama.
Capítulo V
Contrae Oliver nuevas relaciones. La primera vez que asiste a un entierro, forma opinión favorable del oficio de su amo





























