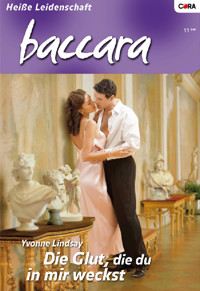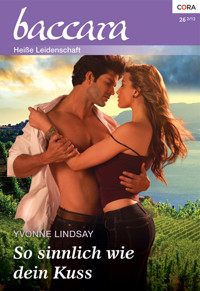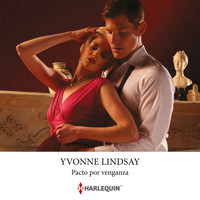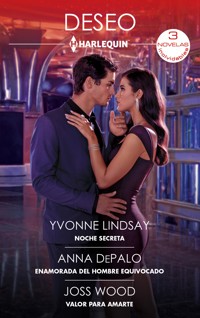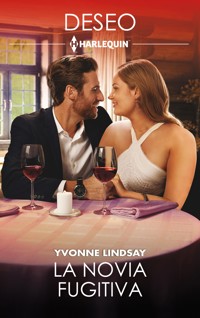5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Pack
- Sprache: Spanisch
Consigue la Miniserie Completa "Millonarios implacables" de Yvonne Lindsay. Amar por venganza La venganza perfecta: ¡el matrimonio! Casarse antes de cumplir los treinta años o perder una fabulosa herencia. Lo que para Amira Forsythe era una decisión difícil, para su ex prometido, Brent Colby, era una oportunidad de oro para vengarse. Brent pensaba que Amira era una caprichosa joven de la alta sociedad y nunca creería para lo que de verdad necesitaba el dinero. Ocho años antes, Amira lo había humillado delante de cientos de invitados a una boda que nunca se celebró. Ahora él tenía la oportunidad de hacer lo mismo: seducirla, hacerle el amor y marcharse. Abandonados a la pasión Pasión en el palazzo. Huyendo de una desilusión amorosa, Blair Carson se había echado en los brazos de un guapísimo aristócrata italiano. Desde que sus miradas se encontraron, Blair había caído bajo el hechizo de Draco Sandrelli. Se había lanzado a la aventura con total abandono, sin pensar. Pero había llegado el momento de enfrentarse a la realidad: estaba embarazada de un hombre al que apenas conocía. Draco exigía que volviera a la Toscana para tener a su hijo, pero jamás, ni en una sola ocasión, había hablado de amor. Mujer de rojo Una sirena con piel de secretaria… Sensual, elegante, sofisticada… La mujer que Adam Palmer se encontró en el casino era la tentación vestida de rojo. Y, para su sorpresa, no era ninguna extraña. El magnate neozelandés no sabía que su ayudante personal tuviera ese lado tan seductor, ni que conociera a uno de sus mayores rivales. Sólo había una solución para satisfacer su curiosidad y su ardiente deseo de poseerla: convertir a Lainey Delacorte en su amante. Y pretendía descubrir también qué otros secretos había estado escondiendo su secretaria… fuera y dentro del dormitorio.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 484
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2015 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Pack 70 Millonarios implacables, n.º 70 - septiembre 2015
I.S.B.N.: 978-84-687-6191-6
Índice
Créditos
Índice
Amar por venganza
Capítulo Uno
Capítulo Dos
Capítulo Tres
Capítulo Cuatro
Capítulo Cinco
Capítulo Seis
Capítulo Siete
Capítulo Ocho
Capítulo Nueve
Capítulo Diez
Capítulo Once
Capítulo Doce
Capítulo Trece
Abandonados a la pasión
Capítulo Uno
Capítulo Dos
Capítulo Tres
Capítulo Cuatro
Capítulo Cinco
Capítulo Seis
Capítulo Siete
Capítulo Ocho
Capítulo Nueve
Capítulo Diez
Capítulo Once
Capítulo Doce
Capítulo Trece
Capítulo Catorce
Mujer de rojo
Capítulo Uno
Capítulo Dos
Capítulo Tres
Capítulo Cuatro
Capítulo Cinco
Capítulo Seis
Capítulo Siete
Capítulo Ocho
Capítulo Nueve
Capítulo Diez
Capítulo Once
Capítulo Doce
Capítulo Trece
Epílogo
Capítulo Uno
–Cásate conmigo y te compensaré.
¿Qué demonios estaba haciendo allí? Amira Forsythe, más conocida como «la princesa Forsythe», estaba tan fuera de lugar en el lavabo de caballeros del salón de actos anexo a la capilla del colegio Ashurst como lo estaba en su vida. Punto. No sabía qué le parecía más extraño: esa petición o que lo hubiera seguido hasta allí.
Brent Colby se apartó del lavabo y, sólo después de secarse cuidadosamente las manos y tirar la toalla en la cesta de mimbre, se volvió hacia ella.
La miró de arriba abajo, desde la preciosa melena de un tono rubio dorado que caía sobre sus hombros hasta el inmaculado maquillaje o el exquisito traje negro que cubría sus generosas curvas. Su fragancia, una intrigante combinación de flores y especias, penetró en sus sentidos calentando su sangre, que se concentró directamente en su entrepierna.
En el cuello llevaba un collar de perlas que hacía juego con el tono nacarado de su piel. Pero bajo ese perfecto exterior, era evidente que estaba asustada.
¿Asustada de él?
Debería estarlo. Desde que lo dejó plantado en el altar ocho años antes, Brent había estado furioso con ella.
Pero cuando Amira dejó claro que no tenía justificación alguna para tal comportamiento, él reconstruyó su mundo, sin su prometida.
Y para mejor.
Brent clavó los ojos en los de Amira y sintió cierta satisfacción al ver que sus pupilas estaban dilatadas, casi ocultando el iris azul; el distintivo azul de los Forsythe.
¿Casarse con ella? Tenía que estar de broma.
–No –contestó, pasando a su lado.
Incluso volver al salón de actos, donde los congregados intercambiaban aburridas frases hechas tras el funeral por la esposa del profesor Woodley, sería preferible a aquello.
Pero Amira puso una mano en su brazo.
–Por favor, Brent. Necesito que te cases conmigo.
Él miró su mano, intentando no traicionar lo que le hacía sentir ese roce; cómo todo su cuerpo se ponía tenso, cómo los latidos de su corazón aumentaban de velocidad. Que nada le gustaría más que enterrar los dedos en su sedoso pelo rubio y besar su cuello.
Incluso después de ocho años, Amira Forsythe seguía afectándolo de esa forma.
Pero en lugar de soltarlo, ella apretó más su brazo con gesto desesperado. Brent no sabía lo que tenía en mente, pero una cosa era segura: él no quería saber nada.
–Aunque estuviera dispuesto a hablar del asunto, éste no es ni el sitio ni el momento.
–Mira, Brent, sé que estás molesto conmigo…
¿Molesto? Aquella mujer lo había dejado plantado ante el altar en una iglesia llena de invitados con poco más que un mensaje de texto al padrino. Sí, estaba un poco «molesto» con ella. Brent tuvo que controlar una carcajada.
–Por favor… ¿no quieres escucharme al menos?
La voz de Amira temblaba ligeramente. Sólo ligeramente. Otro ejemplo de la inimitable calma de los Forsythe. Pero si su abuela estuviera viva, sin duda se sentiría profundamente decepcionada con su única nieta por mostrar tal debilidad.
–Si no recuerdo mal, tuviste una oportunidad de casarte conmigo y la desaprovechaste. No tenemos nada más que decirnos.
–Tú eres el único hombre en el que puedo confiar.
Brent se detuvo, con la mano en el picaporte. ¿Confiar en él? Eso era hilarante viniendo de ella.
–¿Tú confías en mí? ¿No temes que me quede con tu dinero? Porque, después de todo, el dinero es el problema, ¿no?
–¿Cómo… cómo lo sabes?
Brent suspiró.
–Con la gente como tú, siempre lo es.
Seguir hablando con Amira era lo último que necesitaba, de modo que, de nuevo, Brent empujó el picaporte.
–Espera. Al menos dame una oportunidad de explicarte por qué. En serio, te compensaré. Te lo prometo.
–Como si tu palabra valiese algo…
–Te necesito, Brent.
Una vez habría caminado sobre brasas ardiendo por oírla decir eso otra vez, pero ese tiempo había pasado. Los Forsythe de este mundo no necesitaban a nadie. Punto. Utilizaban a la gente. Y cuando habían terminado de utilizarlos, los descartaban. Pero había algo en su tono, y en las líneas de preocupación que se marcaban en su frente, que despertó su interés. Que tenía un problema era evidente. Que pensara que él podía resolverlo, de lo más extraño.
–Muy bien, pero ahora mismo no puedo. Mañana trabajo desde casa. Nos vemos allí a las nueve y media.
–¿A las nueve y media? Pero tengo…
–O no nos veremos en absoluto –la interrumpió él. Ni muerto iba a esperar a que ella eligiese el día y la hora. Lo vería en su territorio, en sus términos, o no lo vería en absoluto.
–Muy bien, entonces a las nueve y media.
Amira abrió la puerta del lavabo y salió al pasillo. Qué típico, pensó Brent. Había conseguido lo que quería y ahora él era despedido. Pero entonces se dio la vuelta.
–¿Brent?
–¿Qué?
–Gracias.
«No me des las gracias todavía», pensó él.
Mientras la veía perderse entre la gente, se le ocurrió que ella debía de ser la mujer que, según su secretaria, había llamado insistentemente a la oficina durante los últimos días, negándose a dejar un mensaje cuando le decía que estaba de viaje fuera del país.
¿Cómo lo habría encontrando allí?, se preguntó. Había vuelto la noche anterior a toda prisa, sin decírselo a nadie. Acudir al funeral de la señora Woodley era un asunto profundamente personal para él, una cuestión de respeto. Y pensó entonces que Amira había agriado un día ya de por sí difícil.
Brent miró alrededor. No tenía que ver las filas de chicos impecablemente uniformados ni escuchar la sonora voz del director del colegio para experimentar la sensación de que aquél no era su sitio.
Él no había querido ir a Ashurst, uno de los colegios privados más exclusivos de Nueva Zelanda, pero su tío, el hermano de su madre, había insistido porque, según él, aunque no llevaba el apellido Palmer tenía derecho a la prestigiosa educación que habían recibido todos ellos.
Ése era el problema con los ricos de familia. Todo el mundo decidía por ti porque así era como se hacían las cosas desde siempre.
Y Brent no quería ningún regalo porque había visto lo que no poder pagar aquel colegio tan caro le había hecho al orgullo de su padre. Zack Colby nunca había tenido el dinero de la familia de su madre, pero le había enseñado a trabajar para ganarse un sitio en el mundo. Como resultado, Brent había estudiado más que nadie para conseguir una de las cotizadas becas del colegio Ashurst y le había devuelto cada céntimo a su tío antes de terminar sus estudios.
Pero no había sido un estudiante tan bueno como para no pasar malos momentos. Él y sus dos mejores amigos se habían metido en más de un lío. Brent buscó entre los alumnos, antiguos y nuevos, entre los miembros del profesorado y el equipo de dirección buscando las caras de sus compinches: su primo, Adam Palmer, y su amigo Draco Sandrelli, que se dirigían hacia él.
–Hola, primo –Adam fue el primero en saludarlo–. ¿La mujer que ha salido del lavabo hace un minuto es quien yo creo que era?
–¿Qué? ¿Ahora necesitas gafas? –Brent estaba sonriendo, pero tomó un vaso de agua de una de las bandejas que pasaban los camareros porque tenía la garganta seca.
–Muy gracioso. Bueno, ¿y qué quería Su Alteza?
Brent no sabía si debía contarles la verdad. Pero nunca había habido secretos entre ellos y aquél no era el momento de empezar a tenerlos.
–Me ha pedido que me case con ella.
–Lo dirás de broma, ¿no? –rió Draco, su acento italiano traicionando sus orígenes, aunque llevaba la mitad de su vida viajando por todo el mundo.
–Ojalá fuera así. En fin, mañana me enteraré de algo más.
–¿No me digas que, después de lo que te hizo, vas a pensártelo?
–No te preocupes. No tengo pensado decir que sí inmediatamente.
Brent miró alrededor, buscando una cabeza rubia, pero no la veía por ninguna parte.
–¿Sabes por qué te lo ha pedido? –preguntó Draco.
–La última vez que supiste algo de ella fue a través del mensaje de texto que me envió cuando estabas esperando en la iglesia –le recordó Adam.
Brent apretó los labios, recordando. Estaban los tres frente al altar, bromeando porque la novia llegaba tarde y por su inminente estatus de hombre casado cuando sonó el móvil de Adam. No contestó, por supuesto, pero el tiempo pasaba y no había ni rastro de Amira.
Al final, Adam comprobó su móvil y se puso lívido al leer el mensaje de texto:
Dile a Brent que no puedo hacerlo. Amira.
Inicialmente, Brent se había preguntado si habría cambiado algo de haber leído antes el mensaje o si hubiera podido llegar a su casa antes de que Amira desapareciese con su abuela.
Había dejado de pensar en ello muchos años atrás, a pesar de haber estado furioso consigo mismo durante mucho tiempo por haberla creído cuando le decía que ella no era un juguete de su abuela.
Entonces Amira le decía que el dinero no era importante para ella y Brent la había creído. Pero poco antes de la boda su negocio había sufrido un serio revés: un contenedor lleno de juegos informáticos de importación para el mercado juvenil contenía productos defectuosos. Para ahorrarle ansiedad a Amira antes de la boda, Brent no le contó que había tenido que dedicar su primer millón de dólares, por el que se había matado trabajando, a pagar las reclamaciones. Había logrado que la noticia no se hiciera pública durante unos días pero, no sabía cómo, había aparecido en la primera página de todos los periódicos el día de su boda.
Y, por lo visto, el dinero le importaba más de lo que decía. Brent lo había descubierto de la peor manera posible cuando envió ese mensaje de texto, sin tener valor para decírselo en persona.
Pero Brent Colby siempre aprendía la lección a la primera y la princesa Forsythe no tendría otra oportunidad de destrozar su vida otra vez.
–No sé qué está tramando, pero lo descubriré tarde o temprano. Bueno, venga, vamos a saludar al profesor Woodley y luego nos iremos de aquí.
De repente, lo único que quería era sentir la carretera y el poderoso rugido de su moto Guzzi alejándolo de sus demonios.
Los tres hombres se abrieron paso entre la gente, sin fijarse en las miradas de admiración que les dedicaban las mujeres, jóvenes y no tan jóvenes, hasta un grupo que hablaba con el profesor. Uno por uno, todos fueron despidiéndose, dejándolos solos con su tutor favorito de los viejos tiempos.
–Ah, «los granujas». Gracias por venir, chicos.
El profesor Woodley no los había llamado «granujas» desde que los pilló haciendo caballitos con las motos en la peligrosa carretera de la costa, a diez kilómetros del colegio. Brent aún podía oír el tono airado, furioso, de su tutor por haber arriesgado sus vidas tontamente.
–Todos los estudiantes de este año son diamantes… algunos pulidos, otros en bruto. Todos salvo ustedes tres. ¡Ustedes, señores, no son más que unos granujas!
El castigo había sido estar cuatro semanas sin poder salir del colegio, pero ninguno de ellos había podido olvidar nunca el disgusto que le habían dado al hombre. Especialmente cuando supieron que su único hijo había muerto precisamente en la zona de la carretera en la que ellos estaban haciendo el tonto con las motos. Y se pasaron el resto del año en Ashurst intentando compensarlo.
–¿Cómo estáis? Casados los tres, espero. No hay nada como el amor de una buena mujer –los ojos del anciano se humedecieron y los tres tuvieron que aclararse la garganta, emocionados–. En fin, es ahora cuando me doy cuenta de cuánto voy a echarla de menos.
–Lo sentimos mucho, profesor Woodley –siempre el portavoz del grupo, el pésame de Adam estaba lleno de sinceridad.
–Yo también, hijo, yo también. Pero no creáis que vais a darme esquinazo tan fácilmente. ¿Estáis casados o no?
Uno por un uno, los tres tuvieron que carraspear, incómodos, ante la penetrante mirada del anciano hasta que Woodley se echó a reír.
–Veo que no. En fin, no importa, sois jóvenes aún. Ocurrirá cuando tenga que ocurrir.
–A lo mejor el matrimonio no es para nosotros.
El comentario de Brent abrió la puerta para que el viejo profesor les diera una charla sobre la santidad de la institución.
Pero Brent había dejado de escuchar, su atención en la expresión sorprendida de Draco, que parecía estar viendo un fantasma. Un segundo después, su amigo se excusó para ir al otro lado de la sala.
–¿Qué ha pasado? –le preguntó Adam, cuando otro grupo de alumnos se acercó para saludar al viejo profesor.
–No lo sé, pero parece interesante –contestó Brent, mirando a la joven de pelo corto que parecía estar a cargo del catering.
A juzgar por su expresión, no le había hecho demasiada gracia ver a Draco. Su amigo estaba sonriendo, con esa sonrisa suya tan seductora, pero la chica levantó la cabeza, muy digna, y se dio la vuelta. Y Draco se quedó parado como un tonto, con la sonrisa helada.
–Uf, no creo que eso le haya gustado mucho –rió Adam.
Por supuesto, un segundo después, Draco fue tras ella con gesto decidido.
–Parece que no a venir con nosotros –murmuró Brent. Últimamente, los tres amigos se veían muy poco–. Venga, ya me he cansado de estar aquí. Vámonos.
Fuera, vieron a Draco en la entrada intentando convencer a la encargada del catering para que no se fuera. Pero la chica no parecía querer saber nada de él porque arrancó su coche y salió a toda velocidad, dejando una nube de piedrecitas tras ella.
Drago se acercó a ellos, con expresión seria.
–No me preguntéis –les advirtió, tomando el casco de su moto.
Asintiendo con la cabeza, Adam y Brent hicieron lo mismo y, poco, después las poderosas motos atravesaban el portalón de hierro del colegio.
Desde su coche, aparcado bajo las pesadas ramas de un viejo roble, Amira vio a Brent salir del salón de actos del colegio. Y le temblaron las manos sobre el volante del BMW Z4 cupé.
Y ella convencida de que había logrado controlar los nervios...
No podía creer lo que había hecho. Había estado planeando aquello desde que supo de la muerte de la esposa del profesor Woodley, pero no sabía de dónde había sacado valor.
Brent siempre hablaba tan bien de su tutor que estuvo segura de que acudiría al funeral. Era la única manera de verlo, de sorprenderlo. Había imaginado muchas veces cómo sería su encuentro, lo que le diría. Pero nunca creyó que tuviese la valentía de hacerlo.
Había tenido que hacer un esfuerzo para disimular su reacción cuando lo tuvo delante. Al ver sus anchos hombros, los puntitos verdes en sus ojos pardos, el pelo ondulado y rebelde… había tenido que hacer un esfuerzo para no apartarlo de su frente como solía hacer antes.
Los últimos ocho años habían sido amables con él, a pesar de las dificultades financieras por las que atravesaba cuando se separaron. Pero desde entonces se había colocado en la lista de los veinte hombres más ricos de Nueva Zelanda y se preguntó si seguirían importándole esas cosas. Ese tipo de reconocimiento lo había empujado en el pasado… aunque lo que más deseaba era la aceptación de los demás.
Amira no dejaba de mirarlo mientras se ponía la chaqueta de cuero y el casco, el visor oscuro ocultando sus atractivas facciones. Lo habría reconocido en cualquier parte, hasta con la cara tapada. Por cómo se movía…
Parecía haber ensanchado un poco desde los veinticinco años, pero siendo tan alto le sentaba bien. Tenía un aura de poder, de seguridad… o quizá era ella. Su reacción al verlo de cerca. Su reacción ante la cruda masculinidad de Brent Colby.
Incluso ahora no podía creer cómo había encontrado valor para seguirlo al lavabo de caballeros y pedirle que se casara con ella. Pero nunca antes había estado a punto de quedarse en la calle. La necesidad era la madre del ingenio, decían. Y ella haría lo que tuviese que hacer para que Brent aceptase sus condiciones.
Amira apretó el volante para controlar el temblor de sus dedos. Iba a tener que hacerlo mucho mejor al día siguiente si quería convencerlo. Pero había saltado el primer obstáculo y el siguiente paso no podía ser tan difícil, pensó. Se negaba a creer otra cosa.
Brent Colby podía ser uno de los veinte hombres más ricos de Nueva Zelanda, pero siempre sería un nuevo rico… a menos que se aliase con los grandes empresarios; un favor que había sido bloqueado durante años por su difunta abuela. Pero Amira podía darle entrada en ese mundo. Sólo esperaba que lo deseara como una vez la había deseado a ella.
Su futuro, todo lo que era importante para ella, dependía de eso.
Nadie podría entender lo fundamental que era aquello para Amira. Nadie. Por una vez en su vida, quería que la tomaran en serio. Ser reconocida como un valor para la sociedad, algo más que la portavoz de varias asociaciones benéficas, un mero rostro y no la persona que de verdad hacía el trabajo.
Estaba acostumbrada a ser colocada en un pedestal, a estar aislada… pero no podría vivir con el fracaso. Era demasiado importante para ella tener éxito esta vez sin la influencia de su abuela.
La muerte de Isobel Forsythe había sido el catalizador que la había sacudido… y no sólo su muerte, sino los términos draconianos de su testamento. Amira sabía que su abuela había hecho todo lo posible para que no lograra ese sueño, pero eso sólo había servido para que lo buscase con más determinación. Al contrario de lo que su abuela pensaba, Amira no creía que fuera absurdo intentar llevar algo de felicidad a los menos afortunados. Y era su misión personal hacerlo realidad, hacer algo importante con su vida.
Se sobresaltó al oír el rugido de las motos cuando pasaron a su lado y miró la espalda de Brent, poniéndose en cabeza de inmediato con la precisión con la que lo hacía todo.
Había sido tan frío y distante cuando intentó hablar con él… claro que no era una sorpresa.
Ni siquiera parecía enfadado por lo que había ocurrido entre ellos ocho años antes. Y Amira sabía que estaba enfadado, más que eso, furioso.
Había sabido de la reacción de Brent a través del abogado de su abuela, Gerald Stein, que estaba en la iglesia ese día.
Se le encogió el corazón al recordarlo. Entonces no hubo boda, pero tenía que asegurarse de que la hubiese ahora o no podría cumplir la promesa que le había hecho a la pequeña Casey… y a más de una docena de niños huérfanos o enfermos.
Brent tenía que aceptar. Tenía que hacerlo.
Capítulo Dos
Amira vaciló frente al portalón de hierro que llevaba a la casa de Brent. Lo único que tenía que hacer era bajar la ventanilla y pulsar el botón del portero automático para que alguien abriese la puerta. Todo muy civilizado…
Entonces, ¿por qué sentía como si estuviera a punto de entrar en la guarida del león?
Unos setos bien recortados flanqueaban el camino. Sólo había seis casas en aquella exclusiva zona residencial en el estuario del río Tamaki. Desde luego había hecho fortuna en esos años, pensó. Nada que ver con el apartamento que tenía en la ciudad cuando se conocieron.
Pero el tiempo pasaba a toda velocidad y estaba segura de que Brent no querría recibirla si llegaba tarde, de modo que bajó la ventanilla y pulsó el botón.
–Soy Amira Forsythe.
¿Debería decir algo más? ¿Tendría servicio en la casa o abriría él mismo?
No hubo respuesta. Sólo el zumbido eléctrico del portalón de hierro que se abría, dejándola entrar en aquella zona privada del mundo. Pero le temblaban las manos sobre el volante mientras se dirigía a la casa.
El frontal de la residencia no era menos impresionante que la entrada. Amira detuvo el coche frente a un garaje y se dirigió al porche. Brent no había ahorrado un céntimo en aquella mansión, pensó, mirando alrededor con ojo experto, sus tacones repiqueteando sobre el camino de piedra.
Un escalofrío de anticipación la recorrió mientras levantaba la mano para llamar a la puerta. Pero ésta se abrió antes de que pudiese hacerlo.
Amira se quedó sin aliento al verlo. Con ese traje de Armani, ni siquiera su difunta abuela podría haberle puesto ninguna pega. El pelo castaño oscuro echado hacia atrás, mostrando su amplia frente, ni un pelo fuera de su sitio. Llevaba el primer botón de la camisa desabrochado, dejando al descubierto un retazo de piel bronceada. Si las circunstancias hubieran sido diferentes, estaría ya entre sus brazos, pensó. Quizá incluso poniendo sus labios sobre ese atractivo triángulo de piel morena, trazando su cuello con su lengua…
Amira sintió un cosquilleo entre las piernas e intentó controlarse, concentrándose en la razón por la que estaba allí.
–Llegas puntual.
–Suelo ser puntual. Especialmente cuando es por una razón importante.
Amira entró en el vestíbulo, con suelo de mármol negro.
–¿Ah, sí? Yo recuerdo al menos una ocasión en la que llegaste tarde. Muy tarde, en realidad. Pero quizá esa ocasión en particular no era tan importante para ti.
No había tardado mucho en referirse al día de su boda, pero era de esperar.
–Quise explicártelo, Brent… después. Pero sabía que tú no querrías hablar conmigo.
–Tienes razón, no lo hubiera hecho. ¿Y por qué iba a hacerlo ahora?
Tenía los brazos cruzados, las piernas separadas, como si no quisiera dejarla pasar más allá del vestíbulo. No podía ser más formidable si llevase una armadura y tuviera una espada en la mano. Pero una mirada a su ceño fruncido le recordó que no estaba allí para fantasear.
–Quizá aún tenga algo que ofrecerte. ¿Podríamos… –Amira señaló alrededor– sentarnos en algún sitio?
–Vamos a mi estudio.
Brent la precedió por la escalera hasta una habitación que hacía las veces de despacho y biblioteca y era un reflejo del hombre en el que se había convertido en esos años.
No había la menor duda de su éxito. El dinero que había ganado se reflejaba en los caros muebles, en los amplios ventanales, en el equipo informático de última generación sobre un escritorio de caoba.
Pero una cosa en él, al menos, no había cambiado: las paredes del estudio estaban cubiertas por estanterías llenas de libros. Siempre había sido un lector voraz.
–Siempre te ha gustado leer –murmuró, mientras se sentaba en un sillón de cuero negro, su mente inundada de recuerdos de ellos dos en el parque, en la playa, durmiendo con la cabeza sobre su regazo mientras Brent le leía algún libro.
–Entre otras cosas –dijo él enigmáticamente, sentándose tras el escritorio.
Aquello iba a ser más difícil de lo que había anticipado. Su antipatía hacia ella era evidente, golpeándola como si fuera una cosa viva.
Amira parpadeó porque el sol que entraba por las ventanas le daba directamente en los ojos. Brent la había colocado en una posición de desventaja a propósito, se dio cuenta.
Sentado de espaldas a la luz no podía ver su expresión o leer sus ojos como solía hacer y tuvo que inclinar a un lado la cabeza para no tener que guiñar los ojos. Había demasiado en juego aquel día. Incluso, por dramático que sonara, su propia vida.
–Tienes una casa muy bonita.
No iba a dejar que viese lo nerviosa que estaba por aquella reunión, ni lo incómoda que se sentía en aquel momento. El contraste entre sus recuerdos y aquel frío recibimiento…
–Ve al grano, Amira. Los dos sabemos que ésta no es una visita de cortesía. ¿Qué hay detrás de esa absurda proposición tuya?
Ella tragó saliva. Tenía que decirle la verdad. Él no aceptaría otra cosa.
–Dinero. Como tú sugeriste ayer.
Brent rió, una risa ronca y seca que le resultó desconocida.
–¿Por qué no me sorprende? Si hay algo que empuja siempre a los Forsythe, es el dinero. Pero al menos esta vez eres sincera.
Amira se puso tensa.
–¿Es que a ti no te importa el dinero?
–No, ya no –contestó él.
–Me resulta muy difícil de creer.
–Cree lo que quieras, pero el dinero no significa nada para mí.
Y tampoco ella, se recordó Amira a sí misma. Hubo una vez en la que el uno lo era todo para el otro, aunque eso se había roto cuando ella lo humilló públicamente…
Pero no iba a dejar que lo que pasó aquel horrible día la hiciera echarse atrás. De alguna forma tenía que convencerlo de que casarse con ella sería beneficioso para los dos. Quizá el dinero ya no era la mayor motivación para Brent, pero confiaba en que la promesa de incluirlo en el selecto círculo de empresarios de renombre de la ciudad fuera suficientemente interesante.
–Muy bien –empezó a decir, llevando aire a sus pulmones–. Como imagino que sabrás, mi abuela murió recientemente.
–Sí, lo sé.
No hubo palabras de pésame, ni siquiera un gesto de consuelo, pensó ella amargamente. Claro que no era una sorpresa cuando su abuela apenas lo toleraba y, en realidad, la había obligado a no acudir a la iglesia ese día.
–Ella puso ciertas… condiciones sobre la herencia.
–¿Qué tipo de condiciones? –Brent se echó hacia atrás en la silla.
Aunque parecía totalmente relajado, Amira sabía que estaba alerta y escuchando atentamente. Cada músculo de su cuerpo pendiente de ella, le gustase o no. Siempre había sido así entre los dos. Algo visceral, instantáneo. Insaciable.
Incluso ahora podía sentir el cosquilleo que sentía siempre estando con él. Era una distracción agradable, pero una mirada a sus fríos ojos pardos la obligó a concentrarse en lo que estaba diciendo.
–Unas condiciones muy restrictivas, en realidad. Debo casarme antes de cumplir los treinta años si quiero heredar su fortuna.
–De modo que tienes… –Brent hizo un rápido cálculo mental– dieciocho meses para encontrar a algún pobre tonto que quiera casarse contigo –luego se echó hacia delante–. Pero con tus atributos, no creo que te sea difícil.
–No quiero un pobre tonto, te quiero a ti.
Oh, no, eso no había sonado como ella quería, un evidente síntoma de angustia. Normalmente, ella era tan serena y fría como la describían los medios de comunicación. Eso era lo que le había enseñado su abuela.
–¿Un bobo rico quizá? Siento decepcionarte, pero yo no estoy en el mercado para nadie… y menos para ti.
–¡No! No me refería a eso –Amira buscó desesperadamente las palabras que necesitaba para convencerlo–. Básicamente, necesito un marido y nada más. No estoy interesada en que el matrimonio sea real, no quiero las complicaciones de una relación. Ahora mismo tengo suficientes cosas de qué preocuparme. Contigo, sé que estoy segura, a salvo. Nadie más aceptaría lo que yo estoy dispuesta a ofrecer. Tú ya no sientes nada por mí, así que el nuestro sería un matrimonio de conveniencia.
–¿Un matrimonio de conveniencia?
Por fin había logrado que la reserva de su expresión desapareciera, aunque no estaba segura de si lo que había en su rostro ahora era interés o burla.
–Sí, un acuerdo entre dos viejos amigos.
Brent la miró con expresión suspicaz.
–¿Y exactamente qué estás dispuesta a dar en ese acuerdo entre amigos?
–Diez por ciento del valor de mi herencia –contestó ella. Y luego mencionó una cifra que dejó a Brent sorprendido–. Además de un puesto asegurado en el consejo de administración de la Cámara de Comercio de Auckland, entre los empresarios más conocidos del país.
–¿Todo eso por el placer de ser tu marido… de nombre?
–Sí, bueno, entiendo que no estés interesado en principio, pero sé que no has podido entrar en ese círculo tan restringido. Piensa en los contratos que conseguirías, en lo fácil que te sería todo –Amira tragó saliva–. Sé que quieres levantar un edificio frente al puerto y que has tenido problemas para conseguir los permisos de obra. Casándote conmigo no tendrías esos problemas. Una palabra a la persona indicada y tendrías los permisos de construcción en la mano. Y seguro que tu abogado podría redactar un acuerdo prematrimonial en el que se refleje el dinero que estoy dispuesta a entregarte… y el ingreso en el consejo de administración de la Cámara de Comercio de Auckland.
–¿Y mi dinero? Supongo que tú querrás una parte…
–No, yo no quiero nada. Es evidente que no me hace ninguna falta –respondió Amira–. Tú ya cumplirías con tu parte casándote conmigo. Eres el único hombre que puede hace esto por mí, Brent.
–¿El único?
Amira no respondió a esa pregunta. Había lanzado la pelota y ahora estaba en su tejado.
–Te dejo para que piensas en mi oferta –dijo, levantándose y sacando una tarjeta de su bolso de Hermès–. Llámame cuando hayas tomado una decisión. Y no te molestes en acompañarme a la puerta, estoy segura de que no me voy a perder.
Brent la observó salir del estudio, en silencio. No se molestó en mirar la tarjeta porque sabía el número de memoria. Por mucho que lo intentase, no había logrado borrarlo de su cabeza.
Amira creía «estar a salvo» con él. No tenía ni idea.
«A salvo» no era lo primero que se le ocurría al mirarla. Ni siquiera el severo traje gris que llevaba aquel día podía esconder sus tentadoras formas. Y aumentaba aún más el deseo de romper ese aire de «intocable» que ofrecía al mundo entero.
Pero la convicción de Amira de que sólo con su ayuda conseguiría los permisos que necesitaba para levantar un edificio frente al puerto de Auckland había despertado su curiosidad. Debería haber hecho mejor sus deberes. Brent Colby no necesitaba a nadie para conseguir el éxito. Los permisos estaban llegando con dificultades, desde luego, pero llegarían tarde o temprano. Todo era parte de un juego de poder y él estaba preparado para jugar si al final conseguía su objetivo.
Desde que consiguió, y perdió, su primer millón de dólares, había aprendido a ser paciente. Y no necesitaba la influencia de Amira Forsythe.
Debería haberla rechazado directamente y en su cara. Aquella idea de casarse era absurda. El hecho de que lo hubiera dejado plantado cuando más la necesitaba era prueba más que suficiente. Que lo hubiese hecho por dinero, más aún.
Pensó entonces en la cifra que había mencionado. Aunque sería una cantidad más que considerable para cualquiera, era una gota en el océano comparada con su fortuna.
Pero Amira iba a heredar mucho dinero. ¿Qué más le daba tener que desprenderse de unos cuentos millones para conseguir muchos más? Podía imaginar hasta dónde llegaría alguien como ella para poner las manos en su fortuna. Incluso tan lejos como para proponerle matrimonio quizá.
Y ahí era donde algo sonaba raro. Amira tenía su propio dinero. La familia Forsythe era una de las familias fundadoras de Nueva Zelanda, con intereses económicos en todas partes y conocidos por su filantropía. Y Amira era la última de la saga. De la saga oficial, claro. Brent había oído rumores sobre un primo australiano que llevaba años aprovechándose del dinero y el apellido de los Forsythe.
Pero algo le advertía que había algo que Amira no le había contado. Sí, había cambiado en esos ocho años, pero no tanto como para no saber cuándo le estaba escondiendo algo. Y ese algo despertó su interés.
Brent se echó hacia atrás en el sillón y lo giró para mirar el jardín y la pista de tenis por la ventana. Le encantaba aquel paisaje. El contraste entre dónde estaba ahora y cómo había crecido, en una casa de protección oficial al otro lado del río, nunca era tan relevante como cuando miraba desde aquella ventana.
Las Amira Forsythe de este mundo nunca entenderían lo que era trabajar para ganarse la vida porque habían nacido rodeadas de privilegios.
Entonces pensó en su abuela, Isobel, una mujer que apenas lo toleraba cuando Amira y el salían juntos y sólo lo soportaba porque su nombre había aparecido en las publicaciones económicas como el joven empresario más prometedor de Nueva Zelanda.
Pero todo eso había cambiado cuando se descubrió que los productos importados con los que estaba haciendo su fortuna eran defectuosos. Para hacer frente a las demandas, Brent había perdido todo su dinero. Sí, podría haberse declarado en bancarrota, renegando así de la buena fe con la que sus clientes habían distribuido los productos, pero él no era ese tipo de persona.
A duras penas había logrado conservar su apartamento y, con ese aval, había empezado a recorrer de nuevo el largo y arduo camino del éxito. Más que antes, mejor que antes. Él conocía el valor del trabajo y eso era algo que Amira nunca podría entender.
Sin duda Isobel saldría del panteón familiar si supiera que su nieta le había propuesto matrimonio, si supiera que su prestigioso apellido iba a verse mezclado con el apellido Colby.
Brent creía haberse llevado el primer premio cuando conoció a Amira, la princesa Forsythe, con su actitud aristocrática, su apellido y su dinero. Debido a lo formidable que era su abuela, pocos hombres se atrevían a pedirle que saliera con ellos. Pero él sí se había atrevido.
Amira no se había molestado en esconder su sorpresa cuando se acercó a ella durante la carrera de Elleslie, en la Copa de Auckland. Por fin había conseguido apartarse de la nube de fotógrafos cuando se acercó y, tomándola del brazo, Brent la apartó de esos pesados. Y, en lugar de una presentación formal, le había prometido comer alejada de las hordas de público y el retumbar de las pezuñas de los caballos.
Y, para su sorpresa, ella había aceptado.
Su romance había acaparado las portadas de las revistas durante semanas. A veces evitaban a los fotógrafos, otras aprovechaban las fotografías para que el mundo entero supiera lo felices que eran juntos.
Brent no podía creer su buena suerte. Él provenía de una familia humilde y sin medios económicos, todo lo que la familia Forsythe no era y, sin embargo, Amira le había abierto los brazos como si no tuviera la menor importancia para ella.
Al menos, eso había pensado entonces. Pero Amira había demostrado ser una Forsythe cuando lo dejó plantado en el altar al conocer la noticia de su fracaso económico. Justo cuando más necesitaba su apoyo.
Brent sacudió la cabeza para intentar borrar los recuerdos. Era mejor haberlo descubierto a tiempo, le habían dicho su familia y sus amigos. Pero eso no le había librado de un corazón roto y un orgullo herido. Amira le había hecho más daño del que quería admitir, entonces o ahora.
Él nunca se había considerado a sí mismo un hombre vengativo, pero mientras miraba las aguas del estuario se le ocurrió que Amira le había puesto la venganza en bandeja.
Su pulso se aceleró al pensarlo. Ella había dejado claro que no quería saber nada del aspecto físico de una relación, pero dudaba que se resistiera para siempre. Seducirla de nuevo no sería difícil porque entre ellos siempre había habido una enorme atracción erótica. Qué dulce sería dejarla plantada a ella esta vez, darle a probar su propia medicina. Y qué apropiado cuando ahora era Amira la que podría perderlo todo: su influencia, su prestigio y la fortuna de los Forsythe.
Brent se dio la vuelta en el sillón y marcó el número de su móvil.
–¿Sí? –la voz de Amira volvió a llenar el despacho y algo dentro de él se encogió.
–Me casaré contigo.
–¿Brent?
–¿Esperabas que fuera otra persona?
–No, pero… no sabía que ibas a decidirte tan pronto.
–¿Temes haber perdido tu encanto, Amira?
–No, en absoluto, es que me ha sorprendido. Pero tenemos que vernos para hablar… ¿qué tal esta noche?
Luego mencionó el nombre de un conocido restaurante en el puerto que, años atrás, había sido su favorito.
–Si no te importa que nos vean en público… eso podría despertar preguntas que quizá tú no quieras contestar ahora mismo.
–En cualquier caso habrá preguntas –dijo ella–. ¿A qué hora vendrás a buscarme? Es mejor que lleguemos juntos.
–A las ocho y media.
–Muy bien, nos vemos entonces. Y gracias, Brent. No lo lamentarás.
El alivio en su voz era tan palpable que Brent estuvo seguro de que escondía algo. Pero lamentarse de haber tomado una decisión era de tontos y nadie podría decir que Brent Colby era un tonto.
Capítulo Tres
Amira entró en su habitación esa tarde. Había terminado antes de lo que esperaba en la oficina de la Fundación Fulfillment y estaba deseando descansar un poco antes de ver a Brent.
Era una suerte tener una entrada privada a la mansión de los Forsythe, en la mejor zona residencial de Auckland. Esa privacidad había evitado que su abuela la interrogase cada vez que entraba o salía de casa. Daba igual que llevase un atuendo adecuado o el cabello peinado a la perfección, Isobel siempre había sido capaz de encontrar faltas en todo.
La mayoría de las chicas de su edad se habrían enfrentado con una persona así, pero ella no era como la mayoría de la gente. Amira le estaba muy agradecida a su abuela por haberse hecho cargo de ella tras la trágica muerte de sus padres en un accidente de barco cerca del puerto de Waitemata. No era un genio como había esperado su abuela y se parecía más a su madre que al hijo de Isobel pero, a pesar de sus defectos, Amira tenía personalidad y por eso su abuela le había dado el puesto de portavoz en varias de sus fundaciones. Y siempre había sido un trabajo interesante para ella, algo que la hacía sentir que hacía una pequeña aportación.
Incluso ahora, aunque ya no tenía necesidad de entrar en la casa por esa puerta, seguía haciéndolo. El tamaño de la puerta de entrada de la mansión Forsythe, más un museo que una casa, era abrumador para la mayoría de las visitas y a ella le pasaba lo mismo.
Amira nunca se había quitado de encima esa primera impresión cuando, tras una dura batalla legal entre Isabel y los tutores designados por sus padres en el testamento, había ido a vivir allí. Aquella casa era más de lo que podía soportar una niña de diez años.
Isobel llevó los negocios de los Forsythe con mano de hierro hasta los últimos seis meses de su vida, cuando una serie de embolias la habían dejado postrada en la cama. Su abuela no había dicho una sola palabra en todo ese tiempo, pero cada una de sus miradas era una crítica. Para Amira, intentar cuidar de ella sin dejar su trabajo había sido agotador.
Mientras se quitaba los zapatos notó que la luz del contestador estaba encendida y pulsó el botón. Y enseguida escuchó una voz masculina vagamente familiar que le puso la piel de gallina:
–Amira, cariño. Acabo de recibir la confirmación del testamento de la tía Izzy y quería decirte que estoy deseando irme a vivir allí. Tal vez podamos llegar a un acuerdo satisfactorio para los dos sobre dónde vas a alojarte a partir de ahora…
Amira apagó el contestador con rabia. Roland Douglas, primo segundo de Isobel, tenía tanta presencia como una cucaracha… y era igualmente difícil librarse de él. Hacía tiempo que su abuela había cortado toda relación con esa parte de la familia pero, por alguna razón, antes de la embolia que le robó el habla, Isobel había añadido un codicilo en su testamento nombrando a Roland beneficiario si ella no se había casado a los treinta años.
Nunca sabría si Isobel lo había hecho a mala fe o para asegurarse de que no se quedaba sola, pero una cosa estaba clara: si no se casaba lo perdería todo, incluso la pensión anual que recibía para cubrir sus gastos.
Cuando le preguntó al notario si su abuela sabía lo que hacía cuando redactó esa nueva cláusula, el hombre le aseguró que se había llamado a un neurólogo, quien confirmó que, aunque Isobel estaba físicamente impedida, su mente seguía siendo tan aguda como su famosa lengua. De modo que no había manera de impugnar el testamento.
Amira entró en el cuarto de baño, deseando borrar de su mente la desagradable voz de Roland, cuyas continuas llamadas empezaban a ser un acoso. Si el asunto salía mal y ella no heredaba la fortuna de su abuela, no habría ninguna posibilidad de que llegasen a un acuerdo.
La idea era escalofriante. Demasiadas cosas dependían de que consiguiera esa herencia. Demasiadas esperanzas y sueños. Y si para eso tenía que casarse, lo haría.
Amira abrió el grifo de la ducha y dejó que el agua se llevase parte de la tensión del día. Ver a Brent de nuevo había sido muy difícil, aunque la tensión de su encuentro se había disipado un poco cuando aceptó casarse con ella.
No, lo que más le preocupaba era la Fundación Fulfillment, que ella misma había creado con el propósito de hacer realidad los sueños de niños enfermos. Estaban sin fondos y el personal llevaba varios meses sin cobrar su sueldo.
Decía mucho de ellos que no se hubieran marchado a otro sitio, pero el tiempo que estaba tardando en encontrar patrocinadores en un mundo continuamente hambriento de dinero empezaba a poner su misión en peligro. Tenía que pagar a los empleados, pronto, antes de que se vieran obligados a buscar otro trabajo.
Salir con Brent esa noche había sido una buena idea, pensó. Eso despertaría el interés de los medios de comunicación y ella tenía la intención de vender la historia al mejor postor. Cuantas más conjeturas y especulaciones hubiera sobre ellos antes de que anunciasen su compromiso, mejor.
Amira cerró los ojos y suspiró bajo la ducha mientras se enjabonaba el pelo. Se había parado un momento en el hospital infantil antes de ir a casa y aún podía ver la carita de Casey McLauchlan. Lo único que quería la niña, una huérfana de cinco años, era ir a Disneylandia con su familia adoptiva. Algo que podría no ocurrir si su leucemia, ahora en remisión, empeoraba antes de que la fundación consiguiera los fondos necesarios.
Amira le había prometido a la niña, que había perdido ya tantas cosas, que haría realidad su sueño, pero la realidad era que no iba a ser fácil.
Brent había dicho que sí, se recordó a sí misma. Y si todo iba según sus planes, recibiría la herencia el día de su boda.
Casi se había convencido a sí misma cuando, después de secarse, se puso un pantalón de chándal y una camiseta. Tenía un par de horas antes de la cena con Brent, así que podía aprovechar el tiempo y leer algo. De modo que se tumbó en el sofá, apoyando el pelo mojado sobre uno de los brazos para secar sus rizos al aire, e intentó concentrarse en la novela que llevaba semanas intentando leer. Pero las palabras parecían bailar frente a su cara y se le cerraban los ojos…
Amira despertó, sobresaltada, en una habitación a oscuras, oyendo el eco de un timbre en su cabeza.
Se levantó de un salto y, mientras corría hacia la puerta, miró el reloj que había sobre la repisa de la chimenea. ¡Eran las ocho y media! ¿Cómo había podido quedarse dormida?
Brent golpeaba el suelo con el pie, impaciente, mientras esperaba en el porche. Pero cuando iba a llamar al timbre de nuevo, la puerta se abrió y se quedó sorprendido al ver a Amira sofocada y con el cabello despeinado. Un tirantito de la camiseta se había deslizado por su hombro, pero no parecía darse cuenta. Desde luego, iba a tener que ensayar más la serenidad de los Forsythe.
–Brent, lo siento… me he quedado dormida. Si no te importa esperar diez minutos hasta que me vista… por favor, entra, ¿quieres tomar algo? –Amira señaló alrededor, nerviosa–. Supongo que recordarás dónde está todo.
–Voy a llamar al restaurante para decir que llegaremos un poco tarde.
–Sí, claro. Oye, perdona, de verdad, no sé cómo ha pasado…
–No te preocupes. Ve a vestirte.
Brent estaba seguro de que no iba a arreglarse en diez minutos, pero Amira debió de moverse como el viento porque volvió al salón justo en ese tiempo, con un vestido de color vino y unas sandalias de tacón que la hacían parecer casi tan alta como él.
Se había sujetado la masa de rizos rubios en un moño descuidado, pero muy chic. Y su maquillaje, como siempre, era inmaculado. La princesa Forsythe había vuelto, un contraste total con la encantadora criatura que lo había recibido en la puerta.
Y Brent reconoció el escudo, por llamarlo de alguna manera. Lo había identificado enseguida durante su relación. Cada vez que se sentía insegura sobre algo, se volvía imposiblemente fría e intocable. Y, si había que juzgar por la altura de sus tacones, aquel día estaba intentando sentirse por encima de él.
–Muy bien, vamos.
–Espera un momento.
Seguramente no sería capaz de hacer que se cambiase de zapatos, pero sí podía hacer aquello. Brent dio un paso adelante y empezó a quitarle las horquillas del pelo, que dejó caer sobre la alfombra antes de pasar los dedos por los rizos rubios.
–Así está mejor.
No debería haberla tocado. Le temblaban los dedos por el contacto y su cuerpo había reaccionado de tal manera que, con toda seguridad, la cena de aquella noche iba a ser muy incómoda para él.
Amira lo miró con una expresión helada.
–Si tú lo dices –murmuró, antes de darse la vuelta.
Brent abrió la puerta del Porsche 911 y esperó un momento, contando lentamente hasta diez, mientras ella se colocaba el vestido para ocultar sus bronceados muslos. Debería haber llevado otro coche, pensó. Algo más grande para que hubiera cierta distancia entre ellos y no su último juguete.
Cuando arrancó el deportivo, estaba demasiado nervioso como para apreciar el fabuloso rugido del motor… y le molestaba que Amira Forsythe pudiera seguir poniéndolo nervioso.
Afortunadamente, el viaje desde su casa en el norte de Remuera hasta el puerto fue muy corto. En quince minutos estaban entrando en el restaurante italiano que había sido el lugar de tantos susurros y secretos compartidos ocho años antes.
El maître los llevó a una mesa suavemente iluminada en una esquina.
Brent apoyó una mano en la cintura de Amira, sonriendo para sí mismo al notar que ella temblaba. Bueno, tendría que acostumbrarse si quería seguir adelante con el plan. Nadie creería un compromiso entre dos personas que no se tocaban.
Varias cabezas se volvieron y las conversaciones cesaron mientras se dirigían a la mesa… antes de reanudarse, esta vez de manera más ruidosa. Los mentideros estarían trabajando a marchas forzadas al día siguiente, pensó. Y se alegraba de que, a pesar del ruido, pudieran tener cierta privacidad gracias a una enorme planta que los separaba del resto de los clientes.
Aunque él no era un extraño para la prensa, Brent odiaba ese tipo de publicidad. Estar bajo el microscopio para entretenimiento de los demás le parecía repugnante. Ya había tenido más que suficiente ocho años antes, con su ruina y el abandono de Amira. Ahora sólo lidiaba con la prensa poniendo condiciones y exclusivamente cuando podía beneficiar a su negocio.
–Parece que somos el tema de conversación general. ¿No te importa?
Amira pareció sorprendida.
–¿Creías que iba a salir corriendo? Olvidas que estoy acostumbrada.
Brent se movió en su silla, incómodo. ¿Acostumbrada? En realidad, parecía aburrida.
–Entonces no te molestará que mañana seamos el tema de cotilleo de las revistas.
–No, claro que no. Además, será bueno que ya hayan hablado de nosotros cuando anunciemos el compromiso.
–¿Por qué?
–Porque podremos pedir más dinero por una exclusiva si ha habido especulaciones sobre un nuevo romance, ¿no te parece?
–Ah, claro –Brent tomó la carta y la estudió atentamente.
Pero era como si, de repente, tuviera una bola de frío acero en el estómago. Ya estaban otra vez: dinero. No debería haberlo sorprendido, pero lo enfurecía que Amira siguiera pensando exclusivamente en eso. Por un momento, cuando llegó a su casa esa tarde, había visto a la Amira de la que se había enamorado tantos años atrás; la versión privada, desconocida para todo el mundo salvo para él.
Pero, como acababa de demostrar con ese comentario, la auténtica Amira Forsythe estaba delante de él ahora. La mujer que lo había recibido despeinada y sofocada en la puerta no era más que una ilusión.
No era demasiado tarde para poner fin a aquella farsa, pensó. Podría levantarse y marcharse del restaurante.
Pero si hiciera eso, se negaría a sí mismo la satisfacción de llevar a cabo su plan. Cuando Amira se diera cuenta de lo que iba a perderse, él tendría su recompensa. Y, con un poco de suerte, habría logrado librarse del fantasma que lo perseguía desde entonces.
–¿Cuándo crees que deberíamos anunciar el compromiso? ¿Dentro de una semana o es demasiado pronto? –la voz de Amira interrumpió sus pensamientos.
–¿Una semana? –a Brent le sorprendió que quisiera hacerlo tan rápido–. ¿No crees que deberíamos esperar un poco más? Tu abuela murió hace apenas seis semanas.
Amira arrugó el ceño.
–Bueno, la verdad es que tú y yo nos conocemos bien y un mes sería demasiado tiempo. ¿Por qué no lo hacemos dentro de quince días?
–Quince días. Sí, creo que eso estaría bien.
–¿Y qué te parece la boda en mayo o a primeros de junio? ¿Estarás libre para entonces?
–¿Por qué no? –Brent se encogió de hombros. Como no iba a haber boda, en realidad le daba igual–. Si puedes solucionarlo todo para entonces, me parece bien. En julio y agosto tengo muchos compromisos de trabajo, así que no podría casarme hasta después del verano. Y supongo que tú no querrás esperar tanto tiempo para recibir tu herencia.
Aunque todo eso era cierto, Brent no veía razón alguna para no aplicar su propia agenda a los planes de Amira, que en ese momento estaba jugando con su copa, atrayendo la atención de Brent hacia sus largos dedos de cuidadas uñas, tan inmaculadas como siempre. Brent se preguntó entonces si seguiría siendo tan inmaculada cuando su mundo se derrumbase.
–No podremos encontrar un sitio medianamente decente con tan poca antelación. Pero siempre podríamos casarnos en casa de mi abuela. Hay espacio suficiente y no tenemos que invitar a tanta gente como la última vez.
–Muy bien –Brent apartó la mirada, pensando en esa «última vez».
–Llamaré a la gente de publicidad para que lo organicen todo lo antes posible.
–¿La gente de publicidad? –repitió Brent. Aquella situación ya era lo bastante absurda como para, además, convertirla en un circo mediático.
–Habrá que revisar tu agenda y la mía porque quiero que el anuncio tenga gran impacto –Amira pareció vacilar un momento–. No podemos dejar nada a la casualidad.
–No, claro.
No debería sorprenderse, se repitió Brent de nuevo. Amira Forsythe era una experta jugando con los medios de comunicación. Gracias a su puesto como portavoz de varias asociaciones benéficas había perfeccionado el papel y era de esperar que su boda recibiese el mismo tratamiento.
Además, aquella boda sería completamente diferente a la primera. Entonces habían hecho todos los planes juntos…
«Y mira cómo terminó», se recordó a sí mismo, irónico.
Amira tenía razón. Era mejor dejar aquello en las manos de terceras personas.
–¿Qué tal alguien que se encargue de la publicidad y de la organización al mismo tiempo? Cuanta menos gente se involucre, mejor. ¿No te parece? Así habrá menos posibilidades de que se sepa la verdad.
–Sí, en fin… haré una lista de nombres y te la pasaré para que le eches un vistazo. Podemos entrevistarlos juntos, si quieres. No tendría sentido elegir a alguien con quien tú no te sintieras cómodo.
–Me alegro de que pienses así –sonrió Brent, burlón–. ¿Ya has decidido lo que quieres tomar?
–Sí, pero hay una cosa más.
–Dime.
Amira respiró profundamente antes de seguir:
–Hay que decidir cómo vamos a presentarnos en público. Te dije que no estaba interesada en… bueno, ya sabes, el aspecto físico del matrimonio, pero he estado pensando que lo mejor sería actuar como una pareja enamorada.
Brent alargó una mano y empezó a acariciar sus dedos.
–¿Así, quieres decir?
Amira se pasó la lengua por los labios y él se encontró mirando la puntita rosa con mucho interés.
–Sí, exactamente así.
–Sí, claro, ningún problema –suspiró Brent, soltándola–. Creo que yo podría convencer a cualquiera de que no puedo dejar de tocarte. ¿Y tú?
–Pues yo… lo intentaré –Amira prácticamente se escondió detrás de la carta, dando por terminada la conversación antes de que él pudiera insistir sobre el tema.
La cena transcurrió de forma agradable mientras coordinaban lo que iban a hacer durante las siguientes semanas. Amira tenía muchos compromisos para presidir eventos benéficos y dejó bien claro que Brent tenía que ir con ella.
Pero cuando iban a salir del restaurante, un ruido de voces en la entrada llamó su atención y el maître se acercó a ellos con gesto preocupado.
–Lo siento, señor Colby. Le aseguro que ninguno de mis empleados ha llamado a los fotógrafos, pero están en la puerta.
Un grupo de paparazzi se había apostado en la puerta del restaurante y tres empleados intentaban apartarlos en vano.
–¿No podemos salir por la puerta de atrás?
–No, no pasa nada –intervino Amira–. Saldremos por la puerta principal. Aunque lo mejor sería que alguien llevase allí tu coche. Así no nos perseguirán hasta el aparcamiento.
Algo en su firme tono de voz hizo que Brent la mirase fijamente después de darle las llaves del Porsche al maître.
–No pareces sorprendida.
–No lo estoy. Yo misma he hecho un par de llamadas esta tarde.
–¿Tú has llamado a los fotógrafos?
–No directamente, pero he dejado caer que íbamos a cenar aquí esta noche. ¿Te parece mal?
Tan serena como siempre, con su aspecto de cisne y, sin embargo, ella misma había orquestado el circo al que se verían sujetos en cuanto salieran del restaurante.
Tenía que reconocerlo: estaba sacándole todo el jugo a la situación, como una profesional.
Al llegar a la puerta oyeron el rugido del motor de su coche, seguido de una cacofonía de gritos y protestas de los fotógrafos.
–Bueno, muy bien –dijo Brent, tomando su mano–. Vamos a terminar con esto lo antes posible.
El maître caminaba delante de ellos, con las manos levantadas como si así pudiera detener los fogonazos de las cámaras y el torrente de preguntas.
Brent abrió la puerta del Porsche y apretó los dientes cuando Amira se tomó su tiempo antes de entrar. Actuaba como si no se diera cuenta de la locura que había a su alrededor, pero él sabía que estaba ofreciéndole a los fotógrafos sus mejores planos mientras lo miraba, sonriente. Por fin, cuando terminó con la farsa, Brent dio la vuelta al coche para colocarse tras el volante y, con un rechinar de neumáticos, se alejó de allí pensando que aquél iba a ser uno de los proyectos más complicados de su vida.
Aunque debía reconocer que nada le gustaba más que un reto.
Capítulo Cuatro
–¿Quieres entrar a tomar una copa? –preguntó Amira, rompiendo el silencio.
–¿Por qué no?
Que Brent aceptara la sorprendió porque había ido muy serio durante todo el camino, casi como si estuviera enfadado; la mandíbula tensa, los ojos fijos en el tráfico, sin hacer el menor intento por entablar conversación.
Sabía que estaba furioso y decidió tomar al toro por los cuernos.
–Estás enfadado conmigo –le dijo, quitándose los altos zapatos de Jimmy Choo y moviendo los dedos sobre la alfombra antes de abrir el mueble bar.
–¿Por qué dices eso?
–Brent, puede que no nos hayamos visto en los últimos ocho años, pero te conozco bien y sé que estás enfadado conmigo. ¿Por qué?
Él la miró a los ojos.
–No me gusta que me utilicen.
–¿Utilizarte? –Amira sacó una botella de su brandy favorito y le sirvió una copa antes de echar hielos en un vaso para tomar una crema de café.
–No me gusta montar el espectáculo.
–Eso no ha sido nada y tú lo sabes. Lo que te ha enfadado tanto es que te haya pillado por sorpresa. Y te pido disculpas. A partir de ahora, te mantendré informado de todo lo que haga.
–Me mantendrás informado –repitió él, levantando una ceja.
Amira vaciló mientras se llevaba el vaso a los labios y por fin, dejándolo sobre la mesa, se sentó en el sofá.
–¿Se puede saber qué te pasa?
–Hablas como si yo fuese un mero peón en todo esto. Una pieza de ajedrez que tú mueves a tu antojo. Pero los dos estamos metidos en esto y los dos tenemos algo que ganar. Si no me incluyes en tus planes y yo no tengo nada que decir, no cuentes con mi apoyo. Para mí es más fácil darme la vuelta que para ti, recuérdalo.
Estaba amenazándola.
Amira pensó en los sueldos que debía, en las familias que necesitaban su ayuda, en la promesa que le había hecho a Casey. Entonces, irguiéndose en el sofá, decidió presentar batalla.