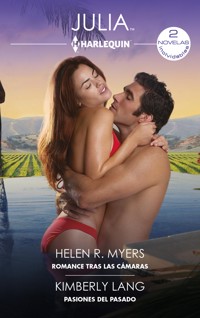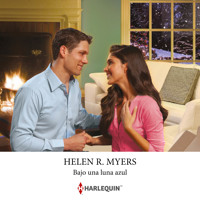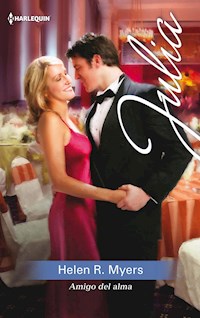1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Julia
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Noah no sabía qué le molestaba más, si el secretismo de Rylie o la creciente atracción que sentía por ella La peluquera de perros Rylie Quinn era la alegría de la clínica veterinaria de Sweet Springs, Texas. Pero el ayudante del fiscal Noah Prescott sospechaba que su carácter risueño y afable ocultaba un turbio secreto, y estaba decidido a descubrirlo como fuera. Sin embargo, a medida que Noah conocía la verdadera historia de Rylie se le planteaba un serio dilema: ¿era más importante la búsqueda de la verdad… o el corazón de aquella mujer a la que estaba empezando a amar?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 225
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2014 Helen R. Myers
© 2015 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Preparado para el amor, n.º 2048 - agosto 2015
Título original: Groomed for Love
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Julia y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-687-6797-0
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
Rylie, cariño, eres lo mejor que le ha pasado a Sweet Springs desde que instalaron los dispensadores automáticos en las farmacias.
Rylie Quinn, la nueva peluquera de la clínica veterinaria, le sonrió a Pete Ogilvie, el mayor de los cuatro veteranos de guerra que regentaban una cafetería en una esquina del edificio. Era ella quien les había puesto el mote de los Cuatro Mosqueteros, y Pete era Athos, no solo por ser el más viejo, sino también el más difícil. Había tomado bajo su protección a Jerry Platt, D’Artagnan, quien con sesenta y seis años era el más joven del grupo.
—Es usted muy amable, señor —se agarró el bajo del blusón rojo como si fuera una falda e hizo una reverencia—. ¿Solo lo dice porque le he preguntado al señor Stan si quería edulcorante en su café?
—¡Pues claro! Eres la única que puede decirle que se está convirtiendo en un viejo cascarrabias y hacerlo sonreír.
Stanley Walsh, alías Porthos, tenía sesenta y nueve años, el segundo más joven. Había servido en la Marina y luego se había dedicado al negocio de los metales hasta su jubilación. Sus ocasionales resacas, como la de aquel día, empeoraban su ya de por sí avinagrado carácter.
—Y por ser tan bonita y radiante como una rudbeckia bicolor, la única flor que conserva su lozanía en un verano como el nuestro. ¿Te puedes creer que el otoño comenzó oficialmente ayer? Si dejas abierta la puerta de la calle los sacos de comida para perro explotarán como las palomitas de maíz en un microondas.
—Lamento el inconveniente que suponga para los animales, pero a mí no me importa este clima —replicó Rylie—. Me crié en el desierto de California y adoro los pinos que se ven por aquí—había llegado a aquel pueblo del este de Texas a comienzos de julio, a tiempo para asistir a la boda del doctor Gage Sullivan con Brooke Bellamy, sobrina de la vecina de Gage—. Si tuviera un jardín como el de Doc y Brooke, dormiría con las ventanas abiertas para escuchar la brisa susurrando entre las hojas.
—Ni se te ocurra hacer eso aquí, por muy altas que estén tus ventanas —le advirtió Roy Quinn desde la recepción.
Su tío, un soltero de mediana edad, fingía ser tan cascarrabias como el resto de los viejos, pero Rylie sabía que la veía como a la hija que nunca había tenido.
—Claro que no. Además, los árboles están tan lejos que lo único que oiría es el tráfico de la autopista —la clínica estaba situada en la carretera de servicio de una autopista estatal que discurría de norte a sur al este del pueblo. Un paso elevado a pocos metros del aparcamiento comunicaba la clínica con el centro.
—Bien. Y echa las persianas también por la noche. Lo que nos falta en árboles nos sobra en mirones, y ya se empieza a hablar de ti y de la autocaravana aparcada ahí detrás.
Mientras hablaba, le hizo un gesto de advertencia a Jerry, que se veía a sí mismo como un galán. No hacía mucho que Jerry Platt había tenido la mala idea de liarse con una viuda del pueblo que estaba enamorada del doctor Gage. Había causado un revuelo entre los veteranos, quienes temían que se perdiera el buen clima que reinaba en la clínica. Desde entonces no le quitaban el ojo de encima a Jerry.
Rylie sacudió la cabeza y pensó que su tío era tonto. ¡Jerry era diez años mayor que él! Y con ella siempre se había comportado como un caballero.
—Tengo veinticinco años, no quince —le susurró por encima del mostrador.
—Ninguno se lo creería a no ser que te tiñeras el pelo de gris —dijo Roy con un gruñido—. Seguro que aún te piden el carné cuando sales a tomar una cerveza.
—La última cerveza que me tomé fue hace una semana en el VFW con todos vosotros, y sabes que me servirían cualquier cosa por estar contigo —tenía que admitir, sin embargo, que su tío tenía razón. Su aspecto era el de una adolescente, pelirroja y con un rostro limpio y delicado, ideal para aparecer en una caja de cereales.
Su estatura tampoco la ayudaba a atraer las miradas. Desde que estaba en séptimo no había añadido ni un centímetro a su metro sesenta.
En un intento por distraer a Roy, se acercó a él y le ajustó el cuello arrugado de la camisa sobre la bata clínica.
—Si no te gusta planchar, al menos saca la ropa de la secadora antes de que se arrugue. O mejor aún, deja que la planche yo por ti.
—No me cambies de tema —Roy le apartó juguetonamente la mano—. Recuerda que ante tus padres soy responsable de todo lo que te ocurra aquí.
Rylie pensó en sus padres, quienes estaban considerando la posibilidad de adoptar un hijo ya que también ella «había abandonado el nido». Su hermano mayor adoptivo se había independizado cuatro años antes.
—No me va a ocurrir nada, tío Roy. Nací bajo una buena estrella, ¿recuerdas?
Era su frase favorita desde que supo cómo había nacido. Su madre había dado a luz en el arcén y de noche, después de que su coche hubiera sufrido un pinchazo de camino al hospital. Cuando de niña le preguntaban de qué signo era, ella extendía los brazos y declaraba: «¡De todos!». La verdad era que Roy había sido una ayuda providencial al conseguirle un trabajo allí, y Rylie estaba decidida a demostrarle que podía arreglárselas sola antes de que él descubriera por qué se había trasladado realmente a Sweet Springs.
—Bueno, señorita Afortunada —dijo su tío, apuntando con la cabeza hacia la entrada—. Ha llegado tu primera cita de hoy… junto a su amargado mensajero.
Confusa, Rylie se giró y vio un BMW negro aparcado junto a la puerta. Se le escapó un suspiro al ver que no era Ramón Bustillo el que lo conducía.
—Me pregunto cómo la señora Prescott ha convencido a su ilustrísima para que vuelva a traer a su perra —murmuró Roy.
—Compórtate.
Rylie miró a los cuatro mosqueteros por si estaban escuchando. Sabía por qué su tío llamaba así a Noah Prescott. Noah no solo era el hijo de Audra Prescott, una de las damas más respetadas de todo el estado, sino también el ayudante y posiblemente sucesor del fiscal del distrito, Vance Ellis Underwood. Para Roy era un esnob insoportable y, tras haberlo visto un par de veces Rylie, estaba de acuerdo con su tío. Pero también tenía que admitir que era un hombre arrebatadoramente sexy, con unos penetrantes ojos marrones, un delicioso hoyuelo casi oculto por la sombra de una barba incipiente y un bonito pelo ondulado de color castaño con reflejos rubios. La primera vez que lo vio pensó que debía de afeitarse tres veces al día para conservar aquel aspecto impecable, completado con sus trajes a medida y sus carísimos zapatos. Sin duda le hacían la manicura una vez por semana. Sus largos dedos de pianista hacían que Rylie quisiera meterse sus maltratadas manos de trabajadora en los bolsillos de los vaqueros.
—Seguramente, Ramón ha vuelto a tener algún problema —Ramón Bustillo era el chófer de la señora Prescott y el guarda de Haven Land, la impresionante finca de la familia. La última vez había tenido que llevar a la señora Prescott al médico y fue Noah el encargado de llevar a la perrita. Cualquiera podía ver lo impaciente que estaba por librarse de la adorable bichón frisé, registrada con el nombre de Baronesa Baja Bacardi, pero a la que todos llamaban Burbujas. Y estaba igualmente claro que la perrita tampoco disfrutaba mucho con él.
—No creo que le haga mucha gracia tener compañía, así que me llevaré atrás a MG y a Humphrey. Vamos, Humph, MG, bonita—llamó al basset hound de Doc y a la retriever negra—. Salgamos.
—Gracias, tío Roy.
Al ver que Noah tenía apuros para cerrar la puerta del coche se encaminó hacia la puerta para ayudarlo, pero algo la hizo tropezar. MG, en vez de seguir a su tío, se había colocado junto a ella como si esperase recibir permiso. Por suerte, los buenos reflejos de Rylie le permitieron agarrarse al mostrador antes de darse de bruces contra el suelo.
—¡Rylie! ¿Estás bien?
Warren Atwood, el Aramis del grupo de setenta años, se levantó de la silla. Exsoldado y exfiscal del distrito del condado de Cherokee, tenía a su mujer en la residencia del pueblo sufriendo las últimas fases del alzhéimer. Estaba tan destrozado que a veces se le saltaban las lágrimas en presencia de sus camaradas.
—Tranquilo —les aseguró a él y a los demás, quienes la miraban con preocupación—. Debería habérmelo imaginado. MG aún no se ha acostumbrado al tío Roy —para disimular su vergüenza abrazó a la perra—. Vamos, pequeña, vete con el tío Roy. Tu trabajo es vigilar a Humphrey.
—No lo entiendo —dijo Roy—. Normalmente les gusto a los perros.
—Y le gustas —le aseguró Rylie mientras llevaba a la perra hacia la puerta, donde esperaba el basset hound de Doc y Brooke.
—Sí, tanto que se va contigo en cuanto oye mi voz. ¿Seguro que estás bien? No estarás nerviosa por ver al chico de oro, ¿verdad?
—Cada vez te pareces más a una estudiante celosa —sacudió la cabeza y se dirigió hacia la puerta. Para entonces, Noah Prescott ya había llegado a la puerta exterior.
No pudo evitar una carcajada al ver cómo sostenía a la perrita. ¿Acaso tenía miedo de que le mordiera la oreja o que echara a perder su elegante traje gris plateado?
—Gracias por la ayuda —murmuró él cuando consiguió entrar finalmente.
—De nada, ayudante del fiscal Prescott —respondió ella alegremente, haciendo caso omiso del sarcasmo—. Nunca hubiera imaginado que una perrita de cuatro kilos asustara a un hombre que tiene a su servicio todo el departamento de policía.
—No me asusta —replicó él en tono cortante—. Pero no quiero que me llene de pelos el traje. Tengo que estar en el juzgado dentro de una hora.
—Es el color ideal para ocultar un par de pelos —le dijo ella sin perder la sonrisa—. Hola, Burbujas, bonita —se la quitó a Noah de los brazos—. Espero que no le haya pasado nada a Ramón… el chófer de tu madre —añadió al ver la expresión de extrañeza.
—Sé cómo se llama —declaró él—. Simplemente, me ha parecido raro que lo supieras tú.
—¿Por qué no habría de saberlo? ¿Porque solo es un chófer? Yo solo soy una peluquera de perros. No soy nadie para darme aires.
Noah la miró como si mereciera que la encerraran, o al menos como si fuera a marcharse sin decir palabra.
—Ramón está en el concesionario. Al coche se le pinchó una rueda antes de salir, y mi madre no quería que hiciera todo el trayecto de ida y vuelta con la rueda de repuesto.
—Muy propio de ella. Es una mujer muy atenta —Audra Prescott se estaba convirtiendo en su mejor clienta, gracias a su obsesión por tener siempre impecable a su mascota. Con unos cuantos clientes más como ella, Gage y el tío Roy se convencerían de que hacía falta otra peluquería canina en la zona—. Y tú eres un buen hijo —alabó pícaramente a Noah—, por ayudarla en semejante aprieto.
—No sabes cuánto aprecio oír eso —miró su reloj—. Supongo que mi madre te habrá dado instrucciones precisas de lo que quiere.
—Lavar, recortar… un poco más corto, ya que aún hace bastante calor —se giró para agarrar el registro que había dejado sobre el mostrador, pero calculó mal la distancia y se golpeó en el codo. El golpe fue tan fuerte que ahogó un gemido de dolor y dio un salto hacia atrás, teniendo que hacer malabarismos para no perder el equilibrio—. Ups. Lo siento, Burbujas. Te prometo que no habrá más tropiezos por hoy.
—Está claro que no fuiste modelo antes que peluquera —observó Noah tras ella.
—Pues la verdad es que sí lo fui —respondió Rylie en tono malicioso—. Dirás que estoy loca por abandonar las pasarelas con mi metro sesenta, pero los animales me gustan demasiado —siguió sonriendo para no revelar su decepción. ¿Quién se creía que era él para mofarse de su estatura? Por muy alto y atractivo que fuera aquel arrogante avinagrado a ninguna agencia de modelos se le ocurriría contratarlo—. Como estaba diciendo, el corte de Burbujas tiene que…
Noah la hizo callar con un gesto.
—No me interesa conocer los detalles. Solo se trata de acicalar a un perro. En cualquier negocio de aquí a Rusk harían lo mismo.
Tan sexy como antipático, pensó Rylie con decepción. ¿Solo porque tenía que conducir unos cuantos kilómetros más por el perro de su madre?
—Sí, soy muy afortunada de tenerla como clienta, y también a la señora Collins y la señora Nixon. Han sido muy amables haciendo correr la voz. Y, por cierto, hay algo que me distingue del resto y es que llevo dedicándome a esto desde que tuve edad suficiente para saber la diferencia entre el hocico y el trasero de un animal. Ah, y el término «acicalar» suena bastante condescendiente. El cuidado y aseo de los animales es tan importante para su salud como lo es para las personas.
Justo en aquel momento, Burbujas se puso a lamerle la mano, como si se estuviera disculpando en nombre de Noah.
—Gracias, bonita —acarició a la perra y devolvió la atención a Noah—. Tampoco creo que sea bueno sedar a un animal, por nervioso que sea. ¿Te gustaría que te sedaran a ti, o a tu madre, o a tu abuela, cuando os hacen la manicura?
Los cuatro mosqueteros se rieron desde su rincón. Noah retrocedió con cautela hacia la salida.
—Llama a mi madre cuando hayas acabado. Ramón debería estar en casa para entonces.
Apenas se cerraron las puertas tras él, Stan Walsh hizo el inevitable comentario.
—¿Qué intentas hacerle al pobre, Rylie?
Rylie acarició a la perrita y les dedicó su mirada más inocente.
—¿Yo?
—Sé por experiencia —dijo Pete Ogilvie— que cuanto más intenta un hombre convencer a una chica de que no le gusta, más intenta negar que se siente atraído por ella.
—Eso no me parece muy creíble —dijo Jerry Platt.
—Solo porque tienes la libido de un conejo —replicó Pete—, y también el cerebro. Crees que cualquier mujer que se cruza en tu camino es un regalo del cielo
Los hombres volvieron a reírse y Rylie fingió que le cubría las orejas a Burbujas.
—Esta conversación está subiendo demasiado de tono, pequeña. Vámonos.
Maldita descarada insolente…
Nunca había conocido a una mujer tan desesperante, y lo peor era que el mismo comportamiento que normalmente le gustaba en las personas lo sacaba de sus casillas en el caso de Rylie. ¿Qué demonios le pasaba? ¿Por qué le molestaba que alguien tuviera una actitud tan optimista y despreocupada ante la vida?
Era una desconcertante mezcla de dulzura y provocación, engañosamente ataviada con un físico de Peter Pan casi oculto por un blusón granate. Tampoco su pelo, corto y peinado al estilo punk, ayudaba a darle una imagen adulta. Parecía más un chicuelo de nueve años que una mujer de veintipocos. Algo irónico, pues a él le gustaban las mujeres delgadas y esbeltas. Rylie no se preocupaba por resaltar su feminidad, salvo un poco de maquillaje y pintalabios, y, sin embargo, le bastaba con estar cerca de ella para que su cuerpo se pusiera en guardia. Debían de ser aquellos ojos gris verdosos y enmarcados por unas larguísimas pestañas, que recordaban un cielo encapotado antes de la tormenta, como un peligroso huracán que amenazaba con volver la vida del revés. Sí, en efecto, eso era. Su mirada ocultaba un secreto. Y a él no le gustaban los secretos, pues hacían que su trabajo fuera difícil y desagradable.
Mientras aceleraba en dirección a Rusk y al juzgado, pensó en llamar a su madre y preguntarle, otra vez, si sabía dónde se estaba metiendo al confiar en Rylie Quinn. Solo porque contara con el visto bueno de sus amigas o porque afirmara no emplear drogas para tranquilizar a los animales mientras les cortaba el pelo no significaba que no lo hubiera hecho, o que no lo hiciera en una situación difícil. Tampoco se creía que se llevara bien con cualquier clase de bicho, por mucho que intentara venderse como la versión femenina de El encantador de perros. Claro que solo llevaba un mes en la clínica; era pronto para emitir un juicio.
Por otro lado, la reputación del doctor Gage Sullivan era impecable. Ojalá no hubiera sucumbido a los encantos de aquella farsante pelirroja, como le había pasado a su madre y a las otras.
Al pensar en su madre suspiró profundamente. Llevaba intentando entenderla desde el accidente que la dejó en silla de ruedas, pues antes siempre había sido una persona sensata y pragmática. ¿A quién demonios se le ocurría llamar Baronesa Baja Bacardi a un perrito faldero que cabía en una caja de zapatos?, pensó con horror y vergüenza. Su madre había perdido todo interés por la vida, salvo por su perro, la hidroterapia, la pintura y las visitas de un reducido grupo de amigas, así como de su abogado, su contable y su confesor. Por lo demás, su vida social la conformaban Olivia Danner, su enfermera, y Aubergine Scott, la cocinera y ama de llaves. Era como si Hillary Clinton hubiera abandonado de repente la política para ingresar en un convento, y, dadas las circunstancias, Noah no se sentía capaz de negarle aquellas frivolidades por mucho que a él lo sacaran de quicio. Audra Rains Prescott se las merecía más que nadie.
Tres años antes, sus padres habían chocado con otro vehículo cuya conductora se había dormido al volante por efecto de la medicación. El choque la mató a ella y también al padre de Noah. Fue un milagro que su madre no muriera, pero se quedó paralítica de cintura para abajo y sufría de insomnio, dolores crónicos y brotes depresivos. Si no fuera por la inestimable ayuda de sus empleados, también Noah necesitaría medicamentos o terapia.
Por ejemplo, Ramón no solo estaba arreglando un pinchazo; habían recibido un aviso de retiro del Cadillac del que no le había dicho nada a su madre, debido a lo mucho que se alteraba con cualquier vehículo a motor. El aviso había llegado dos días antes, por lo que el pinchazo había sido en cierto modo providencial. Ramón tampoco le diría nada a su madre, y Noah tan solo esperaba que la reparación no durase todo el día.
—¿Adónde vamos a llegar si ni siquiera se puede confiar ya en un coche estadounidense?
Se alivió al llegar a Rusk y al juzgado. Lo habían nombrado ayudante del fiscal del condado de Cherokee poco después de regresar al este de Texas. Hasta entonces había trabajado en uno de los bufetes más prestigiosos de Houston, y si se hubiera quedado allí a esas alturas ya se habría convertido en socio, a pesar de contar tan solo con treinta años.
Al regresar a Sweet Springs no se le había pasado por la cabeza dedicarse a administrar la hacienda y disfrutar de un lujoso estilo de vida, lo que habría sido una opción interesante. También podría haber abierto su propio bufete, pero los divorcios y demandas no lo seducían en absoluto. Necesitaba un verdadero desafío intelectual, y cuando Vance Ellis Underwood, el actual fiscal del distrito, le preguntó si quería ser su ayudante, dándole a entender que sería su sucesor cuando llegara el momento, Noah lo vio como la mejor opción posible.
Cierto era que echaba de menos Houston, la vida nocturna, el ajetreo diario y la sensación de encontrarse en el centro de la actividad de la ciudad y del estado. Pero alguien tenía que ocuparse de los asuntos de su familia: la mansión, el rancho de mil acres, la granja y la explotación del gas y del petróleo. Su madre lo había dejado todo en manos de su padre, a pesar de conocer de primera mano el terreno.
Al llegar al centro aparcó tras el edificio del juzgado y entró a toda prisa. Mientras conducía había respondido ya a dos llamadas de la secretaria, la última para asegurarle que estaba llegando. El juicio estaba a punto de comenzar, y aquel día tenían que elegir a un jurado para un caso de drogas, la mayor redada que se había llevado a cabo en la historia del condado. El acusado era hijo de una importante familia y consecuentemente había causado un enorme impacto en los medios. No era el día más propicio para llegar tarde.
Entró corriendo en la oficina, justo cuando Judy Millsap salía del despacho del fiscal con una abultada carpeta y su bloc de taquigrafía.
—Gracias a Dios —exclamó la canosa y rolliza mujer mientras dejaba la carga en la mesa—. Todo esto es para ti. El jefe ha pillado no sé qué virus y no puede ni tenerse en pie.
A sus sesenta y seis años, Vance Underwood había sufrido no pocos problemas de salud y quería jubilarse en cuanto acabara su mandato, al cabo de dos años. Un simple resfriado podría degenerar en algo más grave.
—¿No deberías llamar a una ambulancia? —preguntó Noah con preocupación.
—Se lo he sugerido y se ha negado en redondo, pero al menos ha aceptado que lo lleve un agente de policía a casa. Yo iré en su coche y volveré con el oficial.
—Quizá convenga avisar al médico.
La secretaria asintió.
—Estoy de acuerdo, pero no depende de mí. Llamaré a su mujer mientras espero que llegue el agente. A lo mejor puedo convencerla para que llame ella al médico.
—Buena suerte —todo el mundo sabía que Elise Underwood era adicta a los medicamentos y que no estaba en condiciones de cuidar a su marido—. Avísame si necesitas algo.
—Que escojas a un buen jurado.
Tres horas después, estaba de nuevo sentado a su mesa. El juez había contraído el mismo virus que el fiscal y había habido que reprogramar la lista de casos. Noah le había dicho a Judy que se fuera a almorzar y que él se quedaría en la oficina, y ella se lo había agradecido enormemente, habiéndose saltado el desayuno por culpa de aquella mañana tan ajetreada.
También su secretaria, Ann, estaba haciendo un recado para luego irse directamente a comer. A solas en la oficina, aprovechó para llamar a casa.
—¿Ha vuelto Ramón del concesionario? —le preguntó a su madre.
—Me alegra que hayas llamado. No, no ha vuelto. Acaban de ponerse con mi coche y le han dicho que tardarán dos horas, por lo menos. ¿Cómo es posible que se necesite tanto tiempo para un simple pinchazo?
—Puede que estén escasos de personal. Hay un virus que está causando hoy estragos en el juzgado. O a lo mejor han visto que la próxima revisión estaba cerca y han convencido a Ramón para hacerla hoy.
—Ah… Bueno, entonces, ¿me harás el favor de recoger tú a Burbujas en la hora del almuerzo? Rylie ha llamado, y a Burbujas no le gusta nada que la encierren en una jaula.
Noah cerró los ojos y se pellizcó la nariz.
—¿Por qué no puede llevártela ella a casa? También ella tendrá que hacer un descanso para comer, supongo, y, viendo lo ansiosa que está por aumentar su clientela, este sería un buen modo de ganar puntos con una de sus mejores clientas.
—¡Debería darte vergüenza! —lo reprendió su madre—. Esa no es su responsabilidad —guardó un breve silencio—. Si estás ocupado solo tienes que decirlo, cariño. Me duele que todo el mundo tenga que escuchar los berrinches de mi pequeña. Seguro que también está alterando a los otros animales.
Noah estuvo a punto de decirle que no tenía tiempo para hacerle el favor, pero su conciencia no se lo permitió. El propósito de su vuelta a casa era ayudar lo más posible a su madre.
—Judy ha salido a comer, pero volverá dentro de media hora. Iré a recoger a Burbujas en cuanto llegue.
—Que Dios te bendiga, cariño. Eres el mejor hijo que una madre puede tener.
—Soy hijo único. ¿Cómo puedes decir que soy el mejor si no tienes con quién compararme?
Al menos consiguió que su madre se riera.
Noah llegó a la clínica un poco antes de la una. El cartel de Cerrado seguía colgado en la puerta, pero a través del cristal vio a los viejos sentados en torno a la mesa. Se preguntó si alguna vez se iban a casa… o si alguno tenía a alguien esperándolo en casa. Había visto muchos grupos de ancianos en Rusk que se reunían siempre que no estaban al aire libre. La vejez no era necesariamente sinónimo de soledad, y Noah conocía a muchas personas de edad avanzada que llevaban vidas activas y plenas.
Pero había algo especial en aquel grupo. Gage Sullivan era muy amable al dejar que pasaran allí el tiempo.
Uno de los ancianos lo vio y le hizo un gesto para que se dirigiera hacia la parte de atrás. Hacia allí condujo Noah, y lo que vio le hizo soltar una exclamación de asombro.
Había oído que Rylie Quinn vivía en una caravana detrás de la clínica, pero lo que vio aparcado ante él no era un simple remolque. Era una de esas gigantescas autocaravanas que usaban los jubilados y las estrellas de rock, y que seguramente costaba una fortuna. Demasiado vehículo para una mujer veinteañera. Al parecer, la peluquería canina era una ocupación mucho más lucrativa de lo que él creía.
Salió del BMW y observó la casa rodante tras sus gafas de sol. Era un modelo extensible por los dos costados, creándose un espacio adicional para dormir y comer. Una auténtica vivienda con ruedas, cuyo enorme tamaño le hizo preguntarse quién más viviría allí. ¿Un novio? ¿Un marido? Rylie no llevaba anillo. En realidad, no llevaba joyas ni bisutería de ningún tipo.
Antes de que pudiera llamar a la puerta, esta se abrió y apareció el sonriente rostro de Rylie.
—Hola. Dos veces en un mismo día, esto sí que es una sorpresa. ¿Te has dejado convencer por tu madre? Cuando la llamé y supe que Ramón seguía en el concesionario, me ofrecí a llevarle a Burbujas, pero me dijo que tú estarías encantado de hacerlo —al ver que Noah entornaba la mirada se echó a reír—. ¡No me lo puedo creer! ¡Se ha aprovechado de ti!
—Eso parece —murmuró él. Le disgustaba pensar en el motivo. Su madre no había conocido a Rylie en persona, por lo que no tenía sentido que hiciera de casamentera.
—Vamos, pasa, pobre alma oprimida. Me he venido a comer aquí para que Burbujas tuviera más espacio y los viejos pudieran hablar tranquilamente. Para ser tan pequeña tiene unos pulmones increíbles.
Noah dudó un momento y entró. Sentía curiosidad por ver el interior.