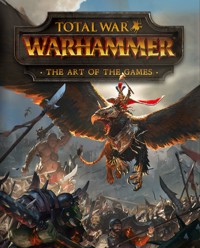9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Spanisch
UN RECORRIDO POR LOS MISTERIOS DEL UNIVERSO QUE NOS INTRODUCE EN LOS ÚLTIMOS HALLAZGOS CIENTÍFICOS EN EL ÁMBITO DE LA COSMOLOGÍA. En la constelación de Eridanus se esconde un misterio cósmico: allí parece como si algo le hubiese dado un gran mordisco al universo. Pero ¿a qué se debe ese fenómeno? Este es solo uno de los muchos enigmas que mantienen ocupados a los cosmólogos. Agujeros negros supermasivos, burbujas de nada que devoran el espacio, universos monstruosos que se tragan a otros… Gracias al impresionante progreso de la astronomía, la historia de nuestro universo se comprende ahora mejor que la de nuestro planeta. En este extraordinario libro, el prestigioso cosmólogo y divulgador Paul Davies nos explica con amenidad y claridad a través de treinta grandes cuestiones lo que sabemos y no sabemos sobre el cosmos y sus enigmas. Combinando los avances científicos más recientes con un estilo ingenioso y absorbente, el autor nos invita a explorar las tentadoras —y a veces aterradoras— posibilidades que se abren ante nosotros. ¿Qué se come al universo? da respuesta o, cuanto menos, despierta nuestro asombro frente a toda clase de cuestiones cósmicas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 237
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Título original inglés: What’s Eating the Universe? And Other Cosmic Questions
© del texto: Paul Davies, 2021.
© de la traducción: Borja Folch, 2024.
© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S. L. U., 2024.
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
rbalibros.com
Primera edición: mayo de 2024.
REF.: OBDO337
ISBN:978-84-1132-881-4
EL TALLER DEL LLIBRE•REALIZACIÓN DE LA VERSIÓN DIGITAL
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito
del editor cualquier forma de reproducción, distribución,
comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida
a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro
(Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org)
si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra
(www.conlicencia.com; 917021970/932720447).
Todos los derechos reservados.
PREFACIO
¿Qué se come al universo? es una novela de detectives de corte científico. Explica cómo en años recientes se han resuelto antiguos enigmas cósmicos, mientras nuevos y asombrosos descubrimientos están cambiando nuestra manera de comprender la realidad física. Para tener una visión de conjunto, debemos emprender un viaje desde los confines mismos del tiempo hacia el futuro infinito, pasando por nuestra propia época. Estamos hablando de cosmología, el estudio del origen, la evolución y el destino del universo entero. Esta disciplina entrelaza lo grande y lo pequeño, la inmensidad del espacio con los recovecos más recónditos de la materia subatómica; es una empresa humana de una audacia pasmosa, que aborda campos de investigación que durante milenios pertenecieron en exclusiva al ámbito de la religión y la filosofía.
Tal vez haya quien piense que, cuando la brillante luz de la investigación científica se proyecta sobre los mecanismos ocultos de la naturaleza, se pierde el romanticismo de lo desconocido. Sin embargo, siempre he creído que, cuanto más profundizamos en él, más bello y asombroso resulta el mundo físico. La naturaleza desmitificada es la naturaleza revelada en toda su gloriosa sutileza y elegancia. Es conveniente que la conozcamos. En los capítulos siguientes abordaremos en detalle los descubrimientos cosmológicos de la humanidad y examinaremos las cuestiones filosóficas fundamentales que se derivan de ellos: por qué existe el universo, por qué tiene la forma que tiene, por qué las leyes de la naturaleza son como son y cómo un sistema de partículas sin finalidad ni propósito ha dado lugar a seres conscientes y pensantes, capaces de dar sentido a su mundo.
Toda mi vida me han interesado estos grandes interrogantes de la existencia, y tengo el privilegio de haber podido trabajar en algunos de ellos a lo largo de mi carrera como físico teórico, cosmólogo y astro-biólogo. Si bien mis aportaciones han sido modestas, me he codeado con algunas de las grandes figuras de la física y la astronomía, mujeres y hombres de intelecto brillante y curiosidad insaciable, cuyo contagioso celo por comprender el mundo desde la perspectiva de la ciencia ha sido una fuente constante de inspiración. He vivido una de las épocas más emocionantes de la investigación científica, en la que muchas grandes cuestiones han dejado de ser teorías fantasiosas para convertirse en arduos descubrimientos. Como tan a menudo ocurre en la ciencia, la respuesta a una pregunta solo sirvió para plantear una decena más. Y lo mismo sucede hoy en día. Se han hecho grandes avances, pero aún queda mucho por descubrir. He concebido este libro como un resumen conciso del estado actual de nuestros conocimientos.
Son tantas las personas que me han ayudado en mis investigaciones a lo largo de los años que resultan demasiadas para enumerarlas aquí, pero me gustaría dar las gracias a Cecilia Lunardini y Rich Lebed, de la Universidad Estatal de Arizona, que me aclararon algunos aspectos de la física de partículas; a Charley Lineweaver, de la Universidad Nacional de Australia, por su ayuda con las características de los horizontes cosmológicos; a Glenn Starkman por su inspiradora conferencia sobre las peculiaridades de la radiación de fondo cósmica, y a Simon Mitton por llamarme la atención sobre algunas inexactitudes históricas. Lucy Hawking y Christopher McKay prestaron una valiosa ayuda con las ilustraciones. Debo un agradecimiento especial a mi mujer, Pauline, por sus ánimos y su lectura crítica del texto. Sus dotes de comunicación superan con creces las mías, y gran parte del mérito del resultado final se debe a sus retoques de estilo. Por último, quiero dar las gracias a mi editora en Penguin, Chloe Currens, por sus sugerencias, comentarios y orientaciones, siempre en un tono jovial.
PAUL DAVIES Phoenix, marzo de 2021
1
UN VIAJE DESDE LOS CONFINES DEL TIEMPO
El 14 de enero de 1990 la prensa de todo el mundo publicó una imagen moteada de rojo y azul que pretendía mostrar nada menos que el nacimiento del universo. «Era como ver la cara de Dios», proclamó George Smoot, el científico que dirigía el proyecto. En palabras de Stephen Hawking, la imagen representaba «uno de los mayores descubrimientos científicos del siglo, cuando no de todos los tiempos».
El objeto de estos elogios tan superlativos era un mapa de calor del cielo, codificado por colores, que había elaborado un satélite llamado COBE, siglas de Cosmic Background Explorer (Explorador del Fondo Cósmico). Al COBE se le había encomendado la tarea de estudiar el resplandor del Big Bang, un mar de microondas que invade el espacio y viaja hasta nosotros prácticamente inalterado desde una época en la que el cosmos tenía una ínfima parte de su edad actual. Las manchas de aspecto amorfo que aparecen en la imagen indican regiones ligeramente más calientes y frías del universo. Este entramado caleidoscópico daba importantes pistas sobre cómo fueron los dolores de parto del cosmos una fracción de segundo después de su nacimiento, en los mismísimos confines del tiempo.
FIGURA 1.Mapa del resplandor posterior al Big Bang en todo el cielo, obtenido por el satélite COBE.
El COBE inauguró una edad de oro de la cosmología. En las tres décadas transcurridas desde entonces, este campo ha pasado de ser un remanso especulativo para convertirse en una ciencia de precisión. Paradójicamente, ahora comprendemos mejor la historia del universo en su conjunto que la de nuestro propio planeta. Sin embargo, por citar a Churchill, esto no es el final de la cosmología. Ni siquiera es el principio del final. Pero tal vez sea el final del principio.
La cosmología puede parecer una disciplina minoritaria, pero de diversas maneras indirectas afecta a todo el mundo. Todos sentimos la necesidad de saber por qué el mundo es como es y por qué existimos. A lo largo de la historia, las sociedades han intentado responder a esta necesidad mediante mitos sobre la creación: relatos que no eran explicaciones en el sentido científico, sino historias destinadas a situar a los seres humanos en el contexto de un designio más amplio. Cuando, hace dos milenios y medio, surgió la Cosmología como disciplina académica entre los filósofos griegos de la Antigüedad, se le dio un nombre que derivaba de la misma raíz que «cosmético», que significa bello, entero y completo: opuesto al caos. Esta palabra implicaba que existía algo así como «un universo», una entidad coherente y organizada que la razón humana es capaz de comprender. Sin embargo, para obtener nuevos avances se tuvo que aguardar hasta la era científica que, dos mil años más tarde, desencadenó un torrente de descubrimientos deslumbrantes. Cuando en 1543 Copérnico declaró que la Tierra gira alrededor del Sol, hizo añicos el modelo antropocéntrico del cosmos que había prevalecido durante siglos. Sin duda, los efectos inmediatos en la vida cotidiana fueron menores: no hubo disturbios, ni guerras, ni crisis económicas. Ahora bien, con el tiempo, saber que no estamos en el centro del universo ha transformado radicalmente el contexto de la existencia humana. El impacto no solo se dejó sentir en la ciencia, sino también en la religión, la sociología y la ecología.
Hoy estamos a punto de experimentar un cambio de perspectiva todavía más perturbador que el que iniciara Copérnico. Las generaciones futuras recordarán nuestra época y envidiarán a quienes tuvieron el privilegio de presenciarla de primera mano. Pero bajo el cúmulo de descubrimientos se esconde un profundo misterio. Por alguna razón, en un planeta poco excepcional que orbita alrededor de una estrella común y corriente, evolucionó una especie de organismo que se las arregló para averiguar cómo está formado el mundo. Seguramente eso nos dice algo muy significativo sobre el lugar que ocupamos en el orden natural. ¿Pero el qué?
2
EN BUSCA DE LA CLAVE DEL UNIVERSO
Es imposible mirar al cielo nocturno y no quedarse impresionado por la grandeza y la belleza del panorama: el amplio arco de la Vía Láctea, la miríada de estrellas parpadeantes, el brillo insistente y firme de los planetas. La inmensidad y complejidad son abrumadoras. Durante milenios nuestros antepasados observaron el mismo cielo y se esforzaron en comprender lo que veían. ¿Cuál era la clave para entenderlo? ¿Cómo surgió el cosmos? ¿Qué lugar ocupaba el ser humano en el esquema general de las cosas?
Para muchas sociedades antiguas, entender el cielo no era una simple cuestión filosófica o espiritual, sino también una necesidad práctica. Conocer el movimiento de los objetos celestes era fundamental para el bienestar humano, y no solo para orientarse durante la navegación, sino también para llevar a cabo las migraciones estacionales, los cultivos y la medición del tiempo. El interés de nuestros antepasados por los ciclos del Sol, la Luna y los planetas queda patente en los monumentos megalíticos que construyeron, algunos diseñados deliberadamente para que coincidieran con acontecimientos astronómicos, a los que a menudo se otorgaba un significado divino y que eran conmemorados mediante elaboradas ceremonias. El cielo se consideraba el reino de los agentes sobrenaturales. En algunas culturas, el Sol, la Luna y los propios planetas eran tratados como dioses.
Ahora bien, la incuestionable regularidad en el movimiento de los cuerpos celestes evidenciaba un significado muy distinto del cielo, no ya como el patio de recreo de los dioses, sino como un mecanismo, un complejo sistema de piezas móviles. Una vez establecida esta idea, las mediciones de precisión fueron cruciales para determinar cómo se organizaba y regulaba dicho mecanismo. La aritmética y la geometría pasaron a ser disciplinas esenciales. Los astrónomos se convirtieron en figuras poderosas e importantes de la sociedad, con un estatus comparable al de los sacerdotes y los emperadores. Sus cuidadosas mediciones y análisis fueron revelando el orden y la armonía, los números y las formas existentes en la actividad celeste. A lo largo de los siglos se construyeron muchos modelos teóricos.
En el siglo II d. C., el astrónomo griego Claudio Ptolomeo recopiló las ideas de sus antecesores. La cosmología ptolemaica presentaba un complicado sistema de esferas anidadas que giraban alrededor de la Tierra a distintas velocidades.
Los modelos mecanicistas del universo iban por buen camino, pero la dimensión teológica nunca se eliminaba del todo. Siempre estaba presente la enojosa cuestión de los orígenes. ¿Cómo nació el gran artilugio cósmico? ¿Hubo un ser primigenio que puso en marcha el complejo mecanismo? ¿Un creador sobrenatural que invocó el orden a partir del caos? ¿Un dios que hizo el universo partiendo de la nada?
FIGURA 2.El universo según Ptolomeo, con la Tierra en el centro.
En estos primeros modelos no se intentó relacionar el movimiento de los objetos astronómicos con el movimiento de los cuerpos materiales en la Tierra. El cielo y la Tierra, ambos llenos de movimiento, seguían siendo ámbitos separados. Esta visión prevaleció durante gran parte de la época medieval y hasta el siglo XVII. Entonces, de repente, la comprensión del universo por parte de la humanidad se transformó. Un puñado de «filósofos naturales» visionarios llegó a la conclusión de que la clave del universo no se hallaba en la acción divina ni en la geometría de la propia arquitectura cósmica. Más bien residía en leyes de la naturaleza que trascendían el mundo físico y ocupaban un plano abstracto, invisible a través de los sentidos, pero que, no obstante, estaba al alcance de la razón humana. El número y la forma, tan queridos por los antiguos filósofos, se manifiestaban no solo en objetos y sistemas físicos concretos, sino entretejidos en las propias leyes de la naturaleza, formando un mosaico de sutiles patrones encriptados en una especie de código cósmico. Fue un giro conceptual asombroso, que marcó la transición de la mera descripción del mundo a su explicación. El salto cuántico en la comprensión de las leyes del universo que supuso esta transición lo expresó poéticamente Galileo en 1632: «El gran libro de la naturaleza está escrito en el lenguaje de las matemáticas», sin el cual «uno vaga en vano por un oscuro laberinto». La clave del universo, decía Galileo, estaba en el desciframiento matemático, pensamiento del que se hizo eco tres siglos después el astrónomo Sir James Jeans, quien declaró: «¡Parece que el universo lo haya diseñado un matemático puro!». El propio Galileo inició la tarea de desentrañar el orden matemático de la naturaleza, pero fue una generación más tarde, sobre todo con los trabajos de Isaac Newton y Gottfried Leibniz, cuando todo cobró sentido. La suya no era una gran empresa cultural altamente organizada, como lo es hoy en día la investigación científica. Los fundadores de lo que hoy llamamos ciencia eran más bien miembros de un culto exclusivo, casi una sociedad secreta, de una religiosidad poco convencional, díscola y ególatra, todavía impregnada de las tradiciones místicas de la antigüedad.
Galileo fue pionero en el uso del recién inventado telescopio para estudiar el firmamento, cosa que le permitió medir con mayor precisión el movimiento de los planetas y establecer la forma de sus órbitas. Al igual que Galileo, Newton dirigió su mirada al sistema solar, tratando de descubrir leyes matemáticas del movimiento que se aplicaran por igual en la Tierra y en el espacio, y que pudieran comprobarse mediante observaciones y mediciones. Para lograrlo tenía que encontrar la clave matemática correcta, pero esta no aparecía en ninguna parte del gran corpus de la aritmética y la geometría griegas, como tampoco en sus perfeccionamientos medievales. De modo que él mismo la creó, llamándola teoría de las fluxiones, hoy denominada cálculo diferencial. Cumplidos los veinte años, y sin duda ayudado por la necesidad de aislarse en su casa de Lincolnshire durante la gran peste de 1665-1666, Newton aplicó las fluxiones a las leyes del movimiento y descubrió que la gravedad, esa enigmática fuerza que atraviesa el espacio, se debilita de acuerdo a una aritmética precisa, en proporción inversa al cuadrado de la distancia entre los objetos. De la noche a la mañana, la humanidad disponía de una nueva ventana abierta al cielo. Las pronunciadas parábolas de los cometas, las gráciles elipses de los planetas, los giros festoneados de la Luna... todas las delicadas líneas de las órbitas celestes encajaban, unidas entre sí por la lógica inmutable de las relaciones matemáticas. Nunca olvidaré la emoción que sentí cuando, siendo estudiante, apliqué por primera vez las leyes de Newton al movimiento de un planeta alrededor del Sol y apareció la fórmula de la elipse. Fue como por arte de magia. Imposible imaginar el asombro que debió de sentir Newton cuando las ecuaciones que él había desarrollado produjeron los mismos modelos geométricos que con tanta diligencia habían catalogado los astrónomos tras años de observaciones.
Por espectacular que fuera este avance, Newton tenía una visión más amplia. Una vez explicado el sistema solar, se dedicó a aplicar su ley de la gravedad a todo el cosmos. A partir del momento en que Galileo dirigió su telescopio hacia la Vía Láctea se hizo evidente que el universo estaba repleto de estrellas. Ahora bien, ¿cómo estaban dispuestas? ¿Se agrupaban en una nube enorme pero finita, o se dispersaban interminablemente por el espacio infinito? Newton imaginó el cosmos como un gigantesco mecanismo de relojería al que la gravedad daba forma, manteniéndolo literalmente unido, como una fuerza de atracción universal que tiraba tenazmente de todos los objetos del espacio. Cuando a la gravedad se opone un movimiento a lo largo de una trayectoria curva, como ocurre con la Tierra al girar alrededor del Sol, se alcanza la estabilidad: nuestro planeta es atraído por el Sol, pero no cae en él. ¿Pero qué pasa con el universo en su conjunto? Sin nada que lo sostenga, ¿por qué, se preguntaba Newton, no se agrupa todo el conjunto de estrellas en una gran masa?
La solución que propuso fue que el universo tenía que ser infinito. Sin límites ni centro de gravedad, el cosmos carecería de un lugar privilegiado hacia el que desplomarse. Una estrella determinada se vería atraída en todas direcciones por igual, equilibrándose así las fuerzas: «por sus atracciones contrarias, anulan sus acciones mutuas», explicó de forma pintoresca.
Por muy inteligente que fuera esta interpretación, no dejaba de ser una especie de prestidigitación intelectual. Este delicado equilibrio no podía ser estable, como reconoció el propio Newton: «pues lo considero tan difícil como hacer que no solo una aguja, sino un número infinito de ellas se mantengan en equilibrio sobre sus puntas». Al parecer, el cosmos infinito de Newton se tambaleaba, a punto de derrumbarse. Sin embargo, como hombre religioso (aunque a su manera excéntrica), Newton no rehusó invocar la mano de Dios para sostener Su creación cuando fue necesario.
Y así quedó el asunto. Pasaron otros dos siglos antes de que se encontrara la solución correcta. Sin embargo, ahora, desde la perspectiva que nos ofrece la historia, podemos ver que la respuesta estaba allí mismo, justo encima de nuestras cabezas.
3
¿POR QUÉ ES OSCURA LA NOCHE?
Salvo si se vive en el Ártico, la noche sigue al día con la misma regularidad que el día sigue a la noche. La mayor parte de la gente nunca se ha detenido a pensarlo, pero resulta que la consabida oscuridad del cielo nocturno nos comunica algo de una profundidad (literalmente) cósmica.
El hecho de que el Sol se haya puesto solo explica una parte del misterio de la noche. También está la cuestión de las estrellas. Normalmente no nos fijamos en la luz de las estrellas porque es muy débil, debido a la sencilla razón de que están extremadamente lejos. Tomemos por ejemplo Sirio, la estrella más brillante del cielo. En realidad, es unas veinticinco veces más brillante que el Sol, pero, tal y como la vemos, el Sol ilumina 13.000 millones de veces más. Sirio se encuentra a 80 billones de kilómetros de la Tierra, mientras que el Sol solo está a 150 millones de kilómetros. Si pusiéramos el Sol al lado de Sirio, resultaría tenue en comparación.
El resplandor de un objeto luminoso disminuye con la distancia con suma exactitud: una estrella vista desde el doble de distancia solo conserva una cuarta parte de su brillo, desde el triple de distancia, una novena parte, y así sucesivamente. Cuanto más lejos se mira en el espacio, más tenues se ven las estrellas. Sin embargo, a mayor distancia hay más estrellas, y este aumento de la población estelar compensa el oscurecimiento que provoca la distancia. Se calcula que solo en nuestra galaxia hay 400.000 millones de estrellas, y existen miles de millones de galaxias al alcance de los telescopios modernos. Siendo así, ¿por qué no notamos la luz de todas estas fuentes luminosas?
A mediados del siglo XVIII un astrónomo suizo poco conocido, Jean-Philippe Loys de Cheseaux, se planteó la misma cuestión. A de Cheseaux se le ocurrió que si, como proponía Newton, el universo no tiene límites y las estrellas están esparcidas por el espacio hasta el infinito, el cielo nocturno debería estar cuajado de luz estelar y la Tierra, achicharrada. El astrónomo alemán Heinrich Olbers llegó en 1823 a esta misma conclusión, que quedó inmortalizada con el nombre de paradoja de Olbers.
La paradoja desaparecería si las estrellas se distribuyeran hasta una distancia finita concreta, sin nada más que un vacío oscuro más allá de ellas. En ese caso, la cantidad total de luz estelar podría no ser mucha. Si bien esto es cierto, choca directamente con el problema que tanto preocupaba a Newton: si el número de estrellas es finito, ¿qué impide que todas caigan en el centro y formen una enorme y desordenada aglomeración? Esto nos pone entre la espada y la pared: o el universo se derrumba, o el cielo debería ser una incineradora permanente.
FIGURA 3. Paradoja de Olbers. Si el universo está infinitamente poblado de estrellas, toda línea de visión debería cruzarse con una estrella en algún momento, por lo que no habría zonas oscuras en el cielo nocturno.
Sin embargo, existe otra alternativa a la paradoja de Olbers. Aunque las estrellas pueblen el espacio sin límite alguno, ¿podrían ser finitas en el tiempo? Hoy nos parece evidente que las estrellas no pueden brillar durante toda la eternidad. Sea cual sea su fuente de energía, tarde o temprano se quedarán sin combustible y se desvanecerán. Pero esto no era tan evidente en el siglo XIX: nadie sabía qué hacía brillar a las estrellas. De hecho, los astrofísicos no lo averiguaron hasta la década de 1940.
Aunque las estrellas no puedan brillar para siempre, lo cierto es que ahora lo hacen, de modo que, si realmente hay un número infinito de ellas, ¿por qué la luz que emiten entre todas no convierte la noche en el día? Para responder a esta pregunta tenemos que remontarnos a una observación histórica que efectuó en 1676 Ole Rømer, un astrónomo danés que estudió el movimiento de la luna Ío de Júpiter, descubierta por Galileo. Io gira alrededor del planeta gigante con la misma regularidad que las manecillas de un reloj. Rømer observó que el reloj joviano parecía ir más despacio cuando Júpiter se encontraba en el lado del Sol más alejado de la Tierra. Este desfase podía deberse a que la luz tardase más o menos tiempo en viajar desde Júpiter hasta la Tierra. Según la posición de Júpiter y la Tierra en sus órbitas, la duración del viaje variaría. Rømer conocía los tamaños de las órbitas de los planetas, así que utilizó esa información para calcular la velocidad de la luz basándose en una cuidadosa medición de los movimientos de Ío. La respuesta que obtuvo fue de 214.000 kilómetros por segundo. Teniendo en cuenta los rudimentarios métodos de que se disponía entonces, esa cifra es impresionantemente cercana al valor real de 299.792,458 kilómetros por segundo.
La velocidad de la luz es tan rápida que, a efectos cotidianos, podría ser infinita. Pero en astronomía es un factor muy importante. La luz de Sirio, por ejemplo, tarda 8,6 años en llegar hasta aquí, por eso, cuando vemos Sirio en el cielo, la estamos viendo tal y como era hace 8,6 años. Si explotara hoy, no lo sabríamos hasta dentro de casi una década. Cuanto más lejos está una estrella, más hundida en el pasado la vemos. La galaxia de Andrómeda, por ejemplo, débilmente visible a simple vista, como una mancha borrosa de luz, contiene estrellas que hoy vemos tal como eran hace dos millones y medio de años. La distancia que recorre la luz en un año, conocida como «año luz», es una unidad muy útil en astronomía: un año luz equivale a unos 10 billones de kilómetros.
Volvamos a la paradoja de Olbers. La velocidad finita de la luz transforma por completo este razonamiento. Supongamos que una estrella determinada brilla desde hace mil millones de años. Si está a más de mil millones de años luz, no podremos verla porque su primera luz aún no ha llegado a la Tierra. Por tanto, aunque el universo sea infinito como sugirió Newton, solo podemos ver un número limitado de estrellas, aquellas cuya luz haya tenido tiempo de llegar hasta nosotros, quedando oscuro el resto del cielo.
En la última década, el telescopio espacial Hubble ha sido capaz de penetrar casi hasta la zona oscura, más allá de la cual no hay estrellas. Está a más de 13.000 millones de años luz y alcanza un volumen de espacio alrededor de la Tierra que abarca del orden de un billón de billones de estrellas. Acabo de hacer un cálculo a ojo de buen cubero para estimar la cantidad de luz que suman todas esas estrellas, y en total es más o menos la misma que la luz que proyecta Júpiter sobre la Tierra, pero repartida uniformemente por el cielo. No es de extrañar que no la percibamos. A finales de 2020 los astrónomos anunciaron que habían conseguido medir la luz estelar integrada del cosmos utilizando la nave espacial New Horizons, que se aleja de nosotros más allá de la órbita de Plutón (donde está muy oscuro). El cielo nocturno resulta que brilla menos de una diezmilmillonésima parte que el Sol, pero aparentemente el doble de lo previsto, por razones aún poco claras.
No deja de sorprender que los astrónomos hayan tardado tanto tiempo en sumar dos más dos. A partir del siglo XVII, en cualquier momento podrían haber llegado a la conclusión obvia: el cielo es oscuro por la noche porque el universo no puede haber sido siempre como es ahora. Algo muy diferente —o tal vez nada en absoluto— tuvo que existir antes.
4
EL BIG BANG
En 1894, el acaudalado empresario Percival Lowell construyó un famoso observatorio en Flagstaff, Arizona. Su plan era utilizar los telescopios para buscar marcianos. En la segunda mitad del siglo XIXun empeño como este no se consideraba una excentricidad. Los científicos barajaban abiertamente la posibilidad de que Marte estuviera habitado y los astrónomos buscaban afanosamente indicios de vida en el planeta rojo. En 1877 un astrónomo italiano, Giovanni Schiaparelli, dijo que podía ver líneas rectas, o «canales», en la superficie del planeta y esto alimentó muchas conjeturas sobre los «canales de Marte». La fiebre de Marte quedó magistralmente plasmada en el relato de ciencia ficción de H. G. Wells La guerra de los mundos, de 1898. Obsesionado por la idea de que existían ingenieros marcianos, Lowell llevó a cabo sus propias observaciones, realizando elaborados mapas de lo que resultó ser una red de canales totalmente fantasiosa.
Mientras Lowell proseguía su quijotesca búsqueda, en su observatorio se practicaba una astronomía más convencional. A finales del siglo XIX los telescopios habían avanzado hasta el punto de poder explorar mucho más allá de los confines de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Uno de los grandes temas de la época era la organización a gran escala del cosmos. En concreto, los científicos se preguntaban qué eran todas esas nebulosas —dispersas manchas de luz— que se veían esparcidas por el cielo. ¿Se trataba de nubes gigantes de gas situadas en el interior de nuestra galaxia o eran galaxias enteras por derecho propio, demasiado lejanas para que pudiéramos distinguir sus estrellas por separado?
En 1909 un astrónomo del Observatorio Lowell llamado Vesto Slipher se puso a examinar la calidad de la luz de las misteriosas nebulosas. El único telescopio de que disponía era un instrumento relativamente modesto de 24 pulgadas, por lo que se trataba de un trabajo lento, minucioso y repetitivo. Sin aparatos electrónicos sofisticados como los de hoy en día, todas las observaciones tenían que hacerse a mano y a ojo, a menudo improvisando sobre la marcha para poder sacar el mejor partido del equipo. Slipher analizó los tenues resplandores nebulosos con un aparato llamado espectroscopio, diseñado para dividir la luz en los colores que la componen. Trabajaba noche tras noche, a menudo a temperaturas bajo cero, grabando los resultados en una película. En aquella época la vida de los astrónomos no era fácil. Sin embargo, la motivación que mueve a los Slipher de este mundo es que ser perseverante y osado en la investigación de un aspecto aparentemente pequeño de un tema puede dar inesperadamente con un filón de oro. Y eso es precisamente lo que ocurrió