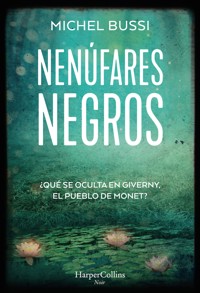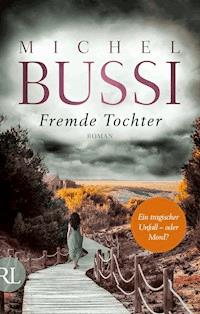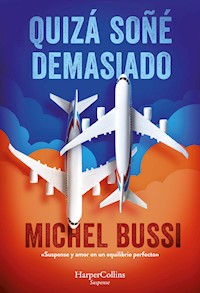
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
LAS HISTORIAS DE AMOR MÁS HERMOSAS NUNCA MUEREN. VIVEN EN NUESTROS RECUERDOS Y EN LAS CRUELES COINCIDENCIAS QUE INVENTA NUESTRA MENTE. PERO CUANDO, PARA NATHY, ESTAS COINCIDENCIAS SE VUELVEN DEMASIADO NUMEROSAS, ¿DEBE SEGUIR CREYENDO EN LA CASUALIDAD? Nathy, una bella azafata en la cincuentena, lleva una vida tranquila con su esposo Olivier en un barrio de las afueras de París. Un día Nathy va al aeropuerto para tomar un vuelo a Montreal y en el camino se da cuenta de algo realmente inusual: su horario es extrañamente similar al de hace veinte años. Mismos destinos en las mismas fechas. Misma tripulación. El grupo The Cure también está en el avión, como en 1999 en el momento en que un extraño cambió su vida entera. Fue en este mismo vuelo en el que Nathy cayó bajo el hechizo de Ylian, joven músico apasionado y lleno de futuro que participaba en la gira de The Cure. Nathy casada, Ylian libre como el viento. Todo los separa. Sin embargo, una fuerza desconocida los empuja uno hacia el otro. En cuatro localizaciones, Montreal, San Diego, Barcelona y Yakarta, sucede un juego de espejos entre 1999 y 2019, Quizá soñé demasiado despliega una virtuosa mezcla de pasión y suspense.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 550
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
Quizá soñé demasiado
Título original: J’ai Dû Rêver Trop Fort
© Presse de la Cité, 2019
© 2022, para esta edición HarperCollins Ibérica, S.A.
© Traducción del francés, Ana Romeral
Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales, hechos o situaciones son pura coincidencia.
Diseño de cubierta: Lookatcia
Imagen de cubierta: GettyImages
ISBN: 978-84-9139-764-9
Conversión a ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
I. Montreal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
II. Los Ángeles
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
III. Barcelona
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
IV. Yakarta
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
Si te ha gustado este libro…
He reventado la almohada
He debido de soñar demasiado
ALAIN BASHUNG
Muchas gracias a Boris Bergman y Alain Bashung por su apoyo.
A las víctimas de los tsunamis de Indonesia
—«He ganado —dijo el zorro—, a causa del color del trigo».
—No entiendo, mamá.
Cierro el libro y me inclino un poco más sobre la cama de Laura.
—Bueno, verás, lo que quiere decir es que el zorro no volverá a ver nunca más al Principito. Pero como el Principito tiene el pelo rubio, que es el color de los trigales, cada vez que el zorro los vea, se acordará de su amigo. Como tu amiga Ofelia, que se mudó a Portugal este verano. Aunque nunca más vuelvas a verla, cada vez que oigas hablar de ese país, o ese nombre, o que veas una niña con el pelo negro y rizado, te acordarás de ella. ¿Entiendes?
—Sí.
Laura agarra su peluche Patito y sacude su bola de nieve de la Sagrada Familia antes de volver a dejarla en la mesilla. Se queda pensando y frunce ceño, asaltada por una duda.
—Pero, mamá, y si nunca más oigo hablar de Portugal, o de una niña que se llame como ella, o que tenga su mismo pelo rizado, ¿eso quiere decir que me voy a olvidar de Ofelia?
Abrazo a Laura y enjugo mis lágrimas en el plumaje amarillo del peluche.
—No si la quieres mucho mucho, cariño. Cuanto más la quieras, más veces te cruzarás en la vida con cosas que te recuerden a ella.
Olivier asoma la cabeza por la puerta de la habitación y sacude su reloj: es hora de dormir. Laura ha empezado primero de Primaria. Es un año importante, el año más importante de todos. Más que los demás años más importantes de todos. No discuto, le subo la sábana a Laura.
Ella me agarra del cuello para un último mimito.
—¿Y tú, mamá? ¿Hay alguien a quien hayas querido tanto que no lo quieras olvidar? ¿Tanto tanto que durante toda la vida te cruzarás con cosas que te recordarán a él?
I Montreal
1
12 de septiembre de 2019
—Me voy.
Olivier está sentado delante de la mesa de la cocina, sujetando su taza de café a modo de portavasos. Su mirada cruza la ventana y la puerta que hay al fondo, mucho más allá de los confines del jardín, mucho más allá del taller, hasta las brumas del Sena. Me responde sin tan siquiera volverse hacia mí.
—¿De verdad tienes que hacerlo?
Titubeo. Me levanto y me estiro la falda del uniforme. No me apetece comenzar una larga conversación. Ahora no. No tengo tiempo. Me conformo con sonreír. Él también, de hecho. Es su manera de abordar los asuntos serios.
—Me han llamado de Roissy, para estar en la terminal 2E, a las 9. Tengo que pasar por Cergy antes de que abran las oficinas.
Olivier no añade nada más, sus ojos siguen los meandros del río, los acaricia con la mirada como apreciando en ellos la perfección infinita; a cámara lenta, con la misma paciencia con la que valora la curvatura de un cabecero, la sinuosidad de una cómoda diseñada a medida, el ángulo de las vigas de una habitación abovedada. Esa intensidad con la que me mira siempre cuando salgo de la ducha y me meto en la cama. Esa intensidad que, con cincuenta y tres años, me sigue haciendo sentir hermosa, estremecerme. A sus ojos. ¿Solo a sus ojos?
«¿De verdad tienes que hacerlo?»
Olivier se levanta y abre la puerta de cristal. Sé que va a dar un paso y a lanzar las migas del pan de ayer a Gerónimo, el cisne que ha hecho su nido al fondo del camino de nuestro jardín, a orillas del Sena. Un cisne domesticado que defiende su territorio, y al mismo tiempo el nuestro, mejor que un rottweiler. Dar de comer a Gerónimo es el ritual de Olivier. A Olivier le gustan los rituales.
Supongo que está dudando si volver a hacer la pregunta, esa pregunta ritual que hace cada vez que me voy:
«¿De verdad tienes que hacerlo?»
Hace tiempo que he entendido que esa pregunta de Olivier no se trata simplemente ni de una ocurrencia un tanto repetitiva, ni de pedirme si tengo dos minutos para tomarme un café antes de salir pitando. Su ¿De verdad tienes que hacerlo? va mucho más allá, significa: ¿De verdad tienes que seguir con esa mierda de trabajo de azafata?, de abandonarnos durante quince días al mes, de seguir recorriendo el mundo, de vivir a deshoras, ¿De verdad tienes que hacerlo?, ahora que la casa está pagada, ahora que nuestras hijas son mayores, ahora que ya no necesitamos nada. ¿De verdad tienes que seguir en ese trabajo? Olivier me ha hecho esta pregunta cien veces: ¿qué tienen las cabañas de los Andes, de Bali o de Canadá que no tenga nuestra casa de madera, que he construido para vosotras con mis propias manos? Olivier me ha propuesto cien veces que cambie de profesión: podrías trabajar conmigo en el taller, la mayoría de las mujeres de los artesanos se asocian con sus maridos. Podrías encargarte de la contabilidad o de la gestión de la carpintería. Mucho mejor que gastarnos la pasta subcontratando a incompetentes…
Vuelvo en mí y adopto mi jovial voz de business class.
—Venga, ¡no puedo perder el tiempo!
Mientras Gerónimo se atiborra de baguette tradicional con cereales, yo sigo con la mirada la carrera de una garza color ceniza que sale volando de los estanques del Sena. Olivier no responde. Sé que no le gusta el ruido de las ruedas de mi maleta en su parqué de pícea. La rabieta de siempre resuena en mi cabeza. ¡Sí, Olivier, tengo que hacerlo! ¡Mi trabajo es mi libertad! Tú te quedas y yo me marcho. Tú te quedas y yo vuelvo. Tú eres el punto fijo y yo el movimiento. Funcionamos así desde hace treinta años. De los cuales, veintisiete con un anillo en el dedo. Y más o menos los mismos criando a dos hijas. Y nos ha ido bastante bien, ¿no te parece?
Subo la escalera para coger el equipaje de nuestra habitación. Suspiro por adelantado. Por mucho que Olivier me torturara con su cepillo de carpintero o con el taladro, jamás le reconocería lo harta que estoy de tener que arrastrar esta maldita maleta por todas las escaleras, escaleras mecánicas y ascensores del planeta. Empezando por los diez escalones de nuestro chalé. Mientras los subo, en mi cabeza visualizo el planning del mes: Montreal, Los Ángeles, Yakarta. Me esfuerzo en no pensar en esta increíble coincidencia, aunque a mi pesar el tiempo retroceda y me lleve veinte años atrás. Ya pensaré en ello más tarde, cuando esté sola, tranquila, cuando…
Tropiezo con la maleta y a punto estoy de caerme de bruces sobre el parqué de la habitación.
¡Mi armario está abierto!
Mi cajón está entreabierto.
No el de las joyas, ni el de las bufandas, ni el de los productos de belleza.
¡El de mis secretos!
Ese cajón que Olivier no abre. Ese cajón que me pertenece solo a mí.
Me acerco. Alguien ha estado hurgando en él, me doy cuenta enseguida. Mis adornitos, los mensajes de cuando Laura y Margot eran niñas no están en su sitio. El aciano y las espigas de trigo secos, recogidos en el campo de mi primer beso, están desmenuzados. Los Post-it rosas de Olivier, Te echo de menos, feliz vuelo, mi ave de paso, vuelve pronto, están desperdigados. Trato de pensar, quizá me esté haciendo una idea equivocada, confundida por esa extraña sucesión de destinos: Montreal, Los Ángeles, Yakarta. Quizá sea yo la que lo esté mezclando todo. Cómo podría acordarme si no he abierto ese cajón desde hace años. Estoy a punto de convencerme de ello, cuando un reflejo brillante debajo del cajón, en una lámina del parqué, llama mi atención. Me agacho, con los ojos desorbitados, sin dar crédito.
¡Mi guijarro!
Mi pequeño guijarro inuit. ¡En principio, no se ha movido de mi cajón desde hará cosa de veinte años! Y es poco probable que haya saltado él solito al suelo. Este guijarro, del tamaño de una canica grande, es la prueba de que alguien ha metido sus narices en mis asuntos… ¡recientemente!
Maldigo todo mientras guardo el guijarro en el bolsillo de mi uniforme. No tengo tiempo para discutir de esto con Olivier. Ni tampoco con Margot. Tendrá que esperar. A fin de cuentas, tampoco tengo nada que ocultar en ese cajón, solo recuerdos olvidados, abandonados, de los que nadie más que yo conoce la historia.
Al salir de la habitación, asomo la cabeza por la de Margot. Mi señorita adolescente está tumbada en la cama, con el móvil apoyado en la almohada.
—Me voy.
—¿Me traes Coco Pops? ¡He acabado el paquete esta mañana!
—No me voy de compras, Margot, ¡me voy a trabajar!
—Ah… ¿y cuándo vuelves?
—Mañana por la noche.
Margot no me pregunta adónde voy ni me desea buena suerte, y mucho menos buen viaje. Ya apenas nota cuando no estoy. Casi se le desorbitan los ojos de sorpresa cuando por la mañana me descubre al otro lado de la mesa en el desayuno, antes de salir pitando al instituto. Eso tampoco se lo voy a reconocer a Olivier, pero a cada nuevo viaje de trabajo aumenta la nostalgia de aquellos años, no tan lejanos, cuando Margot y Laura lloraban como histéricas cada vez que me iba, cuando Olivier tenía que arrancarlas de mis brazos, cuando se pasaban el día mirando al cielo para ver a mamá a lo lejos, y aguardaban mi regreso frente a la ventana más alta, subidas en un escabel que su papá les había hecho para ello, cuando yo solo lograba calmar su pena a base de promesas: ¡Traerles un regalo del otro lado del mundo!
Mi pequeño Honda Jazz azul pasa volando en medio de los campos desnudos, tostados por un enorme sol naranja. Ciento veinte kilómetros de carretera nacional separan Roissy de nuestro chalé de Port-Joie. Una carretera de camiones, a los que hace tiempo que ya no me divierte adelantar. Olivier asegura que iría más rápido en una barcaza. ¡Y casi le doy la razón! Desde hace treinta años tomo la nacional 14 a cualquier hora del día y de la noche, con doce horas de vuelo en las piernas y con al menos otros tantos jet lags en la cabeza. Hay a quien le da miedo el avión, y sin embargo yo me he llevado muchos más sustos en esta alfombra gris desplegada a lo largo de Vexin que en cualquier pista del mundo donde haya despegado y aterrizado, durante treinta años, a razón de tres o cuatro vuelos por mes. Este mes, tres.
Montreal del 12 al 13 de septiembre de 2019
Los Ángeles del 14 al 16 de septiembre de 2019
Yakarta del 27 al 29 septiembre de 2019
Lo único que veo de la carretera nacional es el trozo de chapa gris del camión holandés que llevo delante y que respeta escrupulosamente los límites de velocidad. Para entretenerme, me entrego a un cálculo complicado. Un cálculo de probabilidades. Mis últimos recuerdos de probabilidad se remontan al instituto, es decir, a la edad de Margot, así que no está mal como desafío. ¿Cuántos destinos de larga distancia ofrece Air France desde Roissy? ¿Varios cientos al mes? Elijo el rango inferior y redondeo a doscientos. Por tanto, tengo una probabilidad entre doscientas de acabar de nuevo en Montreal… Hasta ahí, nada de lo que extrañarse, he debido de volver dos o tres veces desde 1999. Pero ¿qué probabilidad hay de encadenar Montreal y Los Ángeles? Aunque sea una zote en matemáticas, el resultado debe de ser algo así como 200 veces 200. Trato de visualizar estas cifras en el panel gris de la parte de atrás del camión que tengo justo delante. Debe de ascender a una serie de cuatro ceros, es decir, una posibilidad entre varias decenas de miles… Y si añadimos un tercer destino más, Yakarta, la probabilidad aumenta a 200 veces 200 veces 200. Una cifra de seis ceros. ¡Una posibilidad entre varios millones de encadenar los tres vuelos el mismo mes! Resulta totalmente increíble… y aun así está escrito bien clarito en la hoja que han enviado los chicos de planning… Montreal, Los Ángeles, Yakarta… ¡La tercera opción!
Justo antes del ascenso de Saint-Clair-sur-Epte, el holandés se desvía hacia un aparcamiento, seguramente para ir a desayunar a un restaurante de carretera. De repente, mi Jazz nota como si le salieran alas. Piso el acelerador mientras mi cabeza sigue sumando ceros.
«La tercera opción…» Al fin y al cabo, una posibilidad entre un millón no deja de ser una posibilidad… La misma a la que se aferran todos los jugadores cuando rellenan la Bonoloto. No hay nada imposible. Es simplemente improbable. Únicamente el azar. Un dios bromista ha debido de encontrar una película antigua de mi pasado y se está divirtiendo rebobinándola. Tres destinos idénticos. Hace veinte años.
Montreal, del 28 al 29 de septiembre de 1999
Los Ángeles, del 6 al 8 de octubre de 1999
Yakarta, del 18 al 20 de octubre de 1999
Para atenuar la fuerza de las imágenes que, muy a mi pesar, se proyectan en mi cerebro, subo el volumen de la radio. Un rapero me grita al oído algo en inglés, y yo me acuerdo de Margot, que una vez más me ha vuelto a coger mi Jazz para sus prácticas de conducción. Giro el botón hasta captar la primera emisora que emite música que se asemeja a una melodía.
Nostalgie.
Let it be.
A punto estoy de atragantarme.
Los ceros empiezan a dar vueltas en mi cabeza, se engarzan en un largo collar que estrangula mi mente.
¿Qué probabilidad hay, entre millones, de caer en esta canción?
¿A qué dios bromista he podido provocar?
When I find myself in times of trouble…
De golpe, mis ojos se inundan; dudo si parar en el arcén, con las luces intermitentes puestas, cuando mi móvil, enganchado al salpicadero, vibra.
Mother Nathy comes to me…
¡Laura!
—¿Mamá? ¿Vas ya de camino? ¿Puedo hablar contigo?
Laura, que de los dieciséis a los veinticinco años pasaba olímpicamente de mi planning… y que desde hace dieciocho meses es a la primera que tengo que avisar cuando lo recibo, sin que haya pasado ni una hora… ¡porque si no entra en pánico! Y que inmediatamente después de haberlo leído se precipita a subrayarlo… ¡y a llamarme!
—Mamá, he visto que vuelves de Montreal el viernes por la noche. ¿Puedo dejarte a Ethan y Noé el sábado por la mañana? Tengo que ir con Valentin a Ikea. Imposible llevarme allí a estos dos bichos. ¿Te los dejo a las 10 h, para que te dé tiempo a recuperarte del jet lag?
¿A las 10 h de la mañana? ¡Gracias, cariño! Con un jet lag de seis horas volviendo de Canadá, sabes lo poco probable que es que pegue ojo en toda la noche… En cuanto a lo de Ikea, querida Laura, ¡reza a Dios para que tu padre no se entere!
—Gracias, mamá —prosigue Laura sin darme opción—. Te dejo, tengo que repartir las pastillas a mis intermitentes.
Cuelga.
Laura… Mi hija mayor. Veintiséis años, enfermera en Bichat.
Laura la sensata, Laura la organizada, Laura tiene su vida planificada, casada con su gendarme, Valentin, asistente en la brigada de Cergy, que espera un traslado para pasar a ser teniente. Ella es el punto fijo y él el movimiento. Aunque igualmente se hayan hecho un chalé en Pontoise. Compréndelo, mamá, es una inversión…
Laura, desde hace dieciocho meses madre de dos adorables e inquietos gemelos, Ethan y Noé, a los que Olivier adorará cuando tengan edad para hacer bricolaje y de los que, mientras tanto, me ocupo yo en cuanto tengo el día libre. ¿Acaso no es lo ideal tener una abuela que desaparece quince días al mes, pero que el resto del tiempo está a total disposición de sus nietos?
Me quedo un instante mirando fijamente mi móvil apagado, su funda rosa chicle, la pequeña golondrina que tiene garabateada a boli, y luego vuelvo a subir el volumen.
Let it be.
En mi cabeza, el dios bromista sigue riéndose.
Montreal, Los Ángeles, Yakarta.
Proyecta los tres destinos más hermosos de mi vida, antes del agujero negro, del agujero blanco, de la nada.
El vértigo que no deja rastro, el desgarramiento, el abandono, la entrega, el vacío insondable, insoportable,
que aun así había aguantado,
todos estos años.
Que colmé, con Laura, después con Margot, después con Ethan y Noé.
Que colmé…
Hay mujeres que colman y mujeres colmadas.
Let it be.
Roissy-Charles-de-Gaulle. Terminal 2E. Ceñida en mi uniforme azul, pañuelo rojo, camino a paso ligero por el largo pasillo que me conduce a la puerta M. Arrastro la maleta con una mano y con la otra abro la lista de la tripulación.
Me cruzo con algunos hombres que se dan la vuelta. La magia del uniforme y de unos andares seguros en medio de viajeros desorientados. Esa alianza entre energía y elegancia. ¿Ese matrimonio que, con un poco de maquillaje, resiste a la edad? Me cuelo, puerta J, puerta K, puerta L, con los ojos clavados en los apellidos del personal de vuelo que va a acompañarme hasta Montreal. Ahogo in extremis un grito de alegría cuando descubro uno de los primeros apellidos.
Florence Guillaud.
¡Flo!
¡Mi amiga! ¡Mi compañera preferida! En treinta años, el azar nos ha juntado en el mismo vuelo menos de una decena de veces. ¡La mayoría de los casos, si queremos viajar la una con la otra, tenemos que hacer una petición conjunta! Dos días en Montreal con Florence, ¡qué suerte! Florence es pura energía. Se tiró años haciendo arrullos por business class para dar con un chico guapo y encorbatado que estuviera dispuesto a casarse con ella. Y finalmente lo encontró, aunque yo nunca haya conocido a su hombre de negocios. Flo se ha convertido en una esposa prudente, lo cual no le impide seguir volando, irse de fiesta en cada escala, reír, beber… ¡pero ya sin hacer arrullos!
¡Lo que sé es que ama a su director general!
Flo, mi confidente. Flo, que ha debido de probar todos los alcoholes que se producen en este planeta, desde los vodkas tropicales a los whiskies asiáticos. Flo, que ya estaba ahí cuando… A punto estoy de que se me atasque la maleta en el pasillo móvil, y esquivo por los pelos a una familia de siete turistas con turbante. De nuevo, se vuelve a encender una alerta en mi cabeza.
¿Flo?
¿Justo en este vuelo París-Montreal?
¿Exactamente como hace veinte años?
La probabilidad de que esto ocurra debe parecerse a un interminable collar de ceros… Somos unos diez mil ayudantes de vuelo en Air France.
Zigzagueo entre los pasajeros en dirección a la puerta M, esforzándome en apartar de mi mente estos cálculos ridículos. ¿Habrá hecho Flo algún chanchullo para que vayamos juntas en el mismo vuelo? ¿Es posible que haya una explicación? O simplemente, quizá, se trate solo del azar.
Recorro con la vista el resto de apellidos de la tripulación, pero solo conozco algunos. Me quedo con el de Emmanuelle Rioux, más conocida entre la tripulación como sor Emmanuelle, la jefa de cabina más puntillosa, en lo que a seguridad se refiere, de toda la compañía. Hago una mueca y acto seguido recupero la sonrisa al descubrir otro nombre: Georges-Paul Marie, uno de mis auxiliares de vuelo favoritos. Alto, estiloso, amanerado. También él una leyenda.
Mis ojos bajan un poco más, hasta el nombre del comandante de a bordo.
¡Jean-Max Ballain!
Me tiembla todo el cuerpo.
Jean-Max…
Cómo no. Mi dios bromista no iba a quedarse ahí. Va a llevar las cosas al límite. El vuelo París-Montreal del 28 de septiembre 1999, el mismo en el que me acompañaba Flo, estaba pilotado por… ¡Jean-Max Ballain!
Ese vuelo en el que mi vida cambió.
Aquel en el que todo comenzó.
Puerta M.
Cuando se haga de día
Cuando se laven las sábanas
Cuando los pájaros levanten el vuelo
Del matorral en el que nos amamos
No quedará nada de nosotros
2
28 de septiembre de 1999
Puerta M.
Llegó con prisas y estresada a Roissy. Laura está incubando una otitis. Ya es la segunda desde que empezó Primaria. He dudado entre cogerme el día libre por hijo enfermo o dejarla con Olivier. Cuando llego a la puerta M, la tensión no ha disminuido. Han anunciado media hora de retraso para el despegue, a los miembros de cabina se les permite estirar las piernas durante la espera.
La sala de embarque para Montreal parece un barracón de refugiados después del éxodo. Demasiados pasajeros para muy pocos asientos. Algunos viajeros esperan sentados en el suelo, los niños corren, los bebés lloran. Salgo pitando a comprarme una revista, cuando un viajero se me planta delante, preocupado por su correspondencia para Chicoutimi, Canadá.
¿Chicoutimi? Ya solo el nombre me trae a la mente los grandes lagos y los bosques de abetos; salvo que el pasajero, más que aspecto de leñador, tiene el típico del que acaba devorado por un grizzli. Mi Chicoutimi se contonea delante de mí, con la nariz a la altura de mi pecho y con evidentes ganas de plantarme las manos encima. Quizá simplemente me haya abordado para eso, para acercarse a mi escote y olisquear mi perfume. Con treinta y tres años, estoy acostumbrada a cumplidos, tácticas y tocones; he aprendido a gestionarlos y a no dejar que cualquiera capte la atención de mis ojos grises, con reflejos verdes cuando están enfadados y azules cuando están enamorados. La mayoría de las veces los escondo bajo un mechón moreno, lo suficientemente largo para sujetarlo con una pinza cuando estoy en el avión, y para mordisquearlo o enrollármelo en la nariz una vez que hemos aterrizado. Mi tic, mi TOC, que al parecer compenso cuando una sonrisa transforma mi carita un poco demasiado ovalada en una gran pelota de tenis partida en dos, y mis ojos como canicas en rayos láser.
Respondo manteniendo una distancia de seguridad, con el mechón otra vez suelto.
—No se preocupe, el comandante podrá recuperar el retraso durante el vuelo.
Bebé leñador no parece muy convencido. Pero no estoy mintiendo, el comandante Ballain tiene por costumbre no respetar demasiado los límites de velocidad aéreos. ¡Demasiada prisa por llegar a destino! Demasiada prisa por llegar al hotel. El guapo piloto cuarentón, con su sonrisa a lo Tom Cruise y la gorra bien encasquetada, coqueteó conmigo hace unos años, mientras compartíamos un mojito en el vestíbulo del Confort Hotel de Tokio. Yo le había respondido que estaba casada, y bien casada, que incluso era madre de mi adorable Laurita. Él había mirado la foto de mi bebé con la misma ternura que Dussollier en Tres solteros y un biberón, para después añadir que tenía suerte, y mi marido todavía más; que él no tenía ni mujer ni hijos, y que nunca los tendría. «Es el precio de la libertad», había concluido levantándose para dirigirse a una japonesita con calcetines azules y un lazo del mismo color en el pelo.
Bebé leñador ha terminado por alejarse y unirse a la multitud de refugiados. La azafata encargada del embarque, una chica estoica a la que no conozco, espera pacientemente, con el walkie-talkie pegado a la oreja. Le dirijo un gesto amistoso, lanzo una mirada furtiva a los pasajeros… y entonces lo veo.
Para ser exactos, primero lo oigo. Una extraña música que desentona con el griterío de los niños, los apellidos de los tardones martilleados por los altavoces, «última llamada para Río, para Bangkok, para Tokio», y el ruido de los reactores vibrando al otro lado de los ventanales.
Una música suave y embriagadora.
Al principio la oigo, después la escucho. Luego busco de dónde viene. Solo entonces lo distingo.
Está sentado un poco al margen del resto de los pasajeros, casi al borde con la puerta N, atrapado detrás de una pila de maletas que parecen abandonadas, bajo el inmenso cartel de un A320 que vuela por un cielo estrellado.
Solo en el mundo.
Está tocando.
Nadie, aparte de mí, parece escucharlo.
Me paro. Él no me ve, no ve a nadie, creo. Está sentado en su asiento, con las piernas dobladas, las rodillas casi a la altura del pecho, y, suavemente, desliza los dedos por las cuerdas de su guitarra.
En sordina, como para no molestar a sus vecinos. Toca para él. Solo en su galaxia.
Me quedo mirándolo.
Me parece irresistible, con esa gorra roja escocesa sobre su pelo largo y rizado; con ese rostro fino, casi afilado, morro y pico más que nariz y labios; con ese cuerpo de pájaro frágil. En la sala de embarque unos leen Le Monde, L’Equipe, otros leen un libro, otros duermen, otros hablan; y él, con los ojos entornados, la boca entreabierta, deja que sus manos jueguen solas, como unos niños a los que nadie vigila.
¿Cuánto tiempo me quedo así, mirándolo? ¿Diez segundos? ¿Diez minutos? Qué extraño, el primer pensamiento que me viene a la cabeza es que se parece a Olivier. Que tiene su misma mirada clara, una mirada de luna llena, un tragaluz iluminado en la noche, reconfortante e inaccesible. Este guitarrista es tan flaco como Olivier rollizo, tan rama como Olivier tronco; pero los dos irradian el mismo encanto. El mismo que me sedujo en mi futuro marido desde el primer instante, aquella tarde en la que me quedé observándolo en su taller, observándolo en comunión con un velador que estaba serrando, aplanando, cepillando, puliendo, enclavijando, barnizando, lasurando… Ese halo solar de los seres solitarios. Olivier es artesano, este guitarrista artista, pero en este momento me resultan idénticos, entregados por completo a su arte.
¡Cómo admiro a esos hombres! Yo, la parlanchina, la fiestera a la que le encanta salir, ver gente y compartir. Lo que en el fondo creo, yo, que solo sueño con nuevos horizontes, que a cada nuevo destino pincho una chincheta de colores en el planisferio de mi habitación y que no me voy a quedar tranquila hasta que cada centímetro del póster esté agujereado, es que el jardín secreto de los hombres representa la última tierra por explorar. Creo que si sigo amando a Olivier, al tiempo que maldigo sus silencios, sus ausencias incluso cuando estamos sentados en la misma mesa o tumbados en la misma cama, es porque me sigo sintiendo orgullosa de ser aquella a la que mira cuando vuelve de su largo viaje interior. De ser aquella a la que reserva sus pocas palabras. De ser la única a la que, a veces, coge de la mano para abrirle la verja de su jardín. Estoy enamorada de la manera en que Olivier es libre sin abandonar su taller. Yo que, sin embargo, odio los muebles, las tablas, las virutas y el serrín, el ruido de los taladros, el vaivén de los serruchos. Yo, a la que solo le gustan la luz, las risas y la música.
—¿Nathy?
La voz me hace salir de mi ensoñación. Florence está detrás de mí. Mi rubita parece entusiasmada. Ha gritado. Probablemente, he debido de llegar muy lejos con el pensamiento.
—Nathy —insiste Flo—. Nathy, ¡no te lo vas a poder creer!
Pega saltitos, nerviosa como una niña que por primera vez va a subir en un tiovivo. El pañuelo ha quedado reducido entre sus dedos a una bola de seda.
—¿Qué?
—¡Robert va en el avión!
—¿Robert?
Tras un momento de vacilación, repito.
—¿Robert? No… Y no me digas que están también Raymond, Gaston y Léon.
Flo se echa a reír.
—¡Smith, cacho boba!
¿Smith? Debe de haber como diez Smiths por avión rumbo América del norte.
—Guau, ¿mister Smith? ¿Really? ¿Mister Bobby Smith?
No tengo ni idea de quién pueda tratarse. Flo se me queda mirando como si fuera un chimpancé que acabara de bajar de un banano.
—¡Te estoy hablando de Robert Smith! Joder, Nathalie, el cantante de los Cure, el zombi despeinado, el doble de Eduardo Manostijeras. Toca en Montreal mañana por la noche. Está ahí, en business, con todo su grupo y su equipo.
3
2019
Llego a la puerta M.
Trato de apartar los recuerdos que repican en mi cabeza, uno tras otro, como si quisieran volver a aparecer, existir, revivir de verdad.
Mal que bien, consigo disipar las imágenes de antes del despegue de 1999, el pasajero de Chicoutimi, Flo sobreexcitada, pero no lo consigo del todo con los acordes de guitarra. La parte más razonable de mi cerebro trata de demostrar quién manda: querida, ¡deja de delirar!
Me guardo en el bolsillo del uniforme la lista de los miembros de la tripulación y serpenteo entre los viajeros que están esperando. Tranquilamente, en su mayoría. Solo algunos, con más prisa, o aquellos que han llegado demasiado tarde para encontrar un asiento libre, empiezan a formar una fila delante de la puerta de embarque. Los pasajeros no subirán al avión hasta dentro de diez minutos, pero aun así sé por experiencia que, poco a poco, la gente se irá levantando para alargar la fila de espera improvisada, en lugar de esperar pacientemente sentados.
Yo lo habría preferido.
Habría sido más sencillo para observarlos a todos.
Me siento estúpida por haber venido hasta la sala de embarque, mientras todos mis compañeros me esperan ya en cabina. Para escrutar a cada pasajero. Por cierto, ninguno se me acerca para pedir información, ni para Chicoutimi ni para ningún otro sitio. Mi mente sigue jugando al pimpón entre el pasado y el presente, obsesionada con las coincidencias entre hoy y hace veinte años: un vuelo París-Montreal, con Flo, que despega de la puerta M, pilotado por el comandante Ballain, antes de encadenar hacia Los Ángeles. Intento de nuevo entrar en razón. Por lo general, ser azafata no me impide tener los pies en el suelo.
No es la primera vez que tengo esta sensación de haber vivido ya la misma escena, en el mismo pasillo, en la misma puerta de embarque, en el mismo avión, con la misma tripulación; y de ya no saber qué hora es, quién soy, adónde voy, Pekín, Pointe-Noire o Toronto, sobre todo cuando los vuelos se suceden demasiado rápido y se van acumulando los jet lags. Sí, es frecuente esa sensación de desconexión, de estar fuera del tiempo y del espacio, después de encadenar noches de vuelo, al volver a casa.
¡Pero nunca al partir!
Nunca al volver de Porte-Joie después de cinco días libres.
A mi pesar, a pesar de lo que me queda de sentido de la realidad, escruto cada cara de la sala de embarque; es más, me concentro en escuchar cada sonido.
Aunque en verdad no me atreva a reconocerlo, sé lo que estoy buscando en esta sala de espera superpoblada.
¡Una gorra escocesa!
Pelo rizado, hoy probablemente plateado.
Y a falta de encontrarlos, escuchar una discreta melodía de guitarra acústica tocada en algún rincón del aeropuerto.
¡Qué boba!
Mientras dejo que mi mirada inspeccione el vestíbulo, intento calmar mi confusión. ¿Es que no ha entendido nada la Nathy de hoy día? ¿No ha sufrido ya lo suficiente? La Nathy de hace veinte años no sabía lo que la esperaba… ¡pero la Nathy de hoy sí! No me voy a dejar amedrentar por los fantasmas del pasado por tres ridículas coincidencias. La puerta M de la terminal 2E en 2019 no tiene nada que ver con la de 1999. Han surgido pantallas por todas partes, gigantes en las paredes o en miniatura en las manos de los pasajeros. ¡Algunos, para cargarlas, pedalean o las dejan en consignas cerradas con llave! Las salas de embarque se han convertido en estaciones de servicio donde uno carga la batería antes de marcharse.
Pero no puedo evitarlo, mis ojos continúan con su búsqueda, y ya se han posado al menos tres veces en cada viajero… En los jóvenes, estúpidamente, y en los de cincuenta años, por supuesto… Ninguno se le parece, ni de cerca ni de lejos. Ninguno lleva una guitarra ni ningún otro instrumento. Ninguno toca nada para los demás. Cada cual tiene su propia música y la escucha en silencio, conectado a sus propios auriculares.
Al dios bromista se le debe de haber acabado su reserva de bromas. El pasado nunca vuelve, aunque la vida esté plagada de recuerdos que vengan para hacerte cosquillas. Uno nunca se baña dos veces en el mismo río, como dicen los griegos, los japoneses o a saber qué pueblo supuestamente impregnado de sabiduría. Uno nunca se baña dos veces en el mismo río, ni siquiera si fluye tan despacio como lo hace el Sena al fondo de mi jardín. La vida es un largo y tranquilo río, con alguna cascada de vez en cuando que provoca un pequeño chapoteo; pero, sobre todo, que no se puede remontar a contracorriente…
So long, Yl…
—¿Nathy?
La voz me saca de mi ensoñación. Me doy la vuelta. Flo está detrás de mí. Uniforme impecable y moño rubio perlado de gris, alguna arruga más desde nuestro último vuelo a Kuala el pasado invierno, pero emocionada como una adolescente que va a dar su primera vuelta en moto.
—Nathy —repite Flo—, ¿qué haces? Ven, rápido. ¡No te lo vas a poder creer!
—¿Qué?
—Robert va en el avión.
¿Robert?
Quiero responder, pero el nombre se me atraganta en la garganta.
¿Robert?
Se me descompone el rostro. Me agarro como buenamente puedo a la maleta. Flo se fija en que me balanceo, se echa a reír y me sujeta poniéndome las manos en los hombros.
—¡Sí, tía, Robert Smith! El cantante de los Cure. ¡Te lo juro, sigue vivo! Siguen haciendo giras, ¡van en el avión! Joder, Nathy, ¡tengo la impresión de tener veinte años menos!
He encajado el golpe. Al menos, aparentemente. Los millones de kilómetros que he pasado dormitando en cabina me ayudan a funcionar en modo sonrisa automática. He seguido a Flo hasta el Airbus, con las piernas temblorosas, y me he apoyado en la carlinga para recibir a todos los pasajeros de clase turista, dejando que Flo se ocupe de la business y de sus exestrellas del pop inglés que tocan dentro de tres días en Métropolis, la histórica sala de conciertos de Montreal. Al día siguiente de nuestro regreso.
Mi corazón sigue latiendo a velocidad supersónica, cuando escucho a Jean-Max soltar su cháchara poniendo acento quebequés: «El comandante Ballain al habla. Abróchense los cinturones, amigos. El depósito está a tope. Vamos que nos vamos».
Al parecer, una buena broma del piloto hace más por la reputación de la compañía que una buena bandeja de comida. Los pasajeros ríen con ganas. También las azafatas que vuelan por primera vez con Jean-Max, subyugadas por el humor del comandante entrecano. Solo Georges-Paul, Flo y sor Emmanuelle, los más veteranos de la tripulación, se hacen los indiferentes. GeorgesPaul envía un último mensaje desde su móvil, Flo se arregla de nuevo el moño antes de volver a servir champán a sus estrellas del rock olvidadas, mientras que sor Emmanuelle da una palmada.
¡A trabajar!
Interpreto la pantomima de las normas de seguridad, ataviada con mi máscara de Dark Vader, perfectamente coordinada con Georges-Paul y Charlotte, mi becaria predilecta. No nos interesa meter la pata con la coreografía, sor Emmanuelle nos vigila con la misma rigidez que una profesora de ballet. Es la única de los jefes de cabina que sigue considerando que el recordatorio de las normas de seguridad es de interés. Estoy segura de que, si pudiera, prohibiría los móviles, la lectura de revistas, incluso las conversaciones privadas mientras las azafatas hacen el mimo. O si no prevendría a los pasajeros de que, después de la presentación, habría un examen para comprobar si todo el mundo había estado atento.
El recordatorio de las normas de seguridad, bajo la supervisión de sor Emmanuelle, dura dos veces más de lo que dura normalmente; pero permite que, poco a poco, los latidos de mi corazón se vayan calmando.
Me pongo manos a la obra por los pasillos del avión y así mantengo ocupada la mente: tranquilizo a un niño que está llorando, cambio de sitio a un pasajero comprensivo para que dos enamorados que estaban separados puedan viajar juntos, y finalmente me siento antes de que el Airbus despegue y de que Jean-Max anuncie «Permanezcan en sus asientos, hostias, ¡este buga va a despegar!».
Mi respiración recupera un ritmo normal mientras el avión se aleja de París. Georges-Paul informa de que ya estamos por encima de Versalles. Aquellos que lo oyen se asoman por la ventanilla del avión para comprobarlo, y lo corroboran, impresionados.
Creo que ya estoy algo más tranquila, pero la voz de Flo sigue resonando como un eco en mi cabeza: «¡Robert va en el avión! ¡Robert Smith, querida! ¡El cantante de los Cure! Te lo juro». No logro distinguir si son frases de hace veinte minutos o de hace veinte años. Ya no me apetece seguir jugando a las probabilidades, me conformo con añadir esta nueva coincidencia a la lista de las anteriores: un vuelo París-Montreal, pilotado por Jean-Max Ballain, acompañada por Flo… ¡y el grupo The Cure al completo en business class! Una sola de estas coincidencias habría bastado para volverme loca. En el fondo, quizá sea su acumulación la que me ayuda a seguir buscando una explicación, a decirme que soy víctima de una cámara oculta, o de una broma pesada, o de una alucinación. Que todo esto no es más que un cúmulo de circunstancias, una de esas anécdotas increíbles que no ocurren más que una o dos veces en la vida y que, luego, cuando ya todo se ha calmado, nos gusta convertir en una buena historia que contar.
¿A quién? ¿A quién podría yo contársela?
Contarla sería reconocerla. Reconocer lo terrible. Reconocer mi maldición. La que he emparedado durante todos estos años.
Ahora el avión ruge, flotando sobre un mar de nubes. Me levanto, sirvo las bandejas de comida, entrego algunas mantas supletorias, explico cómo bajar los asientos, cómo apagar las luces; y después dejo que el avión se calle. Que se sumerja en la oscuridad y en el silencio.
Sentada sola en la parte de atrás del aparato, con la cabeza apoyada contra la persiana de la ventanilla, me pierdo en mis pensamientos. Me convenzo de que sigue habiendo una diferencia entre el vuelo de 1999 y el vuelo de hoy, una diferencia fundamental respecto a todos esos parecidos.
En el vuelo de hoy, he comprobado cien veces cada apellido de la lista y cada cara de cada fila.
Ylian no está.
Cierro los ojos. Vuelvo atrás en el tiempo.
El tiempo de un vuelo, hace veinte años.
Un vuelo en el que estaba Ylian.
4
1999
El avión sobrevuela un mar más vacío que el desierto. El Atlántico. Ni una sola isla, en más de tres mil kilómetros, antes de Terranova. Ni un solo barco en las aguas, por la ventanilla.
Estoy sentada en la parte de atrás de la carlinga. Flo se inclina hacia mí, encajonada entre los carritos de las bandejas de la comida y los baños. Susurra para que los viajeros que esperan bamboleándose, por efecto de una necesidad acuciante o de las turbulencias, no la oigan.
—¿A que no adivinas lo que me ha pedido el capitán Ballain?
—No…
—Me ha enseñado una copia de la lista de pasajeros. Había una crucecita delante de una decena de apellidos, y me ha explicado muy serio que había marcado todas las mujeres que viajaban solas, sin marido y sin hijos.
El ceño fruncido de Flo me hace sonreír. Unos mechones rebeldes se escapan de su moño, como uniéndose a su indignación.
—Si así se divierte —le suelto—. Se tarda mucho en cruzar el Atlántico. Sé de comandantes que hacen crucigramas mientras pilotan, otros que…
—¡Pero espera, Nathy, que eso no es todo! De las diez mujeres restantes, también ha tachado a todas las que tienen menos de veinte años y más de cuarenta…
—Se tarda mucho en cruzar el Atlántico.
—Me ha pedido que fuera a mirar qué tal eran las siete chicas seleccionadas… ¡y que invitara a las más mona a visitar la cabina de piloto!
Los ojos de Flo echan chispas. Yo me controlo para no echarme a reír. La técnica para ligar del comandante me parece bastante eficaz.
—Y…¿tú qué has hecho?
—Le he mandado a la mierda, ¿qué te piensas? Entonces ha puesto acento quebequés y me ha soltado: «Si no me quieres contentar, tampoco la voy a montar». Y le ha tendido su mierda de lista a Camille ¡y no te creas que esa mosquita se ha hecho de rogar para hacer de gancho!
Abro los ojos como platos y trato de localizar a Camille, embutida en su uniforme, pasando por las filas con su linterna para dar con las elegidas del casting. A la espera de que alguna sea del agrado del sultán y de que pueda ocupar el puesto de favorita por una noche.
—En el fondo, no es ninguna gilipollez —le admito al oído a Flo—. ¡Solo tienes que hacer tú lo mismo!
—¿Acostarme con el comandante? ¿En serio me crees tan lela?
Me pellizca la parte superior del brazo. ¡Ay!
—¡Que no, idiota! ¿No estabas buscando un tío soltero? Pues haz como él, localiza a los tipos que viajen sin críos y sin mujer.
Flo intenta hacer de nuevo el cangrejo con los dedos, pero esta vez me adelanto. Flo es una rubita adorable, toda curvas, para comérsela de la cabeza a los pies, desde sus pómulos redondeados salpicados de pequitas a sus piernas torneadas; como si la falda del uniforme de Air France hubiera sido cortada para realzar sus nalgas, y la chaqueta confeccionada para ceñir su pecho.
—¿Qué te piensas? A mí ya se me había ocurrido antes que a ese cretino de Ballain. ¡Lo que pasa es que no porque un tío viaje solo significa que esté libre! A Jean-Max se la trae al fresco, él simplemente quiere acostarse con chicas que no se pillen… ¡Yo es al revés! A ver, que tampoco le hago feos a lo de acostarme con alguien, pero a ser posible con un chico que sí que se pille…
Le doy un beso en el brazo. Ella me abraza entre sus pinzas en un largo abrazo.
—Me quedan seis años —me susurra Flo al cuello—. Pasados los cuarenta, se acabó.
—¿Por qué? Pensaba que tenías una teoría, esa de que una azafata no debía tener niños.
—¡Y lo confirmo, mala madre! Pero tengo otra teoría que algún día podría servirte. Piensa, querida. ¿Qué sucede en una pareja que no pega? Ya sabes, una pareja en la que es evidente que el tío vale más que la tía, o que la tía vale más que el tío. Una pareja en la que uno de los dos es una auténtica cruz, y empieza a notarse. ¿Eh, dime tú qué pasa, sabiendo que en el noventa por ciento de los casos son las tías las que se largan?
Sacudo la cabeza sin entender muy bien adónde quiere ir a parar.
—Pues bien —concluye Flo—, es muy sencillo: con cuarenta años todos los tíos que merecen la pena siguen cargando con sus cruces porque no se atreven a dejarlas, mientras que las tías ya las han dejado. Quod erat demonstrandum, querida mía, que pasados los cuarenta todos los tíos que están bien están casados, ¡y que los que quedan o vuelven al mercado son manzanas podridas!
Y suelta un sobreactuado e irresistible suspiro.
—¿Has localizado a algún tío bueno en la carlinga?
—¿Y tu Robert? ¿Y tus rockeros?
—Qué dices, pero si son adictos al Lipton y a la Perrier. Han colgado sus camisas blancas en una percha y se han quedado dormidos como bebés. Solo les ha faltado ponerse un gorro de dormir para que no se les chafara la cresta.
Charlotte Sometimes… Sonrío sin responder. Dudo. Dudo durante un buen rato. Después me lanzo.
—¡Está él!
—¿Él?
Apunto con precaución mi linterna hacia la fila 18, asiento D. Una de las pocas que todavía sigue iluminada por una luz de lectura.
—Él, el chico de los rizos y de la gorra.
Me arrepiento inmediatamente. Pienso que Flo se va a reír de mí. Flo está buscando a un hombre de buena posición social, capaz de ofrecerle un apartamento, una cocina grande, un balcón orientado al sur, para tener que trabajar de azafata solo media jornada en Air France, por diversión. Mitad ave de paso, mitad ama de casa. ¡Su estupidez de sueño!
—Cuidadín —se limita a responderme.
Me vuelvo hacia ella, sorprendida.
—¿Y eso?
—Como te puedes imaginar, tu Ricitos de Oro no es mi tipo. Yo soy más de bombín que de gorra escocesa. Aunque entiendo que te ponga. Pero, haz caso a la experiencia de tu vieja amiga: no te fíes. No sé si es la clase de chico que se cuelga después de acostarte con él, pero de lo que estoy segura es de que es el típico chico del que te cuelgas, te hayas o no acostado con él…
—Tú estás tonta. ¡Pero si estoy casada!
—Lo sé, querida, con tu carpintero, como la virgen María.
Fila 18. Asiento D. Gradualmente, las luces se van encendiendo de nuevo. Vuelve a comenzar el suplicio, repartir unos doscientos cincuenta desayunos.
—¿Té o café?
Sacude sus rizos dorados, con la gorra agarrada entre las rodillas, como un niño tímido que protege un preciado tesoro. Apoya su libro en la mesita. Solo me da tiempo a leer el nombre de la autora: Penelope Farmer (¡mi cultura personal se limita a Mylène!).
—¿Champán? —se atreve a decir, no tan tímido.
Sonrío. Me fijo en la camiseta The Cure-Galore Tour que lleva debajo de la camisa.
—¡Para eso hay que estar en business! Están ahí todos sus compañeros, ¿no?
—¿Mis compañeros?
Habla francés. Es francés. Quizá con una pizca de acento español.
—Bueno, el resto de la banda… Robert Smith… No conozco a los otros… hum… ¿Bobby Brown? ¿Teddy Taylor? ¿Paul Young?
Retuerce la gorra. Debe de gastar una por semana.
—Qué va… No se crea. Ni siquiera formo parte de la gira. Simplemente me han fichado tres días para el concierto de Quebec, porque hablo francés. ¿Sabe el chiste de ese que pregunta quién sabe tocar la guitarra y van y contratan al que ha levantado la mano para llevar las cajas de los instrumentos? Robert y los demás no saben siquiera que existo.
—Qué pena… ¡Toca bien!
Se me ha escapado, una palabra de cortesía como las que dirijo a todos los pasajeros. Al menos es a lo que me agarro, aunque en realidad ya no me agarro a nada; una vocecita en mi interior me susurra «Estás metiendo la pata, Nathy, estás metiendo la pata, estás metiendo la pata» y, a forma de eco, la voz de Flo añade «No te fíes, no te fíes».
Él continúa retorciendo su gorra como si fuera una vulgar toalla.
—¿Ah, sí? ¿Cómo lo sabe?
—Le he escuchado hace un rato, en la sala de embarque.
Parece sorprendido, incómodo, como un niño al que han pillado in fraganti. Irresistiblemente modesto. Noto cómo meto la pata un poco. Se recompone y esboza una media sonrisa.
—También me pagan para comprobar los instrumentos. De hecho, no estaba tocando nada, afinaba la guitarra.
—¿En… en serio?
Finalmente deja la gorra, y yo lamento no poder juguetear con mi mechón, prisionero en mi pelo recogido.
—No, estoy de broma. Sí que estaba tocando. Bueno, improvisando.
¡Es un tímido con humor, además! Me tiende una trampa y yo caigo de cabeza.
—Era bonito.
—Gracias.
Un silencio.
Y yo sigo cayendo, convirtiéndose en una caída interminable, tipo Alicia en el país de las maravillas. Coge de nuevo su pobre gorra. Me fijo en que también se muerde las uñas.
—Tampoco es que fuera Boys Don’t Cry o Close To Me… Pero si le gusta la guitarra, ¿no estaría mejor sirviendo a los músicos de verdad, en business?
—Se lo dejo a mi amiga. ¡A ella le encantan los famosos!
—Lo siento por usted…
Sus ojos claros, más azules, más sinceros que los míos, parecen sentirlo realmente, como si no se mereciera todo el tiempo que ya he gastado en él. Lo primero que se nos enseña en nuestras prácticas de formación es a hablar a cada pasajero con tal complicidad personalizada que el cliente tenga la impresión de que viaja en un jet privado. Me escudo detrás de esta excusa profesional para mirarle fijamente a los ojos y echarle morro.
—Yo creo que no he salido perdiendo con el cambio. Lo siento sobre todo por usted.
Él mantiene la mirada fija en mí.
—No creo.
No acierto a saber qué están haciendo mis manos. Busco desesperadamente una vía de escape.
—Oh, sí…Mi amiga es muy guapa… Y hay champán en business… ¿Quiere? Puedo ir a buscarlo.
—Déjelo. Era broma. No me lo puedo permitir.
—Invita la casa, no es ningún problema.
—Sí que lo es. Cuando no tienes un duro, ¡te gusta pagar las cosas!
Alzo falsamente el tono de voz, frunciendo el ceño, ojos como láser sin tirar demasiado al verde. Me he entrenado mucho con Laura estos últimos seis años.
—¡Que le digo que se lo regalo! ¡Piense que estoy pagando la entrada por su pequeño concierto improvisado!
—¿Nunca se rinde? Hay doscientos pasajeros esperando a que les pregunte si quieren té o café.
—¿Moët o Veuve Cliquot?
Suelta un fuerte suspiro de resignación. Apoya las manos en las rodillas, como si una vigilara la otra.
—Vale. Moët. Pero, en ese caso, ¡la invito a un concierto de verdad!
Antes de que me dé tiempo a reaccionar, prosigue:
—Esta noche, a las siete, en el Fouf, el bar que hay al lado del Métropolis. Si llega pronto, debería poder dejarla pasar al backstage. Se pasará el concierto con el culo en una caja, pero al menos estará a veinte metros de Robert, Teddy, Paul y Gilbert.
Me quedo muda. Agita muy rápido las manos, un boli, una servilleta que me tiende. En ella está escrita la hora, la dirección del bar, 87 rue Sainte-Catherine. Nada más, ni siquiera un nombre, ni siquiera un número de teléfono. Solo un garabato en lo alto de la servilleta AF, una especie de pájaro con la cola ahorquillada.
—¿Hasta mañana, Miss Swallow?
—¿Perdón?
—Swallow…Golondrina… Usted parece una, señorita, una golondrina libre como el viento que da la vuelta al mundo, con su traje azul y rojo.
Libre como el viento…
Estoy a punto de responder no sé muy bien qué, nunca he sabido qué, cuando suena un timbre y la voz de Jean-Max Ballain cubre el resto de las conversaciones del avión. «Hi, amigos. Espero que hayan tenido un viaje guay. Iniciamos ya mismo, despacito, nuestro descenso a Montreal. Hace un frío que pela ahí abajo, menos treinta grados, está nevando y no han pasado los sopladores de nieve. Les proporcionaremos unos patines para llegar a la terminal, porque la pista es un auténtico hielo. Les pediría que permanezcan en grupos al bajar del avión, ya que nos informan de que hay bandas de grizzlis en la pista de aterrizaje».
5
2019
¿Cuánto tiempo he dormido? ¿Cuánto tiempo me he tirado absorta en mis pensamientos, con la cabeza apoyada en la ventanilla, como si me hubiera fugado veinte años atrás?
Charlotte me da unos golpecitos en el hombro. Nathy, Nathy. Desayuno… Por un segundo, pienso que me lo vienen a servir a la cama. Antes de dirigir la mirada a las decenas de bandejas apiladas en los carritos. ¡A currar!
Fila 18. Asiento D.
Un chico de unos treinta años duerme acurrucado con la cabeza apoyada en las rodillas de la chica del asiento de al lado. Sin gorra ni ricitos, solo la cabeza rapada, cuya pelusilla acaricia su amada. Nadie lleva gorra en el Airbus. Nadie se parece a Ylian. Nadie porta su nombre.
Ylian no está en el avión.
Mientras reparto las bandejas, maldigo en mi mente a ese dios tramposo que se divierte sembrando todas estas coincidencias, pero que no me ha concedido la única que realmente habría soñado.
Ya casi he repartido a la mitad de las filas, de la 1 a la 29, cuando Georges-Paul se me acerca para tomar el relevo.
—Ya termino yo. Vete a descansar, Nathy.
¿Tan pachucha se me ve?
Me alejo y observo al alto azafato de gestos elegantes. Un niño de unos diez años le tira de la manga mientras este sirve café. Está claro que ha entendido el juego.
—¿Dónde estamos, señor?
—Frente a las islitas de la Magdalena, amigo —responde Georges-Paul sin dejar de llenar los vasos—, a cien kilómetros al norte de la isla del Príncipe Eduardo.
El niño se ha quedado pasmado. Volverá a preguntarle lo mismo a Georges-Paul dentro de un cuarto de hora. Él u otro niño. Es el juego preferido del azafato, un don que ha ido cultivando vuelo tras vuelo. Georges-Paul se ha entrenado para mejorar su sentido de la orientación, construyéndose una especie de reloj mental que, asociado al itinerario y a la duración del recorrido, le permite saber casi en tiempo real dónde se encuentra el avión. Por supuesto, de vez en cuando Georges-Paul vuelve a actualizar sus datos en función del viento y de las turbulencias, pero generalmente le basta con consultar la velocidad del avión para saber dónde se encuentra. El pequeño truco de magia de Georges-Paul Marie…
Georges-Paul Senior, como algunos listillos le han rebautizado, y al que todo el personal de cabina, incluso los que no han volado nunca con él, conocen bajo el apodo de GPS.
Sentada en la parte de atrás del avión, cierro los ojos. Flo está atrapada en la parte de delante con sus estrellas del rock de la Old Wave. He pasado a verla un par veces. Y ya de paso, Jean-Max Ballain ha aprovechado para plantarme un beso. Tú siempre tan guapa, Nathy. Qué bien te queda ese mechón gris. ¿Nunca envejeces?
¡Anda ya, charlatán! Con cincuenta y tres años, aunque siga siendo ligera como una pluma, soy consciente de los cráteres que se han abierto alrededor de mis ojos de luna, de las arrugas que pronuncia mi sonrisa. Una manzana todavía no demasiado arrugada. Pero no la primera a la que le hincaríamos el diente.
De pronto, el cansancio me vence, la cabeza me pesa una tonelada. Me gustaría coserme los ojos para no volver a abrirlos nunca. Me gustaría clavar mis pensamientos para que no sigan dándole vueltas a esas extrañas coincidencias, sin encontrarles ninguna explicación. Me gustaría hacer como de costumbre, sentarme al lado de una compañera, una vez terminado mi servicio, y hablar de todo y de nada.
Como si hubiera leído mi mente, Charlotte se me acerca. Se asegura de que estamos solas y se agacha hacia mí.
—Tengo que hablar contigo, Nathalie.
¡Charlotte es mi protegida! Es la primera vez que volamos en el mismo avión, pero en dos ocasiones pasamos tres días de formación juntas en Roissy, el año pasado. Durante esos interminables días soportando las nuevas normas de seguridad inventadas por un tipo que nunca ha volado, respondiendo a cuestionarios surrealistas de salud mental (¿Cree usted llevar una vida familiar normal? Durante las escalas, ¿prefiere dormir, visitar la ciudad o beber?), jugando a toda clase de juegos de rol estúpidos que van desde la crisis de histeria a la simulación de un secuestro aéreo, ¡Charlotte escuchó más mis consejos que los de los formadores! Charlotte tiene tan solo veintitrés años, es más bonita que un sol y todavía no ha perdido esa capacidad de maravillarse ante el nombre exótico de algunos destinos: Tegucigalpa, Valparaíso, Samarcanda… ¡Charlotte es como yo hace treinta años! Es mi manzana preferida de la cesta. Adoro a Charlotte. ¡Como la toques te muerdo!
—Tengo que confesarte algo, Nathalie. Pero sobre todo, sobre todo, no lo repitas, ¿vale?
Parece serio. Asiento. Puede confiar en mí.
—Estoy enamorada, Nathalie…
Ah… ¡No es tan grave!
—Y él, ¿está enamorado de ti?
—Eso espero… —Titubea—. Sí, creo que sí.
No me gusta que dude.
—Él… ¿está casado?
—No… no.
Ha respondido demasiado rápido. Hay algo que no cuadra.
—Él… ¿es más mayor que tú?
—Un… un poco.
Mi pobre Charlotte parece tan avergonzada. Tengo la impresión de que le gustaría acurrucarse entre mis brazos, exactamente como me gustaría que hiciera Margot cuando sufre de mal de amores. Como Laura, que tampoco lo ha hecho nunca. Hablando de eso, ¿sabrá lo que es el mal de amores, mi Laura? Ella, que conoció a su futuro policía incluso antes de acabar la secundaria. Me conformo con coger las manos a Charlotte y apretárselas.
—Entonces, ¿qué es lo que no va, cariño?
—Tú… Tú lo conoces.
¡Ah!
Inmediatamente, pienso en Georges-Paul. Es alto, elegante, inteligente y guapo, siempre y cuando te gusten esos que se pasan el día mirándose en los retrovisores. Y, sin duda, es soltero, porque no se me ocurre ninguna chica que pueda vivir día y noche con un GPS al que nunca puedes desenchufar. Sigo pasando lista mentalmente a los demás azafatos, a los mejores partidos, cuando Charlotte confiesa con voz de ratoncita.
—Es… es Jean-Max… Bueno, quiero decir, el comandante Ballain.
Han llamado a Charlotte a la parte delantera del avión. Unos niños que se encuentran mal y a los que hay que tranquilizar. Solo me ha dado tiempo a preguntarle cómo ha ocurrido. «Así —me ha respondido—, será el azar». Luego ha precisado que no, que el azar no ha sido, que el azar no existe, solo los encuentros, que era Paul Eluard quien lo decía.