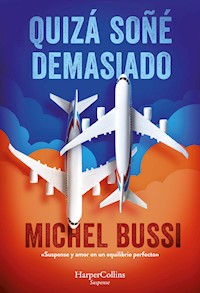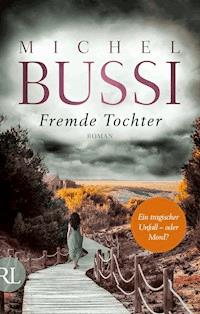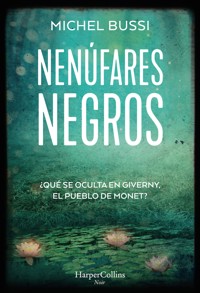
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.
- Kategorie: Krimi
- Serie: Suspense / Thriller
- Sprache: Spanisch
¿QUÉ SE OCULTA EN GIVERNY, EL PUEBLO DE MONET? ¿QUÉ SABEN ESTAS MUJERES SOBRE EL CUERPO DE JÉRÔME? ¿Y CUÁL ES LA CONEXIÓN CON EL SUPUESTO CUADRO DE LOS NENÚFARES NEGROS DE MONET? Desde lo alto de su molino una anciana vigila el día a día del pueblo, los autobuses de los turistas… siluetas y vidas que van pasando. Dos mujeres en particular destacan: una tiene los ojos del color de los nenúfares y sueña con el amor y la evasión; la otra, de once años, solo vive obsesionada para y por la pintura. Dos mujeres que se van a encontrar en el corazón de un huracán, porque en Giverny, el pueblo de Monet, todo el mundo es un enigma y cada alma guarda su propio secreto… y varios dramas llegarán para diluir las ilusiones en la lluvia y reabrir viejas heridas mal cicatrizadas. Esta es una historia de trece días que empieza con un asesinato y termina con otro. Jérôme Morval, un hombre cuya pasión por el arte solo es superada por su pasión por las mujeres, ha aparecido muerto en el arroyo que corre por los jardines. En su bolsillo encuentran una postal de los Nenúfares de Monet con las siguientes palabras escritas: "Once años, ¡felicidades!".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 553
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
Nenúfares negros
Título original: Nymphéas noirs
© Presses de la Cité, un département de Place des Editeurs, 2011
© 2021, para esta edición HarperCollins Ibérica, S.A.
© De la traducción del francés, Ana Romeral
Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales, hechos o situaciones son pura coincidencia.
Diseño de cubierta: Lookatcia
Imagen de cubierta: iStock
ISBN: 978-84-9139-625-3
Conversión a ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Primer cuadro Impresiones
Primer día 13 de mayo de 2010 (Giverny) Aglomeración
Segundo día 14 de mayo de 2010 (Molino de Chennevières) Tuteo
Tercer día 15 de mayo de 2010 (Hospital de Vernon) Razonamiento
Quinto día 17 de mayo de 2010 (Cementerio de Giverny) Entierro
Sexto día 18 de mayo de 2010 (Molino de Chennevières) Pánico
Octavo día 20 de mayo de 2010 (Comisaría de Vernon) Enfrentamiento
Noveno día 21 de mayo de 2010 (Chemin du Roy) Sentimientos
Décimo día 22 de mayo de 2010 (Molino de Chennevières) Sedimento
Undécimo día 23 de mayo de 2010 (Molino de Chennevières) Ensañamiento
Duodécimo día 24 de mayo de 2010 (Museo de Vernon) Distracción
Decimotercer día 25 de mayo de 2010 (Camino de la isla de las Ortigas) Desenlace
Segundo cuadro Exposición
Decimotercer día 25 de mayo de 2010 (Pradera de Giverny) Renuncia
Primer día 13 de mayo de 2010 (Molino de Chennevières) Testamento
Decimotercer día 25 de mayo de 2010 (Chemin du Roy) Desarrollo
Decimocuarto día 26 de mayo de 2010 (Molino de Chennevières) Cintas plateadas
En memoria de Jacky Lucas
Con Monet no vemos el mundo real, captamos las apariencias.
F. Robert-Kempf, L’aurore, 1908
¡No! ¡No! Nada negro sobre Monet, ¡vamos! ¡El negro no es un color!
Georges Clemenceau al pie del féretro de Claude Monet(Michel de Decker, Claude Monet, 2009)
En las páginas siguientes, las descripciones de Giverny pretenden ser lo más exactas posible. Los escenarios existen: el hotel Baudy, el arroyuelo del Epte, el molino de Chennevières, la escuela de Giverny, la iglesia de Sainte-Radegonde, el cementerio, la Rue Claude-Monet, el Chemindu Roy, la isla de las Ortigas y, por supuesto, la casa rosa de Monet y el estanque de los Nenúfares. Lo mismo cabe decir de otros lugares cercanos, como el Museo de Vernon, el Museo de Bellas Artes de Ruan o la aldea de Cocherel.
La información relativa a la vida, obra y herederos de Claude Monet es auténtica, al igual que la referente a otros pintores impresionistas, especialmente Theodore Robinson o Eugène Murer.
Los robos de obras de arte mencionados son sucesos reales…
El resto me lo he inventado.
Tres mujeres vivían en un pueblo.
La primera era mala, la segunda era mentirosa, la tercera era egoísta.
Su pueblo tenía un bonito nombre de jardín: Giverny.
La primera vivía en un gran molino a orillas de un riachuelo, en el Chemin du Roy; la segunda habitaba un apartamento abuhardillado encima de la escuela, en la Rue Blanche-Hoschedé-Monet; la tercera vivía con su madre en una casita a la que se le caía la pintura de las paredes, en la Rue Château-d’Eau.
Ni siquiera tenían la misma edad. En absoluto. La primera tenía más de ochenta años y era viuda. O casi. La segunda tenía treinta y seis años y nunca había engañado a su marido. De momento. La tercera pronto cumpliría once, y todos los chicos de su colegio querían que fuera su novia. La primera vestía siempre de negro, la segunda se maquillaba para su amante, la tercera trenzaba su pelo para que revoloteara al viento.
Lo han entendido. Las tres eran bastante diferentes. No obstante, tenían algo en común, un secreto, por decirlo de algún modo: las tres soñaban con marcharse. Sí, abandonar Giverny, ese famoso pueblo que, con solo nombrarlo, a la gente le entran ganas de atravesar el mundo entero para pasear por él unas horas.
Y saben muy bien por qué: por los pintores impresionistas.
La primera, la más vieja, poseía un bonito cuadro. A la segunda le interesaban mucho los artistas. La tercera, la más joven, sabía pintar bien. O mejor dicho, muy bien.
Qué raro querer abandonar Giverny, ¿no les parece? Las tres pensaban que el pueblo era una cárcel, un enorme y bello jardín, pero con rejas. Como el jardín de un manicomio. Un trampantojo. Un cuadro de cuyo marco era imposible salir. En realidad, la tercera, la más joven, buscaba un padre lejos de allí. La segunda buscaba el amor. La primera, la más vieja, sabía cosas de las otras dos.
Sin embargo, en una ocasión, durante trece días, y solo durante trece días, las rejas del parque se abrieron. Para ser precisos, del 13 al 25 de mayo de 2010. ¡Las rejas de Giverny se alzaron para ellas! Para ellas solas, pensaban. Pero la condición era cruel: solo una de ellas podría escapar. Las otras dos tendrían que morir. Así era.
Esos trece días pasaron por sus vidas como un paréntesis. Demasiado breve. Y cruel también. Este paréntesis se abrió con un asesinato, el primer día; y se cerró con otro, el último día. Por raro que parezca, la policía solo se interesó por la segunda mujer, la más hermosa. La tercera, la más inocente, tuvo que investigar por su cuenta. La primera, la más discreta, pudo vigilar a todos tranquilamente. ¡Incluso matar!
Aquello duró trece días. Lo que dura una evasión.
Tres mujeres vivían en un pueblo.
La tercera era la más talentosa, la segunda era la más astuta, la primera era la más decidida.
En su opinión, ¿cuál consiguió escapar?
La tercera, la más joven, se llamaba Fanette Morelle; la segunda se llamaba Stéphanie Dupain; la primera, la más vieja, era yo.
Primer cuadro Impresiones
Primer día 13 de mayo de 2010 (Giverny) Aglomeración
1
El agua clara del río se tiñe de hilillos rosas, con la efímera tonalidad pastel de un chorro de agua en el que se aclara un pincel.
—¡Neptune, no!
El color se va diluyendo a lo largo de la corriente, y se aferra al verde de los hierbajos que cuelgan de las orillas, al ocre de las raíces de los chopos y de los sauces. Un sutil degradado descolorido…
No está mal.
Salvo que el rojo no proviene de la paleta que un pintor haya aclarado en el río, sino del cráneo destrozado de Jérôme Morval. Brutalmente destrozado, podríamos decir incluso. La sangre brota de la parte alta de la cabeza por un corte profundo, seco, muy limpio, lavado por el arroyuelo del Epte, en el que se encuentra sumergida la cabeza.
Mi pastor alemán se acerca, olisquea. Vuelvo a gritar, esta vez con más firmeza:
—¡Neptune, no! ¡Atrás!
Me imagino que no tardarán en encontrar el cadáver. Aunque solo sean las seis de la mañana, seguro que pasará alguien por aquí, quizá un pintor, algún tipo haciendo running o buscando caracoles… Un transeúnte que se dará de bruces con el cuerpo.
Tengo cuidado de no seguir avanzando. Me apoyo en mi bastón. El suelo que tengo delante está enfangado, ha llovido mucho estos últimos días, las orillas del arroyo están blandas. Con ochenta y cuatro años ya no tengo edad para estar jugando a las náyades, aunque sea en un riachuelo de tres al cuarto, de menos de un metro de ancho, en el que la mitad de su caudal sirve para alimentar el estanque del jardín de Monet. De hecho, parece ser que ya ni siquiera eso, que ahora hay un pozo subterráneo que nutre el estanque de los Nenúfares.
—Vamos, Neptune. Sigamos.
Levanto el bastón hacia él para evitar que acerque el hocico al enorme agujero que hay en la chaqueta gris de Jérôme Morval. La segunda herida. En pleno corazón.
—¡Muévete! No nos vamos a quedar aquí.
Miro por última vez el lavadero que hay justo enfrente, y continúo por el camino. No se puede decir otra cosa: está impecablemente conservado. Los árboles más invasivos han sido serrados por la base. Los taludes están desherbados. Es verdad que por este camino pasan miles de turistas a diario. Podría pasar un carrito de bebé, un discapacitado en silla de ruedas, una anciana con un bastón. ¡Yo!
—Venga, Neptune, vamos.
Tuerzo un poco más adelante, donde el arroyuelo del Epte se bifurca en dos brazos cerrados por una presa y una cascada. Al otro lado se vislumbra el jardín de Monet, los nenúfares, el puente japonés, los invernaderos… Qué extraño, nací aquí en 1926, el año de la muerte de Claude Monet. Durante casi cincuenta años después de la desaparición de Monet, estos jardines permanecieron cerrados, olvidados, abandonados. Hoy, las tornas han cambiado y cada año decenas de miles de japoneses, americanos, rusos o australianos cruzan el planeta simplemente para pasear por Giverny. El jardín de Monet se ha convertido en un templo sagrado, una Meca, una catedral… Por cierto, esos miles de peregrinos no van a tardar en aparecer.
Consulto el reloj: las 06:02. Aún me quedan unas horas de respiro.
Continúo.
Entre chopos y tusílagos inmensos, la estatua de Claude Monet me lanza una feroz mirada de vecino airado, con el mentón invadido por la barba y la cabeza oculta bajo un tocado que recuerda vagamente a un sombrero de paja. El pedestal de color marfileño indica que el busto fue inaugurado en 2007. El cartel de madera que hay plantado a su lado indica que el maestro «vigila la pradera». ¡Su pradera! El campo, del arroyuelo al Epte, del Epte al Sena, las hileras de chopos, las boscosas laderas onduladas como suaves olas. Los mágicos escenarios que él pintó. Inviolables… ¡Como pinturas expuestas para la eternidad!
Es verdad, a las seis de la mañana este sitio todavía engaña. Observo ante mí un horizonte virgen formado por campos de trigo, maíz, amapolas. Pero no les voy a engañar. En realidad, ahora la pradera de Monet es, durante casi todo el día, un aparcamiento. O mejor dicho, y para ser exactos, cuatro aparcamientos que se abren en torno a un tallo de alquitrán, como nenúfares de asfalto. A mi edad, me puedo permitir decirlo. Cómo he visto transformarse este paisaje año tras año. A día de hoy, ¡el campo de Monet es un decorado de supermercado!
Neptune me sigue unos metros y después sale corriendo todo recto, atraviesa el aparcamiento, hace pis en una barrera de madera y continúa por el campo hacia la confluencia del Epte con el Sena, ese trozo de campo que hay entre los dos ríos, curiosamente bautizado como isla de las Ortigas.
Suspiro y prosigo mi camino. A mi edad, no me voy a poner a correr detrás de él. Lo veo alejarse y volver, como si se burlara de mí. Dudo si llamarlo. Es pronto. Vuelve a desaparecer entre los trigales. Ahora Neptune se pasa el tiempo así, ¡corriendo cien metros por delante de mí! Todos los habitantes de Giverny conocen a este perro, pero lo que no todos saben, creo, es que es mío.
Bordeo el aparcamiento y me dirijo hacia el molino de Chennevières. Es ahí donde vivo. Prefiero volver antes de que llegue la marabunta. El molino de Chennevières es, de lejos, el edificio más bonito de las inmediaciones del jardín de Monet, la única construcción a lo largo del arroyuelo; pero desde que han transformado la pradera en un campo de chapa y neumáticos, me siento como una especie en vías de extinción metida en una jaula, a la que los curiosos vienen a observar, espiar, fotografiar. Solo hay cuatro puentes en el arroyuelo para pasar del aparcamiento al pueblo, uno de los cuales cruza el riachuelo justo delante de mi casa. Hasta las seis de la tarde estoy como rodeada. Después el pueblo se vuelve a apagar, la pradera es devuelta a los sauces y Claude Monet puede volver a abrir sus ojos de bronce sin toser bajo su barba con aroma a hidrocarburos.
Ante mí, el viento agita un bosque de espigas verde agua, perladas por el rojo de alguna amapola suelta. Si alguien contemplara esta escena desde el otro lado, a lo largo del Epte, seguro que le vendría a la mente un cuadro impresionista. La armonía de los colores anaranjados al amanecer, con un pequeño toque de oscuridad, apenas un puntito negro al fondo.
Una vieja vestida de oscuro. ¡Yo!
Una sutil nota de melancolía.
Vuelvo a gritar:
—¡Neptune!
Me quedo ahí un buen rato, saboreando la calma efímera; no sé cuánto, al menos varios minutos, hasta que aparece un tipo haciendo running. Pasa por mi lado, con el MP3 incrustado en las orejas. Camiseta. Deportivas. Ha surgido por la pradera como un anacronismo. El primero de la mañana en estropear el cuadro, luego vendrá el resto. Le dirijo un saludo con la cabeza, él me lo devuelve y se aleja con el canto de cigarra eléctrica que escapa de sus auriculares. Lo veo girar en el busto de Monet, la cascadita, la presa. Me lo imagino volviendo por el arroyuelo, atento también él al barro que hay al borde del camino.
Me siento en un banco y espero lo que vendrá después. Ineluctable.
Sigue sin haber autocares en el aparcamiento de la pradera, cuando un furgón de policía aparca precipitadamente junto al Chemindu Roy, entre el lavadero y mi molino. A veinte pasos del cadáver hundido de Jérôme Morval.
Me levanto.
Dudo si volver a llamar a Neptune. Suspiro. Después de todo, conoce el camino. El molino de Chennevières está justo al lado. Echo un último vistazo a los polis que bajan del vehículo y me alejo. Vuelvo a casa. Desde la torre del molino, en la cuarta planta, detrás de la ventana, se puede observar mucho mejor lo que ocurre por los alrededores.
Y con mucha más discreción.
2
Lo primero que ha hecho el inspector Laurenç Sérénac ha sido establecer un perímetro de varios metros alrededor del cadáver, sujetando una ancha cinta de plástico naranja a las ramas de los árboles que asoman por encima del riachuelo.
La escena del crimen hace presagiar una investigación complicada. Sérénac se consuela pensando que ha sido rápido de reflejos cuando ha sonado el teléfono de la comisaría de Vernon y ha venido con otros tres compañeros. De momento, la principal misión del primero de ellos, el agente Louvel, es mantener alejados a los mirones que empiezan a apiñarse a lo largo del arroyuelo. Ver para creer. El coche de policía ha cruzado un pueblo desierto, y pocos minutos después parece que todos sus habitantes convergen en dirección al lugar del crimen. Porque está claro que se trata de un crimen. No hace falta haber hecho tres años de academia de policía en Toulouse para estar seguro de ello. Sérénac vuelve a observar la herida en el corazón, la parte alta del cráneo abierta y la cabeza hundida en el agua. El agente Maury, al parecer el mejor especialista de la Científica de la comisaría de Vernon, está ocupado señalizando con cuidado las huellas que hay en el suelo, justo delante del cadáver, y haciendo un molde de las pisadas con escayola de secado rápido. Ha sido Sérénac quien, incluso antes de acercarse a examinar el cadáver, le ha ordenado inmortalizar el suelo embarrado. El tipo está muerto, ni se va a curar ni va a resucitar. No es cuestión de pisotear la escena del crimen antes de tenerlo todo fotografiado y en bolsitas.
El inspector Sylvio Bénavides aparece por el puente. Recobra el aliento. Algunos vecinos de Giverny se apartan para dejarlo pasar. Sérénac le ha pedido que fuera corriendo al pueblo con una foto de la víctima en mano para recabar las primeras informaciones e intentar identificar al hombre asesinado. El inspector Sérénac no lleva mucho de servicio en Vernon, pero no ha tardado en entender que a Sylvio Bénavides se le da muy bien lo de obedecer diligentemente órdenes, tenerlo todo organizado, archivar con minuciosidad. El adjunto ideal, en cierto modo. Quizá adolezca de cierta falta de iniciativa Pero, aun así, Sérénac intuye que se trata más bien de exceso de timidez que de falta de competencia. ¡Un tipo entregado! Bueno, entregado… Entregado a su trabajo de policía más que a su superior jerárquico, ya que es probable que Bénavides tome al inspector Laurenç Sérénac, recién salidito de la academia de policía de Toulouse, por una especie de objeto policíaco no identificado… Porque aunque cuatro meses antes Sérénac haya sido nombrado oficial superior de la comisaría de Vernon, sin tener siquiera el grado de comisario, ¿quién se va a tomar en serio al norte del Sena a un poli que no tiene ni treinta años, que se dirige tanto a los delincuentes como a sus colegas con ese acento del sur y que supervisa las escenas del crimen con desengañado cinismo?
«No lo tengo yo tan claro», piensa Sérénac. La gente está tan estresada por aquí… Y no solo en la policía. ¡Por todas partes! Y en Vernon incluso peor, ese gran suburbio parisino disfrazado de Normandía. Conoce el mapa de su circunscripción, la frontera con Île-de-France pasa por Giverny, a unos centenares de metros de ahí, al otro lado del curso principal del río. Pero aquí se es normando, no parisino. Y a mucha honra. Una especie de esnobismo. Un tipo le dijo muy serio que la frontera del Epte, ese riachuelillo ridículo entre Francia y el reino anglonormando, había causado más muertos a lo largo de la historia que el Mosa o el Rin…
¡Menudos gilipollas!
—Inspector…
—Que me llames Laurenç, joder… Te lo he dicho mil veces…
Sylvio Bénavides vacila. El inspector Sérénac le ha soltado aquello delante de los agentes Louvel y Maury, de una quincena de mirones y de un cadáver bañado en sangre. Como si fuera el momento de ponerse a discutir sobre el tuteo.
—Eeeh, sí. Eh, bueno, jefe… Creo que vamos a tener que andarnos con pies de plomo… No me ha costado nada identificar a la víctima. Todo el mundo la conoce por aquí. Al parecer, es un pez gordo: Jérôme Morval, un conocido cirujano oftalmólogo que tiene su consulta en la Avenue Prudhon, en París, en el distrito XVI. Vive en una de las casas más bonitas del pueblo, en el 71 de la Rue Claude-Monet.
—Vivía… —precisa Sérénac.
Sylvio encaja el golpe. Tiene la cara de un tipo al que hubieran reclutado para el frente ruso, o la de un funcionario al que hubieran transferido al norte… La de un poli designado a Normandía… La imagen hace sonreír a Sérénac. Es él, no su adjunto, el que debería estar de morros.
—Ok, Sylvio —dice Sérénac—. Buen trabajo. De momento, no merece la pena estresarse. Ya puliremos su currículo más tarde…
Sérénac desengancha la cinta naranja.
—Ludo, ¿qué tal van las huellas? ¿Nos podemos acercar sin ponernos los patucos?
Ludovic Maury asiente. El policía se aleja llevándose varios moldes de escayola mientras el inspector Sérénac hunde los pies en el barro de la orilla del riachuelo. Con una mano se agarra a la rama del fresno más cercano y con la otra señala el cuerpo inerte.
—Acércate, Sylvio. Mira. ¿No te parece curioso el modus operandi de este asesinato?
Bénavides se acerca. Louvel y Maury se vuelven también, como si asistieran al examen de ingreso de su superior jerárquico.
—Chicos, observad la herida, ahí, a través de la chaqueta. Evidentemente, a Morval lo mataron con un arma de filo. Un cuchillo o algo por el estilo. En todo el corazón. Sangre seca. Incluso sin la opinión de los forenses, podemos emitir la hipótesis de que fue esa la causa de su muerte. Pero si nos fijamos bien en las huellas que hay en el barro, nos damos cuenta de que el cuerpo fue arrastrado varios metros hasta el borde del agua. ¿A qué viene ese esfuerzo? ¿Para qué mover un cadáver? A continuación, el asesino cogió una piedra, u otro objeto pesado del mismo tamaño, y se tomó la molestia de reventarle la parte alta del cráneo y la sien. Una vez más, ¿a santo de qué?
Louvel levanta la mano, casi con timidez.
—¿Quizá Morval no había muerto?
—Ya —dice la voz cantarina de Sérénac—. Aunque visto el tamaño de la herida del corazón, no creo… Y si Morval seguía vivo, ¿por qué no atizarle una segunda cuchillada allí mismo? ¿Para qué transportarlo y después reventarle el cráneo?
Sylvio Bénavides no dice nada. Ludovic Maury observa el lugar. Al borde del arroyuelo hay una piedra cubierta de sangre del tamaño de un balón grande de fútbol. Ha tomado todas las muestras posibles de su superficie. Prueba suerte:
—Porque tenía una piedra cerca. Cogió el arma que tenía a mano…
Los ojos de Sérénac brillan:
—Esta vez no estoy de acuerdo contigo, Ludo. Mirad bien la escena, chicos. Hay algo aún más extraño. Mirad el riachuelo, a veinte metros. ¿Qué veis?
El inspector Bénavides y los dos agentes recorren la orilla con la mirada, sin entender adónde quiere ir a parar Sérénac.
—¡No hay más piedras! —dice triunfal Sérénac—. No encontramos ni una sola piedra más a lo largo del río. Y si observamos más de cerca esta piedra, no cabe duda de que también fue trasladada. No hay tierra seca pegada a la roca, la hierba que aplasta está fresca Por tanto, ¿qué pinta aquí esa piedra tan oportuna? Es evidente que también la trajo el asesino…
El agente Louvel trata de hacer retroceder a los lugareños hacia la orilla derecha del arroyuelo, delante del puente, en el lado del pueblo. El público no parece molestar a Sérénac.
—En resumen, chicos —continúa el inspector—, nos encontramos ante el siguiente supuesto: Jérôme Morval es apuñalado en el camino, un golpe probablemente mortal. Luego, su asesino lo arrastra hasta el río, seis metros más allá. A continuación, como es un perfeccionista, encuentra una piedra por ahí tirada, un chisme de unos veinte kilos, y vuelve para reventarle la sesera a Morval… Y la cosa no queda ahí… Observad la posición del cuerpo en el riachuelo: la cabeza está prácticamente sumergida. ¿Os parece natural esa postura?
—Lo acaba de decir, jefe —responde Maury, casi molesto—. El asesino golpeó a Morval con la piedra al borde del río, y después la víctima resbaló hasta el riachuelo…
—Así, por casualidad —ironiza el inspector Sérénac—. Un golpe en el cráneo y la cabeza acaba en el fondo del agua… No, chicos, y me apuesto lo que queráis. Coged la piedra y aplastad la sesera de Morval. Ahí, en la orilla. No hay ni una posibilidad entre mil de que la cabeza del cadáver acabe en el fondo del agua, impecablemente sumergida a diez centímetros de profundidad… Señores, creo que la solución es mucho más simple. Nos encontramos, de alguna forma, ante un triple asesinato cometido contra una misma persona. Primero, te apuñalo. Segundo, te reviento la cabeza. Tercero, te ahogo en el arroyuelo… —Un rictus emerge en sus labios—. Nos encontramos ante un tipo motivado, obstinado. Y muy pero que muy enfadado con Jérôme Morval.
Laurenç Sérénac se vuelve sonriente hacia Sylvio Bénavides.
—Lo de querer matarle tres veces no es que sea muy considerado con nuestro oftalmólogo, pero siempre es mejor que matar una vez a tres personas diferentes, ¿no?
Sérénac guiña el ojo a un inspector Bénavides cada vez más incómodo.
—No me gustaría que cundiera el pánico en el pueblo —continúa—, pero en esta escena del crimen no hay nada que me parezca fortuito. No sé por qué, pero me hace pensar en una composición, en la representación de un cuadro. Como si cada detalle hubiera sido cuidadosamente elegido. Y justo aquí, en Giverny. El desarrollo de los acontecimientos, el cuchillo, la piedra, el ahogamiento…
—¿Una venganza? —sugiere Bénavides—. ¿Una especie de ritual? ¿Es lo que cree?
—No lo sé —responde Sérénac—. Ya veremos… De momento, nada parece tener sentido; pero lo que está claro es que para el asesino sí que lo tiene…
Louvel empuja con desgana a los mirones hacia el puente. Sylvio Bénavides sigue mudo, concentrado, como si intentara sacar algo en limpio entre toda la palabrería de Sérénac, entre el sentido común y la provocación.
De repente, una sombra oscura surge de entre la arboleda de chopos de la pradera, pasa por debajo de la cinta naranja y pisotea el barro de la orilla. El agente Maury intenta detenerla sin éxito.
¡Un pastor alemán!
El perro, feliz, se frota contra los vaqueros de Sérénac.
—Anda —dice el inspector—, nuestro primer testigo espontáneo…
Se vuelve hacia la gente que hay en el puente.
—¿Alguien conoce a este perro?
—Sí —responde sin dudarlo un tipo bastante mayor vestido de pintor, con pantalón de pana y chaqueta de tweed—. Es Neptune, el perro del pueblo. Aquí todo el mundo se lo encuentra. Va detrás de los críos del pueblo, de los turistas. Forma parte del paisaje, por decirlo así…
—Ven acá, chico —dice Sérénac agachándose a la altura de Neptune—. Así que eres tú nuestro primer testigo. Dime, ¿has visto al asesino? ¿Lo conoces? Pásate a verme en un rato para declarar. Aquí todavía nos queda un poco de trabajo.
El inspector rompe una rama de sauce y la lanza unos metros más allá. Neptune responde al juego. Se aleja, vuelve. Sylvio Bénavides observa sorprendido las maniobras de su superior.
Finalmente, Sérénac se reincorpora. Se toma un tiempo para examinar los alrededores: el lavadero de ladrillo y adobe, justo enfrente del arroyuelo; el puente sobre el riachuelo y, justo detrás, ese extraño edificio amorfo con entramado de madera, dominado por una especie de torre de cuatro pisos, en cuya pared puede leerse su nombre grabado, Molino de Chennevières. «No habrá que pasar nada por alto —anota en un rincón de su cabeza—. Tendremos que visitar a todos los potenciales testigos, aunque es posible que el asesinato se cometiera alrededor de las seis de la mañana».
—Michel, aparta al público. Ludo, pásame unos guantes, vamos a ver qué tiene en los bolsillos nuestro oftalmólogo, aunque tengamos que mojarnos los pies si no queremos desplazar el cuerpo.
Sérénac se quita las deportivas, los calcetines, se remanga los vaqueros hasta media pierna, se pone los guantes que le tiende el agente Maury y mete los pies descalzos en el riachuelo. Su mano izquierda mantiene en equilibrio el cuerpo de Morval mientras la otra hurga en la chaqueta. Saca una cartera de cuero, que le tiende a Bénavides. Su adjunto la abre y comprueba la documentación.
No hay duda, es Jérôme Morval.
La mano sigue explorando los bolsillos del cadáver. Pañuelos. Llaves de coche. Todo va pasando de una mano enguantada a otra, para acabar en bolsitas transparentes.
—Joder. Qué es…
Los dedos de Sérénac sacan del bolsillo exterior de la chaqueta del cadáver una cartulina arrugada. El inspector baja la mirada. Se trata de una simple postal. La ilustración representa los Nenúfares de Monet, un estudio en azul: una reproducción como las que se venden por millones en todo el mundo. Sérénac le da la vuelta a la postal.
El texto es breve, escrito con letra de imprenta.
ONCE AÑOS. FELIZ CUMPLEAÑOS.
Justo debajo de estas cuatro palabras, una fina franja de papel ha sido recortada y luego pegada a la postal. Esta vez, ocho palabras: Consiento que se instaure el crimen de soñar.
Joder…
De repente, el agua del riachuelo hiela los tobillos del inspector, como dos esposas de acero. Sérénac grita a los mirones que hay instalados enfrente, amontonados en torno al lavadero normando como si estuvieran esperando el autobús:
—¿Tenía niños Morval? Por ejemplo, uno de once años.
El pintor vestido de pana y tweed vuelve a ser el más rápido en responder:
—No, señor comisario. La verdad es que no.
Joder…
La tarjeta de cumpleaños pasa a manos del inspector Bénavides. Sérénac alza la cabeza y observa. El lavadero. El puente. El molino. El pueblo de Giverny que despierta. El jardín de Monet, que se divisa un poco más allá. La pradera y los chopos.
Las nubes que se aferran a las laderas arboladas.
Estas ocho palabras que se aferran a su pensamiento.
«Consiento que se instaure el crimen de soñar».
De repente, tiene la certeza de que hay algo que no está donde debería en este paisaje de postal impresionista.
3
Observo a los polis desde lo alto de la torre del molino de Chennevières. El que va en vaqueros, el jefe, sigue con los pies en el agua; los otros tres están en la orilla, rodeados por esa multitud estúpida, ahora de unas treinta personas, que no se pierde nada de la escena, como si estuvieran en el teatro, en un teatro callejero. Un teatro de río, para ser exactos.
Sonrío para mis adentros. ¿No les parece ridículo hacer juegos de palabras para uno mismo? Y yo ¿soy menos estúpida que esos mirones por estar en el balcón? En el mejor sitio, créanme. Ver sin ser vista.
Dudo, y al dudar me entra la risa nerviosa.
¿Qué debo hacer?
La pasma está sacando de su furgón blanco una enorme funda de plástico, sin duda para meter dentro el cadáver. La pregunta sigue rondándome la cabeza: ¿qué debo hacer? ¿Debo ir a la policía? ¿Debo contar todo lo que sé en la comisaría de Vernon?
¿Se lo tomarán como el delirio de una vieja loca? ¿No sería mejor callarse y esperar? Esperar unos días, solo unos días. Observar, hacerme la detective, a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Además, tendré que hablar con la viuda de Jérôme Morval, Patricia. Sí, eso sí que lo tengo que hacer.
Sin embargo, hablar con la pasma…
Abajo, cerca del riachuelo, los tres agentes se han agachado y arrastran hacia la bolsa el cadáver de Jérôme Morval, como si fuera un gran trozo de carne descongelada chorreando agua y sangre. Les cuesta, pobrecillos. Me recuerdan a unos pescadores aficionados que hubieran atrapado un pez demasiado grande. El cuarto poli, que sigue en el agua, los observa. Desde donde estoy, podría incluso parecer que está mondado de risa. Bueno, por lo que veo, por lo menos sonríe.
Después de todo, quizá me esté comiendo el coco para nada. Si hablo con Patricia Morval, estoy segura de que todo el mundo se va a enterar. Sobre todo la pasma. Es más cotilla, la viuda… Yo, al contrario, todavía no soy viuda, no del todo.
Cierro los ojos, apenas un minuto.
He tomado una decisión.
¡No, no voy a hablar con la pasma! Me voy a convertir en detective secreto, invisible. Al menos por unos días. En el fondo, si la poli quisiera dar conmigo, podría hacerlo. A mi edad, no corro demasiado. Basta con que sigan a Neptune… Abro los ojos y miro a mi perro. Está tumbado a una decena de metros de los policías, entre los helechos, sin perderse tampoco nada de la escena del crimen.
Sí, está decidido, voy a esperar unos días, lo que tarde en quedarme viuda. Es lo normal, ¿no? El mínimo de decencia. Después ya habrá tiempo para improvisar, para actuar en el momento adecuado. Según las circunstancias… Hace tiempo leí una novela policíaca bastante sorprendente. Se desarrollaba en una mansión inglesa, o algo por el estilo. Toda la historia estaba contada a través de la mirada de un gato. Sí, me han entendido bien, ¡de un gato! El gato era testigo de todo y, como es lógico, nadie le prestaba atención. ¡Era él el que, a su manera, llevaba a cabo la investigación! Escuchaba, observaba, husmeaba. La novela era lo suficientemente buena como para que al final llegásemos a pensar que era el gato el asesino. Bueno, no les quiero arruinar la diversión, no les destripo el final. Si tienen ocasión, lean este libro… Era solo para explicarles lo que tengo pensado hacer: convertirme en un testigo del que sospecharían tan poco como del gato de la mansión.
Vuelvo a girar la cabeza hacia el río.
El cadáver de Morval casi ha desaparecido, engullido por la bolsa de plástico, como una anaconda saciada. Solo un trozo de cabeza sobresale aún entre las dos mandíbulas dentadas de una cremallera no del todo cerrada. Los tres policías de la orilla parecen resoplar. Desde arriba, podría parecer que están esperando un simple gesto de su jefe para sacar un cigarro.
Segundo día 14 de mayo de 2010 (Molino de Chennevières) Tuteo
4
Ya me están jorobando los del hospital con todo este papeleo. Amontono como buenamente puedo los formularios de colores sobre la mesa del salón. Recetas, certificados del seguro médico, de matrimonio, de residencia, revisiones. Lo meto todo en sobres de papel de embalar. Algunos son para el hospital, no todos. Lo iré a pesar y a enviar a la oficina de correos de Vernon. Guardo los papeles que no sirven en una carpeta blanca. No he rellenado todo, hay cosas que no entiendo, les preguntaré a las enfermeras. Ahora ya me conocen. Pasé la tarde de ayer y buena parte de la noche allí.
Habitación 126, interpretando a la casi viuda que se preocupa por su marido a punto de marcharse, y escuchando las palabras tranquilizadoras de médicos y enfermeras. Sus mentiras.
¡Mi marido está jodido! Soy consciente de ello. ¡Si supieran que me importa un bledo!
¡Que acabe ya! Es todo lo que pido.
Antes de salir, me dirijo hacia el espejo dorado y desconchado que hay a la izquierda de la puerta de entrada. Miro mi rostro ajado, arrugado, frío. Muerto. Me pongo una ancha bufanda negra alrededor del pelo recogido. Casi como un chador. Aquí las viejas están condenadas a llevar velo, nadie quiere verlas. Así es. Incluso en Giverny. Sobre todo en Giverny, el pueblo de la luz y del color. Las viejas están condenadas a la sombra, al negro, a la noche. Inútiles, invisibles. Pasan. Se olvidan.
¡Por mí estupendo!
Me doy la vuelta una última vez antes de bajar la escalera de mi torreón. En Giverny, es así como se suele llamar a la torre del molino de Chennevières: el torreón. Compruebo mecánicamente que esté todo en orden y a la vez maldigo mi estupidez. Ya no hay nadie que venga aquí, y nunca nadie más vendrá. Y, sin embargo, el más mínimo objeto fuera de lugar me pone enferma. Una especie de trastorno obsesivo compulsivo, como dicen en los reportajes. Un TOC que no fastidia a nadie, salvo a mí.
En el rincón más oscuro hay un detalle que me molesta. Tengo la sensación de que el cuadro está un poco torcido con respecto a la viga. Cruzo despacio la sala y empujo su esquina inferior derecha para enderezarlo ligeramente.
Mis Nenúfares.
En negro.
Lo he colgado en el lugar adecuado para que nadie pueda verlo desde una ventana; siempre y cuando alguien fuera capaz de ver desde su ventana el cuarto piso de una torre normanda construida en medio de un molino.
Mi guarida…
El cuadro cuelga en el rincón menos iluminado, en un ángulo muerto, y nunca mejor dicho. La oscuridad vuelve incluso más siniestras las manchas oscuras que se deslizan por el agua gris.
Las flores del luto.
Las más tristes que jamás hayan sido pintadas…
Bajo con dificultad la escalera y salgo. Neptune espera en el patio del molino. Le aparto con el bastón antes de que me salte al vestido: este perro no logra entender que cada vez tengo menos equilibrio. Tardo varios minutos en cerrar los tres pesados cerrojos, en guardar el llavero en el bolso y en volver a comprobar que cada cerrojo esté bien echado.
Finalmente, me doy la vuelta. El gran cerezo del patio del molino está perdiendo sus últimas flores. Al parecer, es un cerezo centenario. ¡Dicen que habría conocido a Monet! En Giverny gustan mucho los cerezos. A lo largo del aparcamiento del Museo de Arte Americano, que desde hace un año se ha convertido en el Museo de los Impresionismos, han plantado una serie de ellos. Cerezos japoneses, por lo que tengo entendido. Son más pequeños, como árboles enanos. A mí lo de esos nuevos árboles exóticos me parece un poco raro, como si no hubiera ya bastantes en el pueblo. Pero qué se le va a hacer, así es. Al parecer a los turistas americanos les encanta el rosa de las flores del cerezo en primavera. Si me pidieran mi opinión, les diría que ver el suelo del aparcamiento y los coches cubiertos de pétalos rosas me parece…, cómo decirlo, un poco Barbie. Pero nadie pide mi opinión.
Me aprieto los sobres contra el pecho para que Neptune no los estropee, y subo despacito y con esfuerzo la Rue du Colombier. Tomo aire a la sombra del porche de una casa de huéspedes cubierta de hiedra. El autobús para Vernon no pasa hasta dentro de dos horas. Tengo tiempo, todo el tiempo del mundo para jugar a los detectives.
Tuerzo en la Rue Claude-Monet. Las malvas reales y los lirios naranjas se abren paso entre el alquitrán, como la grama, a lo largo de las fachadas de piedra. Es el sello de Giverny. Continúo a mi ritmo octogenario. Como de costumbre, Neptune ya va muy por delante. Finalmente llego al hotel Baudy. Los cristales del establecimiento más famoso de Giverny están ocultos detrás de carteles de exposiciones, galerías y festivales. De hecho, los marcos son exactamente del mismo tamaño que los carteles. Qué extraño, si se piensa. Siempre me he preguntado si era coincidencia, si se adaptaba el tamaño de los carteles al de los cristales del hotel; o si, al contrario, el arquitecto del hotel Baudy era un visionario que ya en el siglo XIX, al diseñar sus ventanas, previó el tamaño estándar de los futuros anuncios publicitarios.
Pero me imagino que semejante incógnita les dará bastante igual… Hay unas decenas de visitantes sentados enfrente, en las sillas de hierro verde, bajo sombrillas naranjas, en busca de la misma emoción que sintió la colonia de pintores americanos que desembarcó en este hotel hace un siglo. También esto es raro, si se piensa. Esos pintores americanos del siglo pasado venían aquí, a este minúsculo pueblo de Normandía, para buscar calma y concentración. Justo lo contrario de lo que es Giverny hoy día. Creo que no entiendo muy bien el Giverny actual.
Me siento en una mesa libre y pido un café solo. Me lo trae una camarera nueva, una temporal. Va vestida de corto y lleva un chalequito tipo impresionista, con nenúfares malvas en la espalda.
Lo de llevar nenúfares malvas en la espalda también es raro, ¿verdad?
Yo, que he visto cómo este pueblo se iba transformando a lo largo del tiempo, a veces tengo la sensación de que Giverny se ha convertido en un gran parque de atracciones. O mejor, un parque de impresiones. ¡Creo que fueron ellos los que inventaron el concepto! Me quedo ahí, suspirando como una vieja amargada y gruñona que no comprende nada de nada.
Me quedo mirando atentamente a la multitud mezclada. Una pareja de enamorados lee a cuatro manos la misma guía de viaje. Tres niños de menos de cinco años se pelean en la arena mientras sus padres deben de pensar que estarían mucho mejor al borde de una piscina que junto a un estanque con sapos. Una americana marchita trata de pedir un café liégeois en un francés hollywoodiense.
Ahí están.
Sentados, a tres mesas de mí, a quince metros. Los reconozco bien, por supuesto. Los he visto desde la ventana del molino, detrás de las cortinas. El inspector que chapoteaba en el arroyuelo frente al cadáver de Jérôme Morval y su tímido adjunto.
Como no podía ser de otra forma, miran hacia el otro lado, hacia la camarerita. No hacia una vieja detective.
5
A través de las gafas de sol del inspector Sérénac, la fachada del hotel Baudy adquiere casi un color sepia, estilo belle époque; y las piernas de la guapa camarera que cruza la calle cobran el color de un cruasán dorado.
—Ok, Sylvio. Me vas a volver a supervisar el registro a lo largo del arroyuelo. Por supuesto, ya se ha enviado todo al laboratorio: las pisadas, la piedra, el cuerpo de Morval… Pero quizá nos hayamos olvidado de algo. No sé, el lavadero, los árboles, el puente. Ya lo verás allí. Date una vuelta y mira a ver si encuentras testigos. Yo, por mi parte, no me va a quedar otra que ir a ver a la viuda, Patricia Morval… ¿Me haces un breve resumen de este Jérôme Morval?
—Sí, Laur… Eh, jefe.
Sylvio Bénavides saca de debajo de la mesa una carpeta. Sérénac sigue a la camarera con la mirada.
—¿Tomas algo? ¿Un pastis? ¿Un vino blanco?
—Eh, no. Nada.
—¿Ni siquiera un café?
—No. No se preocupe… —Bénavides vacila—. Venga, un té…
Laurenç Sérénac alza una mano autoritaria.
—¡Señorita! Un té y una copa de vino blanco. Un Gaillac, ¿tiene? —Se vuelve hacia su adjunto—. ¿Tan difícil es tutearme? Sylvio, ¿qué soy, siete, diez años mayor que tú? Tenemos el mismo grado. No porque dirija desde hace cuatro meses la comisaría de Vernon me tienes que tratar de usted. En el sur, hasta los novatos tutean a los comisarios…
—En el norte hay que saber esperar… Llegará, jefe. Ya lo verá…
—Seguramente tengas razón. Digamos que me tengo que aclimatar… Aunque, joder, se me hace raro que mi adjunto me llame «jefe».
Sylvio se retuerce los dedos, como si dudara en contradecir a su superior.
—Si me lo permite, no estoy seguro de que se trate de una cuestión de norte-sur. A ver, para que me entienda, mi padre está ahora jubilado, pero durante toda su vida ha construido casas en Portugal y en Francia con jefes más jóvenes que él que lo tuteaban o lo trataban de usted. En mi opinión, sería más bien una cuestión de, no sé, corbata o de mono de albañil, de manos con manicura o manos llenas de aceite de coche. No sé si me explico lo que quiero decir.
Laurenç Sérénac abre los brazos, apartando los laterales de la chaqueta de cuero que lleva encima de una camiseta gris.
—Sylvio, ¿tú ves aquí una corbata? Joder, que somos inspectores los dos… —Ríe sinceramente—. Bueno, como bien dices, ya llegará el tuteo… Dicho esto, por lo demás no cambia nada, me encanta esa faceta tuya de portugués de segunda generación que se hace el modesto. Y bien, ¿qué hay de Morval?
Sylvio agacha la cabeza y lee todo concentrado sus apuntes.
—Jérôme Morval es un chico de pueblo que supo abrirse camino. Vivió en Giverny, pero se mudó con su familia a París cuando era todavía un chaval. El padre también era médico, de familia, pero sin gran fortuna. Jérôme Morval se casó bastante joven con una tal Patricia Chéron. No tenían ni veinticinco años. El resto son todo éxitos. El joven Jérôme estudia Medicina, con especialidad en Oftalmología. Primero abre una consulta en Asnières, junto a otros cinco compañeros; luego, cuando Morval padre muere, invierte el capital en montar su propia consulta de cirujano oftalmólogo en el distrito XVI. Al parecer, le va bastante bien. Por lo que he entendido, es un reputado especialista en cataratas y, como consecuencia de ello, tendrá una clientela más bien anciana. Hace diez años, de vuelta al redil, compra una de las casas más bonitas de Giverny, entre el hotel Baudy y la iglesia…
—¿Nada de hijos? —La camarera deja el pedido y se aleja. Sérénac corta a su adjunto justo antes de que responda—: Qué chica más mona, ¿verdad? Bonito compás dorado bajo la falda, ¿no?
El inspector Bénavides duda entre un suspiro de cansancio y una sonrisa de apuro.
—Sí… No… Bueno, a lo que voy, los Morval. Nunca tuvieron hijos.
—Bien… ¿Enemigos?
—Morval llevaba una vida burguesa bastante limitada. Nada de política. Ninguna responsabilidad en asociaciones o cosas por el estilo… Tampoco ningún grupo de amigos… Sin embargo, tenía…
Sérénac se vuelve bruscamente.
—¡Anda, mira quién está aquí! Hola…
Bénavides nota cómo la forma peluda se mete debajo de la mesa. Esta vez suspira de verdad. Sérénac tiende la mano y Neptune se acerca para frotarse contra ella.
—Mi único testigo, de momento —susurra Laurenç Sérénac—. ¡Hola, Neptune!
El perro reconoce su nombre. Se pega a la pierna del inspector y devora con la mirada el azúcar que hay en el platito de la taza de té de Sylvio. Sérénac alza su dedo hacia el perro.
—Pórtate bien, ¿eh? Escuchemos al inspector Bénavides, que no logra hilar dos frases seguidas. Y bien, Sylvio, ¿decías?
Sylvio se concentra en sus apuntes y continúa con tono monocorde:
—Jérôme Morval tenía dos pasiones absorbentes, como se suele decir, a las cuales dedicaba todo su tiempo.
Sérénac acaricia a Neptune.
—Vamos avanzando…
—Así pues, dos pasiones… Resumiendo: la pintura y las mujeres. En lo que respecta a la pintura, parece ser que nos encontramos ante un gran coleccionista, un autodidacta bastante bueno, con una clara predilección por el impresionismo, claro está. Y, por lo que me han comentado, con un capricho: ¡Jérôme Morval soñaba con tener un Monet! Y, a ser posible, no uno cualquiera. Buscaba un Nenúfares. Eso es lo que tenía en mente nuestro oftalmólogo
Sérénac susurra al oído del perro:
—Un Monet… ¡Ni más ni menos! Ni aun habiendo hecho recuperar la vista a todas las pijas del distrito XVI… Me da a mí que un Nenúfares está muy por encima de las posibilidades de nuestro buen doctor Morval. Dos pasiones, decías… Cara, los lienzos impresionistas. Y cruz, ¿las mujeres?
—Rumores… Solo rumores… Aunque Morval se escondiera solo a medias. Sus vecinos y sus colegas me han hablado sobre todo de la situación de su mujer, Patricia. Casada muy joven. Dependiente financieramente de su marido. Divorcio imposible. Condenada a cerrar los ojos, jefe, no sé si me explico lo que quiero decir…
Laurenç Sérénac vacía la copa de vino.
—Si esto es un Gaillac… —suelta haciendo una mueca—. Entiendo lo que quieres decir, querido Sylvio, y por fin empieza a caerme bien este médico. ¿Has podido hacerte ya con el nombre de alguna amante o de algún cornudo potencialmente criminales?
Sylvio deposita su taza de té en el platito. Neptune lo mira con ojos lastimeros.
—Todavía no… Pero según parece, en lo que respecta a amantes, Jérôme Morval también buscaba algo en concreto, una obsesión…
—¿Ah? ¿Una ciudadela impenetrable?
—Se podría decir así… Agárrese, jefe: la maestra del pueblo. La chica más guapa del lugar, parece ser. Y a él se le había metido en la cabeza colgarla entre sus trofeos de caza.
—¿Y entonces?
—Y entonces no sé más. Es todo lo que he obtenido de una conversación con sus colegas, su secretaria y tres galeristas con los que solía trabajar… Es la versión de Morval…
—¿Estaba casada, la maestra?
—Sí. Con un marido particularmente celoso, según dicen…
Sérénac se vuelve hacia Neptune.
—Vamos avanzando, amigo mío. Es bueno Sylvio, ¿eh? Parece tímido, pero en realidad es un crack, tiene un cerebro de ordenador.
Se levanta. Neptune se marcha calle abajo.
—Sylvio, espero que no te hayas olvidado las botas y la red para ir a chapotear en el arroyuelo. Yo voy a ofrecerle mis condolencias a la viuda de Morval… En el 71 de la Rue Claude-Monet, ¿correcto?
—Sí, no hay pérdida. Giverny es un pueblecito construido en el flanco de una colina. Se reduce a dos largas calles paralelas, la Rue Claude-Monet, que cruza todo el pueblo, y el Chemindu Roy, es decir, la carretera provincial al fondo del valle que bordea el arroyuelo. A estas se añaden una serie de callejuelas empinadas que suben entre las dos calles principales. Y eso es todo.
Las piernas de la camarera cruzan la Rue Claude-Monet y se dirigen al mostrador del bar. Como llamas pastel al fondo de una chimenea soleada, las malvas reales lamen las paredes de ladrillo y terracota del hotel Baudy. A Sérénac le parece una bonita escena.
6
Sylvio no se equivocaba, el 71 de la Rue Claude-Monet es sin duda la casa más bonita de la calle. Contraventanas amarillas, parra virgen devorando la mitad de la fachada, una inteligente combinación de piedra tallada y entramado de madera, geranios que brotan de las ventanas y se desbordan por inmensos maceteros: una fachada impresionista por excelencia. A Patricia Morval se le debe dar muy bien la jardinería o, por lo menos, sabe dirigir un pequeño ejército de jardineros competentes. En Giverny no deben de faltar.
Delante del portón de madera hay una campana de cobre colgada de una cadena. Sérénac la toca. Pasados unos segundos, Patricia Morval aparece detrás de la puerta de roble. Es evidente que lo estaba esperando. El policía empuja el portón mientras ella se aparta para dejarlo entrar.
El inspector Sérénac siempre disfruta particularmente con este momento de la investigación. «La primera impresión». Esos segundos de pura psicología que se captan al instante. ¿Con qué se va a encontrar? ¿Con una enamorada desesperada o con una esposa seca e indiferente? ¿Con una amante fulminada por el destino o con una viuda alegre? Rica, ahora. Libre, por fin. Vengada de las aventuras de su marido. ¿Finge o no el dolor del duelo? De momento, no es fácil hacerse una idea, los ojos de Patricia Morval se esconden detrás de unas grandes gafas con cristales gruesos que difuminan unas pupilas enrojecidas…
Sérénac entra en el pasillo. En realidad, se trata de un gran vestíbulo estrecho y profundo. Se detiene de golpe, estupefacto. Cubriendo la totalidad de las dos paredes de más de cinco metros de largo, se reproducen dos inmensos cuadros de nenúfares en una variante bastante rara de tonos rojos y dorados, sin cielo ni ramas de sauce. Por lo que Sérénac sabe, debe de tratarse de la reproducción de un lienzo de las últimas series que Monet tuvo que realizar en sus últimos años de vida, después de 1920. No es difícil llegar a esa conclusión, ya que Monet siguió una lógica creadora sencilla: estrechar cada vez más su mirada, eliminando el decorado, para centrarla sobre un único punto del estanque, unos metros cuadrados, hasta llegar a penetrar en él. Sérénac avanza por este extraño decorado. El pasillo probablemente intente evocar las paredes de la Orangerie, aunque estemos lejos de los cien metros continuados de Nenúfares expuestos en el museo parisino.
Sérénac entra en un salón. La decoración es clásica, quizá un poco recargada con toda clase de adornos. Lo que más llama la atención al visitante son los cuadros que hay colgados. Una decena. Originales. Por lo que Sérénac sabe, hay nombres que empiezan a cobrar auténtico valor, tanto artístico como financiero: un Grebonval, un Van Muylder, un Gabar… Parece que Morval tenía gusto y ojo para las inversiones. El inspector piensa que si su viuda es capaz de mantener apartados a los buitres, vivirá durante un buen tiempo sin pasar apuros.
Se sienta. Patricia no se está quieta. Cambia de lugar objetos perfectamente colocados. Su traje púrpura contrasta con una piel lechosa bastante apagada. Sérénac le echa unos cuarenta años, quizá menos. No se puede decir que sea guapa, pero posee una especie de rigidez, de porte, que le confiere cierto encanto. Más clásica que elegante, diría el policía. Una seducción mínima pero constante.
—Inspector, ¿está completamente seguro de que se trata de un asesinato? —Lo ha dicho con voz punzante, un poco desagradable. Prosigue—: Ya me han descrito la escena. ¿No es factible un accidente? Que Jérôme cayera, que se diera un golpe contra una piedra y se ahogara…
—Por qué no, señora. Todo es posible, hay que esperar al informe de los forenses. Pero en el estado actual de la investigación le confieso que el asesinato es, con mucho, la principal hipótesis que barajamos…
Patricia Morval tortura entre sus dedos una pequeña estatua de Diana cazadora que hay sobre el aparador. Un bronce. Sérénac vuelve a tomar las riendas de la conversación. Él hace las preguntas, y Patricia Morval responde casi con onomatopeyas, rara vez con más de tres palabras, normalmente las mismas, sin apenas variar el tono. Alto en los agudos.
—¿Algún enemigo?
—No, no, no.
—¿No ha notado nada especial en los últimos días?
—No, no.
—Su casa parece inmensa. ¿Vivía aquí su marido?
—Sí… Sí. Sí y no…
Sérénac no comprende el matiz y, esta vez, no le da opción.
—Tiene que decirme más, señora Morval.
Patricia Morval marca lentamente las sílabas, como si las contara.
—Jérôme se quedaba aquí muy rara vez entre semana. Tenía un apartamento al lado de su consulta, en París, en el distrito XVI. En el Boulevard Suchet.
El inspector anota la dirección al tiempo que piensa que aquello se encuentra a dos pasos del Museo Marmottan. Seguramente no se trate de una coincidencia.
—¿Su marido solía dormir fuera?
Silencio.
—Sí.
Los dedos nerviosos de Patricia Morval arreglan un ramo de flores frescas en un jarrón alto con motivos japoneses. A Laurenç Sérénac le viene a la mente una imagen tenaz: estas flores se pudrirán en su tallo. La muerte tomará aposento en este salón. El polvo del tiempo cubrirá esta armonía de colores.
—¿No tenían hijos?
—No.
Silencio.
—¿Su marido tampoco? Solo, quiero decir.
Patricia Morval compensa su vacilación con un timbre de voz que baja de una octava.
—No.
Sérénac se toma su tiempo. Saca una fotocopia de la postal de los Nenúfares encontrada en el bolsillo de Jérôme Morval, le da la vuelta y se la tiende a la viuda. Patricia Morval se ve obligada a leer las cuatro palabras mecanografiadas: ONCE AÑOS. FELIZ CUMPLEAÑOS.
—Hemos encontrado esta postal en el bolsillo de su marido —precisa el inspector—. ¿Quizá tengan un sobrino? ¿Hijos de amigos? ¿Algún niño al que su marido pudiera dirigir esta tarjeta de cumpleaños?
—No, no se me ocurre. De verdad.
Sérénac deja a Patricia tiempo para pensar antes de volver al ataque:
—¿Y esta cita?
Sus miradas se deslizan por la postal y leen las extrañas palabras que siguen: «Consiento que se instaure el crimen de soñar».
—¡Ni idea! Lo siento, inspector…
Parece sinceramente indiferente. Sérénac apoya la postal en la mesa.
—Es una fotocopia, puede quedársela, nosotros tenemos la original. Le dejo que lo piense… Si se le ocurre algo…
Patricia Morval se mueve cada vez menos por la habitación, como una mosca que ha entendido que no puede escapar de su tarro de cristal. Sérénac continúa:
—¿Su marido tuvo alguna vez problemas? Desde el punto de vista profesional, quiero decir. No sé, ¿alguna operación quirúrgica que saliera mal? ¿Algún cliente descontento? ¿Alguna denuncia?
De pronto, la mosca se vuelve agresiva.
—¡No! Nunca. ¿Qué insinúa?
—Nada nada, se lo aseguro.
Su mirada se detiene en los cuadros de las paredes.
—Su marido tenía un gusto exquisito para la pintura. ¿Cree que podría haber estado implicado en, cómo decirlo, algún tipo de tráfico, de receptación, incluso sin saberlo?
—¿Qué quiere decir?
La voz de la viuda sube de nuevo a los agudos y se vuelve aún más desagradable. «Típico», piensa el inspector. Patricia Morval se niega a aceptar el asesinato. Admitir la muerte de su marido es admitir que alguien pudiera odiarlo lo suficiente como para matarlo… En cierto sentido, es admitir la culpabilidad del marido. Sérénac sabe perfectamente que debe poner de relieve el lado oscuro de la víctima sin enemistarse con la viuda.
—No quiero decir nada, nada en concreto, se lo aseguro, señora Morval. Simplemente busco una pista. Me han hablado de su…, digamos…, de su obsesión… Tener un lienzo de Monet… Era…
—Absolutamente cierto, inspector. Era su sueño. A Jérôme se le reconoce como uno de los mayores expertos en Claude Monet. Sí, un sueño. Tener un Monet. Trabajó duro para ello. Era un cirujano brillante. Se lo habría merecido. Era un apasionado. Y no de cualquier lienzo, inspector. Un Nenúfares. No sé si lo puede entender, pero era eso lo que buscaba. Un lienzo pintado aquí, en Giverny. Su pueblo.
Mientras la viuda suelta su perorata, el cerebro de Sérénac se agita. «¡La primera impresión!». Tras varios minutos hablando con Patricia Morval, empieza a hacerse una idea de la naturaleza de este duelo. Y en contra de lo esperado, cada vez se inclina más por la pasión encendida y el amor truncado que por la vertiente desvaída, a la sombra, la de la indiferencia de la mujer abandonada.
—Siento tener que molestarla de esta forma, señora Morval. Pero nuestro objetivo es el mismo: descubrir al asesino de su marido. Voy a tener que hacerle preguntas… más personales.
Patricia Morval parece quedarse mirando la pose del desnudo pintado por Gabar que hay en la pared de enfrente.
—Su marido no siempre le fue, cómo decirlo…, fiel. ¿Piensa que…?
Sérénac percibe la emoción de Patricia, como si en su interior unas lágrimas intentaran apagar el incendio de su vientre.
Ella le corta:
—Mi marido y yo nos conocimos muy jóvenes. Me estuvo cortejando durante mucho tiempo, mucho mucho tiempo, a mí y a otras. En lo que a mí respecta, le costó muchos años antes de que cediera. De joven, no era del tipo que hace soñar a las chicas. No sé si me entiende lo que quiero decir. Probablemente era demasiado serio, demasiado aburrido. Le…, le faltaba confianza con el sexo opuesto. Ese tipo de cosas se notan. Después, con el tiempo, se volvió mucho más seguro de sí, también mucho más seductor, mucho más interesante. Creo, inspector, que yo tuve mucho que ver en ello. También se volvió mucho más rico. Jérôme, en la edad adulta, quería tomarse su revancha con las mujeres Con las mujeres, señor inspector, no conmigo. No sé si me entiende.
«Eso espero», piensa Sérénac al tiempo que se dice que necesitaría nombres, hechos, fechas.
Más tarde…
Patricia Morval insiste:
—Espero que tenga tacto, inspector… Giverny es un pueblecito de unos cientos de habitantes. No mate a Jérôme por segunda vez. No le ensucie, no se lo merece. No lo haga.
Laurenç Sérénac asiente con la cabeza con gesto tranquilizador.
«Las primeras impresiones…». Ahora ya tiene clara una cosa: sí, Patricia Morval amaba a su Jérôme. No, no lo habría matado por dinero.
Pero por amor, quién sabe…
Hay un último detalle que le impresiona, y proviene de las flores del jarrón japonés: el tiempo se ha detenido en esta casa. ¡El péndulo se rompió ayer! En cada centímetro cuadrado de este salón siguen rezumando las pasiones de Jérôme Morval. Solo las de él. Y será así para la eternidad. Los cuadros nunca se descolgarán. Los libros en los estantes de la biblioteca nunca serán abiertos. Todo permanecerá inerte, como un museo desierto en honor a un tipo que todo el mundo ya ha olvidado. Un amante del arte que no legará nada. Un amante de las mujeres que, posiblemente, nunca le llorarán. Excepto la suya, a la que él descuidaba.
Una vida acumulando reproducciones. Sin descendencia.
La luz de la Rue Claude-Monet da en la cara al inspector. No han pasado tres minutos, cuando Sylvio aparece al fondo de la calle, sin botas, pero con los bajos del pantalón manchados de barro. Aquello divierte a Sérénac. Sylvio Bénavides es un buen tipo, posiblemente mucho más espabilado de lo que su lado meticuloso quiere hacer parecer. Tras sus gafas de sol, Laurenç Sérénac se toma su tiempo para examinar la fina silueta de su adjunto, cuya sombra se alarga por las paredes de las casas. No se puede decir que Sylvio sea delgado. Estrecho, sería más correcto, ya que, paradójicamente, se percibe una incipiente barriguita debajo de su camisa de cuadros abrochada hasta el cuello y metida en el pantalón beis. «Sylvio ocuparía más de perfil que de frente», ríe Laurenç. ¡Un cilindro! Lo cual no le afea, al contrario, le otorga cierta fragilidad, el talle de un tronco de árbol joven, liso y suave, capaz de doblarse sin romperse jamás.