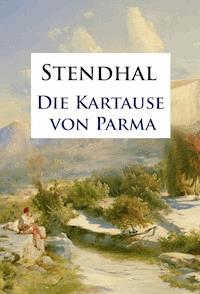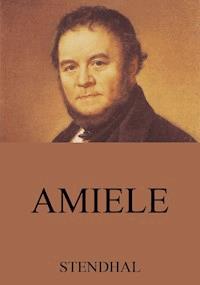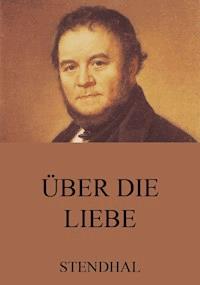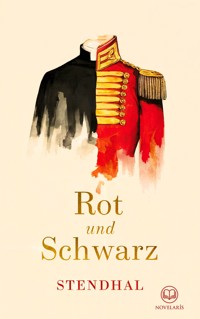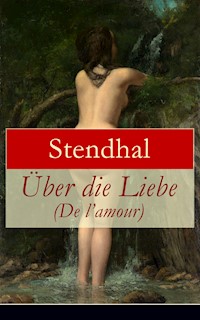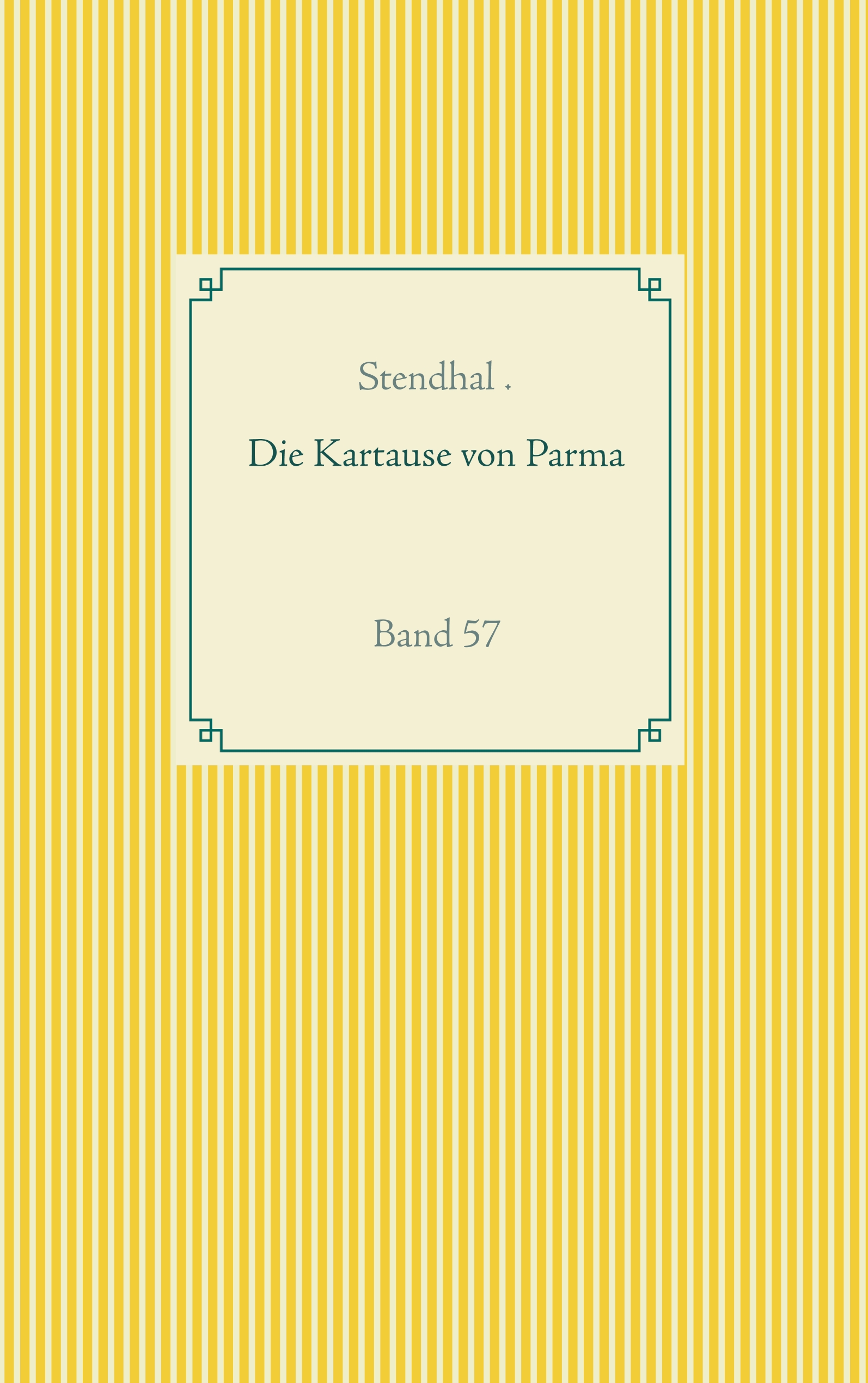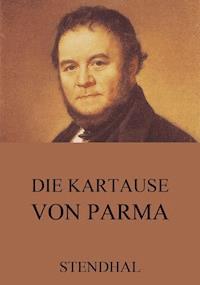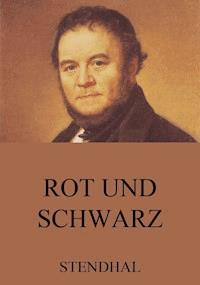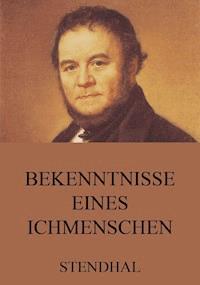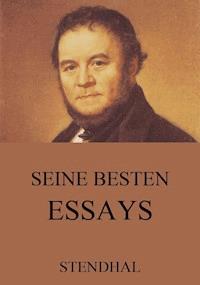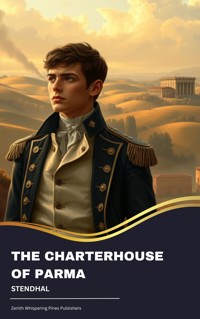7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Antonio Machado Libros
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Considerada por escritores como Paul Léautaud y André Gide una obra maestra del género memorialístico, "Recuerdos de egotismo" nos devuelve al París de la primera mitad del siglo XIX, donde el joven Henri Beyle, antes de ser "Stendhal", intenta encontrar su sitio como novelista y amante. Literatos de salón, aristócratas y gacetilleros desfilan por estas páginas únicas de la literatura universal. Con traducción de José Luis Arántegui recuperamos la excelente edición de este clásico para Gallimard de Béatrice Didier e incluimos otros escritos como "Proyectos de autobiografía" y el atípico breviario "Privilegios". "El genio poético ha muerto, mas ha venido al mundo el genio de la sospecha. Estoy hondamente convencido de que una perfecta sinceridad es el único antídoto capaz de hacer olvidar al lector los eternos yoes y míes que el autor se dispone a escribir. ¿Tendré valor para contar cosas humillantes sin salvarlas con prefacios infinitos? Así lo espero."
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
STENDHAL
Recuerdos de egotismo
y otros escritos autobiográficos
Traducción:
José Luis Arántegui
EDITAA. Machado Libros
Labradores, 5. 28660 Boadilla del Monte (Madrid)
[email protected] • www.machadolibros.com
Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida ni total ni parcialmente, incluido el diseño de cubierta, ni registrada en, ni transmitida por un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, ya sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electro-óptico, por fotocopia o cualquier otro sin el permiso previo, por escrito, de la editorial. Asimismo, no se podrá reproducir ninguna de sus ilustraciones sin contar con los permisos oportunos.
© de la traducción: José Luis Arántegui, 2008
© de las notas: Béatrice Didier, Gallimard, 2008
© de la presente edición: Machado Grupo de Distribución, S.L.
DISEÑO DE LA COLECCIÓN: M.a Jesús Gómez, Alejandro Corujeira y Alfonso Meléndez
REALIZACIÓN: A. Machado Libros
ISBN: 978-84-9114-001-6
RECUERDOS DE EGOTISMO
PROYECTOS DE AUTOBIOGRAFÍA
PRIVILEGIOS
NOTA DEL TRADUCTOR
APÉNDICE CRÍTICO
VIDA DE STENDHAL
FECHAS Y CIRCUNSTANCIAS DE COMPOSICIÓN
NOTAS A LA EDICIÓN
RECUERDOS DE EGOTISMO
Recuerdos1
LEGO ESTE examen al Sr. Abraham Constantin2, pintor famoso, con ruego de darlo, diez años después de mi partida, a algún impresor que no sea beato, o depositarlo en una biblioteca si nadie quisiera imprimirlo. B[envenuto] Cellini apareció cincuenta años después de su muerte3.
H. Beyle
Comenzado a 20 de junio, poseído como la Pitia. Continuado el 21 tras la procesión. Cansado.
Índice de capítulos
Capítulo 1
página
Capítulo 2
página
Capítulo 3
página
Capítulo 4
página
4
Codicilo al testamento hológrafo del Sr. H. Beyle, cónsul de Francia en Civita-Vecchia5
Civita-Vecchia, a 24 de junio de 1832
Yo, H. M. Beyle, el que suscribe, lego el presente manuscrito que contiene mucha palabrería sobre mi vida privada al Sr. Abraham Constantin de Ginebra, pintor famoso, caballero de la Legión de Honor, etc., etc. Ruego al Sr. A. Constantin haga imprimir este manuscrito diez años después de mi fallecimiento. Ruego que no se cambie nada; sólo se podrá cambiar nombres y substituir los que he puesto por otros imaginarios; que aparezca impreso por ejemplo Sra. Durand o Sra. Delpierre en lugar de Sra. Doligny o Sra. Berthois6.
H. Beyle
Me agradaría bastante que se cambiara todos los nombres. Podrían reintroducirse si por azar toda esta palabrería se reimprime pasados cincuenta años de mi muerte.
H. Beyle
Recuerdos de egotismo
A IMPRIMIR tan sólo pasados diez años al menos desde mi partida, por delicadeza para con las personas nombradas, aun cuando hoy dos terceras partes ya están muertas.
Capítulo 1*
POR EMPLEAR mis ocios en esta tierra extranjera1,siento ganas de hacer una breve relación de lo ocurrido durante mi último viaje a París, del 21 de junio de 1821 al … de noviembre de 18302. Un espacio de nueve años y medio. Digerida la novedad de mi posición, dos meses hace que no dejo de regañarme por no emprender un trabajo cualquiera. Sin trabajo va sin lastre el navío de la vida humana. Confieso que me faltaría valor para escribir sin la idea de que estas hojas aparezcan un día, y un alma de las que amo las lea, alguien como la Sra. Roland o el Sr. Gros, el geómetra3. Pero los ojos que habrán de leer esto apenas si están abriéndose a la luz, y calculo que mis lectores futuros tengan en el día 10 ó 12 años.
¿He sacado todo el partido posible para mi ventura4a los puestos en que el azar me ha ido colocando durante los 9 años que acabo de pasar en París? ¿Qué hombre soy? ¿Tengo buen juicio, y profundo?
¿Agudeza notable? En verdad no lo sé. Movido por lo que el día me traiga, rara vez pienso en cuestiones tanfundamentales, y varían entonces mis juicios con mi humor. No son sino atisbos.
Veamos si haciendo examen de conciencia, pluma en mano, alcanzo algo positivo y que permanezca por largo tiempo verdadero para mí. ¿Qué pensaré de esto, que hoy me noto dispuesto a escribir, cuando hacia 1835, si es que vivo, lo relea? ¿Ocurrirá lo que a mis obras impresas? Siento una honda tristeza cuando, falto de otros libros, las releo.
Desde que pienso en ello, un mes hace, siento repugnancia a escribir para hablar sólo de mí, del número de mis camisas o los accidentes de mi amor propio. Por otra parte, me encuentro lejos de Francia*; tengo ya leído todo libro entretenido que haya entrado en este país. La entera disposición de mi corazón estaba en escribir una obra de imaginación sobre una intriga amorosa, ocurrida en casa vecina de la mía5enDresde, en el agosto de 1813, pero los pequeños deberes de mi empleo me lo estorban a menudo, o por mejor decir, en cogiendo papel y pluma nunca puedo estar cierto de pasar una hora sin interrupciones. En mí, tan pequeña contrariedad sofoca de golpe toda imaginación. Cuando tomo de nuevo mi ficción, me disgusta aquello mismo que pensaba. A que responderá un sabio que es preciso vencerse a sí mismo. Y replicaré yo: demasiado tarde; tengo 49 años, y tras tanta aventura va siendo hora de pensar en acabar la vida lo menos mal posible6.
No era mi reparo principal la vanidad que hay en escribir uno su vida.
Que es un libro con tal tema como cualquiera; si aburre, se olvida luego. Más temía ajar con describir, con diseccionar, los momentos venturosos que he ido encontrando. Así, eso es lo que no haré en manera alguna, y pasaré por alto lo venturoso.
El genio poético ha muerto, mas ha venido al mundo el genio de la sospecha. Estoy hondamente convencido de que una perfecta sinceridad es el único antídoto capaz de hacer olvidar al lector los eternos yoes y míes que el autor se dispone a escribir. ¿Tendré valor para contar cosas humillantes sin salvarlas con prefacios infinitos? Así lo espero.
Pese a las desventuras de mi ambición, ni creo malos a los hombres, ni a mí perseguido de ellos, los miro como a máquinas que impulsa, en Francia, la vanidad, y en otros lugares, todas las pasiones, incluida aquélla.
No me conozco, ni por asomo, que me deja desolado cuando a veces por la noche pienso en ello. ¿Soy bueno, malo, agudo, bruto?, ¿he sabido sacar todo el partido de los azares a que me arrojaron, en 1810, la omnipotencia de Napoleón (a quien seguía adorando), la caída en el fango que en 1814 sufrimos, y nuestro esfuerzo por sacarnos de él en 18308?. Témome que no, y haber obrado al azar siguiendo a mi humor. Hubiérame pedido alguno parecer sobre mi posición, y a menudo hubiera dado uno de no poco alcance: amigos rivales por ideas me han felicitado en lo más alto.
En 1814 me ofreció el señor conde Beugnot, ministro de Policía, la dirección de abastos de París9. Nada había yo pedido, hallábame en admirable posición para aceptar, y respondí mirando a no encorajinar al Sr. Beugnot, vanidoso por dos franceses; debió de quedar perplejo. Quien obtuvo el empleo se retiró al cabo de cuatro o cinco años harto de ganar dinero, y sin robar, según dicen10. El extremo desprecio que sentía yo hacia los Borbones, que todo se me hacía a la sazón un cenagal, me llevó a dejar París a los pocos días de no haber aceptado la gentil proposición del Sr. Beugnot. Afligido mi corazón por el triunfo de cuanto despreciaba sin poder aborrecer, sólo algo de amor le reconfortaba, el que empezaba a sentir por la Sra. condesa Du Long, a quien veía a diario en casa del Sr. Beugnot, y quien diez años más tarde tan gran parte habría de tener en mi vida11. A lasazón me distinguía ella en su trato, no por mi amabilidad, sino por mi rareza. Mirábame como al amigo de una mujer muy fea y muy suya, la Sra. condesa Beugnot12. Mehe arrepentido siempre por no haberla amado ¡Qué placer hablar con intimidad a un ser de tal talla!
Va muy largo este prefacio, tres páginas hace que lo noto. Pero debo empezar por tema tan triste y difícil que me entra ya pereza; ganas me dan casi de tirar la pluma. Tendría empero remordimientos13al primer momento de soledad.
Dejé Milán camino de París el … de junio de 182114con una suma de 3.500 francos, creo recordar, mirando como mi única ventura volarme la cabeza tan pronto se acabaran. Al cabo de tres años de intimidad dejaba auna mujer a quien adoraba, que me amaba, y que jamás se entregó a mí15. Tras tantos años aún estoy en adivinar los motivos de su conducta. No poco difamada, aunque había tenido un solo amante16, así se vengaban de su superioridad las mujeres de la buena sociedad de Milán.
Nunca supo la pobre Métilde ni maniobrar contra tal enemigo, ni despreciarlo. Acaso tenga un día, ya muy viejo y muy frío, valor para hablar de los años 1818, 1819, 1820 y 182117.
En 1821 logré a duras penas resistir a la tentación de volarme la cabeza. Dibujé un revólver al margen de un mal drama de amor que por entonces emborronaba (alojado en casa Acerbi)18. Me parece que fué la curiosidad política lo que me impidió acabar de una vez; puede que también fuera, sin barruntarlo yo siquiera, miedo a hacerme daño.
Me despedí por último de Métilde. ¿Cuándo volverá usted, me dijo. Nunca, espero. Hubo una última hora de tergiversaciones y palabras vanas; una sola hubiese podido cambiar mi vida futura, ¡ay!, no por mucho tiempo; que aquella alma angelical escondida en un cuerpo tan bello dejó esta vida en 1825.
Partí al fin, en el estado que puede figurarse, el de Junio. Fui de Milán a Como temeroso a cada instante, y aun convencido, de acabar desandando aquel camino.
Esa ciudad en que no podía, seguro estaba, permanecer sin morir, no pude abandonarla sin sentir que me arrancaban el alma; parecíame que dejara allí la vida, ¡qué digo!, ¿pues qué era la vida, comparada con ella(Métilde)? Expiraba a cada paso que daba para alejarme. No respiraba sin suspirar Shelley*19
Pronto me encontré dando como un bobo conversación a los postillones, y respondiendo seriamente a las reflexiones de esa gente sobre los precios del vino. Sopesaba con ellos las razones por las cuales debía su precio subir una perra gorda; todo antes que lo más terrible, mirar en mí mismo. Pasé por Airolo, Bellinzona, Lugano… (aún hoy, 20 de junio de 1832, el sonido de esos nombres me hace estremecer).
Llegué al paso del San Gotardo, a la sazón abominable (cabalmente como aquél de los montes de Cumberland, al norte de Inglaterra, añadiéndole unos cuantos precipicios). Quise pasarlo a caballo, en parte con la esperanza de tener una caída que me despellejara un poco y me distrajera. Aunque antiguo oficial de caballería, y aun habiéndome pasado la vida cayendo del caballo, me horrorizan las caídas sobre ese guijo que cede y rueda bajo los pasos del caballo20.
El correo al que acompañaba acabó por detenerme y decirme que bien poco se le daba de mi vida, pero que iba a hacerle perder de sus ganancias, y que ninguno querría ir con él cuando se supiera que uno de sus viajeros se había ido rodando al precipicio.
¡Cómo!, ¿es que no ha adivinado usted que tengo la V…21?, dije. No puedo andar.
Con ese correo maldiciendo su suerte llegué hasta Altorf. Miraba todo con los ojos abiertos como un pasmarote. Soy gran admirador de Guillermo Tell, aun cuando los escribanos ministeriales de todos los países pretendan que nunca existió. Me parece que fue en Altorf donde una mala estatua de Tell con su jubón de piedra, precisamente por lo mala que era, me conmovió.
Ahí lo tienes, me decía yo, con una dulce melancolía que por vez primera reemplazaba a una seca desesperación, ahí tienes, pues, qué se hace de las cosas más bellas en ojos groseros! ¡Así eres tú, Métilde, en el salón de la Sra. Traversi!22.
La vista de esa estatua me apaciguó un tanto. Averigüé el lugar en que se hallaba la capilla de Tell.
–Vuelva usted mañana.
Al día siguiente me embarqué con una compañía francamente mala: oficiales suizos que formaban parte de la guardia de Luis XVIII y volvían a París.
(Aquí 4 páginas de descripciones, desde Altorf a Gersau, Lucerna, Basilea, Belfort, Langres, París. Ocupado en lo moral, me fastidia describir lo físico. Dos años hace que no escribía 12 páginas como aquí23.)
De siempre me han resultado poco gratos Francia y ante todo los alrededores de París, lo cual prueba que soy un mal francés y un malvado, diría más adelante la Srta. Sophie… (nuera del Sr. Cuvier)24. Fuéseme encogiendo entero el corazón según pasaba de Basilea a Belfort, abandonando las montañas suizas, altas cuando no bellas, por la miseria ramplona y espantosa de la Champagne. Y qué feas son las mujeres en…, un pueblo donde las ví con medias azules y zuecos. Sin embargo, más tardeme dije: “¡Qué cortesía, qué afabilidad, qué sentido de la justicia en su conversación aldeana!”.
Estaba Langres situado como Volterra, ciudad que por entonces adoraba. Habia sido escenario* de uno de mis éxitos más audaces en mi guerra con Métilde.
Pensé en Diderot (hijo como es sabido de un cuchillero de Langres), y enJacques le Fataliste, única de sus obras que estimo, eso sí, mucho más que elVoyage de Anacharsis, elTraité des Étudesy otros cien libracos tan estimados por los pedantes25.
“Sería la peor de las desgracias, exclamaba para mí, que esos hombres tan secos, amigos míos entre quienes voy a vivir, adivinasen mi pasión, y por una mujer a la que no he tenido!”.
Así me dije en junio de 1821, y por vez primera en junio de 1832, escribiendo esto, veo que ese miedo mil veces repetido ha sido en verdad el principio rector de mi vida durante 10 años. Por él vine a ser ocurrente, cosa que era… el colmo, el blanco de mis desprecios en Milán allá en 1818, cuando amaba a Métilde26.
Entré en París, que se me hacía peor que feo, insultante para mi dolor, con una sola idea: que no me adivinaran. Al cabo de ocho días, vista la ausencia política, me dije: “Aprovechar mi dolor para t L 1827”.
Viví allí varios meses de que nada recuerdo. Abrumaba con cartas a mis amigos de Milán por sonsacar medias palabras sobre Métilde, y ellos, que no aprobaban mi necedad, jamás hablaban de eso.
Paraba yo en París en el número 47 de la calle de Richelieu, en un hôtel de Bruxelles regentado por un tal Sr. Petit, antiguo ayuda de cámara de uno de los Srs. de Damas28. La cortesía, la gracia del Sr. Petit, su sentido de la oportunidad y su completa falta de sensibilidad, su horror a todo movimiento del alma que tuviera alguna profundidad, su vivo recuerdo de vanidades disfrutadas con fecha de treinta años atrás, hacían de él a mis ojos el modelo perfecto del antiguo francés. Le confié yo enseguida los 3.000 francos que me restaban, y contra mi voluntad me extendió él un recibo que me dí prisa a perder, lo cual le contrarió mucho cuando meses o semanas después recobré mi dinero para ir a Inglaterra, adonde me empujó el tedio de muerte que sentía en París*.
Bien pocos recuerdos tengo de esos tiempos apasionados, los objetos resbalaban por mí inadvertidos o, si entrevistos, despreciados. Mi pensamiento se hallaba en la plaza Belgojioso de Milán. Voy a recogerme para tratar de recordar las casas adonde fui29.
Capítulo 2
AQUÍ ESTÁ el retrato de un hombre de mérito con quien pasé todas las mañanas durante 8 años. Había estima, pero no amistad.
Había yo desembarcado en el hôtel de Bruxelles por parar allí el piamontés más seco, duro y parecido al Rencor (del Roman comique) que me haya topado nunca1.Fue el Sr. barón de Lussinge el compañero de mis andanzas de 1821 a 1831; nacido hacia 1785, tenía en 1821 treintaiséis años. No empezó a haber despego en su trato y descortesía en sus palabras sino al caerme fama de ocurrente tras la terrible desventura del 15 de septiembre de 18262.
Pequeño y recio, rebolludo, cegato a más de dos pasos, malvistiendo siempre por avaricia y aprovechando nuestros paseos para confeccionar presupuestos de gastos en su persona, tenía el Sr. Lussinge una sagacidad rara para un joven solo en París. En mis novelescas y brillantes ilusiones estimaba yo en treinta, siendo que no pasaba de 15, genio o bondad, ventura o gloria de tal o cual que nos cruzáramos; no le daba él más de 6 ó 73.
Ahí está lo que constituyó el fondo de nuestras conversaciones durante ocho años, en que íbamos los dos a buscarnos de la una a la otra punta de París.
Hombre a la sazón de 36 ó 37 años, tenía Lussinge el corazón y la cabeza de uno de 55*. No le conmovía hasta el fondo sino alguna ocasión que tocara a su persona; enloquecía entonces, como en su boda. Fuera de esto, era la emoción blanco constante de su ironía. Lussinge no tenía más religión que una: la estima por la alta cuna; viene en efecto de una familia de alto rango en el Bugey allá por el 1500; la familia siguió hasta Turín a los duques de Saboya, venidos a reyes de Cerdeña. Habíase educado Lussinge en Turín en la misma academia que Alfieri; adquirió allí esa profunda malicia piamontesa, sin par en el mundo, que no es sin embargo otro que desconfiar de la suerte y de los hombres. De nuevo me topo varios de sus rasgos en Amor4. Pero aquí, allende el mercadeo, hay pasiones, y siendo más amplio el teatro, menos pequeña burguesía. No por eso amaba menos a Lussinge, hasta que se hizo rico y enseguida avaro, medroso, y por último desagradable en sus palabras y casi deshonesto en enero de 1830.
Tenía una madre, avara pero aun más loca, que podía donar todos sus bienes a los curas. Pensó en casarse. Sería ocasión que comprometiera a su madre por escritura, estorbándole donar sus bienes al confesor. Sus intrigas y trajines a la caza de mujer nos divirtieron no poco. A punto estuvo de pedir a una encantadora muchacha, que le habría hecho a él dichoso y eterna nuestra amistad: hablo de la hija del g[eneral] Gilly (más tarde Sra. de Doin, mujer de un procurador, según creo.) Pero había sido condenado a muerte el general después del 1815, y al parecer espantó aquello a la noble baronesa, madre de Lussinge. Por una enorme suerte se libró de desposar a una coqueta, luego Sra. de Varambon. Al cabo casó con una perfecta boba, grande y bastante bonita de haber tenido nariz. Confesábase la boba directamente al Sr. de Quélen, arzobispo de París, a cuyo salón acudía a hacer sus confesiones. El azar había querido darme alguna noticia de los amores de este arzobispo que, acaso por entonces, tuviera a la Sra. de Podenas, dama de honor de la Sra. duquesa de Berry y la querida, antes o después, de ese duque de Ragusa famoso en demasía. No sin indiscreción por mi parte, uno de mis muchos defectos si es que no me equivoco, hablaba yo en chanza un día de su arzobispo con la señora de Lussinge. Como fuera en casa de la Sra. condesa d’Avelles, aquélla exclamó furiosa: “¡Prima, obligue a callar al Sr. Beyle!5”.
Fue desde entonces enemiga mía, aun cuando con rebrotes de una coquetería no poco sorprendente. Pero heme aquí embarcado en un episodio muy largo; prosigo, pues habiendo visto a Lussinge dos veces al día durante 8 años, tendría que volver más adelante sobre esta baronesa grande y lozana, que tiene cerca de cinco pies y seis pulgadas.
Con su dote, los haberes como jefe de sección en el ministerio de Policía6, y las donaciones de su madre, reunió Lussinge hacia 1828 unas 22 ó 23 mil libras de renta. Desde entonces un solo sentimiento le dominó: el miedo a perderlas. El mismo que despreciaba a los Borbones, no tanto como yo por mi virtud política, pero por ser tan torpes, vino a no poder soportar sin un vivo ataque de malhumor la mera mención de sus torpezas (de manera vívida e imprevista, veía sus propiedades en peligro). Algo de lo que cada día llegaba noticia nueva, como puede verse en los periódicos de 1826 a 1830. De noche salía Lussinge a algún espectáculo, nunca a hacer vida social, humillado un tanto por su posición. Cada mañana nos reuníamos en el café; le contaba yo lo que hubiera oído la víspera; de ordinario bromeábamos los dos con nuestras diferencias de partido. El 3 de enero de 1830, creo, me negó él no sé cuál hecho antiborbónico que había sabido yo en casa del Sr. Cuvier, a la sazón consejero de Estado y ministerial acérrimo7. Siguió a tal tontería un largo silencio; sin cruzar palabra atravesamos el Louvre. Yo no tenía entonces sino lo justo; él, como se sabe, 22.000 francos. Yo creía advertir de un año a esa parte que pretendía adoptar conmigo aires de superioridad. En nuestras discusiones políticas me decía “pero es que usted no tiene un patrimonio”.
Al final me resolví por hacer el doloroso sacrificio de cambiar de café sin avisarle. 9 años hacía que acudía cada mañana a las 10 ½ al café de Rouen, regentado por el Sr. Pique, hombre de bien, y la señora Pique, mujer de buen ver entonces, de quien uno de nuestros amigos comunes, Maisonette, obtenía según creo citas a 500 francos8. Me retiré al Lemblin, el famoso café liberal situado asimismo en Palais-Royal*. Ya sólo cada quince días veía a Lussinge; después quiso a menudo reanudarse nuestra intimidad, convertida según creo en una necesidad para ambos; pero nunca tuvo la fuerza necesaria. Más adelante nos sirvieron varias veces de territorio neutral música o pintura, en que él estaba instruido, mas lo descortés de sus maneras volvía en toda su rudeza así que hablábamos de política y sentía miedo por sus 22.000 francos; no había modo de continuar. Su sentido común me estorbaba el desvariar demasiado en mis ilusiones poéticas. Mi jovialidad, que jovial me hice o adquirí más bien el arte de parecerlo, le distraía de su humor sombrío y malo, y de ese terrible miedo a perder. Cierto estoy de que encontró excesivos mis haberes cuando se me dio un pequeño empleo en 18309. Pero es el caso, en fin, que de 1821 a 1828 veía yo a Lussinge dos veces al día, y salvo de amor y proyectos literarios, de que él nada entendía, charlábamos largo y tendido sobre cada uno de mis actos, en las Tullerías y a lo largo del quai du Louvre que llevaba hasta su oficina. Estábamos juntos de once a doce y media, y a menudo él conseguía distraerme por completo de mis penas, que ignoraba.
Aquí acaba, en fin, este largo episodio, pero es que se trataba del primer personaje en estas memorias, aquél a quien más tarde contagié de tan graciosa manera mi frenético amor por la Sra. Azur, de quien es amante fiel hace dos años, y a quien, más cómico aún, ha vueltofiel. Una de las francesas menos muñeca que me haya topado nunca10.
Pero no adelantemos nada. No hay cosa más difícil en esta historia seria que guardar respeto por el orden cronológico11.
Estamos, pues, en el mes de agosto de 1821, y yo, alojado como Lussinge en el hôtel de Bruxelles, a quien todas las tardes a las cinco sigo a la mesa de huéspedes, excelente y bien servida por el más cortés de los franceses, el Sr. Petit, y su mujer, doncella de alto copete aunque algo alocada siempre. Allí Lussinge, siempre temeroso de presentarme a sus amigos, le estoy viendo en 1832, no pudo evitar presentarme a:
1o un chico amable y excelente, bastante guapo y sin donaire alguno, el Sr. Barot, banquero de Charleville ocupado a la sazón en ganar una fortuna de 80.000 francos de renta12;
2o un oficial de complemento condecorado en Waterloo, sin ningún donaire y con menos imaginación si cabe, pero de modales impecables, y que a tantas mujeres había tenido que hasta se había vuelto sincero al echar la cuenta.
La conversación del Sr. Poitevin, el espectáculo de su sensatez absolutamente limpia de toda exageración fruto de imaginación, sus ideas sobre las mujeres y sus consejos sobre el atuendo me fueron útiles de verdad. Tenía según creo el pobre Poitevin una renta de 1.200 francos y un empleo de 1.500. Y con eso era de los jóvenes mejor vestidos de París. Verdad es que jamás salía sin dos horas de preparativos, a veces 2 ½. Por último, había tenido pordos meses según creo, como por pasatiempo, a la marquesa de Rosine, con quien más adelante he llegado a estar tan obligado que me habré prometido una docena de veces tenerla. Sin haberlo intentado nunca, en que me he equivocado. Perdonaba mi fealdad, y ser su amante era algo que le debía con creces. Veré de saldar esta deuda en el primer viaje a París; quizás sea tanto más sensible a mis atenciones por cuanto la juventud nos ha abandonado a ambos. Por lo demás, puede que me esté vanagloriando, de diez años a esta parte se ha vuelto verdaderamente sabia, aunque a la fuerza, me parece a mí13.
Abandonado en fin por la Sra. Dar. con quien tanto debía contar, debo a la marquesa mi más viva gratitud14.
Tan sólo al reflexionar para estar en situación de escribir esto se desenreda ante mis ojos lo que en mi corazón ocurría en 1821. He vivido siempre y vivo aún al día, por entero despreocupado de qué haré mañana. Me señalan el paso del tiempo los domingos sólo, en que suelo aburrirme y tomarlo todo a mal. En 1821, en París, eran en verdad horribles. Perdido bajo los grandes castaños de las Tullerías, tan majestuosos en esa época del año, pensaba en Métilde, que solía pasar esa temporada en particular en casa de la opulenta Sra. Traversi. Esa funesta amiga que me odiaba, celosa de su prima, la había convencido junto con sus amigos de que sería su completa deshonra escogerme por amante. Sumido en sombrías ensoñaciones todo el tiempo que no pasaba con mis tres amigos, Lussinge, Barot y Poitevin, sólo por distraerme aceptaba su compañía. El placer de verme distraído de mi dolor un instante, o la repugnancia apermitírmelo, dictaban todos mis pasos. Cuando alguno de esos caballeros me sospechaba triste, yo hablaba mucho, y llegaba a decir solemnes tonterías, de aquéllas que nunca hay que decir en Francia pues tocan a la vanidad del interlocutor. El Sr. Poitevin me hacía pagar tales palabras al ciento por uno.
He hablado siempre demasiado al azar y con poca prudencia, infinitamente poca; hablando como entonces sólo por aliviar un rato un dolor punzante, y preocupado ante todo por evitar el reproche de haber dejado un querer en Milán y entristecerme por ello, lo que habría traído sobre mi pretendida amante burlas que yo no habría soportado, debía de parecerles en verdad un loco a esos tres seres perfectamente limpios de toda imaginación. Supe años más tarde que me creían sólo afligido de verdad. Escribiendo esto veo que si el azar o una pizca de prudencia me hubieran hecho buscar el trato con mujeres, pese a mi edad, fealdad, etc., hubiera encontrado éxito y acaso consuelo. No he tenido sino una amante, y por casualidad, tres años después, en 182415.Hasta entonces no dejó de ser desgarrador el recuerdo de Métilde. Se me volvió algo así como un fantasma tierno y hondamente triste, uno que me disponía soberanamente con su aparición a ideas tiernas, buenas, justas e indulgentes.
Fue una ardua tarea en 1821 volver por vez primera a las casas en que habían tenido bondades conmigo cuando estaba en la corte de Napoleón (There, detalle de esos círculos). Tarea que yo dilataba y aplazaba sin cesar. Como había tenido que estrechar la mano de amigos que me topaba por la calle, al cabo se supo mi presencia en París, y se lamentó mi negligencia.
El conde de Argout16, compañero mío cuando éramos auditores en el Consejo de Estado, hombre cabal y trabajador incansable pero sin la menor agudeza, era en 1821 par de Francia; me dio un pase para la Cámara de los Pares en que se instruía el proceso de unos cuantos idiotas imprudentes y sin asomo de lógica. Llámase a su asunto según creo la conspiración del 19 ó 20 de agosto17. Fue pura casualidad que no rodaran sus cabezas. Allí ví por vez primera al Sr. Odilon Barrot, hombre pequeño y con algo de barba azul. Defendía como abogado a uno de esos pobres pipiolos que se mezclan en conspiraciones sin tener más que dos terceras partes, o tres cuartas, del valor necesario a empresa tan descabellada*. Me hizo impresión la lógica del Sr. Odilon Barrot. Solía yo mantenerme tras el sillón del canciller Sr. Dambray18, a uno o dos pasos. Aquí descripción A’. Parecióme que dirigía aquellas discusiones con bastante honestidad para ser noble. Aquí descripción de la Cámara de los Pares. Eran los mismos modales y maneras del patrón del hôtel de Bruxelles, el Sr. Petit, antiguo ayuda de cámara del Sr. de Damas; con una diferencia, empero, que eran los del Sr. Dambray menos nobles. Alabé su honestidad al día siguiente en casa de la Sra. cond. Doligny19. Encontrábase allí la amante del Sr. d’Ambray, una mujerona de 36 años y muy lozana, con la desenvoltura y la planta de la Srta. Contat en sus últimos años20. (Fue ésta una actriz inimitable; yo la seguía mucho, en 1803, me parece).
Me equivoqué en no enredarme con esta amante del Sr. Dambray, mi locura me habría distinguido a sus ojos. Por otra parte me creía ella amante o uno de los amantes de la Sra. Doligny. Habría encontrado allí remedio para mis males, pero estaba ciego.
Saliendo yo un día de la Cámara de los Pares encontré a mi primo el barón Martial Daru. Apegado a su título, era por lo demás el mejor hombre del mundo, mi bienhechor, el maestro que me enseñó en Milán en 1800, en Brunswick en 1807, lo poco que sé del arte de tratar con las mujeres21. Ha tenido a 22 en su vida, y de las más hermosas, siempre lo mejor de allá donde estuviera. He quemado los retratos, cabellos, cartas, etc.
–¡Hola! ¡Usted en París!, ¿y desde cuándo? –Tres días hace –Venga mañana. Será un placer para mi hermano verle a usted… ¿Y cuál fue mi respuesta a la más amable y amistosa acogida? No fui a ver a tan excelentes parientes hasta 6 u 8 años más tarde. Y la vergüenza de no haber aparecido por casa de mis bienhechores hizo que no fuera más de 10 veces hasta su prematura muerte. Hacia 1829 murió el amable Martial Daru, vuelto torpe e insignificante a fuerza de brebajes afrodisíacos por los que tuve dos o tres escenas con él. Meses más tarde en mi café de Rouen, entonces en la esquina de la calle Rempart, quedé paralizado al encontrarme en el periódico el anuncio de la muerte del Sr. conde Daru22. Salté a un coche de punto con lágrimas en los ojos y corrí al número 81 de la calle de Grenelle. Me topé a un lacayo llo-rando, y lloré a lágrima viva. Me veía como un gran ingrato; el colmo de mi ingratitud fue partir para Italia, creo que esa misma tarde; adelanté mi partida; habría muerto de dolor al entrar en aquella casa. Había también en eso un punto de la locura que tan singular me volvía en 1821.