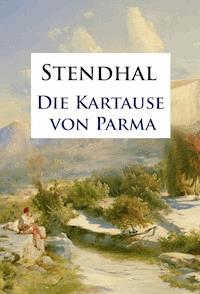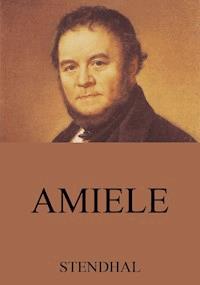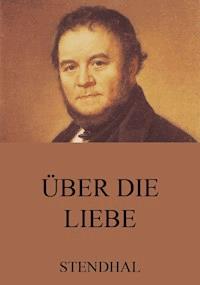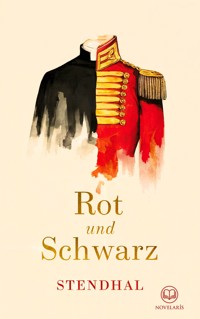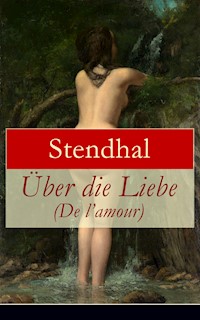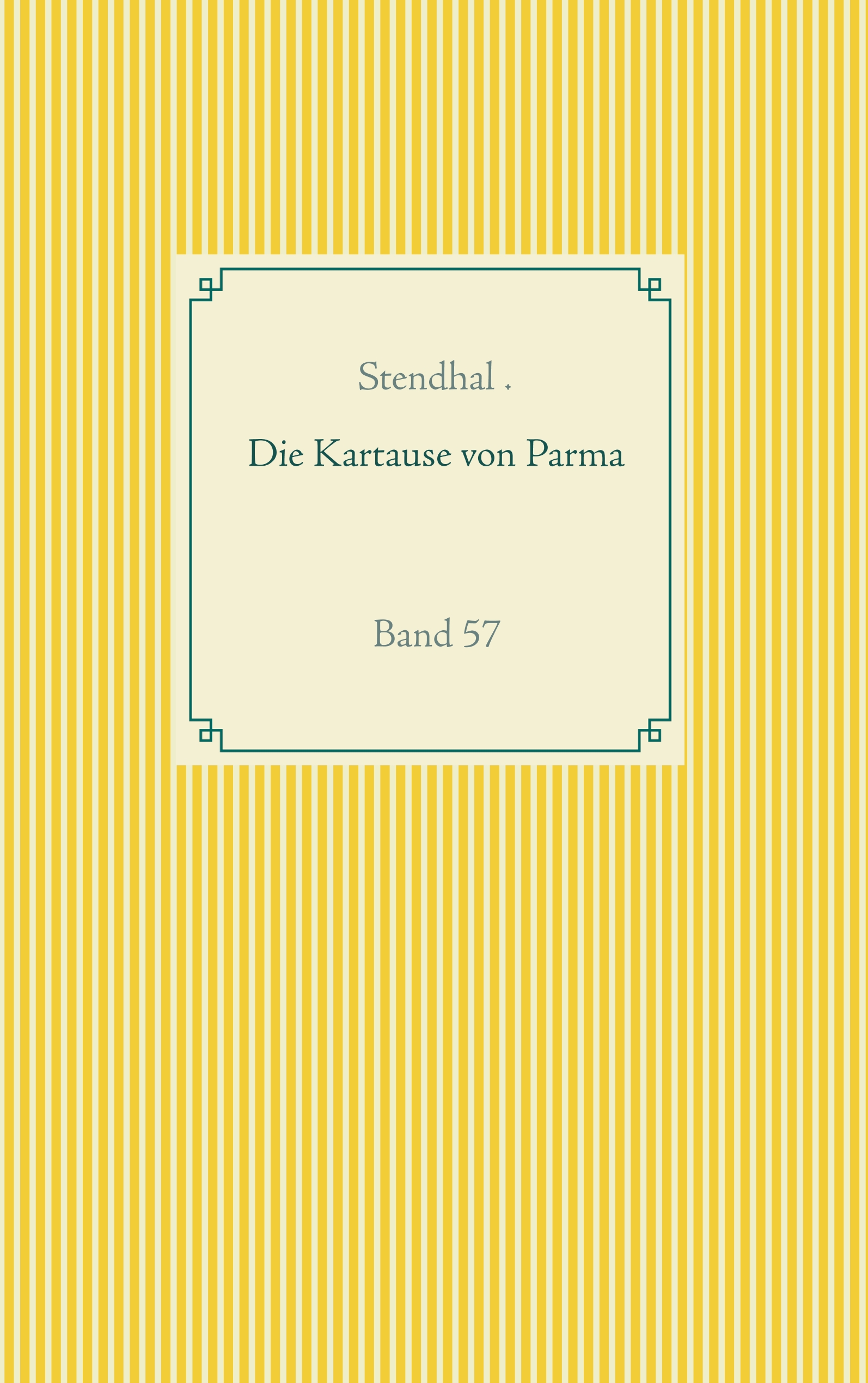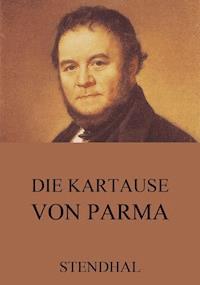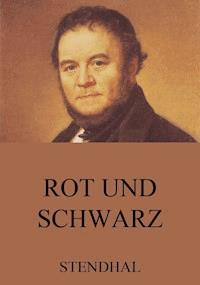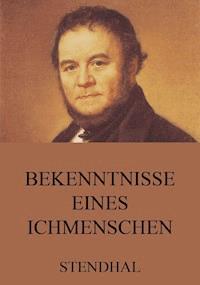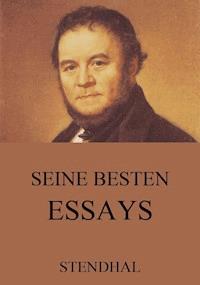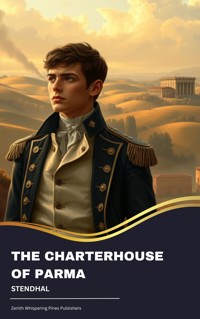14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: E-BOOKARAMA
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Todos conocemos "Rojo y negro", una de las novelas más importantes de la literatura universal, pero muy pocos son los que han leído "Rojo y blanco" (conocida también como
Luciano Leuwen), que ni si quiera se llegó a publicar en tiempo del autor, sino cincuenta años después de su muerte en 1894. No obstante, "Rojo y blanco" constituye una creación de Stendhal no menos sugestiva, vigorosa y ejemplar por plurales motivos.
"Rojo y blanco", a pesar de sus muchos méritos, nunca alcanzó la popularidad de otras obras del autor. Sin duda, porque el autor la dejó sin ultimar y corregir, sumida entre sus papeles inéditos. Reconocerán en ella no sólamente esos merecimientos que hacen casi inexplicable la no menos secreta existencia de la historia de
Luciano Leuwen, sino el trasfondo autobiográfico que alienta en ella.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Stendhal
Rojo y blanco
Tabla de contenidos
ROJO Y BLANCO
Primera parte
Primer prefacio
Segundo prefacio real
Tercer prefacio
Capítulo primero
Capítulo II
Capítulo III
Capítulo IV
Capítulo V
Capítulo VI
Capítulo VII
Capítulo VIII
Capítulo IX
Capítulo X
Capítulo XI
Capítulo XII
Capítulo XIII
Capítulo XIV
Capítulo XV
Capítulo XVI
Capítulo XVII
Capítulo XVIII
Capítulo XIX
Capítulo XX
Capítulo XXI
Capítulo XXII
Capítulo XXIII
Capítulo XXIV
Capítulo XXV
Capítulo XXVI
Capítulo XXVII
Capítulo XXVIII
Capítulo XXIX
Capítulo XXX
Capítulo XXXI
Capítulo XXXII
Capítulo XXXIII
Capítulo XXXIV
Capítulo XXXV
Capítulo XXXVI
Segunda parte
Capítulo XXXVII
Capítulo XXXVIII
Capítulo XXXIX
Capítulo XL
Capítulo XLI
Capítulo XLII
Capítulo XLIII
Capítulo XLIV
Capítulo XLV
Capítulo XLVI
Capítulo XLVII
Capítulo XLVIII
Capítulo XLIX
Capítulo L
Capítulo LI
Capítulo LII
Capítulo LIII
Capítulo LIV
Capítulo LV
Capítulo LVI
Capítulo LVII
Capítulo LVIII
Capítulo LIX
Capítulo LX
Capítulo LXI
Capítulo LXII
Capítulo LXIII
Capítulo LXIV
Capítulo LXV
Capítulo LXVI
ANEXOS
I. Presentación de la novela
1. Otra advertencia al lector
2. Pilotaje, o verdaderas razones
II. Nancy
III. Sobre cuatro personajes de la novela
1. Luciano leuwen
2.La señora de chasteller
3. El doctor du poirier
4. Ludwig roller
IV. Personajes episódicos
1. Lord link
2. El señor de cernanges.
V. Textos diversos
Notas
ROJO Y BLANCO
Stendhal
Primera parte
Primer prefacio
Racine era un hipócrita cobarde y taimado; pretendió describir el carácter de Nerón; tal como Richardson, impresor puritano y envidioso, que fue sin duda un admirable seductor de mujeres, pues ha escrito Lovelace.
El autor de la novela que van ustedes a leer, ¡oh, lector benévolo!, si es que tienes paciencia bastante, es un republicano entusiasta de Robespierre y de Couthon. Pero, al mismo tiempo, desea apasionadamente el regreso de la rama primogénita y el reinado de Luis XIX.
Mi editor me ha asegurado que se me imputarán estas opiniones, no por malicia, sino en virtud de la pequeña dosis de atención que los franceses del siglo XIX conceden a lo que leen: Son los periódicos los que tienen la culpa de que sea así.
A poco que una novela intente describir las costumbres de la sociedad actual, antes de sentir simpatía alguna por los personajes de la misma, el lector se dice: «¿A qué partido pertenece este hombre?». He aquí la respuesta: El autor es, sencillamente, un partidario moderado de la Carta de 1830. Por ello se ha atrevido a copiar casi en sus detalles las conversaciones republicanas y las legitimistas, sin prestar a estos partidos tan opuestos más absurdidades de las que tienen realmente, sin caricaturizar, cosa peligrosa que podría hacer quizá, que cada partido pueda considerar al autor como partidario acérrimo de los puntos de vista opuestos.
El autor no desearía por nada del mundo tener que vivir bajo una democracia parecida a la americana, por la sencilla razón de que prefiere tener que cortejar al señor ministro del Interior que al tendero de la esquina.
En cuanto a los partidos extremistas, son siempre aquéllos a los que se ha visto en el último momento, los que parecen más ridículos. Por otra parte, ¡qué tristes tiempos aquéllos en que un editor de una novela frívola solicita insistentemente al autor un prefacio del estilo de éste! ¡Ah! ¡Cuánto más hubiera valido nacer dos siglos y medio antes, bajo el reinado de Enrique IV, en 1600!
La vejez es amiga del orden y siente temor por todo. La de un hombre nacido en 1600 se hubiera fácilmente acomodado al despotismo, tan noble, del rey Luis XIV y del gobierno que nos muestra también el inflexible genio del duque de Saint-Simon.
Si, por azar, el autor de dicha novela fútil hubiese podido llegar a la verdad, ¿le hubiera sido hecho el mismo reproche? Ha hecho todo lo que precisaba hacer para no merecerlo en ninguna forma. Al describir sus personajes se entregaba a las dulces ilusiones de su arte, y su alma estaba completamente alejada de los corroedores pensamientos del odio. De entre dos hombres inteligentes, uno de ellos extremadamente republicano, y el otro extremadamente legitimista, la secreta inclinación del autor será en favor del más amable. En general, el legitimista tendrá modales más elegantes y tendrá un repertorio mayor de anécdotas divertidas; el republicano poseerá un mayor ardor en su alma y sus maneras serán más sencillas y joviales. Después de haber pesado estas cualidades de género opuesto, el autor se inclinará por el más amable de los dos; y sus ideas políticas no entrarán en absoluto en los motivos de su preferencia.
Segundo prefacio real
La presente obra ha sido hecha lisa y llanamente, sin buscar de ningún modo hacer alusiones, e incluso buscando evitar algunas de ellas. Pero el autor piensa que, exceptuando la pasión por el héroe, una novela debe ser como un espejo.
Si la policía considera imprudente su publicación, no habrá más remedio que esperar diez años.
2 de agosto de 1836.
Tercer prefacio
Un día, un hombre que tenía fiebre y que acababa de tomar quinina, mientras sostenía aún el vaso en la mano, y hacía una mueca, a causa del amargor de la bebida, se miró al espejo y se vio pálido e incluso con algo de color verdoso. Dejó rápidamente su vaso y se lanzó contra el espejo para romperlo.
Tal será quizá la suerte de los siguientes volúmenes. Desgraciadamente para ellos, no narran una acción pasada hace cien años, los personajes son contemporáneos; vivieron, me parece, hace dos o tres años. ¿Es culpa del autor, si unos son legitimistas decididos y otros hablan como republicanos? ¿El autor quedará convencido de ser a la vez legitimista y republicano?
A decir verdad, ya que uno se ve forzado a hacer tan grave declaración, el autor manifiesta que se sentiría completamente desesperado de tener que vivir bajo un régimen como el existente en New York. Desea con mucho tener que hacer la corte al señor Guizot que hacerla a su zapatero. En el siglo XIX, la democracia conduce necesariamente a la literatura del reino de los mediocres, razonables, limitados, y triviales, literariamente hablando.
21 de octubre de 1836
Capítulo primero
Luciano Leuwen había sido expulsado de la Escuela Politécnica por haberse ido de paseo, un día en que estaba arrestado, junto con todos sus camaradas: Era en la época de una de las célebres jornadas de junio, abril, o febrero de 1832 o 1834.
Algunos jóvenes bastante alocados, pero provistos de gran valor, pretendían destronar al rey, y la Escuela Politécnica, semillero de malas cabezas (lo que producía el descontento del señor de las Tullerías), los tenía rigurosamente arrestados en sus cuarteles. Al día siguiente de su paseo, Luciano fue expulsado por considerársele republicano. Muy afligido en los primeros momentos, al cabo de dos años se consolaba de aquella desgracia y de no tener que trabajar doce horas diarias. Pasaba estupendamente su tiempo en casa de su padre, agradable y rico banquero, el cual poseía en París una casa magnífica.
El señor Leuwen padre, uno de los socios de la famosa Casa Van Peters, Leuwen y Compañía, sólo temía en el mundo dos cosas: Las personas pesadas y el aire húmedo. Jamás se hallaba de mal humor, ni adoptaba un tono excesivamente serio con su hijo, al cual propuso, al tener que salir de la Escuela, trabajar en su oficina un solo día a la semana, el jueves, que era el día en que se recibía en ella el correo de Holanda. Por cada jueves de trabajo, el cajero abonaba a Luciano doscientos francos y, de vez en cuando, le pagaba también alguna pequeña deuda; a lo cual el señor Leuwen decía:
—Un hijo es un acreedor que nos da la naturaleza.
Solia bromear con este acreedor.
—¿Sabes lo que pondrán —le dijo un día— sobre tu tumba de mármol, en el cementerio de Père-Lachaise, si tenemos la desgracia de perderte?
Siste viator!, aquí descansa Luciano Leuwen, republicano, que durante dos años sostuvo una costosa guerra contra los cigarros y los zapatos nuevos.
En el momento en que empezamos a ocuparnos de él, este enemigo de los cigarros no pensaba ni poco ni mucho en la república, que tardaba demasiado en llegar.
—Y, por otra parte —se decía—, si los franceses desean ser gobernados monárquicamente y a tambor batiente, ¿por qué negarles este placer? La mayoría de ellos gusta, aparentemente, de este conjunto almibarado de hipocresía y mentira que se llama el gobierno representativo.
Como sus padres no intentaban en absoluto dirigir sus pasos, Luciano pasaba la mayor parte de su vida en el salón de su madre. Todavía joven y bastante hermosa, la señora Leuwen gozaba de la más alta consideración; la sociedad la suponía infinitamente inteligente. No obstante, un juez severo 1 habría podido repróchenle su excesiva delicadeza y un desprecio demasiado absoluto cuando se le hablaba favorablemente sobre la impudicia de nuestros jóvenes en busca de éxitos. Aquel espíritu orgulloso y singular no se recataba ni de expresar dicho desprecio y, a la menor apariencia de vulgaridad o de afectación, caía en un invencible silencio.
La señora Leuwen era propensa a calificar con demasiado rigor las cosas inocentes, únicamente porque las había encontrado, por primera vez, en personas de las cuales se hablaba mucho.
Las cenas que se daban en casa de los señores Leuwen eran célebres en todo París; a menudo se las consideraba perfectas. Había días en los que se recibía a las personas de dinero o de ambición; pero aquellos señores no formaban parte del círculo de amistades de la señora de la casa. Así pues, este círculo no se hallaba relacionado con la profesión del señor Leuwen; el dinero no era el único mérito exigido; e incluso, ¡cosa increíble!, no era ni tan sólo considerado como algo importante. En aquel salón, cuyo amueblamiento había costado cien mil francos, no se odiaba a nadie (¡extraño contraste!); sino que en él se reía, y en ciertas ocasiones, se hacía burla de todas las afectaciones, empezando por la del rey y la del arzobispo.
Como ustedes pueden ver, la conversación no tenía lugar como medio de lucro o de conquistar una buena posición. A pesar de este inconveniente, que alejaba de él a personas cuya ausencia no se lamentaba, existía un gran interés por ser admitido en el círculo de amistades de la señora Leuwen. Éste hubiera llegado a ponerse de moda si la señora Leuwen hubiese deseado hacerlo accesible; pero había que reunir muchas y buenas condiciones para ser admitido en él. La única finalidad de la señora Leuwen era la de entretener a un marido que tenía veinte años más que ella y al que se consideraba en muy buenas relaciones con las bailarinas de la ópera. Pese a estos inconvenientes, y cualquiera que fuese la amabilidad de su salón, la señora Leuwen no se sentía completamente dichosa más que cuando veía en él a su marido.
En aquel círculo se consideraba que Luciano poseía aires elegantes, sencillez y algo muy distinguido en sus maneras; pero allí terminaban las alabanzas; no se le tenía por hombre espiritual. La pasión por el trabajo, la educación casi militar y el lenguaje franco de la Escuela Politécnica, le habían valido una total ausencia de afectación. Sólo pensaba en hacer en todo momento lo que le Venía en gana, y en hacerlo inmediatamente, sin pensar en absoluto en los demás.
Añoraba la espada de la Escuela, porque la señora Grandet, una mujer notablemente hermosa y que gozaba del favor de la nueva Corte, le dijo un día que le sentaba bien. Por otra parte, era bastante alto y montaba perfectamente a caballo. Unos hermosos cabellos, de un rubio oscuro, favorecían una cara bastante irregular, pero cuyos rasgos, excesivamente marcados, respiraban franqueza y vivacidad. Pero, hay que confesarlo, nada detonante había en sus maneras, nada del aire de coronel de Gimnasio, y aún menos el tono de importancia y altanería tan propio de los jóvenes agregados de embajada. Nada en absoluto decía en sus maneras: «Mi padre tiene diez millones». Así pues, nuestro héroe no tenía en modo alguno la fisonomía de moda que, en París, constituye las tres cuartas partes de la belleza. Y, cosa imperdonable en este siglo estirado, Luciano tenía aire despreocupado, aturdido.
—¡Cómo te aprovechas de tu admirable posición! —le dijo un día Ernesto Dévelroy, primo suyo, joven sabio que brillaba en la Revue de… y había conseguido ya tres votos para el ingreso en la Academia de Ciencias Morales.
Ernesto hablaba así, en el cabriolet de Luciano, mientras se hacía acompañar a la velada del señor N…, un liberal de 1829, de pensamientos sublimes y tiernos, y que ahora reúne por sus empleos cuarenta mil francos y califica a los republicanos de oprobio de la especie humana.
—Si tuvieses un poco de seriedad, si no rieras a la menor tontería, podrías estar en el salón de tu padre y hacer como otros buenos alumnos de la Escuela Politécnica, eliminados de ella por sus opiniones personales. Fíjate en tu camarada de Escuela, Coffe, expulsado como tú, pobre como Job, y admitido, por conmiseración en un principio, en el salón de tu madre; y no obstante, ¿de qué consideración no goza entre todos aquellos millonarios y pares de Francia? Su secreto es muy sencillo, todo el mundo puede adivinarlo: pone cara seria y no pronuncia una palabra. Adopta pues tú también, de vez en cuando, un aire triste. Todos los hombres de tu edad procuran ser importantes; tú lo has conseguido en veinticuatro horas, sin que ello sea culpa tuya, ¡pobre muchacho!, ¡y repudias con alegría esta importancia! Al verte, se diría que eres un niño, y lo que es peor, un niño contento. Se empieza a hablar de ti, te lo advierto, y a pesar de los millones de tu padre, no cuentas para nada ni para nadie; no tienes consistencia, no eres más que un agradable escolar. A los veinte años, esto es casi ridículo, y para colmo, pasas horas enteras en tu tocador, y esto se sabe.
—Para poderte complacer —dijo Luciano— sería necesario que representara un papel, ¿no es así? ¡Y precisamente el de un hombre triste! ¿Qué es lo que la sociedad me dará en cambio por todas las molestias que me tome? Y esta contrariedad la tendría que sufrir continuamente. ¿No tendría que escuchar, sin parpadear, las inacabables homilías del señor marqués de D… sobre economía política y las lamentaciones del señor abate R… sobre los infinitos peligros que comporta la partición de bienes prescrita por el Código Civil? En primer lugar, es posible que estos señores no sepan de lo que hablan; y, en segundo lugar, lo que es más probable, se burlarían del bobo que les creyera.
—¡Pues bien! Refútales, inicia con ellos una discusión, tendrás público. ¿Por qué no probar? Procura ser formal; adopta un aspecto grave.
—Temería que antes de ocho días el aspecto grave no se convirtiera en una realidad. ¿Qué me importan a mí los sufragios del mundo? Yo no pido nada a nadie. No daría ni tres luises para poder pertenecer a tu Academia; ¿no acabamos de ver la forma en que ha sido elegido el señor B…?
—Pero el mundo te pedirá cuentas, tarde o temprano, del lugar que ostentas en él, a causa de los millones de tu padre. Si tu independencia produce mal humor en el mundo, éste sabrá encontrar algún pretexto para herirte en lo más hondo de tu corazón. Un día cualquiera tendrá el capricho de relegarte hasta los últimos escalones. Estarás acostumbrado a ser favorablemente acogido; te desesperarás, pero será ya demasiado tarde. Entonces sentirás la necesidad de ser algo, de pertenecer a algún cuerpo que te sostenga en caso de necesidad, y te harás un entusiasta aficionado a las carreras de caballos; yo, sinceramente, encuentro que es mucho menos estúpido el ser académico.
El sermón terminó cuando Ernesto descendió del coche ante la puerta del renegado de los veinte empleos.
«Este primo mío es un tipo divertido, se dijo Luciano; absolutamente igual que la señora Grandet, que pretende que es muy importante para mí el que yo vaya a misa: Esto es indispensable, sobre todo cuando uno está destinado a heredar una gran fortuna y además no tiene un apellido aristocrático. ¡Pardiez! ¡Sería un loco si hiciera cosas tan aburridas! ¿Quién se preocupa por mí en París?».
Seis semanas después del sermón de Ernesto Dévelroy, Luciano se paseaba por su habitación; seguía con escrupulosa atención los dibujos de una rica alfombra de Turquía que la señora Leuwen había hecho trasladar desde su propia habitación y colocar en la de su hijo, un día en que éste estaba resfriado. En aquella ocasión, Luciano iba vestido con una bata magnífica y rara de color azul y oro, y con un pantalón de tela dé Cachemira color amaranto.
Vestido de aquel modo presentaba un aire feliz, todos los rasgos de su cara sonreían. Cada vez que recorría la longitud de su habitación, fijaba la vista, sin detenerse, sobre un sofá en el que había tirado un uniforme verde con ribetes amaranto, en el cual estaban cosidas las charreteras de subteniente.
Allí radicaba su felicidad.
Capítulo II
Como sea que el señor Leuwen, el célebre banquero, daba cenas altamente distinguidas, casi perfectas, y a pesar de ello no era ni un moralista, ni aburrido, ni ambicioso, y sí únicamente algo fantasioso y singular, tenía muchos amigos. No obstante, por un grave error, aquellos amigos no eran elegidos de manera que hicieran aumentar la consideración de que gozaba y la extensión de la misma en el mundo. Eran, ante todo, hombres inteligentes y gozosos de los placeres de la vida, y que muy posiblemente, durante la mañana, se ocupaban con seriedad de sus fortunas respectivas; pero que por la tarde y por la noche, se burlaban de todos, iban a la ópera y, desde luego, no basaban todo en su nacimiento; ya que de hacerlo así, debieran estar enfadados y tristes.
Aquellos amigos habían hecho saber al ministro reinante que Luciano no era ningún Hampden, un fanático de la libertad americana, un hombre que rechazara aceptar un impuesto si no existía un presupuesto que le precediera; sino que era, simplemente, un joven de veinte años que pensaba como todos los de su edad. En consecuencia, al cabo de treinta y seis horas, Luciano era nombrado subteniente del 27.º regimiento de lanceros, el cual luce ribetes amaranto en su uniforme y es de los más renombrados por su valor en los combates.
—¿Lamentaré no haber sido destinado al 9.º, en el cual hay también una plaza vacante? —se decía Luciano, encendiendo alegremente un cigarrillo que acababa de liar con papel de regaliz que le mandaban desde Barcelona—. El 9.º tiene el uniforme con ribetes amarillo junquillo… esto le da mayor alegría… sí, pero es menos noble, menos severo, menos militar… ¡Bah, militar! ¡Nunca los batiremos con estos regimientos pagados por una Cámara de los Comunes!
»Lo esencial para un uniforme es que sea bonito en el baile, y el amarillo junquillo es más alegre…
»¡Qué diferencia! Antes, cuando tuve mi primer uniforme, al ingresar en la Escuela Politécnica, poco me importaba su color; pensaba únicamente en unas baterías rápidamente emplazadas bajo el fuego atronador de la artillería prusiana… ¿Quién sabe? ¡Quizá mi 27.º de lanceros cargará un día contra aquellos brillantes húsares de la muerte, de los cuales habló encomiásticamente Napoleón después de la batalla de Jena!… Pero, para batirse con verdadera delectación —añadió—, sería preciso que la patria estuviera realmente interesada en la lucha; ya que, si se trata únicamente de hacer un alto en él barro, que tan insolentes ha hecho a los extranjeros, a fe mía que no vale la pena.
Y todo el placer de correr peligros, de batirse como un héroe, se reflejó en su mirada. Por amor hacia el uniforme intentó pensar en las ventajas de la profesión: conseguir ascensos, condecoraciones, dinero… Vamos, ¿y por qué no? Vencer a los alemanes o a los españoles, como N… o N…
Su labio, al expresar profundo descontento ante la idea, dejó caer el cigarrillo sobre la hermosa alfombra, regalo de su madre; lo recogió precipitadamente; se sentía ya otro hombre; había desaparecido en él la repugnancia por la guerra.
—¡Bah! —se dijo—, jamás Rusia, ni los demás despotismos puros podrán perdonar las tres jomadas. Entonces será hermoso el batirse.
Una vez tranquilizado contra aquel innoble contacto con los acaparadores de empleos, sus miradas volvieron a dirigirse hacia el sofá, sobre el cual el sastre militar había dejado el uniforme de subteniente. Se imaginaba la guerra según los ejercicios de cañón que tenían lugar en el bosque de Vincennes.
¡Quizás una herida! Y entonces se veía transportado a una choza de Suabia o de Italia; una encantadora joven, cuyo idioma no podía comprender, le prodigaba sus cuidados, primero por humanitarismo, después… Cuando la imaginación de sus veinte años hubo agotado la felicidad dé amar a una ingenua y fresca campesina, era reemplazada por la joven esposa desterrada en las orillas del Sesia por un marido estúpido. Primero, ésta le mandaba a su criado de confianza para ofrecer al joven herido cualquier cosa que pudiera necesitar, y, unos días más tarde, aparecía ella personalmente, dando el brazo al cura de la localidad.
«Pero no —continuó Luciano, frunciendo el ceño y pensando súbitamente en las bromas que le gastaba desde la víspera el señor Leuwen—, yo sólo puedo hacer la guerra a los cigarrillos; me convertiré en un asiduo del casino militar en alguna triste guarnición de una pequeña capital con calles mal pavimentadas; tendré, para poderme divertir por las tardes, alguna partida de billar y unas botellas de cerveza, y de vez en cuando, por la mañana, recibiré algún tomatazo, de cualesquiera sucios obreros muertos de hambre… Como máximo puedo esperar morir como Pirro, cuando recibió un cantazo en la cabeza, ¡cantazo que le lanzó desde una ventana de un quinto piso una vieja desdentada! ¡Qué gloria! Mi alma se sentirá avergonzada cuando sea presentado a Napoleón en el otro mundo. “Sin duda —me dirá éste—, debía usted estarse muriendo de hambre al tener que abrazar esta profesión”. “No, mi general, pensaba en imitarle a usted”. —Y Luciano estalló en carcajadas…—. Nuestros gobernantes se hallan en demasiada mala posición para arriesgarse en una verdadera guerra. Una buena mañana saldría de entre las filas un cabo como Hoche, y dirigiéndose a los soldados les diría: “Amigos míos, marchemos sobre París y hagamos un primer cónsul que no se deje zurrar por Nicolás”.
»Pero quiero que este cabo consiga lo que se propone —continuó filosóficamente, volviendo a encender su cigarrillo—; una vez la nación esté apoderada por la cólera y enamorada de la gloria, adiós a la libertad; el periodista que se atreva a expresar la menor duda sobre el parte de la última batalla, será tratado como un traidor, y se le creerá aliado del enemigo; será descuartizado como hacen los republicanos de América. Y una vez más, nos alejaremos de la libertad por amor a la gloria… Círculo vicioso… y así hasta el infinito.
Puede verse, por todo cuanto antecede, que nuestro subteniente no se hallaba del todo exento de ésta enfermedad del razonar demasiado que amputa brazos y piernas a la juventud de nuestro tiempo y le da carácter de vieja.
—Sea como sea —dijo de repente, probándose el uniforme y contemplándose ante el espejo—, todos dicen que hay que hacer algo. ¡Pues bien!, seré lancero; cuando esté en servicio, ya veremos lo que sucede.
Por la tarde, con las charreteras sobre sus hombros por primera vez en su vida, los centinelas de las Tullerías le presentaron armas; se sintió ebrio de gozo. Ernesto Dévelroy, auténtico intrigante, y que conocía a todo el mundo, le acompañó a casa del teniente coronel del 27.º de lanceros, el señor Filloteau, que se encontraba accidentalmente en París.
En una habitación del tercer piso de un hotel de la calle del Bouloi, Luciano, cuyo corazón latía apresuradamente y que esperaba encontrarse con un héroe, se halló frente a un hombre de baja estatura y mirada cautelosa, que usaba grandes patillas rubias, peinadas con cuidado, y que se extendían por toda la superficie de sus mejillas. Quedó estupefacto.
—¡Gran Dios! —se dijo—. ¡Es como un procurador de la Baja Normandía!
Estaba inmóvil, los ojos muy abiertos, de pie ante el señor Filloteau, quien en vano le invitaba a tomar la molestia de sentarse. A cada dos frases de la conversación, aquel bravo soldado de Austerlitz y de Marengo hallaba la manera de colocar un: mi fidelidad al rey, o: la necesidad de castigar a los facciosos.
Al cabo de diez minutos, que le parecieron un siglo, Luciano emprendió la huida; andaba tan de prisa, que Dévelroy tenía dificultades en seguirle.
—¡Gran Dios! ¿Es esto un héroe? —exclamó al fin, deteniéndose bruscamente—. ¡Si parece un oficial de guardias urbanos! Es el sicario de un tirano, a quien se paga para matar conciudadanos suyos y que se vanagloria de ello.
El futuro académico tomaba las cosas de forma completamente distinta y menos apasionadamente.
—¿Qué quiere decir esa cara que pones de disgusto, como si te hubieran servido pastel de Strasbourg pasado? ¿Quieres ser o no algo en el mundo?
—¡Gran Dios! ¡Qué canalla!
—El teniente coronel vale cien veces más que tú; es un paisano que a fuerza de dar sablazos por quien le paga, ha conseguido las charreteras de oro.
—¡Pero es tan vulgar, tan decepcionante!…
—Tiene, sin embargo, un mérito; ha sido produciendo náuseas a sus jefes, si es que estos valen más que él, como les ha obligado a solicitar en favor suyo los ascensos y el grado que hoy ostenta. Y tú, señor republicano, ¿has sabido ganar un solo céntimo durante toda tu vida? Te has tomado la molestia de nacer en cuna de príncipe. Tu padre se preocupa de darte todos los gustos; si no fuera así, ¿qué serías? ¿Es que no sientes vergüenza, a tu edad, de no ser capaz ni de ganar lo suficiente para pagar tus cigarrillos?
—¡Pero un ser tan vil!…
—Vil o no, es mil veces superior a ti; él ha hecho algo, y tú nada. El hombre que, sirviendo a las pasiones de los fuertes, puede obtener los cuatro sueldos que cuesta un paquete de cigarrillos o que, más fuerte que los débiles que poseen sacos de dinero, se apodera de dichos cuatro sueldos, será o no un ser vil, esto es cosa que podemos discutir más tarde; pero es fuerte; es un hombre. Podrá despreciársele, pero en cualquier caso, se deberá contar con él. Tú no eres más que un niño que no cuenta para nada, que ha encontrado algunas bellas frases en los libros y que las repite con donosura, como un actor bien impuesto del papel que representa; pero en cuanto a acción, cero; Antes de despreciar a un auvergnes basto que, a despecho de una fisonomía repelente, no es un tendero de la esquina, sino que recibe la visita de respeto del señor Luciano Leuwen, apuesto joven de París e hijo de un millonario, piensa un poco en la diferencia de valer entre tú y él. El señor Filloteau mantiene quizás a su padre, anciano campesino; en cambio, a ti, es tu padre quien te mantiene.
—¡Ah! ¡Cualquier día te veo miembro del Instituto! —exclamó Luciano con el acento de la desesperación—; en cuanto a mí, no soy más que un estúpido. Tienes cien veces razón, lo veo, lo siento, pero soy de compadecer. Tengo horror de la puerta por la cual hay que pasar; hay debajo de dicha puerta demasiado estiércol. ¡Adiós!
Y Luciano se alejó de él. Comprobó, con placer, que Ernesto no le seguía; subió hasta su casa corriendo y tiró su uniforme en medio de la habitación.
—¡Dios sabe a lo que me obligará!
Unos minutos más tarde bajó a las habitaciones de su padre, al que abrazó con lágrimas en los ojos.
—¡Ah! Ya veo de lo que se trata —dijo el señor Leuwen, muy extrañado—; acabas de perder cien luises, te daré doscientos; pero no me gusta esta manera de pedirlos; no quisiera ver lágrimas en los ojos de un subteniente; ¿es que, ante todo, un bizarro militar no debe pensar en el efecto que su cara produce en sus vecinos?
—Mi hábil primo Dévelroy ha estado moralizándome; acaba de demostrarme que yo no poseo otro mérito en el mundo que el de haberme tomado la molestia de nacer de un hombre inteligente. No he sabido ganar jamás ni el precio de un cigarrillo; sin ti estaría en un hospital, etc.
¿Así no quieres los doscientos luises? —preguntó el señor Leuwen.
—Tus bondades me dan más de cuanto puedo necesitar, etcétera, etcétera. ¿Qué sería de mi sin ti?
—Pues bien, ¡que el diablo te lleve! —continuó el señor Leuwen con energía—. ¿Es que por casualidad te has convertido en un saintsimoniano? ¡Te vas a poner pesado!
La emoción de Luciano, que no podía callarse, terminó por divertir a su padre.
—Exijo —dijo el señor Leuwen, interrumpiéndole bruscamente en el momento en que daban las nueve— que vayas inmediatamente a ocupar mi palco en la Ópera. Allí encontrarás unas señoritas que valen tres o cuatrocientas veces más que tú, porque, en primer lugar, no se han preocupado de nacer y, además, los días en que actúan en el ballet ganan de quince a veinte francos. Exijo que las lleves a cenar en mi nombre, como si fueras un diputado mío, ¿comprendes? Las llevarás al Rocher de Cancale, donde gastarás por lo menos doscientos francos, si no, te repudio, te declaro saintsimoniano y te prohíbo que me vengas a ver durante seis meses. ¿Qué suplicio no sería esto para un hijo tan tierno?
Luciano había sentido simplemente un impulso afectuoso hacia su padre.
—¿Es que tus amigos me consideran un tipo aburrido? —contestó con bastante buen sentido—. Te juro que sabré gastar perfectamente tus doscientos francos.
—¡Que Dios sea loado! Y recuerda que no hay nada que demuestre tanta falta de consideración, como el venir así, de improviso, a hablar de cosas serias a un pobre anciano de sesenta y cinco años, al que no le sientan bien las emociones y el cual no te ha dado ningún pretexto para que vengas a amarle con esta furia. ¡El diablo te lleve!, nunca serás otra cosa que un infeliz republicano. Me extraña sinceramente no ver que llevas los cabellos grasientos y una barba sucia.
Luciano, amoscado, fue amable con las señoritas que encontró en el palco de su padre. Durante la cena habló mucho y les sirvió vino de Champagne con prodigalidad y gentileza. Después de haberlas acompañado a sus casas, al regresar solo en su fiacre, a la una de la madrugada, se extrañaba del acceso de sensibilidad en que había caído a primeras horas de la boche.
—Debo desconfiar de mis primeros impulsos —se dijo—; realmente, no estoy seguro de nada que se refiera a mí; mi ternura no ha conseguido otra cosa que molestar a mi padre. Nunca lo hubiese creído; tengo precisión de actuar y mucho. Vayamos, pues, al regimiento.
Al día siguiente, a las siete, se presentó solo y de uniforme en la desdichada habitación del teniente coronel Filloteau. Allí, durante dos horas, tuvo el valor de hablar con él. Procuraba seriamente acostumbrarse a las maneras de obrar militares; se figuró que todos sus futuros camaradas tendrían el mismo aire y las mismas maneras que Filloteau. Esta ilusión es inconcebible, pero tiene su lado bueno. Lo que él veía le extrañaba, le disgustaba mortalmente.
—Y no obstante, yo pasaré por esto —se dijo con valor—; no me burlaré, en absoluto, de ésta forma de actuar, y les imitaré.
El teniente coronel Filloteau habló de sí mismo y muy abundantemente; explicó con mucha profusión de detalles la forma como había obtenido su primer ascenso en Egipto, en la primera batalla, ante las murallas de Alejandría; la narración fue magnífica, llena de realismo, y emocionó profundamente a Luciano, pero el carácter del viejo soldado, adulterado por quince años de Restauración, no se sublevó, en absoluto, a la vista de un petimetre de París que había conseguido, gracias al favor, una subtenencia en el regimiento; y como quiera que a medida que el heroísmo se había ido retirando, había entrado en su cabeza la especulación, Filloteau calculó sobre la marcha el partido que podría sacar de aquel joven; le preguntó si su padre era diputado.
El señor Filloteau no quiso en modo alguno aceptar la invitación que la señora Leuwen le hacía para ir a cenar, y de la cual Luciano era portador, pero, al cabo de dos días recibió sin dificultad, una soberbia pipa de plata trabajada, muy maciza, con cazoleta de espuma de mar; Filloteau la aceptó de manos de Luciano como si se tratara de una deuda y sin molestarse ni tan Siquiera en darle las gracias.
—Esto quiere decir —pensó en cuanto hubo cerrado la puerta de su habitación detrás de Luciano— que el petimetre, una vez incorporado al regimiento, me pedirá muy a menudo permisos para ir a tirar su dinero en la ciudad más próxima… y —añadió, sopesando en su mano la plata que formaba el armazón de la pipa— usted, señor Leuwen, conseguirá estos permisos, y los conseguirá precisamente a través de mi canal; no cederé a nadie un cliente como usted: esto puede representarte un gasto de quinientos francos mensuales; tu padre debe ser algún antiguo comisario de guerra, algún proveedor del ejército; tu dinero debe de haber sido robado al pobre soldado… confiscado —dijo sonriendo.
Y, escondiendo la pipa debajo de sus camisas, guardó la llave del cajón de la cómoda.
Capítulo III
Húsar en 1794, a los dieciocho años, Tonnère Filloteau había tomado parte en todas las campañas de la Revolución; durante los seis primeros años se había batido con entusiasmo cantando la Marsellesa. Pero Bonaparte se hizo cónsul, y bien pronto el espíritu del futuro teniente coronel se dio cuenta de que no era muy conveniente cantar la Marsellesa. Fue el primer teniente de su regimiento en conseguir la cruz. En tiempo de los Borbones hizo su primera comunión, y fue nombrado oficial de la Legión de Honor. En los momentos actuales había ido a pasar tres días en París para renovar antiguas amistades con algunos subalternos, mientras el 27.º regimiento de lanceros se dirigía desde Nantes a la Lorena. Si Luciano hubiese poseído algo de inteligencia, le hubiese hablado de la influencia que su padre tenía en el Ministerio de la Guerra. Pero no se daba cuenta de cosas de este género. Lo mismo que un potro joven, veía únicamente peligros que no existían en la realidad, pero también tenía el valor de enfrentarse con ellos.
Habiéndose enterado de que Filloteau partía al día siguiente con la diligencia para reunirse con el regimiento, Luciano le solicitó permiso para acompañarle y hacer el viaje juntos. La señora Leuwen quedó muy extrañada al ver que la calesa de su hijo, a la que ella había hecho conducir bajo su ventana, era descargada de todas las maletas, y saber qué su hijo hada el viaje en diligencia.
Durante la primera comida que hicieron juntos, el teniente coronel reprendió secamente a Luciano, al ver que éste abría un periódico. En el 27.º hay una orden del día que prohíbe a los señores oficiales leer periódicos en los lugares públicos; queda únicamente exceptuado el diario ministerial.
—¡Al diablo el periódico! —exclamó alegremente—, juguemos al dominó el ponche de esta tarde, si es que todavía no han sido enganchados los caballos en la diligencia.
Por muy joven que fuera, Luciano fue lo bastante inteligente para perder seis partidas consecutivas, y al subir nuevamente a la diligencia, el bueno de Filloteau había sido completamente ganado. Encontraba que aquel petimetre tenía cualidades, y se puso a explicarle la manera de comportarse en el regimiento para no parecer un novato. Dicha manera era casi totalmente lo contrario de la exquisita educación a la cual estaba acostumbrado Luciano. Ya que, a los ojos de Filloteau, como a los de los monjes, la excesiva educación es considerada como debilidad; es necesario, ante todo, hablar de uno mismo, de las propias cualidades, hay que exagerar.
Mientras nuestro héroe escuchaba con tristeza y gran atención, Filloteau se durmió profundamente y Luciano pudo entregarse a sus pensamientos. En conjunto se sentía feliz de poder hacer algo, y de ver cosas nuevas.
Al cabo de dos días, hacia las seis de la mañana, aquellos dos señores hallaron al regimiento en marcha, a unas tres leguas de Nancy; hicieron detener la diligencia y se encontraron en la carretera junto con sus efectos.
Luciano, que era todo ojos, quedó impresionado por el aire de importancia, morosa y grosera que apareció en la ancha cara del teniente coronel, en el momento en que su lancero abrió una maleta y le presentaba su uniforme adornado con grandes charreteras.
Filloteau hizo que dieran un caballo a Luciano, y juntos se incorporaron al regimiento que, mientras se cambiaban, había reanudado la marcha. Siete ti ocho oficiales se habían quedado en la retaguardia, para cumplimentar al teniente coronel, y fue a éstos a quienes primeramente fue presentado Luciano; los encontró muy fríos. Nada menos alentador que sus fisonomías.
—He aquí, pues, las gentes con las que tendré que convivir —se dijo Luciano, con el corazón compungido como el de un niño.
Acostumbrado a las caras brillantes de civilización y de deseos de gustar, con las cuales intercambiaba frases en los salones de París, llegó incluso a creer que aquellos señores querían aparecer ante él como más terribles de lo que eran. Habló mucho, y nada de lo que decía pasaba sin ser discutido; decidió callarse.
Durante una hora Luciano cabalgó, sin decir palabra, a la izquierda del capitán que mandaba el escuadrón al que debía pertenecer él; su cara revelaba frialdad, o por lo menos, esperaba que así fuera, pero su corazón estaba intensamente emocionado; en cuanto terminó el diálogo desagradable con los oficiales, olvidó la existencia de éstos. Miraba a los lanceros y se sentía transportado de alegría. ¡He aquí a los compañeros de Napoleón! ¡He aquí al soldado francés! Consideraba a los menores detalles con un interés ridículo y apasionado.
Vuelto un poco en sí de sus primeros transportes, empezó a pensar en su situación.
—Héteme aquí, con un destino —se dijo—, aquel de entre todos considerado como el más noble y el más divertido. La Escuela Politécnica me habría hecho montar a caballo al frente de mis artilleros; en cambio, ahora, lo hago con lanceros. La única diferencia —añadió— es que en lugar de saber el oficio superiormente bien, ahora lo ignoro por completo.
El capitán que marchaba a su lado, y que vio aquella sonrisa más tierna que burlona, se sintió algo molesto…
—¡Bah! —continuó Luciano—, así fue como empezaron Desaix y Saint-Cyr, aquellos héroes que no fueron ensuciados con una corona ducal.
Las conversaciones que sostenían los lanceros entre sí consiguieron distraer a Luciano. Tales conversaciones eran las mismas, en el fondo, y relativas a las necesidades más simples de las gentes más pobres: la calidad del pan de munición, el precio del vino, etc., etc. Pero la franqueza en el tono de la voz, el carácter firme y veraz de los interlocutores, vitalizaba su alma como el aire de las altas montañas. Había en ellas algo simple y puro, completamente distinto a la atmósfera de invernadero en la cual hasta entonces había vivido. Notar aquella diferencia y cambiar el modo de ver la vida, fue cosa de un instante; en lugar de una educación agradable, pero excesivamente prudente en el fondo y demasiado meticulosa, el tono de las conversaciones que escuchaba parecía decir con alegría: «Me importa un pepino todo el mundo, y sólo me preocupo de mí mismo».
—¡He ahí a los más francos y más sinceros de los hombres —pensó Luciano—, y quizá también los más felices! ¿Por qué sus jefes no serán como ellos? Como aquéllos, yo soy sincero, no pienso nada sin decirlo; yo no tendría otro pensamiento que el de contribuir a su bienestar; en el fondo, yo me burlo de todo, excepto de mi propia estimación. En cuanto a estos personajes importantes, de tono duro y suficiente que se titulan a sí mismos mis camaradas, únicamente tengo en común con ellos las charreteras.
Miró por el rabillo del ojo al capitán que se hallaba a su derecha y al teniente que estaba a la derecha del capitán, y prosiguió:
—Estos señores forman un verdadero contraste con los lanceros; pasan toda su vida representando una comedia; sienten miedo de todo, con la excepción quizá, de la muerte; son personas como mi primo Dévelroy.
Luciano se dedicó, con delicia, a escuchar a los lanceros; pronto su alma se halló en los espacios imaginativos; gozaba intensamente con su libertad y su generosidad, no veía más que grandes cosas a realizar. La necesidad de la intriga y de una vida según el sistema de Dévelroy, había desaparecido de ante él. Las frases más que sencillas de aquellos soldados le producían el efecto de una música maravillosa; la vida empezaba a tomar tintes de color rosa.
Repentinamente, en medio de aquellas dos líneas de lanceros que marchaban negligentemente y al paso, llegó, al trote largo, por el centro de la carretera, que estaba libre, el teniente ayudante. Dirigió algunas palabras a media voz a los suboficiales, y Luciano observó que los lanceros se erguían sobre sus monturas.
—Este gesto les da el mejor aspecto —se dijo.
Su cara joven e ingenua no pudo resistir a esta sensación tan viva que experimentaba; revelaba contento y bondad, y quizá también algo de curiosidad. Aquello fue un error; debía de haber permanecido impasible, o mejor aún, dar a sus rasgos una expresión contraria a aquella que se esperaba leer en ellos. El capitán, a la izquierda del cual, marchaba, se dijo:
—Este apuesto joven está a punto de hacerme una pregunta, y voy a volverle al sitio que le corresponde, con la contestación que se merece.
Pero Luciano, por nada del mundo hubiese sido capaz de hacer una pregunta a uno de aquellos camaradas, tan poco camaradas. Intentó adivinar por sí mismo las palabras que, repentinamente, habían dado un aire tan alerta a todos los lanceros y que reemplazaba el andar negligente que da un largo camino, por toda la marcialidad militar.
El capitán esperaba una pregunta; finalmente, no pudo soportar más el continuado silencio del joven parisién.
—Es el inspector general que estábamos esperando, el general conde N…, par de Francia —dijo al fin, con tono seco y altanero, y sin dirigirse precisamente a Luciano.
Éste miró al capitán con frialdad y como simplemente excitado por el ruido. La boca de este héroe presentaba una mueca espantosa; su frente se hallaba arrugada con el ceño de la más alta importancia; sus ojos miraban hacia un lado, pero estaban muy lejos de haberse fijado precisamente en el subteniente.
—¡Éste debe ser un animal bromista! —pensó Luciano—. Aparentemente, ése es el tono militar del cual me hablaba el teniente coronel Filloteau. Ciertamente, para complacer a estos caballeros, yo no pienso adoptar unas maneras tan rudas y tan vulgares; continuaré siendo un extraño para ellos. Quizás ello me cueste algún desafío; pero lo que es seguro es que no contestaré jamás a algo que se me diga en este tono.
El capitán esperaba, evidentemente, alguna frase admirativa por parte de Luciano, como por ejemplo:
—Este famoso conde N…, ¿no es el general que con tanto honor se mencionaba en los partes de la Grande Armee?
Pero nuestro héroe estaba en guardia; su cara no dejó de expresar lo mismo que manifestaría la de alguien expuesto a sentir un mal olor. El capitán se vio obligado a añadir, después de un penoso minuto de silencio, y frunciendo todavía más el entrecejo:
—Se trata del conde N…, el que dirigió aquella brillante carga en Austerlitz. Va a pasar en su coche. El coronel Malher de Saint-Mégrin, que es hombre con vista, ha deslizado un escudo en el bolsillo de los postillones de la última posta; uno de éstos acaba de llegar al galope; los lanceros no deben estrechar filas; produciría la sensación de estar preparado. Pero vea usted la buena opinión que el inspector va a tener del regimiento: Hay que tener en cuenta las primeras impresiones… son hombres que parece hayan nacido montados a caballo.
Luciano, por toda contestación, se limitó a sacudir la cabeza; sentía vergüenza por la forma de andar del rocín que le habían dado; le hizo sentir la espuela, y se encabritó de forma que estuvo a punto de desmontarle.
—Debo parecer un hermano lego a caballo —se dijo.
Diez minutos más tarde oyó el ruido de un coche pesadamente cargado; era el conde N…, que pasaba por el centro de la carretera, entre las dos filas de lanceros; no transcurrió mucho tiempo sin que el coche llegara a la altura de Luciano y del capitán. Estos dos no pudieron ni ver al famoso general porque la enorme berlina de éste se hallaba repleta de toda clase de paquetes.
—Caja con caja, cajón —dijo el capitán con buen humor—; éstos no pueden separarse jamás de los jamones, pavos asados, pasteles de foie-gras, y de gran cantidad de botellas de champaña.
Nuestro héroe se vio obligado a contestar. Mientras se hallaba entregado a la desagradable tarea de devolver educadamente desdén por desdén al capitán Henriet, pedimos permiso para seguir durante unos momentos al teniente general conde N…, par de Francia, encargado, aquel año, de la inspección de la 26. a región militar.
En el momento en que su coche pasaba por encima del puente levadizo de Nancy, siete cañonazos anunciaron al público aquel gran acontecimiento.
Aquellos cañonazos tuvieron la virtud de elevar el alma de Luciano hasta alturas celestiales.
Fueron colocados dos centinelas en la puerta de la casa del inspector, y el teniente general barón Thérance, comandante en jefe de la división, le hizo preguntar si deseaba recibirle inmediatamente, o si prefería dejarlo para el día siguiente.
—Inmediatamente, ¡pardiez! —dijo el viejo general—. ¿Es que cree que yo me c… en el servicio?
El conde N… tenía todavía, en algunas pequeñas cosas, las costumbres del ejército de Sambre-et-Meuse, en el cual había iniciado, tiempo atrás, su reputación. Tales costumbres le eran tanto más vivamente presentes en aquel momento, cuanto que más de una vez, durante las últimas cinco o seis postas, había reconocido las posiciones ocupadas antaño por aquel ejército de una gloria tan pura.
Aunque no fuera precisamente un hombre que se entregara fácilmente a la imaginación y a las ilusiones, se vio sorprendido con una serie de vividos recuerdos de 1794.
—¡Cuánta diferencia entre 1794 y 183…! ¡Gran Dios, y cómo jurábamos entonces odio eterno a la realeza! ¡Y con qué ganas! Estos jóvenes suboficiales a los que N… tanto me ha recomendado vigilar, son los mismos que éramos entonces… En aquella época nos batíamos diariamente. ¡Hoy en día, en cambio, es necesario cepillar a algún señor mariscal!
El general conde N… era un hombre de bastante agradable aspecto, de entre sesenta y cinco y setenta años, alto, delgado, tieso, de muy buena presencia; conservaba aún una hermosa arrogancia, y algunos rizos muy cuidados de unos cabellos entre el rubio y el gris daban cierta gracia a una cabeza casi completamente calva. Su fisonomía revelaba un valor cierto y una gran resolución en obedecer; pero, por otra parte, la inteligencia era absolutamente extraña a sus rasgos.
Aquella cabeza gustaba menos la segunda vez que se la miraba, y a la tercera, parecía casi vulgar; se entreveía en ella algo así como un matiz de falsedad. Se veía que el Imperio y su servilismo habían pasado por ella.
¡Felices los héroes muertos antes de 1804!
Aquellas viejas caras del ejército del Sambre-et-Meuse se habían reblandecido en las antecámaras de las Tullerías y en las ceremonias de la iglesia de Notre-Dame. El conde N… había sido testigo del destierro del general Delmas después de aquel diálogo célebre:
—¡Qué hermosa ceremonia, Delmas! Es verdaderamente soberbia —dijo el emperador a la salida de Notre-Dame.
—Sí, general, únicamente han faltado los dos millones de hombres muertos por derribar lo que usted erige.
Al día siguiente Delmas fue desterrado, con orden de no acercarse nunca a París, a más de cuarenta leguas.
Cuando el ayuda de cámara anunció al barón Thérance, el general N…, que se había puesto su uniforme de gran gala, se estaba paseando por su salón; estaba escuchando aún, en su imaginación, el tronar del cañón en el desbloqueo de Valenciennes. Arrancó de ella, rápidamente, todos aquellos recuerdos que pueden conducir a cometer imprudencias; y, en atención al lector, como dicen las personas que aclaman el discurso del rey en la apertura de las cámaras, vamos a dar algunos pasajes del diálogo que tuvo lugar entre los dos viejos generales; se conocían muy poco.
El barón Thérance entró saludando desgarbadamente; medía casi seis pies y tenía el aspecto de un campesino del Franco-Condado.
Además, en la batalla de Hanau, Napoleón se vio obligado a forzar las líneas de sus fieles aliados bávaros para poder regresar a Francia, y el coronel Thérance, que cubría con su batallón la célebre batería del general Drouot, había recibido un sablazo que le había cortado las dos mejillas y una gran parte de la nariz. Todo aquello, bien que mal, había sido reparado; pero aquella cicatriz enorme en una cara en la que se leía un perpetuo estado de descontento, daba al general un aspecto francamente militar. En la guerra había demostrado una admirable bravura; pero con el reinado de Napoleón su seguridad había terminado; en las calles de Nancy sentía miedo de todo y, especialmente, de los periódicos; así, hablaba muchas veces de hacer fusilar a todos los abogados. Su pesadilla habitual era el miedo a quedar expuesto a la risión pública. Una vulgar broma, en algún oscuro periódico que no contase ni con cien lectores, tenía realmente la virtud de sacar de sus casillas a aquel valeroso militar. Le abrumaba, también, otra preocupación: En Nancy, nadie hacía caso de sus charreteras. Hacía algún tiempo, cuando las algaradas de mayo de 1893…, había tratado duramente a la juventud local y se creía aborrecido.
Aquel hombre, en otro tiempo tan feliz, presentó a su ayudante, después de lo cual, éste se retiró inmediatamente. Desplegó sobre una mesa los estados de situación de las tropas y hospitales de la división; pasó en detalles militares una hora larga. El general interrogó al barón sobre la opinión que le merecían las tropas; después, para pasar al espíritu ciudadano, no había que dar más que un paso. Pero hay que consignar que las respuestas del digno comandante de la 26. a división parecerían largas si las dejásemos todos los encantos del estilo militar; nos limitaremos, pues, a colocar aquí las conclusiones que el conde par de Francia extraía de las frases malhumoradas del general de provincias.
—He ahí un hombre que es el honor en persona. —se decía el conde—; no teme a la muerte; se lamenta incluso, y muy sinceramente, de la ausencia de peligro; pero que, por otra parte, está completamente desmoralizado; y si tuviera que batirse contra una sublevación callejera, el miedo a lo que dirán los periódicos del día siguiente le volvería loco.
—Me he tenido que estar tragando culebras durante todo el día —repetía el barón.
—No diga usted esto demasiado alto, mi querido general; veinte oficiales generales, antiguos como usted, solicitan su plaza, y el mariscal desea que todo el mundo esté contento. Me permito decirle francamente, en plan de buen camarada, una frase excesivamente aguda, quizás. Hace ocho días, cuando me despedía del ministro, éste me dijo:
Solamente los imbéciles no saben hacer su nido en un país.
—Ya quisiera yo ver al señor mariscal —continuó el barón con impaciencia—, entre una nobleza rica, bien unida, que nos desprecia abiertamente y se burla de nosotros las veinticuatro horas del día, y entre unos burgueses dirigidos por los curas finos como el ámbar, que dirigen también a todas las mujeres que tengan algo de dinero. Por otro lado, todos los jóvenes de la ciudad, no nobles o no devotos, son republicanos rabiosos. Si mi mirada se detiene por casualidad en alguno de ellos, me muestra una pera o algún otro emblema sedicioso. Incluso los niños que van al colegio me enseñan peras; si los jóvenes me ven a doscientos pasos de mis centinelas, me silban desaforadamente; además, por medio de cartas anónimas, me ofrecen satisfacción con una serie de injurias infernales; y estas cartas anónimas contienen a veces también un pequeño pedazo de papel con el nombre y la dirección del que las escribe. ¿Suceden cosas parecidas en París? No más tarde que anteayer, el señor Ludwig Roller, un ex oficial muy bravo, cuyo criado fue muerto por casualidad, cuando las algaradas del 3 de abril, me ha incitado a tener un duelo a pistola fuera de los límites de la circunscripción de la división. ¡Pues bien!, ayer, tal insolencia fue la comidilla de toda la ciudad.
—Debe usted mandar las cartas al procurador del rey; ¿vuestro procurador del rey no es hombre enérgico?
—Tiene el diablo en el cuerpo; es un pariente del ministro que está seguro de conseguir un ascenso al primer proceso político.
«Cometí la insigne tontería, unos días después de la algarada, de ir a enseñarle una carta anónima atroz, que me acababan de enviar; era la primera que recibía en mi vida, ¡voto a Sanes! “¿Qué quiere usted que haga con este pedazo de papel?, me dijo preocupado. Soy yo quien le pide protección a usted, mi general, y si me veo alguna vez insultado así, yo mismo tomaría la justicia por mi mano”. ¡Algunas veces estoy tentado de dar un buen revés con el sable en las naces de estos paisanos insolentes!».
—¡Y adiós al empleo!
—¡Ah, si pudiera ametrallarles! —dijo el viejo y bravo general, con un profundo suspiro, levantando la mirada hacia el cielo.
—En buena hora pueda hacerlo —replicó el par de Francia—; ésta es mi manera de ver las cosas; Bonaparte debió la tranquilidad de su reinado al cañón de Saint-Roch. Y el señor Fléron, vuestro prefecto, ¿no ha informado al ministro del Interior del estado de la opinión pública?
—Esto no es cuestión para él, le escribe durante todo el día; pero es un niño, un infeliz de veintiocho años, que intenta hacer política conmigo; revienta de vanidad y es más miedoso que una mujer. A veces le digo: “Dejemos la rivalidad entre prefecto y general para tiempos más tranquilos; usted y yo somos vilipendiados durante todo el día y por todo el mundo. El señor obispo, por ejemplo, ¿nos ha visitado alguna vez? La nobleza no asiste nunca a nuestros bailes y tampoco nos invita a los que da ella. Si, cumpliendo las instrucciones que tenemos, debemos trasladarnos para algún asunto al Consejo general, si saludamos a algún noble, nos devuelve el saludo la primera vez, pero a la segunda, nos vuelve la cara. La juventud republicana nos mira frente a frente y nos silba. ¡Todo esto es evidente!”. ¡Pues bien! El prefecto lo niega; me contesta rojo de indignación: “Hable por usted; a mí nunca me han silbado”. Y no pasa una semana sin que, si se atreve a aparecer en la calle, al caer la noche, le silben a dos pasos de sus narices.
—¿Pero está usted bien seguro de todo esto, mi querido general? El señor ministro del Interior me ha enseñado una docena de cartas del señor Fléron, en las cuales se presenta como en vísperas de realizar una completa reconciliación con el partido legitimista. El señor G…, el prefecto de N…, en casa del cual cené anteayer, está en bastantes buenas relaciones con las gentes de esta opinión, y esto yo lo he visto.
—Pardiez que lo creo perfectamente; es un hombre hábil, un excelente prefecto, amigo de los más hábiles ladrones, y él mismo roba, sin que pueda ser detenido, veinte o treinta mil francos anuales, y esto, en su departamento, le hace ser muy respetado. Pero yo puedo ser dudoso en cuanto a lo que le estoy informando sobre mi prefecto; permítame usted que haga entrar al capitán B… ¿Sabe usted? Debe estar en la antecámara.
—¿Se trata, si no estoy equivocado, del observador enviado al 107.º, para que informe del espíritu de la guarnición?
—Exactamente; hace sólo tres meses que está aquí; y para no quemarle en su regimiento, no le recibo nunca de día.
Entró el capitán B… Al verle entrar, el barón Thérance se empeñó en pasar a otra habitación; el capitán confirmó, con veinte sucesos particulares, las quejas del pobre general.
—En esta maldita ciudad, la juventud es republicana, y la nobleza bien unida y devota. El señor Gauthier, redactor del periódico liberal y jefe de los republicanos, es hombre decidido · y hábil. El señor Du Poirier, que es quien dirige la nobleza, es un astuto bribón de primer orden y de una ensordecedora actividad. Todo el mundo, en fin, se toma a chacota al prefecto y al general; están al margen de todo; no se les tiene en cuenta para nada. El obispo anuncia periódicamente a todos sus fieles, que nosotros caeremos antes de tres meses. Me siento encantado, señor conde, de poder poner mi responsabilidad a cubierto. Y lo peor de todo, es que si se explican estas cosas claramente al señor mariscal, éste responde que lo que nos falta es celo. Ello es cómodo para él, en el supuesto de que cambiara la dinastía…
—No siga por este camino, señor.
—Perdón, mi general, me salgo de mis deberes. Aquí, los jesuitas tratan a la nobleza como ésta trata a los criados; y en realidad, a todo aquel que no es republicano.
—¿Qué población tiene Nancy? —dijo el general, que encontraba aquella explicación excesivamente sincera.
—Dieciocho mil habitantes, sin comprender la guarnición.
—¿Cuántos republicanos hay?
—Republicanos verdaderamente conocidos, treinta y seis.
—Son pues, el dos por mil; y de entre ellos, ¿cuántos hay que sean inteligentes?
—Uno solo. Gauthier, el agrimensor, redactor del periódico L’Aurore; es un hombre pobre, que se honra con su pobreza.
—¿Y ustedes no pueden dominar a treinta y cinco infelices y poner a buen recaudo al inteligente?
—En primer lugar, mi general, es de buen tono, entre todas las personas de la nobleza, el ser devoto; pero está de moda, entre aquellos que no lo son, el imitar a los republicanos en todas sus locuras. Hay este «Café Montor» en el que se reúnen los jóvenes de la oposición; es un verdadero club como los del 93; si cuatro o cinco soldados pasan por delante de dichos señores, gritan: «¡Viva la tropa!», a media voz; si aparece un suboficial, le saludan, le hablan, quieren invitarle. Si, por el contrario, se trata de un oficial al servicio del Gobierno, de mí, por ejemplo, tengo que recibir toda clase de insultos indirectos. Precisamente el domingo último, pasaba yo por delante del «Café Montor»; y todos me volvieron la espalda a la vez, como soldados en la parada; sentí la violenta tentación de largarles un puntapié allí donde usted puede suponer.
—Hubiese sido éste el mejor medio para dejarle a usted disponible al primer correo. ¿No tiene usted una buena paga?
—Recibo un billete de mil francos cada seis meses. Pasaba por delante del «Café Montor» por distracción; de ordinario doy una vuelta de más de quinientos pasos, para evitar este maldito café. ¡Y pensar que es un oficial herido en Dresden y Waterloo el que se ve obligado a esquivar a unos paisanos!
—Después de las Gloriosas, no existen ya paisanos —dijo el conde con amargura—; pero hagamos una tregua para todo lo que sea personal —añadió acordándose del barón Thérance y Ordenando al capitán que se quedara—. ¿Quiénes son los jefes de los partidos en Nancy?
El general respondió:
—Los señores de Pontlevé y de Vassigny son los jefes aparentes del carlismo, comisionados por Carlos X; pero un maldito intrigante, de nombre doctor Du Poirier (recibe el tratamiento de doctor porque es médico) es,, de hecho, el verdadero jefe. Oficialmente, no es más que el secretario del comité carlista. El jesuita Rey, gran vicario, es el que dirige a todas las mujeres de la localidad, desde la más encumbrada dama hasta la más insignificante tendera; esto está delimitado como en una solfa. Vea usted si en la comida que el prefecto dará en su honor hay un solo invitado que no sea uno de los administradores asalariados. ¡Pregunte usted si una sola de las personas afectas al gobierno y asistente a las reuniones del prefecto, es admitida en casa de las señoras de Chasteller, de Hoquincourt o de Commercy!
—¿Quiénes son estas señoras?
—Forman parte de la más rica y orgullosa nobleza. La señora de Hoquincourt es la más hermosa mujer de la ciudad y lleva una vida muy costosa. La señora de Chasteller es quizá todavía más hermosa que la señora de Hoquincourt, pero es una loca, una especie de señora de Staël, que siempre perora en favor de Carlos X, como aquella de Ginebra contra Napoleón. Yo tuve un mando en Ginebra, y aquella loca nos molestó mucho.
—¿Y la señora de Chasteller? —dijo el conde N…, con interés.
—Es aún muy joven y, no obstante, viuda de un mariscal de campo de la corte de Carlos X. La señora de Chasteller predica en su salón; toda la juventud local está loca por ella; el otro día, un joven bien pensante perdió cantidades enormes en el juego. La señora de Chasteller se atrevió a ir a su casa. ¿No es así, capitán?
—Completamente cierto, mi general; yo me hallaba, por casualidad, cerca de la casa de este joven. La señora de Chasteller le entregó tres mil francos en oro y un recuerdo cuajado de brillantes, que la duquesa de Angulema le había regalado a ella, y que el joven fue a empeñar inmediatamente a Strasbourg. Guardo en la cartera la carta del comisionista de aquella población.
—Tengo bastante con estos detalles —dijo el conde al capitán, que mostraba ya una gran cartera.
—Hay también —continuó el general Thérance—, las casas de los Puylaurens, de Serpierre, y de Marcilly, en las cuales el señor obispo es recibido como un general en jefe, ¡y maldita sea si jamás ninguna de nosotros puede asomar a ellas la nariz! ¿Sabe usted dónde pasa las veladas el señor prefecto? En una tienda, en la de la señora Berchu, y su salón se halla situado en la trastienda. He aquí algo que él no se atreve a escribir al ministro. En cuanto a mí, tengo más dignidad, no voy a ninguna parte y me acuesto a las ocho.
—¿Qué hacen sus oficiales por la noche?
—Van al café y pasean con señoritas, pero con ninguna de la nobleza ni de la alta burguesía; llevamos aquí una vida de réprobos. Estos diablos de maridos burgueses vigilan sus mujeres unos por otros, y lo hacen bajo el pretexto de liberalismo; los únicos que lo pasan bien son los artilleros y los oficiales de ingenieros.
—Y a propósito, ¿cuál es su manera de pensar?
—Piensan como malditos republicanos, ¡como ideólogos! El capitán podrá corroborar que todos ellos están suscritos al National, al Charivari y a todos los periódicos nefastos, y que se mofan públicamente de mis órdenes del día. Los recibe, en su nombre, un burgués de Darney, pueblecito situado a seis leguas de aquí. No juraría que en sus partidas de caza, no tuvieran alguna cita con Gauthier.
—¿Quién es este hombre?
—El jefe de los republicanos del cual ya le he hecho mención a usted; el primer redactor de su periódico incendiario que se llama L’Aurore, y cuya principal preocupación es la de hacerme aparecer ridículo. El año pasado me propuso un duelo a espada, y lo más abominable es que se trata de un empleado del Gobierno, es el geómetra del Catastro y yo no puedo destituirle; pagó setenta y nueve francos de multa por su última alusión al mariscal Ney…
—No hablemos de esto —dijo el conde N…, enrojeciendo; y tuvo bastante trabajo en deshacerse del barón Thérance que encontraba cierto desahogo en abrirle su corazón.