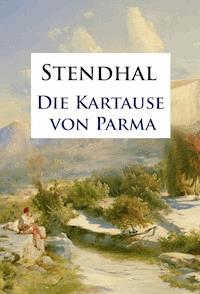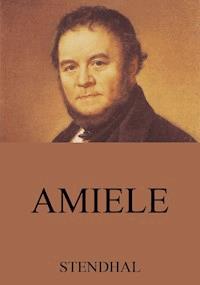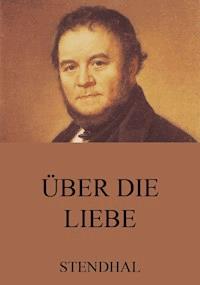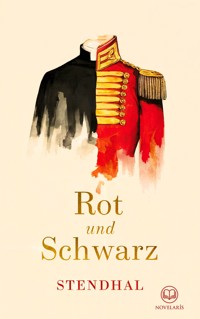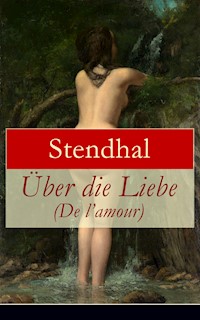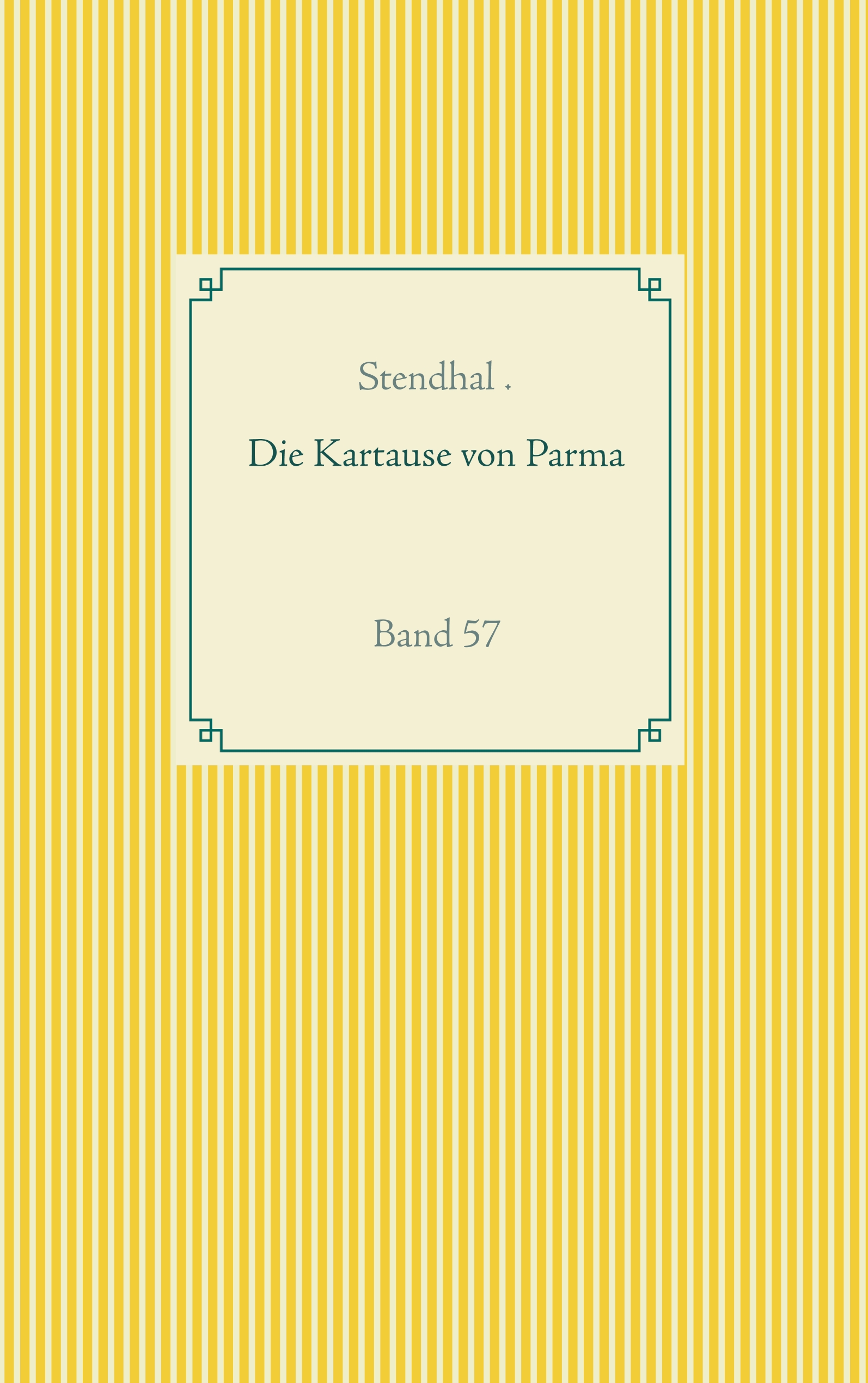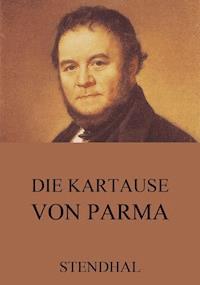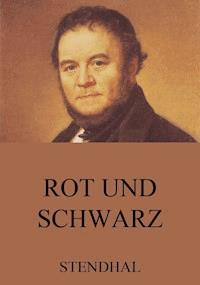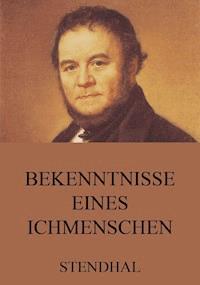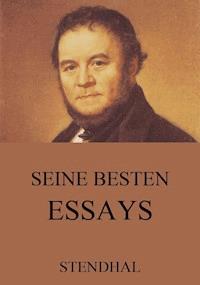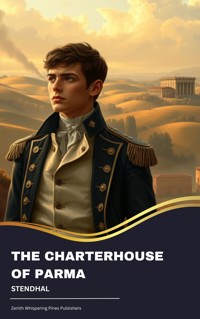1,90 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lebooks Editora
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Marie-Henri Beyle, más conocido por el seudónimo de Stendhal, fue un destacado escritor francés del siglo XIX. Nacido en 1783 en Grenoble, Stendhal dejó una huella imborrable en el mundo de la literatura con sus obras aclamadas y su perspicacia única en psicología. Ambientada en la Francia de la década de 1830, su obra Rojo y Negro é un clásico de la literatura universal. Rojo y Negro narra la condenable ascensión de Julien Sorel al poder y su posterior caída. Una lectura excelente que nos sumerge en los dilemas morales y las complejidades de la sociedad francesa del siglo XIX, a través de la cautivante historia de Julien Sorel. Sin embargo, es a través del estilo narrativo de Stendhal que esta novela se muestra más influyente. Narrada en gran parte desde la perspectiva del estado mental de cada personaje, el realismo psicológico convincente de la obra llevó a Émile Zola a proclamarla como la primera novela verdaderamente "moderna". Rojo y Negro forma parte de la famosa recopilación ""1001 libros que hay que leer antes de morir" y merece un lugar en la estantería de todo buen lector.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 885
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Stendhal
ROJO Y NEGRO
Título original:
‘’Le Rouge et le Noir”
Primera edición
Sumario
PRESENTACIÓN
Sobre el autor:
Sobre la obra:
ROJO Y NEGRO
I - UNA CIUDAD PEQUEÑA
II - UN ALCALDE
III - EL CAUDAL DEL POBRE
IV - UN PADRE Y UN HIJO
V - UNA NEGOCIACIÓN
VI - EL TEDIO
VII - LAS AFINIDADES ELECTIVAS
VIII - SUCESOS SIN IMPORTANCIA
IX - UNA VELADA EN EL CAMPO
X - UN CORAZÓN GRANDE Y UNA FORTUNA PEQUEÑA
XI - UNA «SOIRÉE»
XII - UN VIAJE
XIII - LAS MEDIAS CALADAS
XIV - LA TIJERA INGLESA
XV - EL CANTO DEL GALLO
XVI - AL DIA SIGUIENTE
XVII - EL TENIENTE ALCALDE
XVIII - UN REY EN VERRIÉRES
XIX - PENSAR ES SUFRIR
XX - LOS ANÓNIMOS
XXI - DIÁLOGO CON UN SEÑOR
XXII - COSTUMBRES DEL AÑO 1830
XXIII - DISGUSTOS DE UN FUNCIONARIO
XXIV - UNA CAPITAL
XXV - EL SEMINARIO
XXVI - EL MUNDO, O LO QUE FALTA AL RICO
XXVII - PRIMERA EXPERIENCIA DE LA VIDA
XXVIII - UNA PROCESIÓN
XXIX - EL PRIMER ADELANTO
XXX - UN AMBICIOSO
XXXI - LOS PLACERES DEL CAMPO
XXXII - ENTRADA EN EL MUNDO
XXXIII - LOS PRIMEROS PASOS
XXXIV - EL PALACIO DE LA MOLE
XXXV - SENSIBILIDAD DE UNA DAMA DEVOTA
XXXVI - MANERA DE PRONUNCIAR
XXXVII - UN ATAQUE DE GOTA
XXXVIII - LA DECORACIÓN QUE MAS VISTE
XXXIX - EL BAILE
XL - LA REINA MARGARITA
XLI - EL IMPERIO DE UNA DONCELLA
XLII - ¿SERA UN DANTON?
XLIII - UN COMPLOT
XLIV - PENSAMIENTOS DE UNA DONCELLA
XLV - ¿SERÁ UN LAZO?
XLVI - A LA UNA DE LA MADRUGADA
XLVII - UNA ESPADA VIEJA
XLVIII - MOMENTOS CRUELES
XLIX - LA ÓPERA BUFA
L - EL VASO DEL JAPÓN
LI - LA NOTA SECRETA
LII - LA DISCUSIÓN
LIII - EL CLERO, LOS BOSQUES, LA LIBERTAD
LIV - ESTRASBURGO
LV - EL MINISTRO DE LA VIRTUD
LVI - EL AMOR MORAL
LVII - LOS PUESTOS MAS HERMOSOS DE LA IGLESIA
LVIII - MANON LESCAUT
LIX - EL TEDIO
LX - UN PALCO EN LOS BUFOS
LXI - INFUNDIRLE MIEDO
LXII - EL TIGRE
LXIII - EL INFIERNO DE LA DEBILIDAD
LXIV - UN HOMBRE DE TALENTO
LXV - UN HURACÁN
LXVI - DETALLES TRISTES
LXVII - UN TORREÓN
LXVIII - UN HOMBRE PODEROSO
LXIX - LA INTRIGA
LXX - LA TRANQUILIDAD
LXXI - LA VISTA
LXXII
LXXIII
LXXIV
LXXV
PRESENTACIÓN
Sobre el autor:
Stendhal: Un Maestro de la Psicología y las Emociones.
Marie-Henri Beyle, más conocido por el seudónimo de Stendhal, fue un destacado escritor francés del siglo XIX. Nacido en 1783 en Grenoble, Stendhal dejó una huella imborrable en el mundo de la literatura con sus obras aclamadas y su perspicacia única en psicología.
Stendhal fue un verdadero pionero en el retrato realista de la complejidad humana. Su habilidad para explorar la profundidad de los personajes y desentrañar los intrincados laberintos de la psicología humana lo convirtió en uno de los escritores más influyentes de su época. Sus novelas no solo cautivaron a los lectores con narrativas absorbentes, sino que también ofrecieron una profunda introspección sobre las motivaciones, deseos y contradicciones de los personajes.
Una de las características distintivas de la escritura de Stendhal es su capacidad para retratar las emociones y los conflictos internos de los personajes con una precisión notable. Sus novelas están llenas de pasiones ardientes, dilemas morales y retratos vívidos de las complejidades de la naturaleza humana. Capturó magistralmente la tensión entre las emociones y las convenciones sociales, revelando la lucha interna de los personajes y la influencia del contexto histórico en sus vidas.
Stendhal dejó un legado perdurable en la literatura, inspirando a generaciones de escritores con su enfoque innovador y su estilo narrativo profundo. Sus obras, como "Rojo y Negro" y "La Cartuja de Parma", continúan siendo apreciadas por su visión penetrante de la condición humana y su habilidad para explorar las sutilezas de las relaciones humanas.
Sobre la obra:
La obra Rojo y Negro, de Stendhal, é un clásico de la literatura universal. Ambientada en la Francia de la década de 1830, Rojo y Negro narra la condenable ascensión de Julien Sorel al poder y su posterior caída.
Julien, hijo de un carpintero, busca inicialmente realizar sus ambiciones napoleónicas convirtiéndose en sacerdote. A pesar de algunos apasionados romances durante su tiempo en el seminario, Julien logra ser ordenado y acepta el cargo de secretario privado del Marqués de la Mole. Su propio romance con Mathilde, la hija del marqués ofrece la oportunidad de elevar su estatus social y casarse con ella sin escándalos. Sin embargo, antes de que Julien pueda disfrutar de su vida aristocrática, el marqués recibe una carta de Madame de Renal, otra de las amantes de Julien en el seminario, acusándolo de impostor. Impedido de casarse con Mathilde, Julien busca venganza.
La obra: Rojo y Negro es de vital importancia para el desarrollo de la novela como forma de arte. Por un lado, es una historia contada dentro de la tradición romántica: Sorel puede ser despiadado y de carácter dudoso en su búsqueda de ambiciones, pero contrastado con una sociedad burguesa francesa mezquina y restrictiva, su energía e iniciativa a menudo seducen al lector, quien siente una afinidad ambivalente.
Sin embargo, es a través del estilo narrativo de Stendhal que esta novela se muestra más influyente. Narrada en gran parte desde la perspectiva del estado mental de cada personaje, el realismo psicológico convincente de la obra llevó a Émile Zola a proclamarla como la primera novela verdaderamente "moderna".
Rojo y Negro forma parte de la famosa recopilación "1001 libros que hay que leer antes de morir" y merece un lugar en la estantería de todo buen lector.
Una lectura excelente que nos sumerge en los dilemas morales y las complejidades de la sociedad francesa del siglo XIX, a través de la cautivante historia de Julien Sorel.
Descubrirás en estas páginas una combinación única de romance, intriga y reflexión sobre las ambiciones humanas y las limitaciones impuestas por la sociedad. ¡Sumérgete en el cautivador mundo de Rojo y Negro y déjate llevar por la maestría literaria de Stendhal!
ROJO Y NEGRO
I - UNA CIUDAD PEQUEÑA
Put thousands together
Less bad
But the cage less gay.
HOBBES
La pequeña ciudad de Verrieres puede pasar por una de las más lindas del Franco Condado. Sus casas, blancas como la nieve y techadas con teja roja, escalan la estribación de una colina, cuyas sinuosidades más insignificantes dibujan las copas de vigorosos castaños. El Doubs se desliza inquieto algunos centenares de pies por bajo de la base de las fortificaciones, edificadas en otro tiempo por los españoles y hoy en ruinas.
Una montaña elevada defiende a Verrieres por su lado Norte. Los picachos de la tal montaña, llamada Verra, y que es una de las ramificaciones del Jura, se visten de nieve en los primeros días de octubre. Un torrente, que desciende precipitado de la montaña, atraviesa a Verrieres y mueve una porción de sierras mecánicas, antes de verter en el Doubs su violento caudal. La mayor parte de los habitantes de la ciudad, más campesinos que ciudadanos, disfrutan de un bienestar relativo, merced a la industria de aserrar maderas, aunque, a decir verdad, no son las sierras las que han enriquecido a nuestra pequeña ciudad, sino la fábrica de telas pintadas llamadas de Mulhouse, cuyos rendimientos han remozado casi todas las fachadas de las casas, después de la caída de Napoleón.
Aturde al viajero que entra en la ciudad el estrépito ensordecedor de una máquina de terrible apariencia. Una rueda movida por el torrente, levanta veinte mazos pesadísimos, que, al caer, producen un estruendo que hace retemblar el pavimento de las calles. Cada uno de esos mazos fabrica diariamente una infinidad de millares de clavos. Muchachas deliciosas, frescas y bonitas, ofrecen al rudo beso de los mazos barras de hierro, que éstos transforman en clavos en un abrir y cerrar de ojos. Esta labor, que a primera vista parece ruda, es una de las que en mayor grado sorprenden y maravillan al viajero que penetra por vez primera en las montañas que forman la divisoria entre Francia y Helvecia. Si el viajero, al entrar en Verrieres, siente a la vista de la fábrica de clavos el aguijón de la curiosidad, y pregunta quién es el dueño de aquella manifestación del genio humano, que ensordece y aturde a las personas que suben por la calle Mayor, le contestarán:
— ¡Oh! ¡Esta fábrica es del señor alcalde!
A poco que el viajero se detenga en su ascensión por la calle Mayor de Verrieres, que arranca de la margen misma del Doubs y termina en la cumbre de la colina, es seguro que ha de tropezar con un hombre de gran prosopopeya, con un personaje de muchas campanillas. Viste traje gris, y grises son sus cabellos; es caballero de varias órdenes, tiene frente despejada, nariz aguileña y facciones regulares. Su expresión, su conjunto, a primera vista, es agradable y hasta simpático, dentro de lo que cabe a los cuarenta y ocho o cincuenta años; pero si el viajero hace un examen detenido de su persona, hallará, a la par que ese aire típico de dignidad de los alcaldes de pueblo y esa expresión de endiosamiento y de suficiencia, un no sé qué indefinido que es síntoma de pobreza de talento y de estrechez de mentalidad, y terminará por pensar que las pruebas únicas de inteligencia que ha dado, o es capaz de dar el alcalde, consisten en hacerse pagar con puntualidad y exactitud lo que le deben, y en no pagar, o en retardar todo lo posible el pago de lo que él debe a los demás.
Y ya tenemos hecho el retrato del alcalde de Verrieres, señor de Renal. El viajero no tarda en perderle de vista, porque entra aquel invariablemente en la alcaldía, después de recorrer con paso majestuoso la calle; pero si, dejando al alcalde en su despacho, continúa su ascensión, encontrará, unos cien pasos más arriba, una casa de lujoso aspecto, y verá las verjas que la circundan, jardines hermosísimos, que tienen por fondo las distantes colinas de Borgoña, y ofrecen un panorama que parece de propósito hecho para recreo de la vista. El viajero comienza allí a olvidar la atmósfera saturada de emanaciones de sórdido interés que venía respirando y que principiaban a asfixiarle.
Pregunta, y le dicen que aquel inmueble lujoso es propiedad del señor de Renal. La fabricación de clavos produce al alcalde de Verrieres enormes rendimientos, merced a los cuales ha podido erigir el hermoso edificio de sólida sillería. Afirman que su familia es española y de rancia estirpe, establecida en el país mucho antes de la conquista del mismo por Luis XIV.
Desde el año de 1815, se avergüenza de ser industrial: fue el año que le sentó en la poltrona de la alcaldía de Verrieres. Los muros que sostienen las diversas parcelas de aquel magnífico jardín, que desciende, formando a manera de pisos de regularidad perfecta, hasta la orilla del Doubs, son también premio alcanzado por la ciencia del señor Renal en el negocio del hierro.
Que no esperen nuestros lectores encontrar en Francia esos jardines pintorescos que rodean las ciudades de Alemania: Leipzig, Francfort, Nuremberg, etc. En el Franco Condado, cuantos más muros se construyen, cuanto con mayor profusión se llenan las propiedades de hileras de sillares súper-puestos, tanto mayores derechos se adquieren al respeto y a la consideración de los vecinos. Los jardines del señor Renal gozan de la admiración general, no por su hermosura precisamente, sino porque su propietario ha comprado a peso de oro las distintas parcelas que ocupan. Citaremos un ejemplo: la serrería que, a causa de su emplazamiento singular sobre la margen del Doubs, llamó la atención del viajero a su entrada en Verrieres, y cuya techadumbre corona una tabla gigantesca sobre la cual se lee el nombre de SOREL, escrito con letras descomunales, ocupaba, seis años antes, el terreno que hoy sirve de emplazamiento al muro de la cuarta terraza de los jardines del señor Renal.
Pese a su altivez, el señor alcalde necesitó Dios y ayuda para convencer al viejo Sorel, rústico duro de pelar y terco como una mula, quien no se decidió a trasladar su serrería a otra parte sin antes hacerse suplicar mucho y obligar al comprador a dar por los terrenos un precio diez veces mayor del que en realidad tenían. En cuanto a la fuerza motriz necesaria para la marcha de la sierra, el señor Renal consiguió, gracias a las buenas relaciones con que contaba en París, que fuese desviado el curso del río público. La gracia le fue concedida a raíz de las elecciones de 182...
El trato hizo a Sorel dueño de cuatro hectáreas de terreno, en vez de una, que antes tenía. La industria quedó instalada sobre la margen del Doubs, unos quinientos pasos más abajo que la antigua, y aunque esta posición última era incomparablemente más ventajosa para el negocio, el señor Sorel, que así se le llama generalmente desde que es rico, fue bastante diestro para arrancar a la impaciencia de la manía de propietario que acosaba a su vecino, la bonita suma de seis mil francos.
Diremos, en honor a la verdad, que todas las personas inteligentes del país criticaron el trato. En una ocasión, hace de eso cuatro años, el señor Renal, al salir de la iglesia un domingo, luciendo los distintivos de su cargo de alcalde, vio desde lejos a Sorel, rodeado de sus tres hijos, que le miraba con la sonrisa en los labios. Aquella sonrisa fue feroz puñalada asestada en medio del corazón del alcalde, porque le hizo comprender que le habría sido fácil obtener los terrenos mucho más baratos.
Quien quiera conquistarse la consideración pública en Verrieres, debe huir como de la peste, en la construcción de los muros, de cualquiera de los planos que importan de Italia los maestros de obras y albañiles que, llegada la primavera, atraviesan las gargantas del Jura para llegar a París. La innovación atraería sobre la cabeza del imprudente constructor la eterna reputación de mala cabera, y le perdería para siempre en el concepto y estimación de las personas prudentes y moderadas, que son las encargadas de otorgar entrambas cosas en el Franco Condado.
En realidad, de verdad, las tales personas prudentes y moderadas ejercen el más fastidioso de los despotismos y son causa de que la permanencia en las ciudades pequeñas se haga insoportable a los que han vivido en la inmensa república llamada París. La tiranía de la opinión... ¡y qué opinión, santo Dios! es tan estúpida en las pequeñas ciudades de Francia como en los Estados Unidos de América.
II - UN ALCALDE
¡La importancia! ¿Es nada, por ventura?
La importancia es el respeto de los necios, el pasmo de los niños,
la envidia de los ricos y el desprecio del sabio.
BARNAVE.
Afortunadamente para la reputación del señor Renal como administrador, fue preciso construir un inmenso muro de contención, a lo largo del paseo público que rodea la colina a un centenar de pies sobre el nivel de las aguas del Doubs. A la posición admirable del paseo es deudora la ciudad de la vista que posee, una de las más pintorescas de Francia; pero era el caso que todos los años, en cuanto llegaba la primavera, las lluvias agrietaban el firme y abrían en él surcos y barrancos que lo hacían impracticable. Este inconveniente, por todos sentidos, puso al señor Renal en la feliz necesidad de inmortalizar su administración construyendo un muro de veinte pies de altura y de treinta o cuarenta toesas de longitud.
El parapeto del muro en cuestión, que obligó al señor Renal a hacer tres viajes a París, porque el penúltimo ministro del Interior se había declarado enemigo mortal del paseo público de Verrieres, se alza en la actualidad cuatro pies sobre el suelo, y, como para desafiar la oposición de todos los ministros pasados, presentes y futuros, le ponen un coronamiento de hermosos sillares.
¡Cuántas veces, apoyado de pechos contra aquellos bloques de piedra, de hermoso tono gris azulado, mis ojos se han hundido en el fondo del valle del Doubs, mientras mi pensamiento recordaba los bailes de París, abandonados la víspera! Más allá del caudal del río, sobre la margen izquierda de éste, serpentean cinco o seis valles, por cuyo fondo se distingue a simple vista el curso de otros tantos arroyuelos que, después de precipitarse de cascada en cascada, vienen a ser engullidos por el Doubs. Los rayos del sol queman en aquellas montañas, pero cuando se dejan caer a plomo sobre la cabeza del viajero, puede éste continuar sus sueños a la deliciosa sombra de los magníficos plátanos que allí crecen. El desarrollo rápido y el hermoso verdor de tono azulado de los plátanos débense a la tierra que el alcalde hizo transportar y colocar detrás del inmenso muro de contención, para aumentar en más de seis pies el ancho del paseo, no obstante, la oposición sistemática del Consejo Municipal en pleno. Aunque el alcalde sea ultra y yo liberal, faltaría a la imparcialidad, y a la justicia si no ponderara como se merece una mejora que, a juicio del señor Renal y del señor Valenod, afortunado director del Asilo de Mendicidad de Verrieres, ha dado a la ciudad una terraza capaz de competir, acaso con ventaja, con la célebre de Saint-Germain-en-Laye.
En el Paseo de la Fidelidad, nombre que se lee en quince o veinte lápidas de mármol colocadas en otros tantos sitios, y que han valido al señor Renal una condecoración más, sólo hallo un detalle digno de censura, y es el sistema bárbaro de poda de los plátanos empleado por la autoridad. Es indudable que estos árboles, los más vulgares de los de cultivo, en vez de copas espesas, redondas y aplanadas, preferirían tener esas formas magníficas que estamos acostumbrados a ver en sus congéneres de Inglaterra; pero la voluntad del señor alcalde es despótica, y ésta ordena que todos los árboles propiedad del municipio sean amputados y mutilados bárbaramente dos veces al año. Los liberales de la circunscripción pretenden, seguramente con notable exageración, que la mano del jardinero municipal es más severa desde que el señor vicario Maslon se acostumbró a apoderarse de los productos de la poda.
El joven eclesiástico que acabo de nombrar fue enviado hace algunos años desde Besancon, con el encargo de espiar al párroco Chélan y a otros curas de los alrededores. Un médico mayor del ejército de Italia, retirado en Verrieres, jacobino y bonapartista en vida, según el señor Renal, se atrevió un día a quejarse de la mutilación periódica de los árboles.
— Me gusta la sombra — replicó el señor alcalde, con ese tono de altanería que tan bien sienta a las autoridades cuando se dirigen a un humilde caballero de la Legión de Honor — Me gusta la sombra, mando podar mis árboles para que den sombra, y no concibo que los árboles sirvan para otra cosa que, para dar sombra, de no tratarse de los que, como el nogal, producen utilidades.
Y acabó de estampar la razón que lo decide todo en Verrieres: utilidad, rendimiento. Las tres cuartas partes de sus habitantes sólo para las rentas tienen pensamiento.
En una ciudad que tan poética parece, todo se mueve, todo obedece a la más prosaica de las razones: a la renta, al interés. El extranjero, el forastero que llega a ella, seducido por la frescura y profundidad de los valles que la rodean, imagina al principio que sus habitantes han de ser necesariamente sensibles a lo bello. No saben hablar más que de la belleza de su país, la ponderan con entusiasmo, y en realidad la estiman en mucho; pero la ponderan y estiman porque atrae gran contingente de extranjeros, cuyos bolsillos se encargan de aligerar los fondistas y posaderos.
Era un delicioso día de otoño. El señor Renal paseaba por el Paseo de la Fidelidad dando el brazo a su señora Esta, sin dejar de escuchar a su marido, que hablaba con voz grave, no separaba sus inquietos ojos de tres niños, uno de los cuales, el mayor, que tendría once años, se acercaba al parapeto con demasiada frecuencia y con ganas evidentes de subirse sobre él. Una voz dulce pronunciaba entonces el nombre de Adolfo, y el niño renunciaba a su proyecto ambicioso. La señora del alcalde tendría unos treinta años y se mantenía muy bella.
— Pudiera ocurrir que ese arrogante caballero de París hubiese de arrepentirse — decía el señor Renal con voz concentrada y rostro más pálido que de ordinario. ¿Cree el zángano que me faltan buenos amigos...?
El arrogante caballero de París, que tan odioso se había hecho al alcalde de Verrieres, era un tal señor Appert, que dos días antes había conseguido introducirse, no sólo en la cárcel y en el Asilo de Mendicidad de Verrieres, sino también en el hospital, administrado gratuitamente por el alcalde y propietarios principales de la población.
— ¿Pero qué importa — replicaba con timidez la alcaldesa que ese caballero de París haya hecho una visita de inspección a esos establecimientos, que tú administras con probidad la más escrupulosa?
— Ha venido con el propósito de fisgonear, y luego publicará artículos en la prensa liberal.
— Qué tú no lees nunca, amigo mío.
— Pero no falta quien comente los artículos jacobinos, lo que es obstáculo que nos dificulta el ejercicio de la caridad. Te juro que nunca podré perdonar al cura.
III - EL CAUDAL DEL POBRE
Un cura virtuoso y no intrigante es la providencia del pueblo.
FLEURY.
Conviene saber que el párroco de Verrieres, anciano de ochenta años, pero que era deudor al puro ambiente de las montañas de una salud y un carácter de hierro, tenía derecho de visitar, cuantas veces lo tuviera a bien, la cárcel, el hospital y el Asilo de Mendicidad.
Y hecha esta observación, diré que el señor Appert, que traía de París eficaces recomendaciones para el buen cura, tuvo el feliz pensamiento de presentarse a las seis en punto de la mañana en nuestra poética ciudad que, como todas las pequeñas, pecaba de curiosa. Apenas llegado, se personó en la morada del párroco.
La lectura de la carta firmada por el señor marqués de La Mole, par de Francia, y el propietario más rico de la provincia, dejó pensativo al cura Chélan.
— ¡No se atreverán! — murmuró a media voz — Soy viejo y me quieren...
Volviéndose a continuación hacia el caballero de París, y poniendo en él una mirada en la cual, a pesar de los años, brillaba ese fuego sagrado que pone de manifiesto el placer de realizar una buena acción, bien que un poquito peligrosa, repuso:
— Venga usted conmigo, caballero, y, le ruego que, terminada la visita de inspección, tenga la bondad de no manifestar en presencia del carcelero, y, sobre todo, en la de los encargados del Asilo de Mendicidad, la opinión que forme.
El señor Appert comprendió que el cura era un hombre de corazón. Visitó la cárcel, el hospicio y el Asilo de Mendicidad, hizo muchas preguntas, pero, aunque las respuestas que le dieron fueron en su mayor parte extrañas, no se permitió hacer la menor observación que tuviese visos de censura.
La visita duró muchas horas. El cura invitó a comer al señor Appert, quien, no queriendo comprometer más a su generoso acompañante, se excusó, pretextando que debía escribir una porción de cartas. A eso de las tres, el cura y el caballero de París volvieron al Asilo de Mendicidad, cuya visita dejaran incompleta por la mañana, y desde este establecimiento se dirigieron por segunda vez a la cárcel. En la puerta encontraron al carcelero, especie de gigante de seis pies de estatura y de piernas arqueadas, cuya cara innoble reflejaba el más abyecto de los terrores.
— ¡Oh, señor! — exclamó, dirigiéndose al cura — Este caballero que usted acompaña es el señor Appert, ¿verdad?
— ¿Qué importa? — inquirió el cura.
— ¡Mucho, por desgracia! Desde ayer tengo órdenes terminantes del señor prefecto, que las envió por conducto de un gendarme, que indudablemente galopó toda la noche, de no permitir al señor Appert la entrada en la cárcel.
— Declaro, ante todo, Noiroud — contestó el cura — que el viajero que me acompaña es el señor Appert, ¿Me reconoce usted el derecho de entrar en la cárcel, a cualquier hora del día o de la noche, solo o acompañado por las personas que tenga a bien?
— Sí, señor cura — dijo el carcelero bajando la voz y humillando la cabeza, semejante al perro alano a quien se obliga a obedecer a palos — Pero es el caso, señor cura, que, si me denuncian, seré destituido; tengo mujer e hijos y no cuento con más medios de vida que mi destino.
— También yo sentiría de veras perder el mío — replicó el cura con voz conmovida.
— ¡Qué diferencia entre los dos, señor cura! Todos sabemos que usted es dueño de tierras que le producen una renta de ochocientas libras...
Tales son los hechos que, comentados, exagerados, explicados de veinte maneras distintas, agitaban, desde dos días antes, todos los sedimentos de odio, todas las pasiones de la pequeña ciudad de Verrieres. Constituyen el tema de la conversación que el señor Renal sostiene con su mujer durante el paseo. Aquella mañana, el alcalde, acompañado por el señor Valenod, director del Asilo de Mendicidad, había hecho una visita al cura con objeto de testimoniarle el descontento más vivo. El cura, que no contaba con protectores, comprendió todo el alcance de las ásperas censuras del alcalde.
— No hay más que hablar, señores — contestó el párroco — Seré el tercer pastor de esta parroquia que es destituido a los ochenta años de edad. Cincuenta y seis años hace que ejerzo en ella mi sagrado ministerio; he bautizado a casi todos los habitantes de la ciudad, que no era más que un pueblo insignificante cuando vine. A diario formalizo y bendigo la unión indisoluble de jóvenes cuyos abuelos casé años atrás. Verrieres es mi familia y como a tal la quiero; pero me dije cuando recibí la visita del forastero: «Es posible que este hombre, venido de París, sea un liberal... que por desgracia abundan más de lo que fuera de desear: ¿pero qué daño puede hacer su visita a nuestros pobres y a nuestros prisioneros?»
Como las censuras del alcalde, y sobre todo las del director del Asilo, fueran cada vez más acres, exclamó el cura con voz temblorosa:
— ¡Pues bien, señores! ¡Háganme destituir! ¡Quítenme el cargo, que no por ello tendré que abandonar el país! Público es que, hace cuarenta y ocho años, heredé unas tierras que me producen ochocientas libras anuales; para vivir me basta con esta renta. Jamás hice economías... he vivido hasta aquí de las rentas de mis tierras y de la renta de mi curato... viviré en lo sucesivo de las primeras... Tal vez por lo mismo que no atesoro, ni deseo atesorar, me asusta muy poco oír hablar de la pérdida de mi cargo.
Jamás se turbó la hermosa armonía conyugal entre el señor Renal y su mujer, pero cuando ésta replicó con timidez a su marido: «¿Qué daño puede hacer a los prisioneros la visita de ese caballero de París?», el alcalde, no sabiendo cómo contestar, estuvo a punto de incomodarse de veras, y se habría incomodado de seguro, de no haber brotado un grito de angustia de la garganta de su mujer. El segundo de sus hijos acababa de escalar el parapeto del muro del paseo, y corría sobre aquel, sin miedo de caer despeñado a la viña de la parte opuesta, cuya profundidad no bajaba de veinte pies. El temor de asustar a su hijo y de hacerle caer, selló los labios de la alcaldesa; pero el niño, que corría riéndose de su propio atrevimiento, miró a su madre, vio su palidez, y saltó al paseo. La madre le llamó entonces y le riñó con energía.
El incidente no tuvo más consecuencias, pero varió el curso de la conversación.
— Estoy resuelto a traer a nuestra casa al hijo del aserrador Sorel — dijo el alcalde — Tomará a su cargo la vigilancia de nuestros hijos, que comienzan a hacerse demasiado diablillos. Es un medio cura, excelente latinista, que cuidará de su instrucción y les obligará a aprender, pues si no me ha engañado el párroco, tiene un carácter firme. Le daré trescientos francos y mesa. Su moralidad me inspiraba algunos recelos, porque fue el Benjamín de aquel médico militar viejo, caballero de la Legión de Honor, que, so pretexto de que eran primos, fue a hospedarse en la casa de los Sorel. Siempre sospeché que era un agente secreto, un espía de los liberales. Pretendía él que el aire puro de las montañas le convenía para el asma; pero es lo cierto que nunca probó la verdad de ese extremo. Tomó parte en todas las campañas de Bonaparte en Italia, y hasta se atrevió, según aseguran, a votar en contra de la restauración del Imperio. Este liberal fue el profesor de latín del hijo de Sorel, y quien, a su muerte, le legó todos sus libros. Por estas razones, jamás se me habría ocurrido nombrar al hijo del aserrador preceptor de nuestros hijos; pero el cura, la víspera precisamente del incidente que ha abierto entre los dos una sima infranqueable, me dijo que el hijo de Sorel estudia teología hace tres años y que su intención es entrar en el seminario, lo que demuestra que no es liberal, sino latinista. Y no es este el único motivo que me mueve a obrar como lo hago — continuó el señor Renal, mirando a su señora con expresión diplomática — Valenod no cabe de orgullo en el pellejo desde que compró el hermoso tronco de normandos para su carruaje. Tiene caballos, sí... pero no preceptor para sus hijos.
— Podría quitarnos el que tú propones — observó la alcaldesa.
— ¿Luego apruebas mi proyecto? — preguntó el alcalde, sonriente — ¡Es cosa hecha! ¡No hay más que hablar!
— ¡Dios mío! ¡Amigo mío, qué pronto te resuelves!
— Porque tengo carácter, como ha tenido ocasión de comprobar el cura. ¿Por qué hemos de disimular? Estamos rodeados de liberales; todos los mercachifles y comerciantes de la ciudad nos tienen envidia; no me cabe la menor duda. Entre ellos, hay dos o tres que se han enriquecido; pues bien: quiero que vean que los hijos del señor Renal salen al paseo acompañados por su preceptor. Esto viste mucho, impone a las gentes. Mi abuelo nos repetía con frecuencia que, de niño, tuvo preceptor. Podrá costarnos sobre cien luises anuales, pero es un desembolso que merece figurar entre los gastos de primera necesidad para el sostenimiento de nuestro rango.
La súbita resolución de su marido dejó pensativa a la señora Renal. Era una mujer alta, hermosa, que fue en sus tiempos la perla del país, como suelen decir en las montañas. Poseía esa expresión candorosa, rica en inocencia y vivacidad, que llega a inspirar a los hombres ideas de dulce voluptuosidad. Verdad es que, si la buena alcaldesa se hubiese percatado de este mérito, el fuego de la vergüenza habría encendido sus frescas mejillas. Ni la coquetería ni la afectación encontraron nunca acceso en su corazón. Decían que Valenod, el rico director del Asilo, le había hecho la corte, pero sin éxito, circunstancia que acrecentó el brillo de su virtud, porque es de saber que Valenod, joven, alto, atlético, de cara colorada adornada con grandes patillas negras como el ébano, era uno de esos tipos groseros, desvergonzados y atrevidos que en provincias gozan fama de guapos.
La señora de Renal, muy tímida y de carácter desigual en apariencia, cobró aversión al movimiento continuo y a las risotadas de Valenod. Su aislamiento sistemático de todo lo que en Verrieres llaman alegría y diversiones, le había valido la reputación de estar excesivamente engreída de su nacimiento. En honor a la verdad, diré que vio con alegría que los vecinos de la ciudad escaseaban de día en día sus visitas a su casa. Tampoco quiero ocultar que pasaba por necia a los ojos de las señoras, porque jamás procuró que su marido le trajese de París o de Besancon las creaciones de las modistas de sombreros. Con que la dejasen pasear sin tasa por las avenidas de su hermoso jardín, estaba contenta.
Era un alma tan sencilla, que jamás se atrevió a juzgar a su marido ni a confesarse que aquella fastidiaba. Sin decírselo a sí misma, suponía que entre marido y mujer no pueden existir relaciones más dulces que las que entre ella y el señor Renal mediaban. Le respetaba y hasta le apreciaba, sobre todo cuando aquel hablaba de sus proyectos respecto de sus hijos, de los cuales destinaba el primero a las armas, el segundo a la magistratura y el tercero a la Iglesia. En una palabra, la señora de Renal encontraba a su marido mucho menos fastidioso que a cualquiera de los demás hombres a quienes conocía.
No dejaba de ser fundado este juicio conyugal. El alcalde de Verrieres gozaba fama de hombre de talento y, sobre todo, de buen tono, gracias a media docena de frases agradables que había heredado de un tío suyo, capitán, antes de la Revolución, de un regimiento de infantería mandado por el duque de Orleáns, y que era admitido, cuando hacía algún viaje a París, en los salones del príncipe. En ellos conoció a la señora de Montesson, a la célebre señora de Genlis y al famoso Ducret, personajes que representaban papel preponderante y obligado en todas las anécdotas del señor Renal. A medida que pasaban días, se le hacía pesado narrar anécdotas de sabor delicado, y ya apenas si muy de tarde en tarde aludía a las relacionadas con la Casa de Orleáns. Como, por otra parte, era muy fino y atento siempre que no trataba de dinero, pasaba, con razón, por el personaje más aristocrático de Verrieres.
IV - UN PADRE Y UN HIJO
Esará mia colpa,
Se cosi é?
MAQUIAVELO.
— ¡Qué talento el de mi mujer! — decía el alcalde de Verrieres un día más tarde, a las seis de la mañana, mientras se encaminaba a la serrería del señor Sorel — Aunque otra cosa haya yo dicho para mantener incólume la superioridad que de derecho me corresponde, maldito si se me había ocurrido que, si no tomo a ese curita que, según dicen, sabe tanto latín como los ángeles, el director del Asilo, alma inquieta y envidiosa, podría tener mi misma idea y arrebatármelo... ¡Con qué orgullo hablaría del preceptor de sus hijos! ¡Se llenaría la boca...! Una vez en mi casa el preceptor, ¿le obligaré a vestir sotana...?
Tal era la duda que embargaba al señor Renal, cuando vio a lo lejos a un rústico, cuya estatura no bajaría de seis pies, ocupado, desde el amanecer, en medir vigas apiladas en el camino, a la orilla del Doubs. El rústico puso muy mala cara al ver que se acercaba el alcalde, sin duda porque las vigas obstruían el camino con menosprecio de las ordenanzas municipales.
Sorel, que él era el rústico en cuestión, quedó maravillado y contento al escuchar de labios del señor Renal una proposición que estaba muy lejos de esperar. Oyóla, empero, con esa expresión de tristeza descontenta y de desinterés con que saben encubrir sus pensamientos los astutos habitantes de la montaña que, esclavos durante el tiempo de la dominación española, conservan hoy este rasgo típico del campesino egipcio.
Contestó Sorel con una retahíla de fórmulas de respeto que se sabía de memoria, y a la par que ensartaba palabras sobre palabras, todas ellas vanas, con esa sonrisa de idiota que acrecentaba la expresión de falsedad y de picardía que constituía la característica más saliente de su fisonomía, su astucia innata de viejo rústico trataba de descubrir la razón que pudiera mover a un personaje de tantas campanillas a desear llevar a su casa al belitre de su hijo. Teníale muy descontento Julián, y era precisamente a éste a quien el señor Renal ofrecía el inesperado salario de trescientos francos anuales, amén de mesa y ropa. De esta última, nada había dicho el alcalde; pero Sorel tuvo la feliz inspiración de exigirla bruscamente, pretensión a la que accedió el señor Renal no bien formulada.
La exigencia dejó estupefacto al alcalde. Sorel no se mostraba encantado de su proposición, antes bien la acogía con frialdad; luego era evidente, pensó, que alguien le había hecho proposiciones análogas. Ese alguien, ¿quién podía ser? Vale-nod y nadie más que Valenod. El descubrimiento fue acicate que movió al señor Renal a cerrar sin dilación el trato, pero en vano instó, en vano suplicó: el ladino rústico opuso a todas las instancias del alcalde rotundas negativas. Quería, dijo, consultar a su hijo, como si en provincias hubiese padre que consultara a sus hijos ni por fórmula.
Las serrerías se componen, en Verrieres, de un cobertizo y un caudal de agua. Apóyase el techo sobre una armadura de madera emplazada sobre cuatro gruesos pies derechos, también de madera. En el centro del cobertizo, a unos ocho o diez pies de elevación, se ve una sierra que sube y baja, mientras un mecanismo sumamente sencillo arrastra la viga, que ha de ser convertida en tablas, contra la sierra. Una rueda, actuada por el agua, mueve el doble mecanismo: el de la sierra, que sube y baja, y el que arrastra poco a poco la viga hacia la sierra, que la transforma en tablas.
Llegado que fue a su serrería Sorel llamó a gritos a su hijo Julián. Nadie contestó. No vio más que a sus dos hijos mayores, gigantes que, armados de enormes hachas, encuadraban los troncos de abeto que debían pasar a la sierra. Atentos a seguir con exactitud la línea negra trazada en los troncos, no oyeron la voz de su padre. Éste entró en el cobertizo, y buscó con la vista a Julián en el sitio que debía ocupar, es decir junto a la sierra. No estaba allí, sino cinco o seis pies más alto, montado sobre uno de los travesaños del techo. En vez de vigilar con atención la marcha del mecanismo industrial, Julián leía. No podía haberse ocupado en cosa que tanto sacase de sus casillas a su Padre. Éste le habría perdonado tal vez lo desmedrado de su cuerpo, poco a propósito para los trabajos de fuerza; pero su manía literaria le era sencillamente odiosa: él no sabía leer.
En vano llamó a Julián dos o tres veces. La atención con que el joven leía, más que el ruido de la sierra, impidióle oír la terrible voz de su padre. Éste, perdida la paciencia, saltó, con ligereza inconcebible a sus años, sobre el tronco sometido a la acción de la sierra, y desde aquel, a la viga transversal que sostenía la techumbre. De una manotada violenta hizo volar por los aires el libro que Julián leía, el cual fue a caer al agua. Otra manotada, no menos violenta que la primera, descargada sobre la cabeza del joven, hizo perder a éste el equilibrio. Gracias a que su padre le agarró por un hombro con la mano izquierda, en el momento de caer, no fue a dar con su cuerpo sobre la rueda que ponía en movimiento todo el mecanismo de la serrería, situada unos quince pies más abajo, y que, a no dudar, le habría destrozado.
— ¿Qué haces aquí, holgazán? — bramó Sorel — ¿Vas a pasarte la vida leyendo esos condenados libracos, en vez de cuidar de la sierra? ¡Pase que leas por la noche, cuando vas a perder el tiempo en la casa del cura, pero no ahora...! ¡Baja, pedazo de animal, baja; que te estoy hablando!
Julián, aturdido por la violencia del golpe, ocupó su puesto oficial junto a la sierra. Por sus mejillas resbalaban gruesas lágrimas, arrancadas, más que por el dolor físico, por la pérdida de su libro.
— ¡Ven acá, bestia! — repuso su padre.
El ruido de la sierra impidió a Julián obedecer la orden, y el autor de sus días, no queriendo tomarse el trabajo de volver a subir sobre el mecanismo, tomó de un rincón una percha larga que solían emplear para sacudir las nueces, y descargó un par de golpes sobre las costillas de su hijo. Julián se acercó a su padre quien a empellones le llevó a la casa.
Era el joven estudiante un muchacho de dieciocho a diecinueve años, de constitución débil, líneas irregulares, rasgos delicados y nariz aguileña. Sus grandes ojos negros que, en momentos de tranquilidad, reflejaban inteligencia y fuego, aparecían animados en aquel momento por un odio feroz. Sus cabellos, color castaño obscuro, invadían parte de su frente, reduciendo considerablemente su anchura, circunstancia que daba a su fisonomía cierta expresión siniestra, sobre todo en sus momentos de cólera. Su cuerpo esbelto y bien formado era indicación de ligereza más que de vigor. Desde su niñez, su expresión extremadamente pensativa y su mucha palidez hicieron creer a su padre que no viviría, o bien que, si vivía, sería una carga para la familia. Objeto del desprecio general en la casa, aborrecía a sus hermanos y a su padre. Si jugaba con los muchachos de su edad en la plaza, todos le pegaban.
Desde un año antes, su cara agraciada le conquistaba algunos votos amigos entre las niñas. Despreciado por todo el mundo, objeto de la animadversión general, Julián había rendido culto de adoración al viejo médico mayor que un día se atrevió a hablar al alcalde de la poda salvaje de los plátanos.
El galeno de referencia pagaba alguna vez a Sorel padre el jornal que no ganaba su hijo, y enseñaba a éste latín e historia, es decir, lo que aquel sabía de historia, cuyos conocimientos se circunscribían a la campaña de 1796 en Italia. A su muerte, le legó su cruz de la Legión de Honor, los atrasos de su media paga y treinta o cuarenta libros, el más precioso de los cuales acababa de dar un salto desde las manos del aplicado lector hasta el riachuelo público desviado de su curso merced a la influencia del señor alcalde.
Apenas entrado en su casa, Julián sintió sobre su hombro la pesada manaza de su padre. Temblaba el muchacho ante la perspectiva de la paliza que esperaba recibir.
— ¡Contéstame sin mentir, holgazán! — díjole Sorel con acento duro.
Los ojos negros y llenos de lágrimas de Julián se encontraron con los pequeños y grises del viejo aserrador, que le miraban como si quisieran leer hasta en el fondo de su alma.
V - UNA NEGOCIACIÓN
Cunctando restituit rem.
ENIO.
— ¡Contesta sin mentir, perro inútil! — repitió Sorel — ¿De qué conoces tú a la señora de Renal? ¿Dónde la has visto? ¿Cuándo has hablado con ella?
— Nunca hablé con ella — contestó Julián — y en cuanto a conocerla, sólo en la iglesia la he visto alguna vez.
— ¡Pero la has mirado, villano desvergonzado!
— ¡Jamás! Sabe usted que en la iglesia no veo más que a Dios — replicó el joven con cierto aire de hipocresía, muy conveniente, a su juicio, para alejar la tormenta de palos que temía que descargase sobre su desmedrado cuerpo.
— ¡Algo hay que no veo claro... aunque ya sé que no me lo dirás, maldito hipócrita! De todas suertes, voy a verme libre de tu inutilidad, con lo que saldremos ganando la serrería y yo. Si no has mirado a esa mujer, habrás conquistado al cura o a otra persona, que te han buscado una colocación que no mereces. Vete a hacer tu hatillo, que he de llevarte a la casa del señor Renal, de cuyos hijos has de ser preceptor.
— ¿Qué me darán por serlo?
— Mesa, ropa y trescientos francos de salario.
— No quiero ser criado.
— ¿Quién te dice que serás criado de nadie, animal? ¿Crees que yo iba a consentir que un hijo mío, por perro que sea, fuese criado de nadie?
— ¿Con quién comeré?
La pregunta desconcertó a Sorel, quien, comprendiendo que si hablaba cometería alguna imprudencia, prefirió enfurecerse contra Julián, a quien obsequió con los epítetos más injuriosos de su repertorio. Cuando se cansó, dejóle solo para ir a consultar con sus dos hijos restantes.
Julián vio momentos después a su padre y a sus hermanos celebrando consejo. Al cabo de un rato, viendo que nada podía adivinar de lo que aquellos hablaban, fue a sentarse junto a la sierra, donde no corría peligro de ser sorprendido. Deseaba meditar sobre el inesperado anuncio de su cambio imprevisto de suerte, aunque, a decir verdad, sus meditaciones se limitaron a imaginarse lo que le esperaba en casa del alcalde.
— ¡No! ¡Renuncio a todo, antes que humillarme hasta el extremo de comer con los criados! — se decía — Mi padre querrá obligarme, lo sé... ¡pero la muerte antes! Tengo quince francos cuarenta céntimos de economías... Esta noche me escapo... Tomando sendas y veredas, no temo encontrar ni un solo gendarme hasta Besancon... Sentaré plaza de soldado y, si es necesario, pasaré a Suiza... ¡Pero huyendo lo pierdo todo... he de renunciar al sacerdocio que me brinda tantos honores... tanta gloria...!
El horror a comer con los criados no tenía su asiento en la naturaleza, en el carácter de Julián, quien, a trueque de hacer fortuna, habría hecho sin repugnancia cosas más bajas. Su repugnancia era fruto de sus lecturas de las Confesiones de Rousseau, único libro que daba a su imaginación pábulo para trazarse una imagen del mundo. La colección de los Boletines del Gran Ejército y las Memorias de Santa Elena completaban su Corán. Por estas tres obras, nuestro joven se habría dejado matar. En ninguna otra tuvo jamás confianza; para él todos los demás libros del mundo eran colecciones de embustes mejor o peor presentados, escritos por tunantes que en las letras buscaron los medios de hacer fortuna.
A la par que un alma de fuego, poseía Julián una de esas memorias prodigiosas que con frecuencia acompañan a la carencia de talento. Sin más objeto que el de conquistarse la benevolencia del anciano párroco Chélan, de quien creía que dependía su porvenir, aprendióse de memoria todo el Nuevo Testamento en latín, y la obra de De Maistre Del Papa, siendo de advertir que tenía tan poca fe en el primero como en el segundo.
Cual, si previamente se hubiesen puesto de acuerdo, Sorel y su hijo no se hablaron palabra aquel día. Al atardecer, Julián fue a recibir su lección de teología a la casa rectoral, pero nada dijo sobre la extraña proposición que aquel día le hiciera su padre, temiendo que aquella fuese un lazo tendido por el autor de sus días.
Al día siguiente, muy temprano, el señor Renal mandó a buscar al viejo Sorel, quien, no sin hacerse esperar una o dos horas, llegó al fin a la casa del alcalde, en la cual entró prodigando excusas y reverencias. A fuerza de amontonar objeciones sobre objeciones, consiguió Sorel que su hijo comería con los señores de la casa, excepción hecha de los días en que aquellos dieran alguna fiesta, pues entonces lo haría en una habitación aparte con los niños, de cuya instrucción debía encargarse. Más exigente el viejo cuanto mayor era el interés del alcalde por asegurarse al preceptor, quiso ver la habitación destinada a su hijo. Era una gran pieza, amueblada con gusto, y a la cual habían sido trasladadas ya las camas de los tres niños. Entonces exigió el viejo que le enseñasen el traje que darían al preceptor, a lo cual contestó el alcalde abriendo su gaveta y tomando de ella cien francos.
— Con este dinero, irá su hijo al comercio del señor Durand y comprará un traje negro completo.
— Y suponiendo que yo sacase a mi hijo de su casa, ¿habrá de dejar el traje?
— Es natural.
— Conformes — repuso el viejo — No nos falta ya más que ponernos de acuerdo sobre una cosa: sobre el salario que usted le dará.
— ¡Cómo! — exclamó el señor Renal indignado — Desde ayer estamos de acuerdo sobre ese particular. Le daré trescientos francos... Me parece que es bastante... y estoy por decir demasiado.
— Trescientos francos ofreció usted, no lo niego — replico Sorel con calma — pero nos ofrecen más en otra parte.
Aquellos que conozcan a fondo a los rústicos del Franco Condado no se maravillarán de este rasgo de ingenio del viejo aserrador.
El alcalde quedó estupefacto. No tardó, empero, en reconquistar su calma, y al cabo de una conversación que duró dos horas, en el curso de la cual ni una sola palabra se pronunció sin su cuenta y razón, el ladino rústico venció al rico, que no tiene necesidad de ser prodigio de astucia para vivir. Ni un solo detalle de la futura existencia de Julián quedó olvidado; y en cuanto al salario, no sólo fue elevado a cuatrocientos francos, sino que también se estipuló que fuese pagado por meses adelantados.
— ¡Está bien! Pagaré treinta y cinco francos mensuales — dijo el señor Renal.
— Un hombre rico y generoso como nuestro señor alcalde replicó Sorel — no repara en franco más o menos. Pondremos treinta y seis francos mensuales, y quedará la cantidad redonda.
— Sea, ¡pero terminemos de una vez! — contestó el alcalde.
La cólera daba a la voz del señor Renal cierto tono de firmeza que alarmó al zorro aserrador. Comprendió éste que era llegado el momento de poner fin a sus movimientos de avance. El alcalde no fue tardo en aprovecharse de la primera ventaja obtenida: después de negarse a entregar los treinta y seis francos correspondientes al primer mes, que el viejo intentó cobrar por su hijo, recordando que habría de narrar a su mujer la historia de la negociación, dijo resueltamente:
— Devuélvame los cien francos que acabo de entregarle. Durand me debe algún dinero... Yo iré con su hijo a comprar el traje negro.
Este rasgo de energía obligó a Sorel a volver prudentemente al terreno de las fórmulas respetuosas, que duraron más de un cuarto de hora. Convencido al cabo de este tiempo de que el periodo de conquista había terminado definitivamente, se retiró diciendo:
— Voy a enviar a mi hijo al palacio.
Los administradores del señor alcalde llamaban palacio a su casa, cuando deseaban lisonjearle.
Vuelto a su serrería, en vano buscó Sorel a su hijo. Este, recelando lo que podía sucederle, quiso poner en lugar seguro sus libros y la cruz de la Legión de Honor, y a este efecto, salió sigilosamente a medianoche, cargado con sus libros y con su cruz, y dejó unos y otra en la casa de un amigo suyo, llamado Fouqué, traficante en maderas, que moraba en lo alto de la montaña que domina a Verrieres.
— No creo, maldito haragán — le dijo su padre cuando volvió — que nunca tengas honradez bastante para pagarme los alimentos que por espacio de tantos años te he dado...— ¡Toma tus trapos, y vete a la casa del señor alcalde!
Julián salió sin hacerse repetir la orden, admirado de que su padre hubiese olvidado propinarle una paliza más; pero, apenas se vio fuera de la vista de su terrible progenitor, acortó el paso. Lo primero que se le ocurrió fue que nada perdería entrando en la iglesia y rezando unas oraciones, que no podrían menos de ser útiles a su hipocresía.
¿Sorprende al lector que nuestro joven fuese deliberadamente y con plena conciencia hipócrita? Téngase en cuenta que el alma de Julián había tenido que recorrer largos caminos, aunque apenas si acababa de franquear los umbrales de la vida.
De niño, la vista de los dragones del 6° Regimiento, de cuyos hombros pendían flotantes capas blancas, y cuyas cabezas defendían cascos de acero adornados con largos penachos de crin, que regresaban de la campaña de Italia y ataban sus fieros corceles a la reja de la casa de su padre, le volvían loco de entusiasmo, haciéndole suspirar por ser militar. Pasaron algunos años, y el viejo médico mayor le hacía conmovedores relatos de las batallas reñidas en el puente de Lodi, en Arcole, en Rivoli, relatos que atizaban el fuego bélico que ardía en el corazón del niño.
Cumplió nuestro Julián catorce años, y se comenzó en Verrieres la construcción de una iglesia que, sin pecar de exagerado, puedo llamar magnífica, dada la importancia de la ciudad. Nada llamó tanto la atención de Julián como las cuatro columnas de mármol que llegaron a hacerse famosas en el país por el odio mortal que suscitaron entre el juez de paz y el joven vicario enviado de Besancon, de quien se decía en público que era un espía del obispo. El juez de paz, si no mentía la voz pública, estuvo a punto de perder su puesto... ¿En qué cabeza cabe regañar con un sacerdote que cada quince días iba a Besancon para cambiar impresiones con el obispo?
Fue el caso que, a partir del día en que el juez de paz estuvo a punto de perder su puesto, nuestro funcionario de justicia, que era padre de numerosa familia, dictó no pocas sentencias que a la población le parecieron injustas, dando la pícara coincidencia que todas ellas fueron dictadas contra los lectores del Constitucional. Cierto que los condenados lo fueron a multas de poca monta: tres o cinco francos, pero uno de los multados fue un vendedor de clavos, padrino de Julián. Ese pobre hombre, en sus frecuentes accesos de cólera, gritaba:
— ¡Parece mentira! ¡Quién había de pensar que hiciera eso un juez de paz que durante veinte años ha pasado por la personificación de la justicia!
El médico mayor, protector de Julián, había muerto.
Con brusquedad asombrosa dejó Julián de hablar de Napoleón. No tardó en anunciar su propósito de hacerse sacerdote, y a partir de aquel instante, se le vio a todas horas en la serrería de su padre entregado al estudio de una Biblia en latín que le prestó el párroco. En presencia de éste, Julián no mostraba más que sentimientos piadosos. ¿Quién habría sido capaz de sospechar que aquella carita de niña, tan pálida y tan dulce, era mascarilla encubridora de la resolución inquebrantable de conquistar fortuna y gloria, aun cuando en la empresa arriesgara mil veces la vida?
Para Julián, el primer paso en el camino de la fortuna era abandonar Verrieres; detestaba cordialmente el lugar de su nacimiento.
Desde los días de su primera infancia tuvo ya sus momentos de exaltación. Se imaginaba entonces con transportes de alegría que llegaría un día en que sería presentado a las grandes hermosuras de París, cuya atención sabría atraerse merced a alguna acción gloriosa. ¿Por qué no había de encontrar una que de él se enamorase, como se enamoró de Bonaparte, cuando era desconocido y pobre, la célebre señora de Beauharnais? Durante una porción de años se repitió Julián a todas las horas del día que Bonaparte, teniente obscuro y sin fortuna, logró hacerse amo y señor del mundo entero sin más auxilio que el de su espada. Esta idea le hacía llevaderas sus desventuras, que él creía inmensas, y centuplicaba su alegría cuando un rayo de ésta venía a visitar su alma.
La construcción de la iglesia y las sentencias del juez de paz fueron manantial vivo de luz que inundó las negruras de su espíritu. La idea que bruscamente germinó en aquel le produjo un acceso de delirio que duró una porción de semanas y concluyó por arraigar en su alma con la fuerza inconmovible de la primera idea que un ser apasionado cree haber inventado.
«Cuando Bonaparte conquistó gloria y fama y asombró al mundo, atravesaba Francia uno de esos períodos críticos en la vida de las naciones que son resultado del temor de sufrir una invasión, por cuyo motivo, el mérito militar, necesario como nunca, se puso en moda. Hoy, en cambio, se encuentran sacerdotes que, a los cuarenta años de edad, disfrutan rentas de cien mil francos, es decir, rentas tres veces mayores que los sueldos que cobraban los generales de división de Napoleón. Esos señores, que son dueños de rentas tan exorbitantes, necesitan auxiliares que les secunden. Tenemos aquí un juez de paz que, después de ser durante muchos años modelo de rectitud y de honradez, se cubre de ignominia ante el temor de incurrir en el desagrado de un curita de treinta años. Luego conviene ser cura.»
Dos años hacía que Julián estudiaba teología, cuando un día, en medio de sus alardes de piedad, estuvo a punto de venderse a consecuencia de una erupción súbita del fuego que devoraba su alma. Ocurrió el incidente en la casa rectoral. El párroco, señor Chélan, aprovechó la coyuntura de tener en su casa a una porción de sacerdotes, para presentar a Julián como un prodigio de ciencia. Durante la comida, el prodigio de ciencia tuvo la mala idea de hacer un panegírico furibundo de Napoleón. El mismo se impuso un correctivo. Durante dos meses llevó el brazo derecho amarrado al pecho, pretextando que se lo había dislocado ayudando a su padre a mover una viga. No existía tal dislocación: la posición molesta a que sometió el brazo fue sencillamente una pena aflictiva que se impuso a sí mismo, y que cumplió con rigor.
Ya tenemos hecho el retrato del joven de dieciocho años, con cara de diecisiete escasos, que quiso entrar en la iglesia de Verrieres antes de ir a tomar posesión de su inesperado empleo.
Encontró la iglesia sombría y solitaria. Con motivo de una solemnidad religiosa, cubrían todos los ventanales del templo cortinones de seda color carmesí. Los rayos del sol se filtraban a través de los cortinones, inundando la iglesia de resplandores fantásticos. Julián se estremeció. Fue a tomar asiento en un banco que ostentaba el escudo de armas del señor Renal.
Sobre el reclinatorio vio un pedazo de papel impreso que decía:
Detalles de la ejecución y de los últimos momentos de Luis Jenrel, ajusticiado en Besanyon el día ...
El papel estaba roto. Al respaldo, se leían las tres palabras primeras de una línea: El primer paso...
— ¡Quién ha podido colocar aquí este papel! — exclamó Julián — ¡Pobre mortal...— repuso, exhalando un suspiro — Su apellido termina como el mío!
Al salir, Julián creyó ver sangre en la pila del agua bendita. Era fenómeno óptico producido por la coloración de los rayos solares al penetrar a través de los cortinones.
— ¿Seré un cobarde? — se dijo, avergonzado — ¡A las armas!
Estas palabras, con tanta frecuencia repetidas por el difunto médico mayor en sus relatos de batallas y hechos de armas, inoculaba en el pecho de Julián el fuego del heroísmo. Se levantó con resolución y echó a andar hacia la morada del señor Renal.
No obstante, su resolución, cuando llegó a veinte pasos de la casa, se sintió sobrecogido por súbita timidez. Estaba abierta de par en par la verja, le pareció magnífica: era preciso entrar dentro.
Otra persona había, además de Julián, cuyo corazón conturbaba en extremo la entrada de aquel en la casa. Habíase alarmado la timidez extremada de la señora Renal ante la idea de ver constantemente a un extraño interpuesto entre sus hijos y ella. Habituada a verlos acostaditos en su mismo dormitorio, aquella mañana había derramado lágrimas abundantes al ver que eran trasladadas las camitas a la habitación destinada al preceptor. Suplicó, pero en vano: ni siquiera consiguió de su marido que la cama del menor, de su Estanislao Javier, quedase junto a la suya.
La señora de Renal llevaba hasta extremos exagerados la delicadeza femenina. Habíase forjado una imagen desastrosa del preceptor, en quien veía con los ojos de la imaginación a un ser grosero y mal peinado, cuya misión era reñir a todas horas a sus hijos, sencillamente porque sabía latín, lengua bárbara que para nada servía, y que sería causa de que los pedazos de su alma fuesen maltratados y azotados.
VI - EL TEDIO
Non só piú cosa son Cosa facio
MOZART.
Salía la señora de Renal, con la vivacidad y gracia que le eran peculiares cuando se veía lejos de las miradas de los hombres, por la puerta del salón que daba acceso al jardín, cuando vio, junto a la verja de entrada, el rostro de un joven, casi un niño, extremadamente pálido y que acababa de llorar.
La tez del joven, que estaba en mangas de camisa, era tan blanca, y sus ojos miraban con dulzura tan notable, que el espíritu de la señora de Renal, un poquito inclinado por naturaleza a lo novelesco, creyó al principio que acaso fuese una doncella disfrazada que deseaba pedir algún favor al señor alcalde. Llena de compasión hacia aquella pobre criatura, que evidentemente no osaba llevar su mano hasta el cordón de la campanilla, la señora de Renal se aproximó, sin acordarse por el momento del disgusto que le producía la llegada del preceptor de sus hijos. No la vio llegar Julián, que estaba vuelto de espaldas; de aquí que se estremeciese cuando una voz muy dulce dijo cerca de su oído:
— ¿Qué desea usted, hija mía?
Giró con rapidez sobre sus talones Julián, quien, ante la mirada dulce y llena de gracia de la señora de Renal, perdió buena parte de su timidez. La belleza de la dama que tenía delante fue parte a que lo olvidara todo, incluso el objeto que a la casa le llevaba. La señora de Renal hubo de repetir su pregunta.
— Vengo para ser preceptor, señora — pudo responder al fin, bajando avergonzado los ojos, llenos de lágrimas que procuró secar como mejor pudo.
La señora de Renal quedó muda de asombro. Julián no había visto en su vida una criatura tan bien vestida, y mucho menos una mujer tan linda, hablándole con expresión tan dulce. Ella, por su parte, contemplaba silenciosa las gruesas lágrimas que resbalaban lentas por las mejillas del joven, pálidas, muy pálidas, momentos antes, y sonrosadas, intensamente sonrosadas ahora.
Al cabo de breves instantes, la señora rompió a reír con la alegría bulliciosa de una doncella traviesa; se reía de sí misma, de sus temores pasados, de sus aprensiones... y se consideraba feliz al ver transformado en un joven tan tímido, tan dulce, al terrible preceptor que se había imaginado como dómine sucio y mal vestido, cuya misión sería regañar y dar azotes a sus hijos.
— ¡Cómo! — exclamó al fin ¿Es posible, señor, que usted sepa latín?
La palabra señor sonó como música deliciosa en los oídos de Julián.
— Sí, señora — contestó con timidez, no sin reflexionar antes.
La alegría que inundaba el alma sensible de la alcaldesa dio a ésta valor para preguntar:
— ¿Verdad que no reñirá demasiado a mis pobres hijitos?
— ¡Reñirles! — exclamó Julián, admirado — ¿Por qué, señora?
— Yo quisiera, señor, que fuese usted muy bueno para ellos — añadió tras un silencio de contados segundos y con voz más conmovida por instantes — ¿Me promete que lo será?