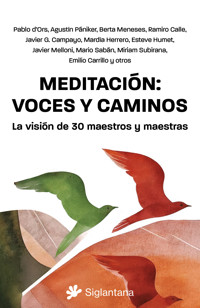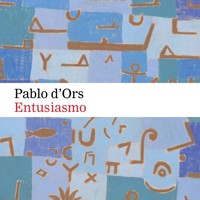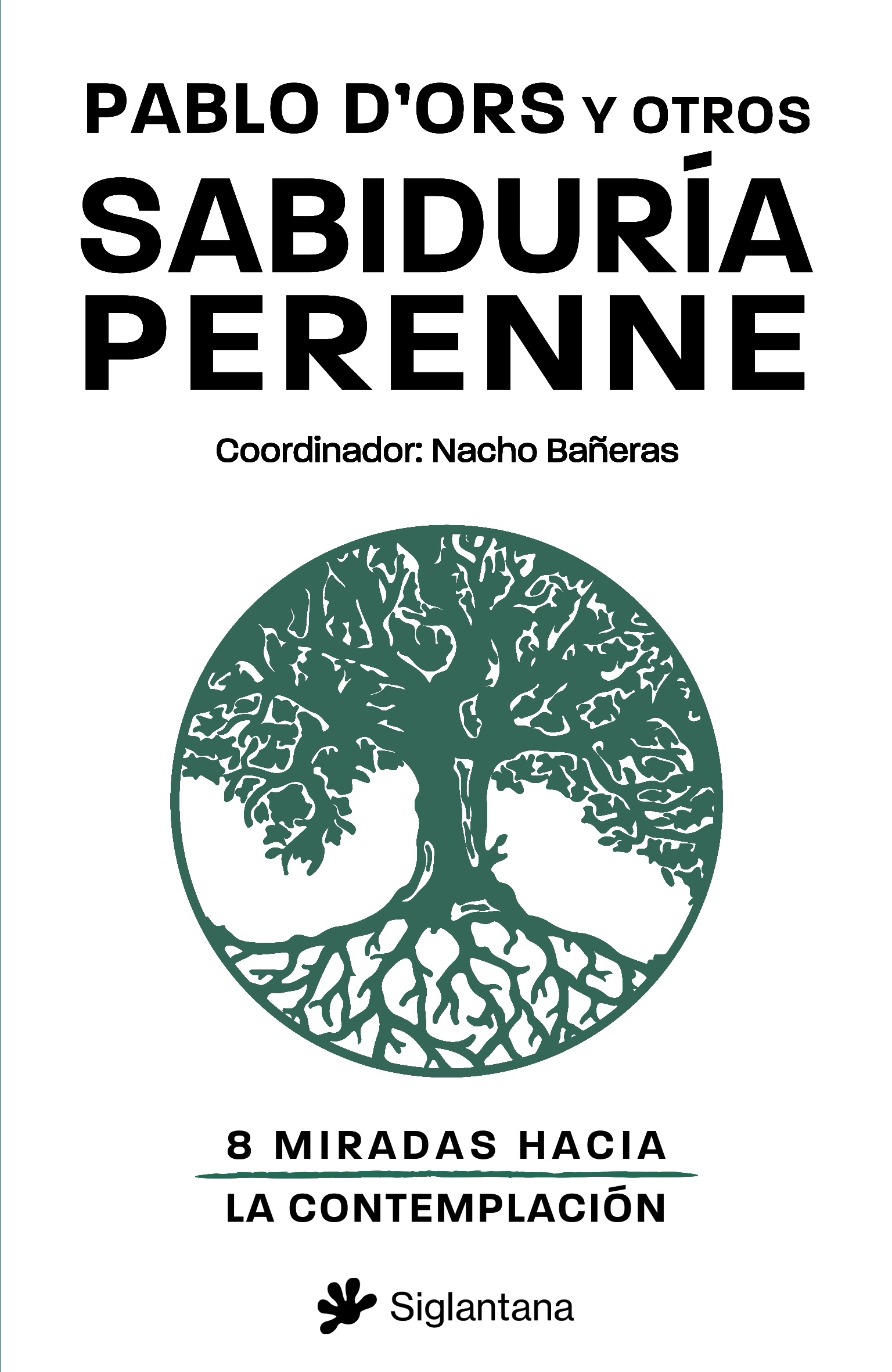6,59 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Fragmenta Editorial
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Fragmentos
- Sprache: Spanisch
«He dedicado mi vida a ayudar a los demás, pero no he podido marcharme de este mundo sin dejarme ayudar por ellos. Dejarse ayudar supone un nivel espiritual muy superior al del simple ayudar. Porque si ayudar a los demás es bueno, mejor es ser ocasión para que los demás nos ayuden. Sí, lo más difícil de este mundo es aprender a ser necesitado.» Durante su enfermedad, la doctora África Sendino fue anotando sus impresiones de cara a un libro que la propia enfermedad le impidió escribir. Pablo d'Ors, que la asistió en sus últimos meses de vida, rescata sus anotaciones y las contextualiza en una vida que no duda en calificar de ejemplar. «Sendino se muere no es, ciertamente, lo que ella escribió, sino lo que yo viví a su lado mientras ella intentó escribir. Pero contiene —estoy seguro— buena parte de lo que Sendino quiso transmitir en su proyectado libro y, sobre todo, de lo que ella realmente era y vivía.»
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 69
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Pablo d’Ors
SENDINO SE MUERE
FRAGMENTA EDITORIAL
Plaça del Nord, 4, pral. 1.ª08024 [email protected]
ColecciónFRAGMENTOS, 11Primera edición en papelMAYO DEL 2012Primera edición ePubABRIL DEL 2014Producción editorialIGNASI MORETAProducción gráficaINÊS CASTEL-BRANCOComposición digitalPABLO BARRIOIlustración de la cubiertaPAUL KLEE© 2012PABLO d’ORS por el texto© 2012FRAGMENTA EDITORIAL por esta ediciónISBN978-84-92416-95-0RESERVADOS TODOS LOS DERECHOSA la memoria del médico y dibujante Juan Pablo d’Ors, mi padre.
He dedicado mi vida a ayudar a los demás, pero no he podido marcharme de este mundo sin dejarme ayudar por ellos. Dejarse ayudar supone un nivel espiritual muy superior al del simple ayudar. Porque si ayudar a los demás es bueno, mejor es ser ocasión para que los demás nos ayuden. Sí, lo más difícil de este mundo es aprender a ser necesitado.
DRA. ÁFRICA SENDINO
I
«—¿PUEDO COMENTARTE algo? —le dije a J. C. D.; y, antes de que pudiera reaccionar—: Tengo un cáncer de mama.
»—¡Todavía estará por confirmar! —me respondió él.
»—No —le repliqué y, sosteniéndole la mirada—, ya está diagnosticado.
»No quiso rendirse a los hechos hasta que le demostré que ya tenía hora para hacerme un estudio de extensión. Como tantos de los que más tarde serían informados, J. C. D. no aceptó la dimensión de la noticia.»
Así es como comienza el diario de la doctora África Sendino, quien, a la hora de morir, alcanzó un comportamiento que no dudaría en calificar de «ejemplar», un adjetivo que, en este caso, no solo considero justo o apropiado, sino exacto.
En las notas que siguen, Sendino relata cómo se vistió tras haberse enterado de aquella terrible noticia, y cómo salió del laboratorio con aquel nuevo peso que comenzaba a gravitar sobre su vida. Desde aquel momento se inició para ella un intenso y prolongado diálogo con su Dios: «Fui a la capilla de Trauma y me arrodillé —escribe—: Señor, recé, solo se me ocurre decirte que lo que me toque vivir a partir de ahora quiero que sirva para tu mayor gloria. Tú sabrás el camino que inicias. Tú sabrás adónde me conduces.»
TUVE EL HONOR de conocer y frecuentar a Sendino durante las últimas semanas de su vida. En el hospital todos la llamaban por su nombre de pila —África—; para mí, en cambio, Sendino fue Sendino desde el mismo día en que, al poco de conocerla, escribí en mi cuaderno de notas: «Sendino se muere.» Estas tres palabras parecen el título de una novela; pero esto no es una novela ni puede serlo —por mucho que habría podido escribirse una (al estilo, por ejemplo, de La muerte de Iván Illich, de Tolstoi) con buena parte de las experiencias que tengo la intención de recoger aquí. Además, lo que la propia Sendino quiso que ofreciera en su nombre al mundo fue algo así como un testimonio, lo más fidedigno posible, de su vivencia de la enfermedad. Y todos estamos obligados a respetar las últimas voluntades de nuestros muertos. Este escrito se justifica solo por esta voluntad, y esto conviene dejarlo claro desde el principio: no me guía ninguna otra pretensión; escribo porque así se me pidió. Y me gustaría comenzar haciéndolo con esta afirmación: si es cierto que los últimos días y hasta las últimas horas en la vida de una persona simbolizan bien lo que esa persona ha sido o querido ser, entonces debo pensar que Sendino era lo que en el catolicismo se entiende por santo.
Como es lógico, esto no significa que todo en ella fuera perfecto o que Sendino careciera de esas fallas o lacras que caracterizan a los mortales y sobre las que cabría atribuirle alguna responsabilidad. Yo acepté a Sendino con estas presuntas deficiencias o imperfecciones, y es así, en todo caso, con ellas, como me pareció —y ello casi desde el momento en que la conocí— un ser muy especial. Este calificativo, especial, se transformó pronto en admirable; y el admirable, con el tiempo, pasó a insigne. Y no lo digo porque su figura haya quedado engrandecida en mi recuerdo tras su muerte, como tan a menudo nos sucede con los difuntos. Resulta fácil encontrar virtudes a quienes ya no están en este mundo. Casi se diría que lo necesitamos para justificar su biografía, tantas veces lamentable o, al menos, triste y mediocre. Lo que a mis ojos hace grande a Sendino, en cambio, no es la muerte sino el morir, el modo de morir.
QUIZÁ CONVENGA saber que trabajo como capellán de un hospital desde hace algunos años y que, como no podía ser menos, en dicha institución sanitaria he tenido la oportunidad de atender a muchos enfermos y moribundos. Me han requerido en incontables ocasiones para administrar la unción de los enfermos, por ejemplo, o para escuchar en confesión a quien quería reconciliarse antes de someterse a una importante intervención quirúrgica, o incluso para la llamada recomendación del alma y despedida del cadáver. Informo sobre todo esto solo para dejar claro que, por mi actual ocupación, son muchos los enfermos terminales que han pasado ante mis ojos y por mis manos sacerdotales; y que de este modo he podido constatar cómo suelen morir los hombres: inconscientes, atormentados, tranquilos, angustiados… Ninguno como Sendino. La muerte de Sendino destaca en mi corazón sobre todas las demás. Y no porque fuéramos amigos —pues no creo que la relación que mantuvimos pueda calificarse de este modo—; ni porque tuviéramos una particular afinidad. No, Sendino y yo éramos muy diferentes; y aunque compartíamos la fe cristiana, nuestra forma de vivirla y nuestra sensibilidad religiosa eran muy distintas. La suya, con toda seguridad, incomparablemente más firme y meritoria que la mía. Remarco esta no afinidad emotiva e intelectual para dar a mi texto, en lo posible, una cierta neutralidad con la que espero que se incremente su valor.
ENTRÉ POR VEZ primera en la habitación de Sendino, la 305-D de Oncología, en el mes de mayo del 2008, si las fechas de mi diario no me engañan.
Lo que primeramente me llamó la atención en ella —pues era lo más visible— fue su compostura. Sendino estaba acostada con dignidad, casi me atrevería a decir que con elegancia. Y es que hay enfermos a quienes se ve acostados de cualquier manera: con su cuerpo desmadejado e informe, o tenso, o abandonado a su suerte y como preparado para la rendición final. El cuerpo de Sendino no. Ni siquiera cuando su declive físico estuvo en su nivel más alto, llegó a perder su porte. En sus movimientos —nunca bruscos— siempre hubo armonía. En la postura que finalmente asumía, aun en medio del dolor, había esa firmeza y flexibilidad que hacen que un cuerpo humano pueda ser calificado de hermoso. Sí, Sendino era hermosa: tenía una mirada franca y limpia, una sonrisa tímida y amable —nunca coqueta—, una piel blanca y tersa, unas manos gráciles —aunque grandes— y una feminidad totalmente natural, nada impostada o estudiada y, por eso quizá, tan encantadora como desconcertante.
Su forma de vestir, por otra parte, aunque fuera con un simple camisón y unas zapatillas, era siempre cuidada, nunca afectada. La colcha o sábanas con que se cubría, siendo las comunes del hospital, estaban siempre perfectamente dobladas. Pero —repito—, no con esa rigidez propia del perfeccionista o del maniático del orden, sino flexiblemente, amablemente. Aunque uno entrara a verla con cierta prisa, había algo en aquella habitación (ahora entiendo que era la compostura de la enferma, su aura quizá) que invitaba a tomar asiento frente a ella y a quedarse a su vera al menos unos minutos. Así pues, el cuerpo de Sendino era femenino pero asexuado, elegante sin afectación, flexible pero no amorfo, terso pero no rígido.
LO SEGUNDO QUE más llamaba la atención en Sendino era su manera de hablar. Aunque no me dijo que era médico, desde el principio supe que se trataba de una persona culta. No lo digo, como es obvio, por los tecnicismos médicos que, ocasionalmente, salpicaban su discurso, sino por la inusual corrección de su expresión hablada. Sendino no era como la inmensa mayoría de nosotros, que en el lenguaje hablado dejamos buena parte de las frases sin terminar, dando mucho por sobrentendido o montando una idea sobre la otra, con la intención de no dejar ninguna sin decir. No. Tanto en el léxico, de gran precisión, como sobre todo en la sintaxis, rica y hasta compleja, Sendino cautivaba a quienes la escuchábamos. Nunca asistí a ninguna de sus clases de medicina, pero estoy convencido de que tuvo que ser una excelente profesora.