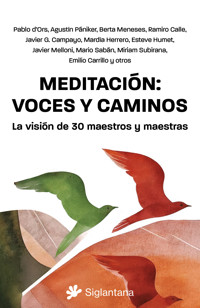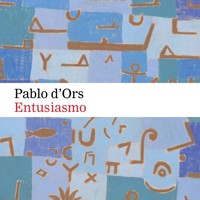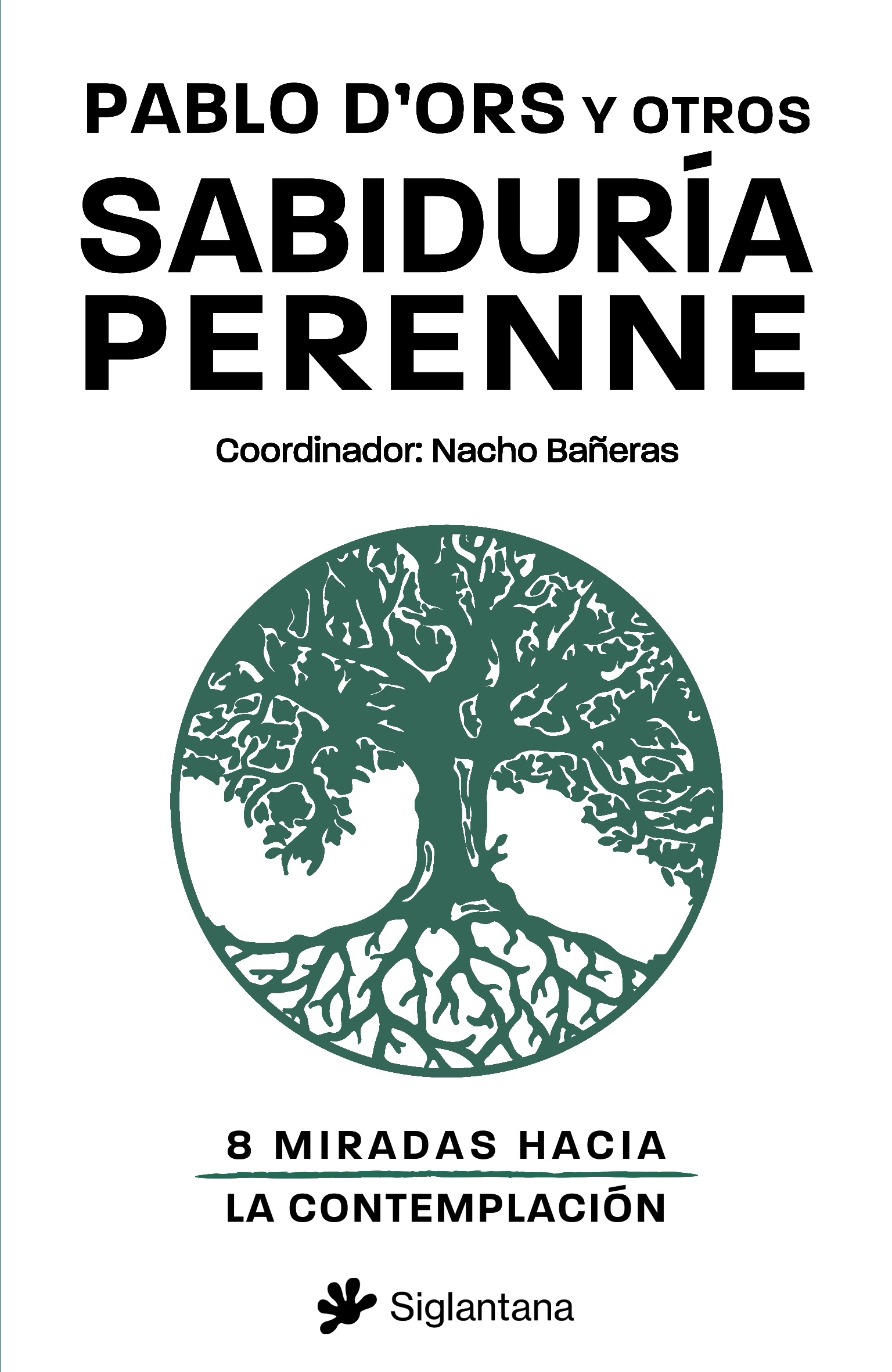Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Impedimenta SL
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Impedimenta
- Sprache: Spanisch
Para salvar su propia vida, el joven August Zollinger abandona su pueblo natal y permanece lejos durante siete años, emprendiendo en solitario un camino de aventuras y descubrimientos que le llevará a ejercer todo tipo de oficios. Lo que se impone como un amargo exilio terminará por convertirse en una ruta de iluminación: conocerá el amor verdadero en la minúscula garita de una estación de ferrocarril, donde recibe todos los días la llamada oficial de una misteriosa telefonista; paladeará la camaradería y la amistad más fiel en las filas del ejército; descubrirá el misterio de la naturaleza en la evanescente grandeza de los bosques. Y, sobre todo, aprenderá a valorar la dignidad de los oficios pequeños y humildes. Los pertrechos que irá ganando a lo largo de este recorrido harán de él un hombre íntegro que puede por fin regresar a casa y convertirse en un buen impresor, el oficio con el que ha soñado desde la infancia.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 137
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Andanzas del impresor Zollinger
Pablo d’Ors
Introducción
Lecciones del Zollinger
por Andrés Ibáñez
En el universo de Pablo d’Ors todas las cosas acaban siendo, misteriosamente, otra cosa. Este «corrimiento», por así decir, debe de ser una de las marcas de su estilo y también una de sus técnicas secretas. El corrimiento se produce de manera sistemática, pero también de forma sistemáticamente azarosa, de manera que nunca sabemos hacia qué lado o en qué dirección va a producirse. Es de esperar, por ejemplo, que una novela que nos promete contarnos la vida de un impresor esté centrada en el noble arte de la impresión de libros, una profesión no por noble menos estática y rutinaria. Pero no es así. El impresor Zollinger se pasa toda la vida de acá para allá y solo al final de su vida logra trabajar en la imprenta de su pueblo. De modo que del título, la palabra más importante de las tres no es «impresor», ni «Zollinger», sino «andanzas». Este es el primer corrimiento: esperaríamos andanzas de un vagabundo, de un pianista de café, de un ladrón, pero ¿de un impresor?
El corrimiento siempre es una sorpresa, y una sorpresa que nos hace reír.
El corrimiento se produce casi a cada paso de esta novela singular. Zollinger se pone a trabajar como empleado de ferrocarril. Después entra al ejército. A continuación, huye a un bosque, donde se convierte en ermitaño. Más tarde, se hace funcionario, especializado en el sellado de documentos. Su penúltimo oficio, y quizá el más exitoso, será el de zapatero.
Pero veamos un ejemplo concreto de «corrimiento» narrativo. El trabajo de Zollinger como empleado de ferrocarril es el más aburrido que imaginarse pueda: cambiador de agujas. Antes de que llegue el tren, el empleado recibe una llamada telefónica donde se le pregunta lacónicamente si está preparado. Él contesta que sí, y cuelga. Es en dirección a este episodio minúsculo hacia donde se produce el corrimiento. Es de esto, y solo de esto, de lo que se propone hablarnos el autor. La vida de Zollinger comienza a gravitar en torno a estas lacónicas llamadas y a la voz de la mujer que las realiza, una joven llamada Magdalena de la que Zollinger se enamora perdidamente.
Ahora comprendemos mejor cómo se produce el corrimiento narrativo. Se relaciona con dos problemas íntimamente conectados, que llamaremos «atención compulsiva singularizadora», y «sistema rutinario omnipresente». El primero tiene que ver con la atención del personaje, que de pronto, y de forma obsesiva, comienza a fijarse en un detalle, y solo en un detalle, de la situación en que se encuentra. El segundo, con la presencia de un sistema perfectamente formalizado, normalmente absurdo y ridículo. En este caso, el sistema obliga a Magdalena a que llame por teléfono y que diga solo una palabra y solo una palabra: «¿Preparado?», a la que el guardagujas solo puede contestar con otra palabra: «Preparado». ¿Por qué esa rigidez absurda?
Para vivir en este mundo extraño, fragmentado y enloquecedor, es necesaria la inmensa inocencia de Zollinger, uno de esos angelicales personajes típicos de Pablo d’Ors, que a ratos nos recuerdan a Kafka, a Walser y, especialmente en este libro, a Joseph Roth, y que parecen tábulas rasas vivientes. Zollinger es honesto, sistemático, afable, dulcemente emotivo, serenamente desprendido y posee una infinita capacidad de adaptación y (curiosamente) una infinita capacidad de asombro, dos cualidades que no suelen ir unidas en la vida corriente pero que en el mundo d’Orsiano resultan casi inseparables. Sí, porque, ¿el que se adapta a todo no es el que acepta no asombrarse? ¿El que se siente a gusto en cualquier lugar no es el que no siente fascinación por nada? La difícil hazaña psicológica de los personajes de Pablo d’Ors consiste en vivir existencias rutinarias y al mismo tiempo experimentar la vida como una aventura siempre excitante. En esto se separa d’Ors de la mayoría de sus antecedentes germánicos a los que nos referíamos: Kafka acepta enseguida la incapacidad de la literatura para representar la vida; Walser es, intuimos, por debajo de ese aire contemplativo, un tipo siniestro y malvado; Roth está obsesionado por el decaimiento y la corrupción (aunque tiene santos felices, como ese «santo bebedor» tan d’Orsiano), mientras que nuestro autor apuesta claramente por la lucidez, por la plenitud, por la felicidad. En esto, como en muchas otras cosas, es un caso insólito en nuestras letras, universalmente corroídas por lo siniestro y por eso que los medievales llamaban «el odio al mundo».
D’Ors es un raro. Es humorístico, pero también optimista. Nada de humor negro en su obra. Es optimista, pero sublime. Es sublime, pero busca deliberadamente un tono menor. Se trata, todo el rato, la técnica del corrimiento, que nos transporta de una cosa a otra muy diferente y provoca en nosotros una continua sensación de asombro.
El detalle obsesivo siempre parece cogido al azar y, de pronto, se convierte en el centro de lo que sucede. Así, por ejemplo, cuando Zollinger se mete a soldado descubre que lo único que hacen los soldados es… caminar. Andan de un lado al otro, de una punta a la otra del país, andan y andan, bajo el sol y la lluvia, hasta el agotamiento. ¿No habrá otra cosa por ahí? No, señor. Solo andar. ¿Y los funcionarios? ¿A qué se dedican? El funcionario Zollinger solo a una cosa: a poner sellos con un tampón. El tampón de goma, su forma, su funcionamiento, sus sonidos diferentes llenan incontables páginas. El superior de Zollinger le advierte que el destino de los funcionarios es terrible, y que pronto comenzará a aborrecer la vida. Pero se equivoca con Zollinger, que es feliz en todas partes, que se siente fascinado por todo, que con cualquier cosa se colma.
En cuanto al sistema, está por todas partes. Es siempre estúpido y carente de sentido, pero eso no tiene la menor importancia. Los personajes de Pablo d’Ors no suelen sentir su pesadez como una cadena, sino más bien como un estímulo, como parte de un juego. Así se desarrolla la historia de amor de Zollinger y Magdalena: no se les permite decir más que una o dos palabras en cada llamada, pero ellos, en vez de desesperarse, logran comunicarse todo lo que desean e incluso disfrutan haciéndolo.
El ejemplo de corrimiento más espectacular del libro lo encontramos en el capítulo del bosque de St. Heiden, el más fantástico y poético del libro. Zollinger se va al bosque y pronto descubre que los árboles emiten música. No solo música, sino también canciones, voces, palabras. Otro corrimiento más: Zollinger se dedica a abrazarlos, como hacen ahora algunos ecologistas y algunos practicantes del neochamanismo. Llega un momento en que los árboles le dicen que se marche del bosque, y entonces él se marcha y (supremo corrimiento), con el mismo gesto, con la misma pasión o ausencia de ella, con la misma docilidad, con la misma actitud de tranquila aceptación, de ermitaño se hace funcionario.
Hay algo en el ser humano, parece decirnos el Zollinger, que no cambia nunca, pase lo que pase y estemos donde estemos. Hay una posibilidad de vivir y de experimentar la plenitud de la existencia en cualquier lugar, en cualquier momento, con trabajo o sin trabajo, con amigos o sin amigos, con casa o sin casa, con proyecto o sin proyecto, con reconocimiento o sin él, algo que tiene que ver con la aceptación, con la nobleza, con la ilusión, con la gratitud, con la capacidad de asombrarse, con la atención cuidadosa a lo que se tiene entre manos y con el descubrimiento tranquilo de la sorprendente belleza que tienen todas las cosas en todas partes. El secreto de ese «algo», de cómo encontrarlo y de cómo mantenerlo es, seguramente, uno de los propósitos de la intensa, mágica, incomparable obra narrativa de Pablo d’Ors.
Andrés Ibáñez
Para Fernando Kuhn, amigo del alma,
y para quienes viven lejos de su patria.
Hay que volar por todos los mares,
pero hay que procrear en un nido.
Xenius
Dramatis Personae
August Zollinger
Magdalena Forsch, la telefonista de la ferrovía
Ferdinand Klopstock, soldado
Albin Staufer, el impresor de Romanshorn
Rudolf Staufer, su hijo
Gaspare Naldi, su socio
Gerhart Weber, ferroviario suicida
Ferroviarios de Schwabing, Eisen y Darmbrücken
Soldados del tercer batallón de caballería:
Francis Walser, suizo tartamudo; Saphir, húngaro de negros y poblados bigotes; Efraim Eyck, «el holandés»; Karl Ramuz, apicultor; Christopher Ohnet; Peter Arx; Georg Thaler; Hermann Seume; Bruno Eisoldt; Otto von Bloesch; Büchner; Greif; director del coro; solista Dornach; solista Schlatter
Truder, Frieder y Heinz, compañeros de infancia
Georg Frouchtmann, profesor de dibujo
El alcalde de Rosenwohl
Funcionarios del ayuntamiento de Appen-Tobel:
Jacob Mazenauer, funcionario de segunda
Loos, jefe del despacho
Julius Weibel, funcionario de segunda
Achim, muchacho
El alcalde de Appen-Tobel
Liese Schmeller, panadera
Esposo de la panadera
Mujer del funcionario Mazenauer
Tobias Schneider, viejo zapatero
I. Romanshorn
Hasta los veintisiete años August Zollinger no había desarrollado ninguna profesión u oficio —ni siquiera alguna actividad esporádica que pudiera considerarse de beneficio público—, motivo por el que todos en Romans-horn, población de la que era oriundo y de donde nunca había salido, se asombraron mucho el día en que el joven Zollinger clavó sobre la puerta de su casa un letrero en el que, con caracteres de gran tamaño, podía leerse la palabra «imprenta».
La sorpresa de los vecinos estaba justificada: desde hacía más de tres generaciones Romanshorn contaba con una imprenta, en cuyos destartalados talleres, de altos techos y luz mortecina, trabajaba el viejo Staufer, a quien los paisanos llamaban «el impresor de Romanshorn». Tan acostumbrados estaban todos a referirse a él con esta expresión, que nadie sabía que el viejo Staufer, cuyo rostro estaba visiblemente congestionado por el abuso del alcohol, se llamaba Albin, nombre que él —quién sabe por qué razones— había pasado la vida tratando de ocultar.
En aquella vieja imprenta, frente al monumento de la plaza mayor dedicado a Richard Wagner —en recuerdo de la noche que el célebre compositor pasó en Romanshorn—, trabajaba también el hijo del viejo Staufer, Rudolf Staufer, quien esperaba hacerse cargo del negocio paterno en cuanto su progenitor le considerara preparado, momento este que, a su pesar, se dilataba ya desde hacía varios años. En su fuero interno, también Rudolf, el pequeño de los cuatro hermanos Staufer, ya casados y lejos del hogar, deseaba ser llamado un día «el impresor de Romanshorn», oficio con el que estaba familiarizado y que, por sus dotes manuales, desempeñaba con extrema habilidad.
Atendiendo a estas circunstancias, el letrero que August había clavado sobre la puerta de su casa, también en la plaza mayor, si bien lejos del monumento a Wagner, no podía sino ser considerado una amenaza para los Staufer, acaso un agravio. Los habitantes de Romanshorn, población tranquila de la rica comarca del Appen-Tobel, famosa por sus vinos, se dispusieron por ello a presenciar lo que prometía ser una encendida desavenencia entre vecinos.
Los que frecuentaban al desocupado Zollinger —pocos, pues el joven era de carácter esquivo y taciturno— aseguraron que nada más lejos de la voluntad de su amigo que provocar una polémica y ofender a los Staufer, conocidos en el Appen-Tobel por la imprenta y por su proverbial irascibilidad. Los pocos que trataban con August —quien a causa de su talante melancólico se recluía con enfermiza asiduidad en los bosques de los alrededores— sabían bien que no era un capricho aquel letrero que había hecho instalar sobre la puerta de su casa, y cuyo lema —como ha quedado dicho— rezaba «imprenta» en grandes caracteres. En efecto, las provisiones de tinta y pliegos con que había logrado hacerse no eran un antojo; ni tampoco las grandes mesas que había hecho traer de Rorsdorf, así como la prensa y la guillotina; ni, en fin, su firme decisión de convertirse en impresor de Romanshorn, por mucho que el destino hubiera querido reservar esta misión para el pequeño de los Staufer, hacia quien —todo sea dicho— guardaba cierto resentimiento a causa de una vieja rivalidad.
Ya fuera por los altísimos techos de la imprenta de los Staufer o por la misteriosa y mortecina luz de sus talleres, o quizá por el fuerte olor a tinta que desprendía el local, el caso es que, desde niño, August se sintió irremisiblemente atraído por el oficio de impresor. Ya con seis años eran muchas las tardes que pasaba sentado sobre un taburete en un rincón de la imprenta, viendo cómo el viejo Staufer prensaba el papel y extraía grandes pliegos de unos rollos inmensos que tenía clavados en la pared y que poblaron a menudo los sueños de su infancia. Fascinado por el proceso de producción del libro, el pequeño observaba cómo el viejo preparaba amorosamente el papel, colocándolo en la prensa, para eliminar así el aire que pudiera quedar entre las hojas. Con ojos grandes como platos seguía el movimiento de las manos expertas del impresor, introduciendo los cordeles en la textura y ajustando la distancia entre unos y otros, no sin antes haber impregnado el cordel en cera, para vencer de este modo las naturales resistencias del papel. De todas aquellas lecciones mudas, August aprendió, por ejemplo, que la costura podía hacerse de un extremo al otro del libro (a la española), alterna cada dos pliegos (a la francesa), o incluso con cintas (para libros de especial grosor). Rompiendo su habitual hermetismo, Staufer padre le explicó en cierta ocasión cómo los acabados podían ser en rústica, en tela o incluso en piel —si es que el cliente era adinerado—, permitiendo que le ayudara a pegar el primer pliego a la primera hoja, para asegurar la consistencia del tomo. Pero lo que más le gustaba al niño Zollinger era, sin duda, el momento en que el viejo impresor golpeaba el lomo con un martillo diminuto, para así dar al volumen la justa flexibilidad.
Por otro lado, el ruido de la maquinaria tipográfica, así como la fragancia de la tinta fresca extendida en los rodillos, quedarían indeleblemente grabados en la memoria del hijo de los Zollinger. Así las cosas, mientras Rudolf Staufer, con quien compartía el pupitre de la escuela, se iba a los bosques a jugar con el resto de los muchachos, el pequeño August contemplaba al padre de Rudolf en el desarrollo de su oficio, admirando la maestría con que encolaba los cartones con una brocha o con que cosía los cordones a las páginas, por ejemplo, o su habilidad para que un fardo de papeles quedara perfectamente ordenado en una pila; o, y esto era lo que prefería, embriagándose con aquel olor a tinta que impregnaba la atmósfera.
Por todo esto, al viejo Staufer no le sorprendió aquel letrero sobre la casa del joven Zollinger, lo cual no impidió que su rostro se congestionase más de lo habitual y llegara a su casa barbotando una blasfemia. Esa misma noche el viejo impresor de Romanshorn habló de este espinoso asunto con su hijo Rudolf, muy irritado también por lo que ya consideraba una gravísima afrenta. Al parecer, padre e hijo resolvieron en aquel conciliábulo nocturno tomar una decisión drástica y eliminar el problema de raíz.
Algo terrible sucedería seguramente esa madrugada entre los Staufer y el aspirante a impresor, pues a la mañana siguiente el letrero «imprenta» ya no colgaba encima de la puerta de la casa de August ni en ningún otro lugar. Aquel letrero, sin embargo, no fue lo único que desapareció de Romanshorn: al propio August nadie lo vio durante esa jornada ni en los días siguientes. Amparados en la legendaria irritabilidad de los Staufer, muchos llegaron a sospechar que ellos habían hecho desaparecer al muchacho, cosa que, por extraño que parezca, nunca negaron los impresores. Por si esto fuera poco, al joven de los Staufer le había cambiado la cara desde que August no estaba en el pueblo: su rostro, otrora franco y jovial, se había ensombrecido. Miraba a los demás como si acabara de levantarse tras una noche en blanco, o como si ya fuera un viejo cansado de vivir.
Cuando los vecinos de Romanshorn estaban ya francamente preocupados por el destino de August Zollinger, cuando la policía ya había sido alertada de la repentina ausencia del joven y había iniciado sus pesquisas, llegó la noticia de que August trabajaba de ferroviario en la población de Rosenwohl, famosa en toda Austria por su elevado índice de suicidios, superior incluso al de Salzburgo.