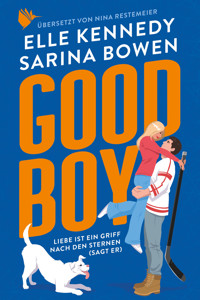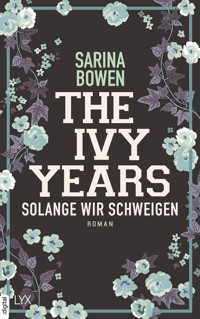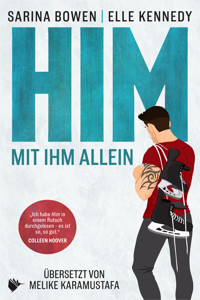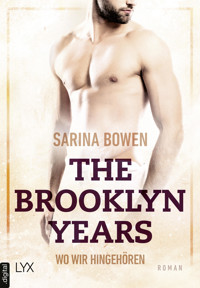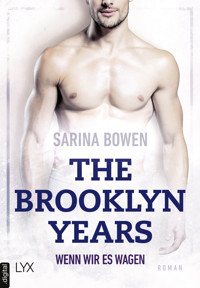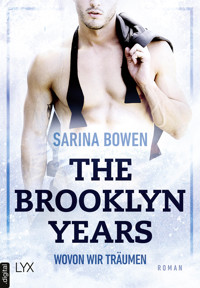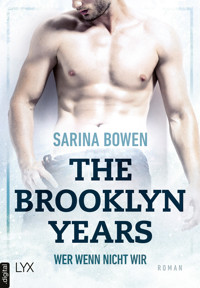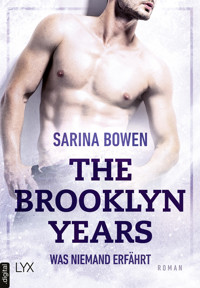6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Wonderbooks
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Para siempre
- Sprache: Spanisch
Una noche loca cambió sus vidas para siempre. Jamie Canning nunca ha entendido qué ocurrió para que, de pronto, su mejor amigo, Ryan Wesley, dejara de hablarle y lo echara de su vida tras la última noche del campamento de hockey del verano en que cumplieron los dieciocho. Para él solo fue una noche de diversión en la que se dejaron llevar por culpa de unas copas de más. Por otro lado, Wesley siempre se ha arrepentido de haber persuadido a su amigo para experimentar con los límites de su relación. Ahora, sus equipos de hockey van a enfrentarse y Wesley por fin tendrá la oportunidad de disculparse por haberle hecho el vacío a su amigo durante cuatro años. Sin embargo, en cuanto ve a Jamie su corazón late más fuerte que nunca. ¿Puede una noche de borrachera arruinar una amistad para siempre? ¿O es esta la oportunidad que ambos necesitan para aprender más sobre el otro… y sobre sí mismos? Una historia de autodescubrimiento y amor best seller del USA Today
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 425
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Siempre él
Elle Kennedy y Sarina Bowen
Serie Para siempre 1
Traducción de Magdalena Garcías
Contenido
Página de créditos
Siempre él
V.1: febrero de 2022
Título original: Him
© Sarina Bowen y Elle Kennedy, 2015
© de la traducción, Magdalena Garcías, 2022
© de esta edición, Futurbox Project, S. L., 2022
Todos los derechos reservados.
Los derechos de traducción de esta obra se han gestionado mediante Taryn Fagerness Agency y Sandra Bruna Agencia Literaria, SL.
Diseño de cubierta: Paulo Cabral - Companhia das Letras
Corrección: Gemma Benavent
Publicado por Wonderbooks
C/ Aragó, 287, 2.º 1.ª
08009, Barcelona
www.wonderbooks.es
ISBN: 978-84-18509-33-9
THEMA: YFM
Conversión a ebook: Taller de los Libros
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser efectuada con la autorización de los titulares, con excepción prevista por la ley.
Siempre él
Una noche loca cambió sus vidas para siempre
Jamie Canning nunca ha entendido qué ocurrió para que, de pronto, su mejor amigo, Ryan Wesley, dejara de hablarle y lo echara de su vida tras la última noche del campamento de hockey del verano en que cumplieron los dieciocho. Para él solo fue una noche de diversión en la que se dejaron llevar por culpa de unas copas de más.
Por otro lado, Wesley siempre se ha arrepentido de haber persuadido a su amigo para experimentar con los límites de su relación. Ahora, sus equipos de hockey van a enfrentarse y Wesley por fin tendrá la oportunidad de disculparse por haberle hecho el vacío a su amigo durante cuatro años. Sin embargo, en cuanto ve a Jamie su corazón late más fuerte que nunca. ¿Puede una noche de borrachera arruinar una amistad para siempre? ¿O es esta la oportunidad que ambos necesitan para aprender más sobre el otro… y sobre sí mismos?
Una historia de autodescubrimiento y amor best seller del USA Today
«Me leí Siempre él de una sentada. ¡Es buenísimo! Si tuviera que elegir a dos autoras para escribir una novela juntas, sin duda escogería a Bowen y Kennedy.»
Colleen Hoover, autora best seller del New York Times
«El modo en que Sarina y Elle cuentan el enamoramiento entre estos dos chicos es atemporal y hermosamente real».
Audrey Carlan, autora best seller
«¡Siempre él ha sido mi lectura favorita del año! Apasionada, sexy, romántica, divertida y con mucho corazón. ¡Adoro a Jamie y a Wes!».
Lauren Blakely, autora best seller
«Siempre él es todo lo que no sabía que faltaba en mi biblioteca […]. No he podido evitar enamorarme de esta novela. Una lectura obligatoria.»
Jane Little, Dear Author
«Llena de pasión y sumamente dulce. Empecé a leer Siempre él a las diez de la noche y lo terminé al amanecer. ¡Me encantan estos chicos!»
Amy Jo Cousins, autora de Off Campus
«Una lectura romántica […] con detalles muy tiernos y unos personajes secundarios muy bien construidos.»
All About Romance
#wonderlove
Capítulo 1
Wes
Hay bastante cola en la cafetería, aun así, seguro que llegaré a la pista de hielo a tiempo. A veces todo encaja.
Este fin de semana, mi equipo de hockey ha pasado las dos primeras rondas preliminares del Campeonato Nacional Universitario de la NCAA y nos hemos clasificado para el campeonato de la Frozen Four. No sé cómo he sacado un notable alto en un trabajo de historia que escribí en un coma inducido por el cansancio. Y mi sentido arácnido me dice que el tipo que tengo delante no va a pedir una bebida complicada. Por su manera de vestir, para mí que es un hombre sencillo.
En estos momentos, el viento sopla a mi favor. Estoy concentrado. Los patines se encuentran afilados y la pista, lisa.
La cola avanza y le toca a don Aburrido.
—Un té negro pequeño.
¿Veis?
Un minuto más tarde, llega mi turno, sin embargo, cuando abro la boca, la joven camarera suelta un gritito.
—¡Madre mía, Ryan Wesley! ¡Enhorabuena!
No la conozco, pero el jersey que llevo me convierte en una superestrella al menos durante esta semana.
—Gracias, preciosa. ¿Me pones un expreso doble, por favor?
—¡Marchando! —grita mi pedido a su compañera, y añade—: ¡Date prisa! ¡Tenemos un trofeo que ganar!
¿Y a que no lo adivináis? Se niega a aceptar mis cinco dólares.
Después de meter el billete en el bote de las propinas, salgo de la cafetería y me dirijo hacia la pista de hielo.
Mi humor es excelente cuando entro a la sala de proyecciones de las lujosas instalaciones del equipo en el campus de Northern Mass. Me encanta el hockey. Lo adoro. En unos meses, empezaré a jugar como profesional y me muero de ganas.
—Señoritas —saludo a mis compañeros mientras me dejo caer en mi asiento habitual. Las filas se distribuyen en un semicírculo de cara a una pantalla enorme en el centro de la sala y, cómo no, son de cuero acolchado; el lujo de la Primera División en su máxima expresión.
Desvío la mirada hacia Landon, uno de nuestros defensas de primer curso.
—Qué mala cara, colega. —Sonrío—. ¿Todavía te duele la barriguita?
Landon me responde con una peineta, no obstante, es un gesto poco entusiasta. Tiene un aspecto horrible, y no me sorprende. La última vez que me crucé con él, sorbía una botella de whisky como intentando que llegase al orgasmo.
—Tío, tendrías que haberlo visto cuando volvíamos a casa —suelta uno de tercero llamado Donovan—. Iba en calzoncillos y quería tirarse a la estatua de enfrente de la biblioteca sur.
Todos estallan en carcajadas, incluido yo, porque, si no me equivoco, la estatua en cuestión es un caballo de bronce. Lo llamo Galletita, y me parece que no es más que un monumento conmemorativo a un exalumno asquerosamente rico que logró entrar en el equipo ecuestre olímpico hará unos cien años.
—¿Intentaste cepillarte a Galletita? —pregunto al novato con una sonrisa.
Se sonroja.
—No —responde malhumorado.
—Sí —corrige Donovan.
Las risas continúan, pero ahora estoy distraído por la sonrisa burlona que Shawn Cassel me dirige.
Supongo que puedo considerar a Cassel como mi mejor amigo. De todos los miembros del equipo, es con quien más me entiendo. Además, a veces, quedamos fuera de los entrenamientos, pero el de «mejor amigo» no es un término que utilice a menudo. Tengo amigos. Un montón de amigos, en realidad. ¿Puedo decir con sinceridad que alguno de ellos me conoce de verdad? No lo creo. No obstante, Cassel casi lo hace.
Pongo los ojos en blanco.
—¿Qué?
Se encoge de hombros.
—Landon no es el único que se lo pasó bien anoche. —Ha bajado la voz, aunque importa más bien poco. Nuestros compañeros se encuentran demasiado ocupados burlándose del chaval por sus travesuras equinas.
—¿A qué te refieres?
Tuerce la boca y contesta:
—Me refiero a que te vi escabullirte con ese cabeza de chorlito. Seguíais desaparecidos cuando Em me arrastró a casa a las dos de la madrugada.
Enarco una ceja.
—No veo el problema.
—No lo hay. Pero ignoraba que te dedicases a corromper heterosexuales.
Cassel es el único del equipo con el que hablo de mi vida sexual. Como soy el único jugador de hockey gay que conozco, es un terreno delicado. Es decir, si alguien saca el tema, no voy a callarme y esconderme en el armario, aun así, tampoco lo proclamo a los cuatro vientos.
La verdad es que mi orientación sexual es quizá el secreto peor guardado del equipo. Los chicos lo saben y los entrenadores también. Simplemente, no les importa.
A Cassel sí, pero de una manera diferente. No le importa una mierda que me guste acostarme con tíos. No, quien le importa soy yo. En más de una ocasión me ha dicho que estoy desperdiciando mi vida por saltar de un encuentro a otro con desconocidos.
—¿Quién ha dicho que fuera heterosexual? —replico con sorna.
A mi amigo le entra la curiosidad.
—¿En serio?
Vuelvo a arquear una ceja y él se ríe.
La verdad es que dudo que el tipo de la fraternidad con el que me enrollé anoche sea gay. Es más bien heteroflexible, y no voy a mentir: ese fue el atractivo. Resulta más fácil liarse con los que luego, por la mañana, fingen que no existes. Una noche de diversión sin ataduras, una mamada, un polvo, lo que sea que su coraje líquido les permita probar, y desaparecen. Actúan como si no hubieran pasado las horas previas admirando mis tatuajes e imaginando mi boca alrededor de sus pollas. Como si no hubieran pasado sus codiciosas manos por todo mi cuerpo mientras suplicaban que los tocara.
Las aventuras con los gais son potencialmente más complicadas. Podían querer algo más; una relación o promesas imposibles.
—Un momento… —Le llamo la atención tras analizar lo que me ha dicho—. ¿A qué te refieres con que Em te arrastró a casa?
Cassel aprieta la mandíbula.
—Es justo lo que parece. Se presentó en la fraternidad y me sacó a rastras. —Su cara se relaja, pero no demasiado—. Estaba preocupada por mí. No le contestaba los mensajes porque me quedé sin batería en el móvil.
No digo nada. Hace tiempo que desistí de intentar que Cassel vea cómo es realmente esa chica.
—Habría acabado hecho un desastre si ella no hubiera aparecido. Así que… sí, supongo que tuve suerte de que viniera a buscarme antes de que me emborrachara demasiado.
Me muerdo la lengua. No, no me voy a involucrar en su relación. El hecho de que Emily sea la chica más pegajosa, cabrona y loca que he conocido no me da derecho a interferir.
—Además, sé que no le gusta que salga de fiesta. No debería haber ido ya de entrada…
—Ni que estuvierais casados —suelto.
Mierda. Adiós a lo de mantener la boca cerrada.
La expresión de Cassel se ensombrece.
Me apresuro a retractarme:
—Lo siento. Eh… no me hagas caso.
Sus mejillas se hunden y tiene la mandíbula tensa como si quisiera molerse los dientes hasta hacerlos polvo.
—No. Eso… Maldición. Tienes razón. No estamos casados —dice, y murmura algo que no logro entender.
—¿Qué?
—Digo que… no todavía, al menos.
—¿No todavía? —repito horrorizado—. Por el amor de Dios, tío, por favor, por favor dime que no te has comprometido con esa chica.
—No —responde con rapidez. Luego vuelve a bajar la voz—. Pero no deja de insistir en que quiere que le pida matrimonio.
¿Matrimonio? Con solo pensarlo, se me pone la piel de gallina. Maldita sea, voy a ser el padrino en su boda, estoy seguro.
¿Es posible hacer un brindis sin mencionar a la novia?
Por suerte, el entrenador O’Connor entra en la sala antes de que esta locura de conversación haga que la cabeza me dé más vueltas.
La estancia se sume en el silencio cuando entra el entrenador. El hombre es… autoritario. No, más bien aterrador: mide un metro noventa y cinco, tiene el ceño siempre fruncido y lleva la cabeza afeitada, no porque esté calvo, sino porque le gusta parecer un cabrón de cuidado.
Comienza la reunión recordándonos, uno por uno, qué hicimos mal en el entrenamiento de ayer. Algo innecesario por completo, pues esas críticas aún me arden por dentro. La fastidié en una de las prácticas de duelos, hice pases que no tenía que hacer y fallé el gol cuando lo tenía a tiro. Fue uno de esos entrenamientos de mierda en los que nada sale bien, y ya he prometido que me pondré las pilas cuando salgamos al hielo mañana.
La postemporada se reduce a dos partidos cruciales, por lo que tengo que estar atento. Necesito estar centrado. Northern Mass no ha ganado un campeonato de la Frozen Four en quince años y, como anotador principal, estoy decidido a cosechar dicha victoria antes de graduarme.
—Muy bien, manos a la obra —anuncia el entrenador en cuanto termina de echarnos en cara la pena que damos—. Empezaremos con el partido Rainier contra Seattle de la semana pasada.
Mientras la imagen congelada de un estadio universitario llena la inmensa pantalla, uno de nuestros extremos izquierdos frunce el ceño.
—¿Por qué con Rainier? En la primera ronda jugaremos contra Dakota del Norte.
—Nos centraremos en ellos la próxima vez. Rainier es el que me preocupa ahora.
El entrenador le da al portátil que está sobre el escritorio y la imagen en la pantalla gigante se descongela. El sonido de una multitud resuena en la sala de proyecciones.
—Si nos enfrentamos a estos tipos en la final, lo pasaremos mal —comenta el entrenador en tono sombrío—. Quiero que observéis al portero. El chico es perspicaz como un halcón. Tenemos que encontrar su punto débil y explotarlo.
Centro la mirada en el partido que se está disputando y me fijo en el portero de uniforme negro y naranja que está en el área de juego. Sin duda, es muy perspicaz. Evalúa el campo de juego con la mirada firme, aprieta el palo con fuerza y para el primer tiro que le llega. Es rápido. Atento.
—Mirad cómo controla el rebote —ordena el entrenador mientras el equipo contrario suma otro tiro a puerta—. Fluido. Controlado.
Cuanto más lo observo, más inquieto estoy. No puedo explicarlo. No tengo ni idea de por qué se me eriza el vello de la nuca; algo de ese portero me pone alerta.
—Coloca el cuerpo en un ángulo perfecto. —El entrenador suena pensativo, casi impresionado.
Igual que yo. Esta temporada no he seguido a ninguno de los equipos de la costa oeste. Me he mantenido muy ocupado centrándome en los de nuestra zona y analizando las grabaciones de los partidos para encontrar la forma de ganar. Pero, ahora que la postemporada ha comenzado, es momento de evaluar a los equipos contra los que podríamos enfrentarnos en el campeonato si llegamos a la final.
No dejo de observar y analizar. Maldita sea, me gusta cómo juega.
Conozco su forma de jugar.
Lo reconozco desde el preciso instante en que el entrenador dice:
—El chico se llama…
«Jamie Canning».
—… Jamie Canning. Es de último curso.
Mierda.
Joder, maldita sea.
Mi cuerpo ya no está alerta, sino temblando. Hace tiempo que sé que Canning va a Rainier, aun así, cuando busqué información sobre él la temporada pasada, descubrí que había sido relegado a portero suplente y sustituido por un joven de segundo año del que se rumoreaba que era imparable.
¿Cuándo recuperó Canning la titularidad? No voy a mentir, le seguía la pista, pero dejé de hacerlo cuando la cosa empezó a rozar el acoso. Quiero decir, es imposible que él se interesara por mí, no después de que yo acabara con nuestra amistad como un imbécil.
El recuerdo de mis acciones egoístas es como un puñetazo en el estómago. Maldición. Fui un amigo horrible, una persona horrible. Era mucho más fácil lidiar con la vergüenza cuando Canning estaba a miles de kilómetros, pero ahora…
El miedo me sube por la garganta. Lo veré en Boston durante el torneo. Puede que incluso me enfrente a él.
Hace casi cuatro años que no nos vemos ni hablamos. ¿Qué demonios le voy a decir? ¿Cómo puedes disculparte con alguien por haberlo apartado de tu vida sin tener una explicación?
—Su juego es perfecto —apunta el entrenador.
No, perfecto no.
Se repliega demasiado rápido, un movimiento que siempre fue un problema para él, ya que, al regresar a la red cuando un tirador se acercaba a la línea azul, le proporcionaba un mejor ángulo para disparar. Además, siempre dependió demasiado de las almohadillas, por lo que creaba oportunidades de rebote.
Me muerdo el labio para no desvelar esa información. Contar a mis compañeros de equipo las debilidades de Canning me parece… mal, supongo. Sin embargo, tendría que hacerlo. En realidad, debería, porque nos jugamos la maldita Frozen Four.
Con todo, hace años que no coincido con Canning. Es probable que hubiera perfeccionado su estilo desde entonces. Hasta puede que ni siquiera tenga los mismos puntos débiles.
Yo, por otra parte, aún conservo los míos. Tengo la misma jodida debilidad de siempre. Sigue ahí mientras miro fijamente esa gran pantalla; mientras veo a Jamie Canning detener otro vertiginoso cañonazo; mientras admiro la gracia y la precisión mortal con la que se mueve.
Mi debilidad es él.
Capítulo 2
Jamie
—Estás muy callado esta mañana, incluso para ser tú. —Holly desliza los dedos por mi espalda hasta llegar a mi trasero desnudo—. ¿Piensas en la Frozen Four?
—Sí —respondo. Técnicamente no es mentira. Seguro que esta mañana el viaje del viernes a Boston ronda por la cabeza de otras dos decenas de jugadores. Y en la de tropecientos aficionados.
Sin embargo, no solo pienso en ganar. Ahora que por fin nos dirigimos al campeonato, es hora de aceptar la idea de que podríamos enfrentarnos a Northern Mass. ¿Y quién es el jugador estrella del equipo? Nada menos que Ryan Wesley, mi antiguo mejor amigo.
—¿Qué pasa, cariño? —Holly se apoya en un codo para observarme. No suele quedarse a dormir, pero el maratón de sexo de anoche duró hasta las cuatro de la mañana, y me sentiría como un imbécil si la hubiera metido en un taxi a esas horas.
Con todo, no tengo claro lo que opino de tenerla acurrucada en la cama a mi lado. Dejando de lado el espectacular sexo matutino, su presencia me incomoda. Nunca le he mentido sobre lo que hay entre nosotros, o lo que no hay, no obstante, tengo bastante experiencia con las chicas para saber que, cuando aceptan ser amigas con beneficios, una parte de ellas espera conseguir un novio.
—¿Jamie? —me llama.
Empujo a un lado esa línea de pensamientos preocupantes y la reemplazo por otra.
—¿Alguna vez te ha despedido un amigo? —pregunto para mi sorpresa.
—¿Qué? ¿Como si fuera alguien para quien trabajas? —Sus grandes ojos azules siempre me toman en serio.
Niego con la cabeza.
—No. El máximo goleador del Northern Mass era mi mejor amigo cuando iba al instituto. ¿Conoces el campamento de hockey en el que trabajo en verano?
—¿Elites? —Asiente.
—Sí, buena memoria. Antes de ser entrenador ahí, fui alumno. Y también lo era Wes. El tipo estaba como una cabra. —Me río para mis adentros al recordar su aspecto desaliñado—. El chaval era capaz de cualquier cosa. En el centro de la ciudad hay un tobogán para trineos. En invierno puedes deslizarte con uno hasta el lago helado, sin embargo, en verano está cerrado y rodeado con una valla de tres metros de altura. Un día va y suelta: «Tío, cuando se apaguen las luces, saltamos esa cosa».
Holly me masajea el pecho con una de sus suaves manos.
—¿Lo hicisteis? —pregunta.
—Por supuesto. Estaba seguro de que nos descubrirían y expulsarían del campamento, pero nadie nos pilló. Eso sí, Wes fue lo bastante inteligente como para traer una toalla para deslizarse. Yo acabé con quemaduras en la parte posterior de los muslos por tirarme del maldito tobogán.
Holly sonríe.
—Aún me pregunto cuántos turistas tuvieron que borrar las fotos que tomaron del lago Mirror. Cuando Wes veía a un turista preparado para disparar, siempre se bajaba los pantalones.
Su sonrisa se convierte en una risita.
—Parece alguien divertido.
—Lo era. Hasta que dejó de serlo.
—¿Qué pasó?
Coloco las manos detrás de la cabeza e intento aparentar indiferencia, a pesar de la ola de incomodidad que me recorre la columna vertebral.
—No lo sé. Siempre rivalizábamos. Durante nuestro último verano juntos, me retó a una competición… —Me detengo, porque nunca le cuento cosas personales de verdad a Holly—. No sé qué pasó exactamente. Cortó el contacto conmigo después de ese verano. Dejó de responder a mis mensajes. Tan solo… me despidió.
Holly me besa el cuello.
—Suena como si continuaras enfadado.
—Así es.
La respuesta me pilla por sorpresa. Si ayer me hubieran preguntado si había algo que me molestara de mi pasado, habría dicho que no, pero ahora que Ryan Wesley ha vuelto a plantar su culo alocado en mi conciencia, se me ha removido todo de nuevo. Que se vaya a la mierda. Es lo último que necesito antes de los dos partidos más difíciles de mi vida.
—Y ahora tendrás que enfrentarte a él —señala Holly—. Es mucha presión.
Me frota la cadera. Creo que tiene planes para nosotros que implican otro tipo de «presión». Quiere ir a por el segundo asalto, pero no tengo tiempo.
Le atrapo la mano y le doy un beso rápido.
—Tengo que levantarme. Lo siento, nena. Nos ponen una grabación en veinte minutos.
Deslizo las piernas por el lateral de la cama y me giro para contemplar las curvas de Holly. Mi amiguita con derecho a roce es muy sexy y mi pene da un pequeño respingo de agradecimiento por lo bien que lo hemos pasado.
—Qué pena —lamenta Holly al tiempo que se tumba de espaldas de manera muy tentadora—. No tengo clase hasta la tarde.
Se pasa las manos por el vientre plano hasta llegar a las tetas. Con los ojos clavados en mí, se pellizca los pezones y luego se lame los labios. Mi polla no lo pasa por alto.
—Eres malvada y te odio.
Recojo los bóxeres del suelo y aparto la mirada antes de empalmarme de nuevo.
Ella suelta una risita.
—A mí tampoco me gustas.
—Ajá. Sigue creyéndote eso.
Aprieto los labios. A solo seis semanas de la graduación, no resulta prudente iniciar una conversación juguetona sobre lo mucho que nos gustamos. Lo nuestro es del todo casual, sin embargo, últimamente ha dejado caer comentarios sobre lo mucho que me echará de menos el año que viene.
Según ella, solo hay setenta kilómetros entre Detroit (donde viviré) y Ann Arbor (donde estudiará medicina). No sé qué haré si empieza a consultar apartamentos de alquiler a mitad de camino entre ambas ciudades.
No, no me apetece nada tener esa conversación.
Sesenta segundos más tarde estoy vestido y me dirijo a la puerta.
—¿Te importa cerrar al salir?
—No, tranquilo —responde, y su risa me detiene antes de que pueda girar el pomo—. No tan deprisa, semental.
Holly se levanta para darme un beso de despedida, y yo me obligo a quedarme quieto y devolvérselo.
—Nos vemos —susurro. Es mi despedida habitual. Hoy, sin embargo, me pregunto si hay otras palabras que espera escuchar.
Pero, desde que la puerta se cierra y ella se queda al otro lado, mi cabeza ya está en otra parte. Me cuelgo la mochila al hombro y salgo a la neblinosa mañana de abril. En cinco días estaré en la costa este intentando ayudar a mi equipo a ganar el campeonato nacional. La Frozen Four es un subidón. Participé una vez hace dos años, en cambio, por aquel entonces era el portero suplente.
No jugué y no ganamos. Me gusta pensar que ambas cosas tienen relación.
Esta vez será diferente. Esperaré en la portería, la última línea de defensa entre el ataque del otro equipo y el trofeo. Esa presión es suficiente para asustar incluso al portero más sereno de los deportes universitarios. Pero el hecho de que la estrella del otro equipo sea mi antiguo mejor amigo, el cual dejó de hablarme de repente, es un asco.
Me encuentro con varios de mis compañeros en la acera a medida que nos acercamos a la pista. Se ríen de las travesuras de alguien la noche anterior en el autobús, bromean y se empujan unos a otros a través de las puertas de cristal de camino al reluciente pasillo.
Rainier realizó una gran remodelación de la pista hace unos años. Es como un templo del hockey, con banderines de la liga y fotografías de los equipos en las paredes. Y eso no es más que la zona pública. Nos detenemos frente a una puerta cerrada para que Terry, un delantero de tercero, pase su identificación por el lector láser. La luz parpadea en verde y entramos a la opulenta zona de entrenamiento.
Todavía no he entablado conversación con nadie, pero nunca he sido tan hablador como el resto, así que ninguno me lo reprocha.
En la cocina del equipo, me sirvo una taza de café y tomo una magdalena de arándanos de la bandeja. Este lugar me hace sentir como un mocoso mimado, pero resulta útil cuando me quedo dormido.
Diez minutos más tarde estamos viendo la cinta en la sala de vídeo y escuchando el análisis del entrenador Wallace. Se encuentra en el podio con un pequeño micrófono que le amplifica la voz para que se oiga hasta en la última fila. Aun así, no lo escucho. Estoy demasiado ocupado viendo a Ryan Wesley volar por el hielo. Miro un vídeo tras otro de Wes, que atraviesa la línea de defensa como si fuera humo y crea oportunidades de gol con nada más que polvo de hielo e ingenio.
—El número dos en anotación ofensiva del país, el chico tiene unos cojones de acero —admite nuestro entrenador a regañadientes—. Y va tan rápido que sus oponentes parecen mi abuela de noventa y siete años.
Una vez más, un disparo imprevisto vuela hacia la red. La mitad de las veces, el Wes de la pantalla ni siquiera tiene los modales de parecer sorprendido. Simplemente, se desliza con la gracia y la facilidad de alguien que ha nacido con hojas de acero bajo los pies.
—Al igual que nosotros, Northern Mass habría llegado a la final el año pasado, pero en la postemporada se vieron perjudicados por las lesiones —explica el entrenador—. Son el equipo que derrotar…
Las imágenes resultan hipnóticas. La primera vez que vi a Wes patinar fue el verano de después de séptimo curso. A los trece años, todos nos creíamos muy buenos por el simple hecho de asistir a Elites, el campamento de entrenamiento de hockey de primera categoría en Lake Placid, Nueva York. Cómo rugíamos. En casa éramos los mejores, el equipo a batir en los partidos de hockey en el estanque.
En general, hacíamos el ridículo.
Sin embargo, incluso mi yo gamberro de secundaria veía que Wes era diferente. Desde el primer día del primer verano en Elites, me impresionó. Bueno, al menos hasta que descubrí lo cabrón que era. Después de eso, lo odié durante un tiempo, pero el hecho de que nos asignaran como compañeros de habitación me impidió seguir odiándolo.
Durante seis veranos seguidos, el mejor hockey que jugué fue contra Ryan Wesley, que tenía una visión brillante y una muñeca de acero. Pasaba los días intentando seguir el ritmo de sus rápidos reflejos y sus cañonazos voladores.
Cuando terminaba el entrenamiento, suponía un reto aún mayor. ¿Quieres echar una carrera hasta la cima del muro de escalada? Pregúntale a Wes. ¿Necesitas un cómplice que te ayude a entrar en el almacén del campamento a altas horas de la madrugada? Wes es tu hombre.
Estoy seguro de que los habitantes de Lake Placid suspiraban de alivio cada agosto cuando terminaba el campamento. La gente podía por fin retomar una vida normal que no incluyera ver el culo desnudo de Wes en el lago todas las mañanas durante su sesión de baño en pelotas.
Damas y caballeros: Ryan Wesley.
El entrenador habla sin parar desde la parte delantera de la sala mientras Wes y sus compañeros de equipo hacen su magia en la pantalla. Los momentos más divertidos que he pasado sobre una pista han sido con él. No es que nunca me hiciera enfadar, lo conseguía cada hora, pero, al mismo tiempo, sus retos y burlas me convirtieron en un mejor jugador.
A excepción de aquel último desafío. Nunca debí aceptarlo.
—Es el último día —se burló de mí mientras patinaba hacia atrás más rápido de lo que la mayoría de nosotros podía hacia adelante—. Todavía tienes miedo de enfrentarte a mí en penaltis, ¿eh? Aún lloriqueas por el último.
—Y una mierda —respondí.
No tenía miedo de perder contra Wes; todos lo hacían. Pero era difícil ganar a unos penaltis y ya le debía a Wes un paquete de cervezas. El problema era que mi cuenta bancaria estaba a cero. Al ser el último de seis hijos, enviarme a ese lujoso campamento suponía todo lo que mis padres podían hacer por mí. El dinero que había ganado cortando el césped ya me lo había gastado en helados y contrabando.
Si perdía una apuesta, no tenía con qué pagarle.
Wes patinó de espaldas en círculo a mi alrededor tan rápido que me recordó al Diablo de Tasmania.
—No por cerveza —aclaró como si me hubiera leído el pensamiento—. Mi petaca está llena de Jack, gracias a la paliza que le di a Cooper ayer. Así que el premio consistirá en algo diferente —concluyó, y dejó escapar una risa malvada.
—¿Como qué?
Conociendo a Wes, implicaría algún tipo de exhibición pública y ridícula. «El que pierda tendrá que cantar el himno nacional en el muelle de la ciudad con los huevos fuera». O algo así.
Coloqué los discos en fila y me dispuse a lanzarlos. El primero salió disparado y casi le dio a Wes, que cruzaba la pista a toda velocidad. Me preparé para el siguiente tiro.
—El que pierda se la chupa al que gane —dijo justo cuando tomaba impulso.
No le di al dichoso disco. Ni siquiera lo rocé. Wes soltó una carcajada y derrapó hasta detenerse.
Por Dios, el tipo sabía cómo jugar conmigo.
—Te crees muy gracioso.
Permaneció de pie mientras jadeaba a causa de todo ese patinaje rápido.
—¿Tan seguro estás de que vas a perder? No debería importarte el premio si confías en ti mismo.
De repente, sentí cómo me empezaba a sudar la espalda. Me tenía entre la espada y la pared, y lo sabía. Si rechazaba el reto, él ganaba. Sin embargo, si aceptaba, me tendría en jaque antes incluso de que el primer disco volara hacia mí.
Me quedé allí como un idiota, sin saber qué hacer.
—Tú y tus juegos mentales —murmuré.
—Ay, Canning —se rio Wes—. El noventa por ciento del hockey son juegos mentales. Llevo seis años intentando enseñarte eso.
—De acuerdo —accedí a regañadientes—. Acepto.
Soltó un silbido a través de la máscara y dijo:
—Ya pareces aterrorizado. Será divertido.
«Solo se está quedando contigo», me convencí a mí mismo. Podía ganar en los penaltis. Entonces le devolvería los juegos mentales y rechazaría el premio, por supuesto. Pero así podría amenazarle con el hecho de que me debía una mamada. Se lo recordaría durante años. Fue como si el dibujo de una bombilla se encendiera sobre mi cabeza. Dos podían realizar juegos mentales. ¿Por qué no me había dado cuenta de eso antes?
Coloqué un disco más y lo lancé con fuerza para que pasara por delante de la arrogante sonrisa de Wes.
—Esto va a ser pan comido —aseguré—. ¿Qué tal si nos jugamos esos penaltis, en los que te voy a patear el culo, justo después de comer? ¿Antes de la competición de despedida del campamento?
Durante un breve instante, su confianza se desvaneció. Estoy seguro de que lo vi: el repentino destello de «la he fastidiado».
—Perfecto —respondió al final.
—Vale.
Recogí el último disco del hielo y lo metí en el guante. Luego me alejé patinando, como si nada me preocupara. Ese fue el último día de nuestra amistad. Y no lo vi venir.
En la parte delantera de la sala, se reproduce otra cinta que destaca la estrategia ofensiva de Dakota del Norte. El entrenador ya no piensa en Ryan Wesley.
Pero yo sí.
Capítulo 3
Wes
La silueta de Boston aparece por la ventana del autobús antes de que esté preparado.
Northern Mass se encuentra a solo una hora y media del pabellón TD Garden. El campeonato de la Frozen Four siempre se celebra en una pista neutral, no obstante, si este año hay alguien que cuente con la ventaja de jugar en casa, ese soy yo. Me he criado en Boston, así que jugar en el estadio de los Boston Bruins es un sueño hecho realidad.
Al parecer, también es el sueño del cabrón de mi padre. No solo se recrea con poder invitar a los imbéciles con los que trabaja a mi partido, sino que además quedará como un campeón. Le bastará con alquilar una limusina, en lugar de un avión privado.
—¿Sabes qué es lo que más me gusta del plan? —pregunta Cassel desde el asiento contiguo mientras hojea el itinerario que nos ha repartido el coordinador.
—¿Que este evento es la mayor convención de grupis del hockey?
Cassel resopla y contesta:
—Vale, lo que tú digas. Pero yo me refería a que estaremos en un buen hotel, no en un cuchitril en la carretera.
—Tienes razón. —Aunque el hotel, sea cual sea, no le llega ni a la suela de los zapatos a la mansión que mi familia posee a solo unos kilómetros. Sin embargo, eso no lo mencionaría jamás. No soy un esnob, sé que la riqueza no implica sabiduría ni felicidad. Si no, que se lo pregunten a mi familia.
Pasamos la próxima media hora atrapados en un atasco porque Boston es así. Son casi las cinco cuando por fin bajamos del autobús.
—¡Dejad el equipo dentro! —grita el coordinador—. ¡Tomad solo lo que necesitéis!
—¿No hace falta que carguemos con el equipo? —Cassel se siente eufórico—. Boston, aquí estoy. Vete acostumbrando a esta vida, Wes. —Me da un codazo—. Seguro que el año que viene, en Toronto, tienes un asistente que te lleve el palo de un lado para otro.
No quiero gafar mi contrato con la liga profesional antes de jugar el campeonato, así que cambio de tema:
—Eso suena genial. Me encanta cuando otro tío me agarra el palo.
—Te la he dejado a huevo, ¿verdad? —pregunta mientras recogemos nuestras bolsas de la acera en la que el conductor las ha tirado.
—En bandeja.
Dejo que Cassel entre por la puerta giratoria primero para poder sujetarla y atraparlo dentro.
Atascado, Cassel se gira para hacer una peineta. Cuando no suelto el mango, se da la vuelta de nuevo y se dispone a desabrocharse el cinturón y enseñarme el culo a mí y a cualquiera que pase por delante del hotel este ventoso viernes de abril.
Libero la puerta y le doy un empujón que hace que reciba un golpe en el trasero casi desnudo.
Así somos los jugadores de hockey, no nos pueden sacar de casa.
Y entonces entramos en el reluciente vestíbulo.
—¿Qué te parece el bar? —pregunto.
—Abierto —responde Cassel—. Y eso es lo único que importa.
—Estoy completamente de acuerdo.
Encontramos un rincón en el que no molestemos a nadie para esperar a que el coordinador reparta las habitaciones. Tardará un rato, porque el vestíbulo está cada vez más lleno. En nuestro lado de la sala reinan el verde y el blanco; se ven chaquetas del Northern Mass por todas partes.
En cambio, al otro lado de la estancia, otro color capta mi atención: el naranja. En concreto, la combinación de naranja y negro de las chaquetas de otro equipo. Los jugadores entran entre empujones por las mismas puertas que acabamos de cruzar y, en general, se comportan como animales llenos de testosterona. Lo normal.
De pronto, la habitación se tambalea cuando fijo la mirada en una cabellera rubia como la arena. Me basta con mirarlo de reojo para reconocer la forma de su sonrisa.
Mierda, Jamie Canning se aloja en este hotel.
Todo mi cuerpo se tensa a la espera de que gire la cabeza, de que me mire, pero no lo hace. Se encuentra demasiado absorto hablando con uno de sus compañeros de equipo y riéndose de algo que este acaba de decir.
Solía troncharse así conmigo. No he olvidado el sonido de su risa: grave, ronca y melódica de una forma despreocupada. No había nada que desanimara a Jamie Canning; era el epítome de «dejarse llevar», supongo que gracias a la actitud relajada típica de los habitantes de California.
No me había dado cuenta de lo mucho que lo echaba de menos hasta ahora.
«Ve a saludarlo».
La voz en mi cabeza es persistente, aun así, la silencio en cuanto aparto la mirada de él. Con la inmensa culpa que me corroe, resulta evidente que se trata de un buen momento para disculparme con mi viejo amigo.
Pero ahora no me siento preparado. No aquí, con toda esta gente alrededor.
—Parece que es hora punta —musita Cassel.
—Eh, tío. Tengo que ir a comprar algo. ¿Me acompañas? —Es una idea al azar, pero me sirve.
—¿Claro?
—Vamos por la puerta trasera —indico, y lo empujo hacia una salida cercana.
Fuera me doy cuenta de que estamos cerca de un gran centro comercial lleno de tiendas de souvenirs. Perfecto.
—Vamos. —Tiro de Cassel hacia las primeras tiendas.
—¿Te has dejado el cepillo de dientes?
—No, tengo que comprar un regalo.
—¿Para quién? —Cassel se cuelga la bolsa al hombro.
Dudo antes de responder. Nunca he compartido mis recuerdos de Canning con nadie. Son míos. Cada verano, durante seis semanas, él era mío.
—Un amigo —admito al fin—. Uno de los jugadores de Rainier.
—Un amigo —repite Cassel y suelta una risita por lo bajo—. ¿Intentas mojar antes del partido de mañana? ¿A qué tipo de tienda me llevas?
Maldito Cassel. Debería haberlo dejado en el abarrotado vestíbulo.
—Tío, no es eso. —«Aunque ojalá lo fuera»—. Canning, el portero de Rainier…, éramos muy amigos. —Y añado a regañadientes—. Hasta que fastidié nuestra amistad como un imbécil.
—¿Quién? ¿Tú? Qué sorpresa.
—¿A que sí?
Observo la hilera de escaparates. Están repletos de tonterías para turistas en Boston que, por lo general, siempre ignoro: langostas de juguete, banderines de los Bruins, camisetas del Freedom Trail. Sin duda, algo de aquí será perfecto para lo que tengo en mente.
—Venga. —Guío a Cassel hacia la tienda más cursi y busco en las estanterías. Todo es muy estrafalario. Levanto un muñeco de Benjamin Franklin y lo dejo en su sitio.
—Mira qué gracioso —dice Cassel divertido, y me enseña una caja de condones de los Red Sox.
Me río antes de pensar si es una buena idea.
—Sí, aunque no es lo que busco.
Da igual lo que elija, no puede estar relacionado con el sexo. Solíamos enviarnos todo tipo de regalos de broma, cuanto más obscenos, mejor.
Pero esta vez no.
—¿Puedo ayudarles en algo? —pregunta la dependienta, que lleva un atuendo colonial y un vestido encorsetado con volantes.
—Claro, preciosa. —Me apoyo en el mostrador con un gesto de lo más chulesco y sus ojos se agrandan un poco más—. ¿Tienes algo con gatitos?
—¿Gatitos? —Cassel se atraganta—. ¿Por qué con unos malditos gatitos?
—Juega con los Tigres, ¿recuerdas? —Es obvio.
—¡Claro! —La encorsetada dependienta se anima ante la petición, quizá porque es imposible que su trabajo sea más aburrido—. Un segundo.
—¿De qué va esto? —Cassel tira la caja de condones sobre la mesa—. A mí nunca me compras nada.
—Canning y yo éramos compañeros de campamento. Buenos amigos, aunque solo nos veíamos seis semanas al año. —Seis semanas muy intensas—. ¿Tienes amigos así?
Cassel niega con la cabeza.
—Yo tampoco. No antes de aquello y tampoco después. No hablábamos durante el resto del año. Nos enviábamos mensajes y la caja.
—¿La caja?
—Sí…—Me rasco la barbilla—. Creo que empezó por su cumpleaños. Cuando cumplió… ¿catorce? —Joder, ¿éramos tan jóvenes?—. Le envié una coquilla lila horrorosa. Lo metí en una de las cajas de habanos de mi padre.
Todavía recuerdo envolver el paquete en papel marrón y con un montón de cinta para que llegara de una pieza. Tenía la esperanza de que lo abriera delante de sus amigos y se muriera de la vergüenza.
—¡Mirad! —La dependienta regresa y coloca una serie de objetos en el mostrador. Ha encontrado un estuche de Hello Kitty, un gato de peluche enorme con una camiseta de los Bruins y unos bóxeres blancos con gatitos.
—Estos. —Le doy los calzoncillos. No quería ir a por ropa interior, pero los gatitos son incluso del mismo naranja que los del equipo—. Ahora, para sumar puntos, necesito una caja. Si puede ser, parecida a una de puros.
La dependienta vacila:
—Las cajas para regalo tienen un coste adicional.
—No hay problema.
Le guiño un ojo y se ruboriza un poco. Me está mirando los tatuajes que sobresalen por el cuello de la camiseta. No puedo culparla; la mayoría de las mujeres lo hacen. Aún mejor, los hombres también.
—Voy a ver qué encuentro —contesta, y se escabulle.
Me vuelvo hacia Cassel, que está mascando chicle y me observa sin entender nada.
—Sigo sin pillarlo.
Vale, cómo se lo explico.
—Pues, unos meses más tarde, recibí la caja por correo. Sin ninguna nota. Tan solo la misma caja que le envié, pero esta vez llena a rebosar de Skittles lilas.
—Qué asco.
—Qué va, tío. Me encantan los Skittles lilas. Aunque tardé un mes en acabármelos. Había un montón. Pasado un tiempo, volví a enviarle la caja.
—¿Qué llevaba?
—Ni idea. No me acuerdo.
—¿Qué? —Cassel se sobresalta—. Pensaba que ibas a rematarlo.
—No exactamente.
Hasta ese momento no me había dado cuenta de que el regalo que contenía no era lo importante, sino el hecho de enviarlo. Por mi parte, como cualquier otro adolescente, sufría la rutina de ir a clase y a los entrenamientos, y de tener que hacer los deberes y comunicarme a través de mensajes y gruñidos. Cuando la caja aparecía sin avisar, era como si fuera Navidad, pero mil veces mejor. Mi amigo había pensado en mí y se había molestado en enviarme algo.
A medida que crecíamos, las bromas se volvían cada vez más ridículas: caca falsa, bolsas de pedorretas, una señal de prohibido tirarse pedos, pelotas antiestrés en forma de pechos. El regalo en sí no parecía tan importante como el hecho de tener un detalle.
La dependienta regresa con una caja para regalo que es más o menos del tamaño adecuado, aunque no se abre por arriba como la que usábamos.
—Esta servirá —digo, sin embargo, no me satisface del todo.
—Así que… —Cassel echa un vistazo alrededor de la tienda, ya aburrido—. ¿Le vas a enviar esta?
—Sí, seguro que tengo la antigua en mi casa. —Si no fuera un imbécil, sabría dónde—. Rompí la cerradura hace unos años, así que habrá que usar esta.
—Voy a preguntarle al coordinador si ya tiene las llaves de nuestra habitación —dice Cassel.
—Sí, vale —respondo mientras observo cómo la dependienta envuelve los calzoncillos en papel de seda y los mete en la caja.
—¿Quiere poner una nota? —me pregunta antes de dedicarme una sonrisa y una mejor vista de su escote.
«Eso no funciona conmigo, cariño».
—Por favor.
Me pasa una tarjeta de cartulina y un bolígrafo. Escribo una sola palabra y lo dejo caer en la caja. Ya está. Enviaré este regalo a la habitación de Jamie en el hotel en cuanto regresemos.
Luego, cuando pueda llevarlo a algún lugar tranquilo, me disculparé. No hay manera de deshacer el desastre de hace cuatro años. Es imposible retractarme de la ridícula apuesta a la que lo presioné o del incómodo resultado. Si pudiera retroceder en el tiempo y frenar a mi estúpido yo de dieciocho años para que no hiciera esa tontería, lo haría sin dudarlo.
Pero no es posible. Ahora, solo puedo armarme de valor, estrecharle la mano y decirle que me alegro de verle. Puedo mirar a esos ojos marrones que siempre me dejan sin palabras y disculparme por ser tan imbécil. Y después puedo invitarlo a una copa y tratar de dirigir la conversación hacia los deportes y las bromas. Temas seguros.
El hecho de que haya sido el primer chico al que quise y el que me hizo enfrentarme a cosas aterradoras sobre mí mismo… Bueno, no diré nada de eso.
Y entonces mi equipo machacará al suyo en la final. Pero así es la vida.
Capítulo 4
Jamie
Nos espera una noche tranquila en el hotel, un acontecimiento con el que, probablemente, la mitad de mis compañeros se mostrarán descontentos. Sobre todo, los jugadores de primer y segundo año que participan en la Frozen Four por primera vez y que esperaban salir de fiesta como locos este fin de semana. Sin embargo, el entrenador ha echado por tierra la idea en un santiamén.
Estableció las normas antes de que nadie pudiera recoger los menús en la cena del equipo: toque de queda a las diez, nada de alcohol, drogas o travesuras.
Los alumnos de los cursos superiores conocemos el procedimiento, por lo que ninguno de nosotros se ha sentido especialmente desanimado mientras subíamos en el ascensor a nuestro bloque de habitaciones en la tercera planta. El partido es mañana, lo que significa que esta noche hay que tomárselo con calma y aprovechar para dormir.
A Terry y a mí nos han asignado la habitación 309, cerca de las escaleras, así que somos los últimos que quedamos en el pasillo cuando nos dirigimos a la puerta.
En cuanto la alcanzamos, nos quedamos paralizados.
Hay una caja en la alfombra. Es de color azul pálido y no lleva envoltorio, solo una tarjeta blanca pegada en la parte superior en la que se lee: «Jamie Canning».
¿Qué narices?
Lo primero que me pasa por la cabeza es que mi madre me ha enviado algo desde California, no obstante, en ese caso, habría una dirección, un sello postal e incluso su letra.
—Eh… —Terry arrastra los pies antes de poner los brazos en jarras—. ¿Crees que es una bomba?
Me río.
—No lo sé. Pon la oreja y dime si hace tictac.
Él responde con una risita.
—Ya veo. Qué gran amigo eres, Canning. Me pones a mí en la línea de fuego. Bueno, olvídalo. Es tu nombre el que aparece en la puñetera caja.
Ambos miramos el paquete de nuevo. No es más grande que una caja de zapatos.
A mi lado, Terry frunce el ceño, finge estar aterrorizado y grita:
—¡Dime qué han traído!
—Tío, que buena referencia a Seven —digo, realmente impresionado.
Él sonríe.
—No sabes el tiempo que he esperado una oportunidad para hacer eso. Años.
Nos tomamos un momento para chocar los cinco y me pongo en cuclillas para recoger la caja porque, por muy entretenida que sea la conversación, ambos sabemos que el asunto es inofensivo. La meto bajo el brazo y espero a que Terry pase la tarjeta para abrir la puerta. Los dos entramos en la habitación a grandes zancadas: él enciende la luz y se dirige a su cama, mientras yo me tumbo en el borde de la mía y levanto la tapa de la caja.
Con el ceño fruncido, desenvuelvo el papel de seda blanco y saco el suave manojo de tela que hay dentro.
Desde el otro lado de la habitación, Terry exclama:
—Tío…, pero ¿qué coño?
Ni idea. Me encuentro frente a un par de bóxeres blancos con gatitos de color naranja brillante, incluido uno atigrado colocado con intención justo en la entrepierna. Cuando los sostengo por la cintura, cae otra tarjeta con una palabra escrita: «Miau».
Y, maldición, esta vez reconozco la letra.
Ryan Wesley.
No puedo evitarlo. Suelto un bufido tan fuerte que Terry arquea las cejas hasta que se le disparan. Ignoro la reacción de mi amigo, demasiado divertido y desconcertado por el significado del regalo.
La caja. Wes ha resucitado nuestra vieja caja de bromas, aunque no tengo ni idea de por qué. Yo había sido el último en enviarla y recuerdo que me sentí muy satisfecho con mi elección de regalos: un paquete de piruletas. Porque, bueno, ¿cómo podría resistirme?
Wes no había devuelto nada. No había llamado ni enviado ningún mensaje de texto, carta o paloma mensajera. Ni una sola palabra suya durante tres años y medio.
Hasta ahora.
—¿De quién es? —Terry me sonríe, visiblemente entretenido por el ridículo regalo que tengo en las manos.
—Holly. —Su nombre sale de mi boca con tanta soltura que me sorprende. No sé por qué he mentido. Es bastante fácil decir que los calzoncillos son de un viejo amigo, un rival, lo que sea, sin embargo, por alguna razón, no me atrevo a contar la verdad a Terry.
—¿Es una broma privada o algo así? ¿Por qué te enviaría calzoncillos de gatitos?
—Eh, ya sabes, a veces me llama gatito. —Pero ¿qué narices digo?
Terry reacciona en de pronto.
—¿Gatito? ¿Tu novia te llama gatito?
—No es mi novia.
Aun así, el tema es discutible. La risa lo desborda y quiero darme una patada por haberle dado una información tan comprometedora que, sin duda, utilizará en mi contra hasta el fin de los tiempos. Debería haber mencionado que eran de parte de Wes.
¿Por qué narices no lo he hecho?
—Eh, si me disculpas —dice sin dejar de reírse mientras se dirige a la puerta.
Entrecierro los ojos.
—¿Adónde vas?
—No te preocupes, gatito.
Un suspiro se me atasca en la garganta.
—Vas a llamar a todas las puertas y a decírselo a los chicos, ¿verdad?
—Ajá.
Se va antes de que pueda protestar, pero, a decir verdad, no me importa demasiado. Los chicos me recordarán lo del gatito durante unos días, ¿qué importa? Tarde o temprano uno de mis compañeros de equipo hará el ridículo y le tocará ser el blanco de las bromas.
Cuando la puerta se cierra detrás de Terry, vuelvo a mirar los calzoncillos y sonrío sin querer. Maldito Wes. No estoy seguro de lo que significa, aunque debe de saber que he venido a la ciudad por el campeonato. ¿Tal vez sea su forma de disculparse? ¿De darme una ofrenda de paz?
En cualquier caso, tengo demasiada curiosidad como para ignorar el gesto. Tomo el teléfono, llamo a la recepción y espero en la línea a una impresionante versión para ascensor de «Roar» de Katy Perry. Eso me hace reír, porque, ya sabes, «roar» significa «rugir». Miau.
Cuando el recepcionista responde, pregunto si hay un número de habitación asignado a Ryan Wesley. No me cabe duda de que el mar de chaquetas verdes y blancas en el vestíbulo significa que se encuentra en el hotel.
—No puedo proporcionar el número de habitación de otro huésped, señor.
Eso hace que me detenga durante un segundo, porque es evidente que Wes pudo averiguar el número de mi habitación. Pero estamos hablando de Wes, seguro que le ofreció a alguna mujer de la recepción que echara un vistazo a sus abdominales.
—¿Señor? Podría intentar conectarlo por teléfono.
—Gracias.